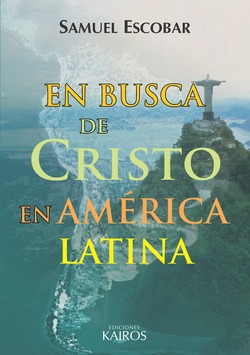Читать книгу En busca de Cristo en América Latina - Samuel Escobar - Страница 12
Оглавление5
Inicios de una Cristología evangélica latinoamericana
En Cristo se nos revela un Dios trabajador. Viejas religiones y filosofías concibieron un Dios inmóvil e indiferente, o una especie de sátrapa oriental divinizado, que se recostara muellemente en sus cielos altísimos, en dulce y eterna holganza, sin más quehacer que recibir las alabanzas de su corte celestial y deleitarse con la música de las esferas. Y es como si Cristo descorriera en Su persona la cortina de los cielos, y nos mostrara –¡sea dicho con toda reverencia!– a un Dios «en mangas de camisa», a un Dios ocupado en los arduos quehaceres de guiar a su destino un mundo en que la voluntad pecaminosa e insurrecta de los hombres, le crea infinitos problemas y dificultades. «Mi Padre –decía una vez Jesús– hasta hoy trabaja, y yo también trabajo». Estas manos fuertes y encallecidas del Cristo obrero, son un llamado, en primer lugar, a cooperar con él (Gonzalo Báez-Camargo, Las manos de Cristo, 1950).
El vigor de la experiencia inicial del encuentro con el Cristo de los Evangelios inspira en las primeras generaciones de evangélicos latinoamericanos una riqueza de formas literarias dirigidas a la proclamación. La reflexión teológica sistematizada vendrá más adelante cuando el pueblo evangélico vaya entrando en su mayoría de edad. Es así como las primeras expresiones evangélicas latinoamericanas van a encontrarse en el periodismo, la himnología, la poesía, y sobre todo la predicación. Son esas las manifestaciones que tenemos que explorar, ya que para la reflexión sistemática estas primeras generaciones se nutren más bien de traducciones de clásicos evangélicos del mundo anglosajón. Sin embargo, si prestamos atención a sus escritos notaremos también un uso creativo de las Escrituras, un procedimiento hermenéutico y contextual que todavía no se ha apreciado en todo lo que vale.
No se debe descartar el valor de las fuentes mencionadas para una elaboración cristológica. Si tomamos por ejemplo el caso del periodismo, estamos frente a un esfuerzo por alcanzar a un gran público con aspectos específicos del mensaje evangélico referidos a Jesucristo. Si tomamos la himnología y la poesía estamos frente a manifestaciones que resultan especialmente importantes en la formación de los creyentes evangélicos mediante la liturgia y la educación cristiana. En los ejemplos que vamos a usar estamos limitados por los materiales de que disponemos, pero creemos que se trata de figuras y textos representativos.
La lectura pública de la Biblia y el canto ocupan un lugar central en la experiencia evangélica, que en las primeras décadas de la presencia protestante tanto en España como en Iberoamérica contrastaba con la forma de culto tradicional y la liturgia católica. Ambas costumbres típicas de la cultura evangélica se cultivaban aun en las congregaciones rurales más alejadas, donde a veces no había instrumentos musicales. En ambas prácticas la memorización jugaba un papel importante. La traducción de la Biblia más usada por los evangélicos era la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, una de las joyas de la literatura del siglo de oro por la belleza y claridad de expresión. Además el pequeño Protestantismo español del siglo XIX y comienzos del XX, perseguido y hostilizado por la intolerancia, pese a ello había contribuido a los países de habla hispana con la riqueza de una himnología de gran calidad literaria, a veces original y a veces traducida del inglés.
Los evangélicos de las primeras décadas del siglo XX leíamos la Biblia y cantábamos en buen castellano. Nuestro vocabulario se había enriquecido con la lectura y el aprendizaje de aquella traducción de Reina y Valera y de los himnos. Cuando yo era niño en la década de 1930, en mi Arequipa natal en el sur del Perú, los chicos de la iglesia evangélica cantábamos de Cristo. Aún recuerdo aquel himno cristológico que en el estribillo se hacía más agudo:
Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre
la divina voluntad
Los enfermos el sanó, a los muertos levantó,
A los pobres el colmó con su bondad
Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí
Ensalzaré su dulce nombre sí, ¡Oh Salvador eterno, loores doy a ti!
Las imágenes verbales, al igual que las láminas de colores, iban formando en nosotros la imagen de un Cristo activo en su servicio al mundo, amante de los niños, eficaz en su pedagogía, valiente ante la persecución y la muerte.
Al llegar la adolescencia, la época de decisiones y profesiones de fe, en que se va afirmando la propia voluntad y van surgiendo los afectos profundos que moldearán el resto de nuestras vidas, nuestro canto era una oración dirigida a Cristo pidiéndole orientación para la vida:
Cristo, mi piloto sé en el tempestuoso mar;
fieras ondas mi bajel van a hacerlo zozobrar,
mas si tú conmigo vas pronto al puerto llegaré,
carta y brújula hallo en tí. ¡Cristo, mi piloto sé!
Todo agita el huracán con indómito furor
mas los vientos cesarán al mandato de tu voz;
y al decir: «que sea la paz» cederá sumiso el mar.
De las aguas tú el Señor. ¡Guíame cual piloto fiel!
Los fundadores del pensamiento evangélico latinoamericano
En el intento de comprender el desarrollo de un pensamiento evangélico latinoamericano, he denominado «los fundadores» a la generación de evangélicos que empezaron a expresar su fe en Jesucristo en forma articulada, interpretando su convicción protestante con una clara percepción de su propio contexto latinoamericano. Pertenecen a esta generación personas como los mexicanos Gonzalo Báez-Camargo (1899-1983) y Alberto Rembao (1895-1962); los puertorriqueños Angel M.Mergal (1909-1971) y Domingo Marrero Navarro (1909-1960), y los argentinos Santiago Canclini (1900-1977) y Carlos T. Gattinoni (1907-1989). Sante Uberto Barbieri (1902-1991) nació en Italia y vivió luego en Brasil y en Argentina y escribió en castellano. Fue una generación en la que varios podían preciarse por un lado de haber participado en los movimientos históricos importantes de su patria y en la tarea de creación cultural y literaria. También podía preciarse, por otro lado, de haber entendido el mensaje protestante al punto de poder contextualizarlo en las categorías de su cultura nacional o continental. Del mismo modo que hubo latinoamericanos como José Carlos Mariátegui en el Perú o Pablo Neruda en Chile, que abandonando la tradición católica de su cuna accedieron a la globalidad mediante el marxismo, la generación de los fundadores en el medio evangélico accedió a una globalidad cristiana asumiendo el protestantismo.
Esta generación de latinoamericanos que nace con el siglo, poco antes o poco después, es en muchos casos parte de una segunda o tercera generación de protestantes latinoamericanos. Han vivido el protestantismo desde dentro y han permanecido en él, aunque con el tiempo hayan desarrollado un sentido crítico respecto a su historia, instituciones y vida. Algunos de ellos influyeron sobre la obra de la generación anterior de los precursores, como es el caso de Báez-Camargo cuya actuación en La Habana parece haber tenido influencia sobre la redacción final de El otro Cristo español, de Juan A. Mackay. Algunos miembros de esta generación no destacaron por su obra literaria o de reflexión teológica, sino por su tarea docente y formativa en instituciones teológicas o en las iglesias que tuvieron a su cargo. Pero otros siguieron una vocación literaria y dejaron una herencia de escritos que nos permite tomarle el pulso al pensamiento de su momento.
En esta etapa la Cristología es fundamentalmente comentario del texto bíblico en la mejor tradición evangélica. No se cuestiona su integridad ni se entra en exploraciones sobre cómo se formó el texto, aunque algunos de los que consideraremos como Báez-Camargo eran biblistas que trabajaban en profundidad en la traducción del texto desde sus lenguas originales. En la mayor parte de los trabajos de esta época tampoco hay referencia sistemática al desarrollo doctrinal o dogmático. Lo que sí hay es creatividad en la lectura, la cual viene de la inmersión de estos pensadores en la actividad intelectual y cultural de su tiempo, y en el dominio de la lengua escrita que les permite comunicarse de manera inteligible y desafiante. Así por ejemplo, el redescubrimiento de la humanidad de Jesús muestra la riqueza del texto bíblico y explora las posibilidades que el mismo tiene de tocar la sensibilidad de los lectores contemporáneos. El texto deriva de la manera más natural en la crítica social y en el desafío al discipulado. Un ejemplo de este tipo de reflexión homilética es el libro Pasa Jesús: meditaciones sobre el Evangelio por el argentino Santiago Canclini,1 uno de los mejores predicadores de su generación. Cada uno de sus diez capítulos es una reflexión sobre un pasaje de los Evangelios de Lucas, Marcos y Juan. En la introducción hace referencia a una novela de Teófilo Gautier sobre una momia egipcia y dice por contraste:
Para hallar el motivo de nuestras meditaciones no hemos abierto una tumba, pero sí el Libro Vivo, hallando allí, no una momia inerte en un magnífico sarcófago doctrinario, sino un Salvador potente que vive, que ama, y que obra hoy como ayer y como siempre. ¡Que las huellas de ese Jesús que aun hoy pasa frente a nosotros queden indeleblemente grabadas en nuestra vida por el poder de su Espíritu!2
Vamos a detenernos en tres escritores mexicanos como representativos de esta generación, cuya herencia teológica se expresó no tanto en tratados teológicos sistemáticos sino en creaciones en campos como el periodismo, la himnología, la poesía y la predicación. Son esas las manifestaciones que tenemos que explorar, ya que para la reflexión sistemática podría decirse que esta generación se nutría de los clásicos evangélicos del Protestantismo europeo, y de los tratadistas del mundo anglosajón.
Una Cristología en Gonzalo Báez-Camargo
Gonzalo Báez-Camargo, maestro primario, combatiente de la revolución mexicana, periodista reconocido, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, maestro de escuela dominical, dirigente evangélico en su propio país y luego uno de los forjadores del movimiento ecuménico a nivel mundial, fue un biblista distinguido cuyo trabajo se realizó dentro del marco de las Sociedades Bíblicas Unidas y de la Iglesia Metodista.3 Pero fue su tarea como periodista la que llevó sus escritos a las masas de su país, desde las columnas del diario Excelsior de México. Su libro Las manos de Cristo reúne una colección de artículos, publicada por primera vez en 1950.4 Es en realidad una muestra de la Cristología que desde muchos púlpitos y a través de la radio difundieron también otros evangélicos de su generación.
Quienes conocimos a Gonzalo Báez-Camargo y tuvimos oportunidad de tratar con él quedamos impresionados con el entusiasmo y el sentido de vocación con que acometía su tarea docente y literaria. También con su claro sentido de pertenencia a una comunidad evangélica cuyo lenguaje fraterno usaba sin aspavientos, pero también sin apologías. Recuerdo cómo en nuestras conversaciones me llamaba «hermano Escobar», con naturalidad y sin afectación. Creo por ello que si queremos encontrar la fuente y el impulso que motivaron y dinamizaron su obra debemos explorar la Cristología de Báez-Camargo. No pienso tanto en un esfuerzo erudito y clasificador para ver en qué escuela teológica podemos matricularlo. Quiero explorar más bien la relación vital con Cristo que se podía advertir en su persona y que fue la materia central de una parte importante de su obra publicada, a partir de la cual podemos bosquejar las líneas maestras de esa Cristología.
En el caso de Báez-Camargo, esbozaremos su Cristología prestando atención especialmente a su poesía, sus trabajos de crítica literaria y lo que él llamó sus «sermones laicos» en las páginas del periódico Excelsior. En esta obra advertimos un uso creativo de las Escrituras, un procedimiento hermenéutico y contextual que tiene ya las marcas de una teología evangélica autóctona. Las fuentes periodísticas, literarias u homiléticas son buen punto de partida en la exploración cristológica. Si tomamos por ejemplo el caso del periodismo, estamos frente a un esfuerzo por alcanzar a un gran público con aspectos específicos del mensaje evangélico centrado en Jesucristo. La selección de los temas y pasajes de la vida de Jesús, tomando en cuenta las características de un público lector respetuoso del Maestro pero en general ignorante acerca de su vida, requería familiaridad con el contenido cristológico de la fe y sensibilidad misionera en la forja del estilo. Por otra parte, si tomamos la himnología y la poesía estamos frente a manifestaciones que resultan especialmente importantes en la formación de los creyentes evangélicos mediante la liturgia y la educación cristiana.
Diagnóstico espiritual de América Latina
Como vimos en el capítulo anterior, en 1929 se realizó el Congreso Evangélico Hispanoamericano de La Habana. Báez-Camargo aun no había llegado a los treinta años de edad, y fue elegido para presidirlo. El historiador Wilton M. Nelson señala que lo hizo de manera brillante pues «dirigió el Congreso con ‘gracia latinoamericana’ y ‘eficiencia anglosajona’».5 El consenso de los historiadores, confirmado por un examen de los documentos, es que este Congreso se caracterizó por ser una clara toma de conciencia de que el protestantismo latinoamericano había llegado a su mayoría de edad. En La Habana la mayor parte de los asistentes fueron líderes latinoamericanos y Báez-Camargo fue quien mejor articuló una expresión claramente contextual de la identidad y el sentido de misión de los evangélicos. La calidad de su trabajo se puede apreciar en el libro que resume el proceso del Congreso de La Habana, Hacia la renovación religiosa en Hispanoamérica.6
Como ya vimos, en el Congreso se consideró un panorama de la situación espiritual y religiosa de América Latina. Luego de describir la religiosidad muerta y formal predominante, Báez-Camargo decía que no todo en el panorama latinoamericano era sombrío. «Corrientes espirituales de vario matiz luchan desesperadamente por inyectar en la sangre de este continente enfermo, la fe en las funciones más altas de nuestro espíritu, la confianza en las Fuerzas invisibles que crearon y sostienen el cosmos, y la posibilidad de la comunión con ellas».7 En medio de estas corrientes que buscaban una moral sin dogmas, la religiosidad oriental, el cristianismo social o el espiritualismo místico, Báez-Camargo se refiere también a otra corriente: «Pero no pocos miran a Jesús. No siempre lo perciben en toda su significación. Pero se esfuerzan en conocerlo e interpretarlo».8 A él mismo le tocó pronunciar el mensaje de clausura, y cita de dicho mensaje:
No al Cristo literario de Renán, no al Cristo socialista de Barbusse, no al Cristo nimio de las leyendas católicas, bellos Cristos a medias, sino al Cristo único, el de los Evangelios, el Hijo de Dios, redentor del Mundo, Espíritu Eterno cuya obra ayer, hoy y por todos los siglos, es la transformación de los corazones.9
Podría decirse que la agenda cristológica que el Congreso de La Habana propuso, la transformó Báez-Camargo en su propia agenda teológica y literaria. Veamos algunos aspectos de la misma.
El redescubrimiento de la humanidad de Jesús