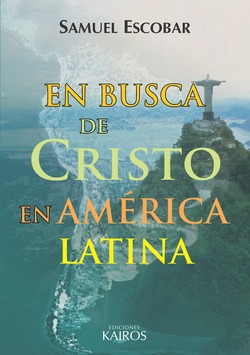Читать книгу En busca de Cristo en América Latina - Samuel Escobar - Страница 8
Оглавление1
Del pobre Cristo al Cristo de los pobres
¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida…
Desdeñando a los reyes, nos dimos leyes
al son de los cañones y los clarines,
y hoy al favor siniestro de negros reyes
fraternizan los Judas con los Caínes…
Cristo va por las calles flaco y enclenque,
Barrabás tiene esclavos y charreteras,
y las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque
han visto engalonadas a las panteras.
Rubén Darío
Así escribía en ١٨٩٢ el poeta Rubén Darío en su poema «A Colón»,1 una especie de inventario espiritual de América Latina al cumplirse cuatro siglos de la conquista española. Aquella india virgen y hermosa se había vuelto una mujer histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Se usa la metáfora bíblica para describir las guerras fratricidas y la violencia campante. Dentro de ese cuadro de decadencia y decepción la figura de Cristo, para Darío como para muchos intelectuales y poetas, no era otra cosa que un mendigo flaco y enclenque que inspiraba lástima: un pobre Cristo. En varios países el Catolicismo oficial predominante se debatía entonces en una lucha contra las fuerzas liberales que lo veían como un estorbo para la modernización y el progreso. Era la visión que reflejaba Darío al describir a un Cristo que parecía jugar el papel social de víctima impotente, cuando no instrumento de dominación, en un mundo regido por el poder militar corrupto y cruel.
Exactamente un siglo más tarde, al cumplirse en 1992 el quinto centenario de la llegada de los españoles, Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano favorecido por la popularidad en los círculos intelectuales progresistas de Latinoamérica, sacaba a luz una monumental obra de setecientas páginas con este título elocuente: En busca de los pobres de Jesucristo.2 Se trata de un laborioso estudio que le llevó al autor unos veinte años. Centrándose en la figura de Bartolomé de las Casas, Gutiérrez también explora a su manera el papel social cumplido por el cristianismo de los conquistadores de América en el siglo dieciséis. La obra deja traslucir las profundas tensiones entre quienes convirtieron el mensaje de Cristo en un discurso para justificar la conquista militar, y aquellas otras figuras como Las Casas, quienes en nombre de Cristo se opusieron al abuso con inteligencia y vigor. Sorprende que transcurrido un siglo de transformaciones aceleradas de todo tipo, en América Latina, al hacer un diagnóstico social, cultural o espiritual, se pueda seguir usando como referencia a la figura de Cristo: el «pobre Cristo» de Darío en 1892 o el «Cristo de los pobres» de Gutiérrez en 1992. De hecho, se podría decir que durante el siglo veinte el cristianismo tradicional institucionalizado fue perdiendo poder político y social mientras la figura de Cristo cobró nueva vigencia espiritual y cultural.
Examinar la figura de Cristo en el contexto de la cultura latinoamericana durante el siglo veinte es entrar en un mundo fascinante de poetas, sacerdotes, novelistas, guerrilleros, profetas sociales, misioneros heterodoxos y agitadores políticos. Es un mundo de tensiones entre una forma ibérica de cristianismo heredada de la colonia y una forma anglosajona de cristianismo que entra del brazo de liberales y masones; entre las sobrevivencias de religiosidad indígena y africana, vestidas de formas cristianas, y las corrientes renovadoras de un catolicismo «protestantizado» por los vientos del Concilio Vaticano II; entre las banderas rojas y negras del fundamentalismo católico de los militares argentinos que invocan a «Cristo Rey» en su guerra sucia por un lado, y por otro lado el «Cristo-Guevara» de los teólogos cubanos y del zelotismo guerrillero.
«El Cristianismo es Cristo» fue una de las frases favoritas del mensaje protestante evangélico en América Latina. Se afirma que en contraste con una religiosidad formal y estática, que adormece a las masas, la fe centrada en Jesucristo es potencia dinámica y transformadora. Cristo es quien todo lo hace nuevo, y al decir del apóstol Pablo, «si alguno está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo». El encuentro con Cristo transforma radicalmente a las personas y las comunidades. Cristo no es sólo una palabra que evoca la figura del Maestro de Galilea, sino que en el nombre de Cristo hay un poder que cambia a los seres humanos aquí y ahora. Cristo es el modelo del nuevo ser humano, pero también el poder redentor para que nazca ese nuevo ser humano. Gracias a Jesucristo puede hablarse de una historia humana que tiene sentido, y de su tumba vacía brota la nota de esperanza con la cual puede enfrentarse la dimensión trágica de la condición humana. Lo ha expresado vigorosamente el obispo metodista y poeta argentino Federico Pagura en su conocido tango «Tenemos esperanza»:
Porque Él entró en el mundo y en la historia;
porque Él quebró el silencio y la agonía;
porque llenó la tierra de su gloria;
porque fue luz en nuestra noche fría;
porque Él nació en un pesebre oscuro;
porque Él vivió sembrando amor y vida;
porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.
Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza
el porvenir...3
Cantado como los tangos argentinos, al son y el ritmo de un bandoneón acompañado por guitarra, contrabajo, piano y violín, este tango es una muestra de esa increíble vitalidad de la memoria de Jesucristo que de manera siempre fresca y renovada, y en una inmensa variedad de culturas y lenguas, sigue inspirando a nuevas generaciones de admiradores y seguidores en todas las latitudes del planeta.
Los caminos de la reflexión cristológica
La vitalidad de la experiencia cristiana brota del hecho de que tiene a Cristo en el centro mismo de la vida. También en la teología, que es reflexión acerca de la vivencia de la fe, la vitalidad viene de ese carácter cristocéntrico. Llamamos cristocéntrica a una forma de pensamiento teológico en la cual Jesucristo es el eje central alrededor de cuya persona y obra se articula la comprensión de todo el contenido de la fe. Por supuesto que toda teología que se precia de cristiana tiene su momento cristológico, su sección en la cual la reflexión se ocupa específicamente de la persona de Cristo y por ello se llama Cristología. Pero la teología cristocéntrica es la que articula todas sus partes y secciones alrededor del hecho central de la fe: el hecho de Cristo.
En la historia del pensamiento cristiano, la reflexión teológica se ha aproximado a Cristo por diversos caminos. Uno ha sido el de la Cristología que se concentra en el desarrollo dogmático posterior a los tiempos bíblicos. Desde el primer siglo los cristianos trataron de resumir lo que creían acerca de Cristo en algunas fórmulas o declaraciones breves que se conocen como «Credos.» De los primeros cuatro siglos de nuestra era vienen los credos Apostólico y Niceno aceptados por todas las grandes ramas de la cristiandad. La Cristología se organizaba entonces como un comentario actualizado de los grandes credos reconocidos por la Cristiandad a través de los siglos.
Lo que hicieron algunos de los grandes teólogos sistemáticos fue un esfuerzo por explicar esos credos o declaraciones de fe, en diferentes contextos. A su vez los maestros cristianos en un nivel popular creaban «catecismos» mediante los cuales las fórmulas dogmáticas se comunicaban al común de los fieles. Así, por ejemplo, en la época de la Reforma algunos libros importantes de reformadores como Lutero fueron los catecismos para explicar los credos a los creyentes sencillos o a los niños. Así mismo la gran figura de la teología del siglo veinte que fue Karl Barth articula su monumental trabajo dogmático como un comentario contemporáneo al Credo Apostólico. Tenemos en castellano un breve trabajo de Barth que sigue precisamente ese mismo esquema.4 En el trabajo de los teólogos siglo tras siglo la Cristología toma formas nuevas según los diferentes momentos y contextos históricos y culturales en los cuales le toca vivir a la iglesia.
Otro camino es el de la teología bíblica que se concentra en el estudio de la forma en que se desarrolló el mensaje del Nuevo Testamento. Se trata no tanto de comentar los credos clásicos, sino de regresar a los documentos originales, examinando cómo los Evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis representan una progresiva toma de conciencia de los primeros creyentes en Cristo, respecto a la persona de Jesús de Nazaret, su obra y su significado: «el hecho de Cristo». Esta toma de conciencia se da primero dentro del contexto del mundo judío, en el cual la persona y los hechos de Jesús de Nazaret son interpretados progresivamente a la luz del Antiguo Testamento. Viene luego el paso al mundo gentil, en el cual la persona de Jesús se va comprendiendo contra el trasfondo de la cultura y la realidad social grecorromana del primer siglo. La rica variedad de las notas de la Cristología de los autores del Nuevo Testamento viene precisamente de la respuesta pastoral y teológica a las preguntas que va planteando el anuncio misionero de Jesucristo por las rutas que conectaban culturas y pueblos en el mundo mediterráneo de la Pax Romana.5
Como se puede apreciar, los caminos de la teología dogmática o bíblica son los de una reflexión volcada más bien hacia adentro, al interior de las comunidades cristianas. Se puede seguir un tercer camino que busca más bien el análisis cultural, partiendo de la convicción de que el pensamiento cristiano es fruto de un proceso misionero en el cual el anuncio de Jesucristo cruza fronteras de todo tipo. Sería ésta una aproximación misiológica: las anteriores han mirado hacia adentro, y han tomado la fe tal como se expresa y se vive en determinado momento, en diálogo con el pasado. Ésta en cambio presta especial atención a los procesos de trasmisión. La narración acerca de Jesús en las páginas de los Evangelios, lo mismo que las formulaciones teológicas de las Epístolas o de la reflexión sistemática posterior, han tenido una poderosa influencia sobre las manifestaciones culturales de aquellas sociedades donde la fe cristiana encontró algún grado de arraigo. A su vez, la percepción cristiana del texto bíblico y la reflexión clásica ha recibido la influencia de las diferentes culturas en las que el Cristianismo arraigó. Tanto el desarrollo de las artes plásticas como el de la expresión musical y literaria en Europa, por ejemplo, registran el impacto de la figura de Jesucristo sobre la conciencia de la sociedad que llamamos occidental. Esto no sólo se refiere a las manifestaciones cultas de las élites, como la pintura del Greco o la música de Bach, sino también a las formas diversas de la cultura popular como el refranero español, los autos sacramentales o la imaginería latinoamericana. Por eso una tercera ruta de investigación cristológica es el análisis de los diversos elementos culturales en los cuales se percibe el impacto y la huella de Jesucristo.6
Cristología en Iberoamérica
Lo que vamos a intentar en el presente estudio es una breve exploración en la vida espiritual de nuestros pueblos iberoamericanos, examinando diversas manifestaciones de la cultura predominante, en busca de la imagen de Cristo subyacente en ellas. Esta búsqueda se irá relacionando con el esfuerzo de pensadores cristianos de Iberoamérica por articular su propia experiencia y visión de Cristo, en diálogo con la realidad latinoamericana y la tradición cristiana de la cual son herederos. No se puede negar que la cultura iberoamericana refleja una definida presencia de lo cristiano. La trajeron primero los conquistadores y misioneros, españoles y portugueses, en el siglo dieciséis; y más tarde los emigrantes protestantes y los misioneros evangélicos, desde comienzos del siglo diecinueve.
El Cristo de la península ibérica llegó al Nuevo Mundo tanto mediante la presencia y forma de vida de los conquistadores, como por la prédica de los misioneros que los acompañaron. No siempre es fácil separar la espada de la cruz en el examen histórico de esa época de conquista. La forma de religiosidad a que dio lugar el impacto de ese Cristo ibérico fue gestándose como resultado de un largo y penoso proceso. Primero tenemos el traumático encuentro de españoles y portugueses con las culturas indígenas y la africana, los europeos conviviendo por primera vez con «el otro» en tierras de ultramar, separadas de Europa por un océano. Luego los avatares del proceso de conquista y dominación, en el cual la superioridad tecnológica, la astucia militar y la alianza con pueblos enemigos permitieron dominar imperios indígenas a velocidad sorprendente. A continuación el desarrollo de las instituciones eclesiásticas, el Catolicismo instalado como poder durante el largo período de pertenencia a los imperios español y portugués, en medio de tensiones entre el poder civil y el militar, entre los misioneros sacrificados y los funcionarios impacientes. Como demuestran investigaciones recientes no sólo los nativos de estas tierras sufrieron transformaciones traumáticas, sino los propios europeos conquistadores fueron transformados a su vez por su experiencia histórica y por el medio geográfico y la cultura nativa.7
Al quebrarse el orden colonial en las primeras décadas del siglo diecinueve el papel del cristianismo en la sociedad sufrió también transformaciones. El continente empezó a experimentar los comienzos de un proceso de secularización que fue desplazando a la Iglesia Católica Romana como institución formadora de la cultura, capaz de ejercer control social mediante la Inquisición o mecanismos parecidos. Ese es el momento en el cual hace su aparición el Protestantismo en Iberoamérica. Tenemos que recordar que la predicación protestante inicial se da contra el trasfondo de una cristiandad en decadencia o transformación, y no en el seno de un paganismo puro. Sólo en el caso de las comunidades nativas de las zonas selváticas se puede decir que el ambiente en el cual predican los misioneros protestantes es totalmente extraño al cristianismo.
Hoy en día, tanto para el Protestantismo como para el Catolicismo es importante comprender bien cómo se dio el encuentro entre la predicación evangélica y la religiosidad existente. Para todos es importante la pregunta: «¿Quién es Cristo hoy en América Latina?». Al cabo de estos largos y complejos procesos de cambio cultural ¿cómo han percibido a Cristo algunos intérpretes de la vida y la cultura latinoamericana en el siglo veinte? Nuestro estudio quiere ubicarse como un esfuerzo para responder, aunque sólo sea muy parcialmente, a esas preguntas, mediante un examen que sigue líneas teológicas, históricas y culturales. En última instancia la reflexión busca un regreso a las fuentes bíblicas y dogmáticas con la intención de plantear la purificación y eficacia del testimonio actual.
La teóloga católica Elizabeth Johnson nos recuerda que en 1951, al conmemorarse el Concilio de Calcedonia, que quince siglos antes había reconocido que «Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre», el teólogo Karl Rahner publicó un trabajo seminal titulado «Calcedonia: ¿fin o principio?». Reconocía Rahner que en el pensamiento católico «la Cristología estaba paralizada y en un estado lamentable. El uso de manuales que explicaban a Cristo aplicando una lógica deductiva daba la impresión de que lo conocíamos de una forma completa y definitiva. Esto impedía que aparecieran nuevas perspectivas».8 Además, Johnson nos recuerda que «el enfoque de los tratados tendía a ignorar la riqueza de la Escritura con su narración de los acontecimientos de la vida de Jesús tales como su bautismo, las oraciones que dirigía a Dios y el abandono de la cruz».9 Nos recuerda también que «los reformadores protestantes pidieron que se abandonasen las especulaciones metafísicas escolásticas sobre la constitución interna de Cristo, con el fin de volver a una confesión de Jesucristo más existencial y fundamentada en la Biblia…».10 En la década de 1950 en la teología protestante se debatía fundamentalmente sobre las fuentes bíblicas para la comprensión de quién era Jesucristo. Lo notable es que en la segunda mitad del siglo veinte hay una confluencia de teólogos católicos y protestantes en América Latina que busca recuperar al Cristo de los Evangelios y las Epístolas.
Un punto de partida
Nuestro estudio examinará en forma especial el desarrollo cristológico en el siglo veinte. Por ello un buen punto de partida viene a ser el libro El otro Cristo español, escrito por el misionero presbiteriano escocés Juan A. Mackay. Este trabajo clásico se publicó por primera vez en inglés en 1933, y en español sólo veinte años más tarde.11 Ha sido reconocido por propios y extraños como una acertada interpretación evangélica de la realidad espiritual de Iberoamérica, centrada en el estudio de la imagen y presencia de Cristo en estas tierras. Muchos latinoamericanos coinciden con el juicio del literato y político peruano Luis Alberto Sánchez, quien refiriéndose a El otro Cristo español escribió: «es un libro fundamental para apreciar la civilización latinoamericana».12 Se trata de una indagación cristológica, cuya metodología fue el análisis histórico y la interpretación de diversas manifestaciones culturales, desde la perspectiva de una posición teológica reformada y evangélica. La intención de Mackay era misionera en un sentido amplio; quería anunciar al Cristo verdadero cuya visión se estaba perdiendo, tanto en el mundo de habla inglesa como en el mundo iberoamericano:
Un cierto número de figuras románticas que llevan cada una el nombre de Cristo y en que se encarnan los ideales particulares de sus varios grupos de admiradores, han suplantado al Cristo verdadero. En realidad tanto el mundo anglosajón como el mundo hispano están abrumados por una necesidad común: «conocer» a Cristo, «conocerlo» para la vida y el pensamiento, «conocerlo» en Dios y a Dios en Él.13
La metodología que Mackay siguió fue primero examinar el carácter de los habitantes de la península ibérica y el proceso histórico de trasplante del cristianismo al llamado «Nuevo Mundo» iberoamericano. En este examen no se limitó a lo teológico, sino que prestó también atención a los procesos sociales de la conquista ibérica, refiriéndose a la economía y la sociología que empezaban ya a ser usadas para entender la historia. Resulta sugerente ver cómo el misionero escocés aprovechó el análisis sociológico que había utilizado su amigo José Carlos Mariátegui, pionero del pensamiento marxista latinoamericano.14 Además Mackay caracterizó al «Cristo sudamericano,» como el resultado de un proceso de «sudamericanización» de la imagen y la visión del Cristo español que trajeron los conquistadores. Según la interpretación de Mackay, el Cristo español no era el de los Evangelios, el que había nacido en Belén, sino más bien otro, que nació en el norte de África. De esa manera Mackay se refería a las transformaciones que había experimentado la religión cristiana durante los ocho siglos en los cuales los españoles y portugueses habían convivido con los árabes que invadieron la península en el siglo ocho. Mackay establecía un contraste entre ese Cristo de la religiosidad oficial y lo que él llamaba «el otro Cristo español,» el de los místicos del Siglo de Oro como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y el de los cristianos rebeldes de la España moderna como Miguel de Unamuno.
Sin embargo, observando la realidad cultural de América Latina Mackay señalaba la esterilidad del catolicismo predominante:
Si en la esfera de la vida no logró el catolicismo sudamericano producir un verdadero místico, en la del pensamiento tampoco pudo producir una literatura religiosa. En el espacio de casi cuatro siglos el clero no ha producido ninguna obra religiosa de nota, y en cuanto a los laicos, cualesquiera que hayan sido los sentimientos individuales de ciertos hombres de letras, no se ha considerado la religión como un tema propio para el ejercicio del talento literario.15
Podrían estas frases parecer una exageración propia de un misionero protestante, sin embargo en la década de 1990 el estudioso católico español José Antonio Carro Celada se propuso rastrear la presencia de Jesús en la literatura hispanoamericana del siglo veinte, para saber lo que decían los escritores sobre Jesús de Nazaret y quién era él para ellos. Comprobó que hubo un proceso de secularización significativo, en contraste con el protagonismo de lo cristiano durante el Siglo de Oro español, por ejemplo. Sostiene que «en los países de lengua castellana de mayoría sociológica católica, se ha impuesto un sorprendente silencio religioso dentro de la literatura de creación».16
Sin embargo en el momento de escribir su libro Mackay reconocía que «en años recientes ha tenido lugar un cambio decidido en la actitud intelectual, tanto del clero como de los laicos con referencia a la religión y al problema religioso… En el curso de la última década han aparecido en todo el continente escritores de distinción para quienes los estudios religiosos ofrecen supremo interés».17 En sus recorridos por América Latina entre 1916 y 1930, Mackay había conseguido atraer a multitudes juveniles que se congregaban en gran número para escuchar sus conferencias. Estaba convencido de que en la América Latina habían señales promisoras de un nuevo descubrimiento de Cristo en la vida social, política y cultural del continente. En el capítulo X de su libro Mackay examinó brevemente la obra literaria de cuatro latinoamericanos: la poetisa chilena Gabriela Mistral a quien describe como católica liberal; el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, autor de poemas épicos, a quien Mackay describe como católico ortodoxo; el historiador y novelista argentino Ricardo Rojas, autor de El Cristo invisible, una obra de gran repercusión, a quien Mackay describe como cristiano literario; y el argentino Julio Navarro Monzó, a quien describe como literato cristiano.
Se puede afirmar que el trabajo más representativo de la búsqueda cristológica que se estaba empezando a desarrollar en América Latina es El Cristo invisible.18 Escrito y publicado por primera vez en 1927, esta obra está estructurada en forma de tres largos diálogos entre un Obispo, presentado como «Monseñor», y un buscador inteligente y auténtico, presentado como «Huésped», que dialogan sobre la efigie de Cristo, la palabra de Cristo y el espíritu de Cristo. Las observaciones del Huésped sobre el arte, la cultura, los libros sagrados, las prácticas religiosas, van planteando preguntas palpitantes y llevan poco a poco a establecer una diferencia entre la religiosidad formal y la fe en el Cristo de los Evangelios.
Por otra parte Mackay presentaba también, sin ocultar su admiración, retratos breves de jóvenes luchadores sociales latinoamericanos como el brasileño Eduardo Carlos Pereira y los peruanos Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. En su búsqueda de la justicia y el servicio al prójimo estos hombres eran para Mackay señales de fermento en la vida espiritual del continente, indicios de que había una generación en busca del Cristo verdadero. Terminaba su libro con un examen crítico del naciente protestantismo que ya iba tomando arraigo en tierras latinoamericanas.
Un siglo de búsqueda teológica
Recorriendo la historia espiritual e intelectual del continente a lo largo del siglo veinte, podemos observar una evolución fascinante durante ese período. Entre el «pobre Cristo» de Rubén Darío y el «Cristo de los pobres» de Gustavo Gutiérrez, la literatura y la teología realizaron un vasto recorrido, no siempre fácil de trazar. A manera de adelanto del breve itinerario que seguiremos en nuestra exploración, pueden mencionarse algunos otros hitos que se destacan en el camino. Así por ejemplo el libro Mas yo os digo,19 publicado por primera vez en Montevideo, en el cual el ya mencionado Mackay resumió el mensaje con que había recorrido las tribunas públicas, especialmente las universitarias, por toda América Latina, entre 1916 y 1930. Este libro alcanzó varias ediciones en castellano desde su aparición inicial. En 1936 el periodista y diplomático peruano Víctor Andrés Belaúnde publica su polémico trabajo El Cristo de la fe y los Cristos literarios,20 expresión de un renacimiento del pensamiento católico que empezaba a recibir los vientos renovadores que venían desde el mundo de habla francesa, lo mismo que los desafíos de la acción misionera protestante. Belaúnde había sido promotor de un grupo de jóvenes intelectuales peruanos conocido como «La Protervia», en el cual se encontró con Mackay, y trabó con él una estrecha amistad que dejó huella en el desarrollo posterior de su pensamiento.
Explorando la novelística latinoamericana desde inicios de siglo, no se encuentra un sentimiento cristiano vigoroso. Al contrario, la novela indigenista de la primera mitad del siglo muestra un anticlericalismo furibundo. En contraste con ello, hacia la década de los años cincuenta el colombiano Eduardo Caballero Calderón enfoca el tema de la violencia política colombiana en su novela Cristo de espaldas, vigoroso retrato de un joven sacerdote cogido en la trama de una guerra a muerte entre políticos conservadores y liberales. Su trágico personaje es una víctima cuyo calvario se va narrando según el itinerario de la pasión de Cristo. El recurso literario era una actualización de la pasión de Cristo en tierra colombiana. Era lo mismo que había hecho el español Benito Pérez Galdós en su novela Nazarín, y más recientemente el griego Nikos Kazantzakis, quien ubicó la historia de Jesús reactualizada en una aldea griega, en su novela Cristo de nuevo crucificado.
Cuando ya los vientos renovadores europeos del Vaticano II han soplado para el catolicismo en Medellín, aparece en Argentina El Evangelio Criollo.21 Las décimas clásicas del romance español, transfiguradas en la épica argentina del Martín Fierro, sirven de modelo para contar la historia de Jesús, de nuevo y «a la criolla». El esfuerzo contextual posterior al Vaticano II pasa a ser reflexión teológica más detenida en Jesucristo el liberador (1974)22 libro que refleja ya los temas y algo de los métodos de las teologías de la liberación. Con esta obra alcanza un público continental Leonardo Boff, un teólogo franciscano brasileño cuyas ideas despertaron la oposición de las jerarquías máximas de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano. En el prólogo de la versión castellana del libro de Boff, el abogado y periodista uruguayo Héctor Borrat afirmaba categóricamente: «He aquí, escrita por un brasilero, la primera cristología sistemática que se haya editado en América Latina».23
El triunfo de la revolución cubana en 1959 empieza a agitar a los países latinoamericanos y en el marco de ese proceso hay pensadores cristianos que empiezan a redescubrir las dimensiones sociales del mensaje de Jesucristo. Algunos teólogos señalan la radicalidad de algunos dichos y hechos de Jesús y va surgiendo la figura de un Cristo revolucionario que de haber venido en nuestro tiempo se hubiese hecho guerrillero. Esto trae respuestas de críticos de esta propuesta de ruptura del orden religioso tradicional. El escritor y periodista chileno Guillermo Blanco publica en 1973 un libro que en pocos meses alcanza numerosas ediciones: El Evangelio de Judas.24 En tono casi panfletario Blanco critica por igual la visión del Cristo empresario proveniente de los Estados Unidos y la del Cristo guerrillero propuesta por escritores de la izquierda. En 1978 Vicente Leñero, un novelista y dramaturgo ampliamente conocido en su México natal publica su libro El evangelio de Lucas Gavilán, una vigorosa y sorprendente paráfrasis del Evangelio de Lucas siguiendo las líneas de las teologías de la liberación.25
Cuando los obispos católicos del continente se reunieron en 1955, en Río de Janeiro, Brasil, para hacer un inventario de la situación de su iglesia, se crea el CELAM.26 Los obispos ven dos peligros amenazantes: el crecimiento del protestantismo y el creciente auge ideológico del comunismo, y lanzan un grito de auxilio a los católicos de Europa y Norteamérica para que envíen misioneros a América Latina a ayudar a una Iglesia en situación crítica. En las décadas siguientes, una nueva generación de misioneros estadounidenses, canadienses, belgas, franceses, españoles, vienen a los países latinoamericanos con nuevas ideas y un estilo nuevo de hacer misión. Algunos que van a trabajar entre los sectores más pobres y desfavorecidos comprueban conmovidos que su propia iglesia es parte de un sistema de opresión y explotación.27 Sus ideas renovadoras y su nueva forma de hacer misión, desde abajo y con los de abajo, les ganan pronto las críticas y el rechazo de los sectores más conservadores de la iglesia y la persecución de gobiernos dictatoriales y militares que siempre habían visto a la Iglesia como un aliado. Esta nueva práctica misionera es uno de los focos de reflexión de la cual salen las teologías de la liberación.28
Así en la cultura latinoamericana reaparece la figura de Jesús, cuya vida y enseñanza pasan a ser materia de debate público, mientras que en los círculos teológicos de las diversas iglesias cristianas la persona de Jesús y el significado de la fe en Jesús pasan a ser materia de una intensa búsqueda en el material bíblico y en la tradición cristiana. La sucesión de momentos especiales representados por libros como los que hemos mencionado, apenas una muestra limitada, constituye un proceso que queremos examinar en el presente ensayo. Será imposible dejar de tocar temas polémicos tales como la declinación de la cristiandad católica, la presencia misionera protestante con la centralidad cristológica de su mensaje, su efecto en la multiplicación explosiva de iglesias evangélicas y en la renovación del catolicismo. Este proceso se conecta con los vientos renovadores promovidos por el Concilio Vaticano II, con el fermento inquietante de las teologías de la liberación y con el desplazamiento masivo de millones de pobres latinoamericanos hacia las filas del protestantismo popular. En muchos círculos literarios, artísticos y académicos al finalizar el siglo veinte la figura de Cristo parecía ser percibida con nitidez mucho mayor que a comienzos de siglo. Pero lo que es más importante, hoy, en pleno siglo XXI, hay miles de hombres y mujeres, católicos y protestantes, dispuestos a jugarse la vida por el anuncio y la imitación de Jesús de Nazaret, y a tratar de seguir su ejemplo en el contexto de un nuevo siglo y una nueva época. Ese proceso es el que queremos explorar y comprender.
1 Rubén Darío Poesía Completa, Fondo de Cultura Económica, México, 1952, p. 302.
2 Gustavo Gutiérrez En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento de Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios y Publicaciones, Lima, 1992.
3 Federico Pagura, «Tenemos Esperanza», tango con música de Homero Perera, Cancionero abierto, Vol.4, Escuela de música de ISEDET, Buenos Aires, 1979.
4 Karl Barth, Bosquejo de Dogmática La Aurora, Buenos Aires, 1954. Traducción del texto alemán por M. Gutiérrez Marín. Una edición más reciente es Esbozo de Dogmática, Sal Terrae, Santander, 2000, traducción de José Pedro Tosaus Abadía.
5 Un trabajo clásico de interpretación del material del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo es el del Profesor de la Sorbona Oscar Cullmann, Cristología del Nuevo Testamento, Methopress, Buenos Aires, 1965.
6 Un esfuerzo clásico para definir la metodología de este tipo de análisis es el libro de Richard Niebuhr, Cristo y la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 1962. Un trabajo más reciente por Jaroslav Pelikan, profesor de la Universidad de Yale, es Jesús a través de los siglos, Herder, Barcelona, 1989. El subtítulo de esta obra en su original en inglés es «Su lugar en la historia de la cultura».
7 Solange Alberro Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo, El Colegio de México, México, 1997.
8 Elizabeth A. Johnson, La cristología, hoy. Olas de renovación en el acceso a Jesús, Sal Terrae, Santander, 2003, p. 26
9 Ibid.
10 Ibid., p 24.
11 Juan A. Mackay, El otro Cristo español, Lima: Colegio San Andrés, Lima, 1991.En adelante: Mackay, EOCE. Esta tercera edición es la que usaremos para nuestro estudio.
12 Luis Alberto Sánchez, diario El Observador, Lima, 26 de junio 1983.
1313 Mackay, EOCE, p.58.
14 Hacia el final del capítulo 2 de su libro Mackay escribe: »La sección precedente debe mucho a un admirable estudio de la religión en el Perú por José Carlos Mariátegui que se halla en su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana». Véase cómo Mackay cita a Mariátegui en el capítulo IX de El otro Cristo español.
15 Mackay, EOCE, p. 244.
16 José Antonio Carro Celada, Jesucristo en la literatura española e hispanoamericana del siglo XX, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1997, p. 18.
17 Mackay, EOCE, pp. 244-245.
18 Ricardo Rojas, El Cristo invisible, Librería La Facultad, Buenos Aires, 3ª. ed., 1928.
19 Juan A. Mackay, Mas yo os digo..., Casa Unida de Publicaciones, México, 2da. ed., 1964. La primera edición se publicó en Montevideo en 1927.
20 Víctor Andrés Belaúnde, El Cristo de la fe y los Cristos literarios, Pontificia Universidad Católica, Lima, 2da. ed., 1993. La primera edición de 1936 fue de Editorial Lumen.
21 Amado Anzi S.J., El Evangelio criollo, Patria Grande, Buenos Aires, 5ta. ed., 1994. La primera edición fue publicada por Ediciones Agape en 1964.
22 Leonardo Boff, Jesucristo el liberador, Latinoamérica Libros, Buenos Aires, 1974. «Presentación» por Héctor Borrat.
23 En Boff, op.cit, p.11.
24 Guillermo Blanco, El Evangelio de Judas, Pineda Libros, Santiago, 1973.
25 Vicente Leñero, El evangelio de Lucas Gavilán, Seix Barral, México, 1979.
26 Consejo Episcopal Latinoamericano
27 En el caso de los norteamericanos hay un libro que documenta el proceso: Gerald M. Costello, Mission in Latin America, Orbis Books, Maryknoll, 1979. Ver mi libro Tiempo de misión, Semilla, Guatemala, 1999, cap. 3.
28 Ver documentos que dan cuenta de este proceso en Signos de renovación, editado por Gustavo Gutiérrez, CEAS, Lima, 1969.