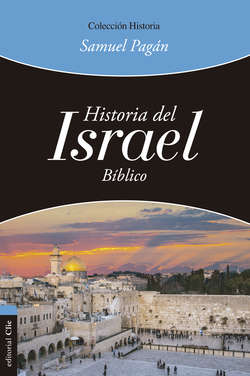Читать книгу Historia del Israel bíblico - Samuel Pagán - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII
NARRACIONES HISTÓRICAS Y TEOLÓGICAS
Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación.Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos,y a tal grado se multiplicaronque fueron haciéndose más y más poderosos.El país se fue llenando de ellos.
Éxodo 1.6-7
Desafíos y oportunidades
Escribir la historia del pueblo de Israel durante los tiempos bíblicos, es una tarea extraordinaria y desafiante. En primer lugar, el período que comprende el estudio es extenso; además, las fuentes que tenemos a nuestra disposición deben ser analizadas con mucha cautela y precisión; y las repercusiones políticas de una tarea de esta naturaleza y magnitud, no son pocas. Ciertamente es retadora esta empresa de investigación, pues, a la vez, se unen al estudiar este apasionante tema, asuntos temáticos, teológicos, metodológicos y políticos.
Esos desafíos formidables, sin embargo, lejos de descorazonar este esfuerzo académico, lo entusiasma y motiva. Es también un momento ideal para reinterpretar varios de los temas históricos y teológicos tradicionales; revisar algunos descubrimientos arqueológicos antiguos y comprender adecuadamente a la luz de las nuevas metodologías y tecnologías, los nuevos hallazgos; y también entrar en diálogo con grupos políticos e ideológicos contemporáneos en la Tierra Santa, para explorar las implicaciones políticas y sociales de nuestros estudios, descubrimientos y conclusiones.
Las fuerzas que mueven las investigaciones, los estudios y las conclusiones en torno a la historia de Israel en el período bíblico son varias. Y esas fuerzas o dinámicas, son tan importantes, que tienen la capacidad de afectar las conclusiones del estudio. La gran pregunta al acercarnos a esta disciplina, es la siguiente: ¿Qué papel desempeñará la Biblia en estos estudios? ¿Qué rol, si alguno, tendrán las narraciones bíblicas en nuestras comprensiones de la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo debemos utilizar los relatos escriturales para comprender la historia de la comunidad que dio a luz estos documentos y reflexiones en torno a la vida?
Esa pregunta, que a primera vista puede parecer sencilla y obvia, es extremadamente compleja. Y esas complejidades se relacionan con la naturaleza teológica de los documentos bíblicos. La Biblia es el recuento de las intervenciones divinas en medio de la sociedad antigua, de acuerdo con las percepciones teológicas y espirituales de los hombres y las mujeres que redactaron o transmitieron esas tradiciones orales o documentos. Los textos bíblicos son esencialmente documentos de fe, escritos desde una perspectiva teológica.
El objetivo de los textos bíblicos no es indicar lo que sucedió en la historia, de forma imparcial o descriptiva; por el contrario, la finalidad de esos documentos es afirmar las manifestaciones divinas en medio de la historia nacional. Y ese singular acercamiento, está lleno de afirmaciones de fe, interpretaciones teológicas, extrapolaciones espirituales, y comprensiones religiosas de las realidades y la historia. En efecto, la Biblia es un documento eminentemente teológico.
Para utilizar las narraciones bíblicas en nuestras investigaciones en torno a la historia del pueblo de Israel, debemos estar conscientes de esa naturaleza teológica de los documentos básicos, pues esa comprensión y aceptación, nos ayudará a entender mejor la teología bíblica y nos permitirá utilizar estos importantes documentos en nuestros análisis históricos.
El campo de las investigaciones históricas referente a nuestro tema se divide en dos grandes secciones y acercamientos básicos. La gran pregunta metodológica y teológica, para estudiar la historia del Israel bíblico, es la siguiente: ¿Qué rol va a tener la Biblia en nuestro estudio? ¿Hasta qué punto la Biblia, que es un documento eminentemente teológico, puede ayudarnos a entender la historia del pueblo que lo generó?
Por un lado, se encuentran las personas que tradicionalmente afirman que la Biblia debe ser utilizada sin inhibiciones, pues contiene las narraciones que ponen de manifiesto la historia nacional. Este sector de estudiosos, que generalmente se conocen como «los maximalistas», han dominado el campo de los estudios bíblicos a través de la historia. Y sus conclusiones referentes a la historia del pueblo de Israel, se relacionan directamente a las narraciones escriturales.
A ese grupo de estudiosos, en el siglo XX, se unió un sector importante de eruditos que desarrolló una metodología diferente. Al comprender la naturaleza teológica e interpretativa de la literatura hebrea, poco a poco fue distanciándose de los textos bíblicos para depender, en la comprensión de la historia del Israel bíblico, de la historia de los pueblos del Oriente Medio Antiguo, los descubrimientos arqueológicos, y las lecturas y comprensiones de las literaturas de las comunidades aledañas a Israel. Este sector de eruditos, que se identifican como «los minimalistas», han tomado fuerza en las postrimerías del siglo XX y comienzos del XXI.
En nuestra presentación de la historia de Israel, vamos a tomar en consideración el resultado de las investigaciones de estos dos sectores de estudiosos bíblicos. Por un lado, reconocemos la naturaleza teológica y simbólica de las narraciones y los poemas en las Sagradas Escrituras; y también tomaremos en consideración el resultado de las investigaciones históricas, arqueológicas y sociológicas, de los pueblos vecinos de los grupos hebreos antiguos y también de las comunidades israelíes y judías. La Biblia es importante, pues es fuente primaria de información en torno a los temas históricos y teológicos que vamos a estudiar en este libro. Y la arqueología y estudios culturales y antropológicos son determinantes, pues ponen a nuestra disposición nueva información con la que podemos comprender mejor las narraciones bíblicas.
No utilizar los textos bíblicos en nuestro análisis de la historia de Israel, equivale a rechazar la gran mayoría de la información que tenemos a nuestra disposición; e ignorar o subvalorar los descubrimientos arqueológicos y sociológicos contemporáneos, es actuar de forma poco responsable con el resultado de los esfuerzos intelectuales modernos y con el desarrollo de nuevas metodologías científicas. En nuestra presentación de la historia de los israelitas, tomaremos en consideración, tanto las narraciones escriturales como el resultado de las investigaciones científicas del Oriente Medio Antiguo.
Narración de la historia bíblica
La Biblia hebrea está redactada, en una gran parte, en narraciones, aunque los componentes poéticos nunca deben menospreciarse ni subestimarse. La naturaleza literaria e histórica de esas narraciones debe ser bien entendida para adquirir una comprensión adecuada de su mensaje. Los escritores bíblicos estaban interesados en contar una «historia» que se fundamentaba en la fe que tenían en Dios; presentan narraciones desde la perspectiva de sus convicciones religiosas. No redactaban lo sucedido de acuerdo con un orden cronológico definido ni fundamentados en las comprensiones científicas que tenemos en la actualidad. Por el contrario, lo que narraban eran sus percepciones e interpretaciones de los eventos que presenciaban o que escuchaban, algunos que se contaban por generaciones, desde la óptica de la fe.
En ocasiones, y mediante complejos análisis literarios, teológicos, históricos y arqueológicos, podemos descifrar algo de lo que realmente sucedió en la antigüedad y que se presupone ciertamente en el recuento bíblico. Hay momentos, sin embargo, en que ese conocimiento preciso y específico de lo que acaeció, por ejemplo, en la antigua Palestina, en el desierto del Sinaí o en el exilio en Babilonia, escapa a nuestras comprensiones y conocimientos actuales, pues el texto bíblico lo que desea destacar es la intervención divina que tiene una finalidad redentora o educativa para el pueblo.
Para la persona estudiosa de la Biblia, sin embargo, es determinante saber que los materiales que estudia son las grandes verdades del pueblo de Israel, que nos llegan matizadas y filtradas por la fe viva que tenía una comunidad antigua en la capacidad de intervención liberadora del único Dios verdadero. Lo que se incluye en las Sagradas Escrituras no son recuentos precisos de científicos o académicos, sino las experiencias de vida de una comunidad de fe.
Es ese importante marco teológico el que debe guiar nuestro estudio y servir de entorno filosófico y metodológico para nuestra comprensión del A.T. o Biblia hebrea. Quienes escribieron la Biblia no eran historiadores independientes o testigos «neutrales» de los eventos que presentan, que trataron de articular de forma escrita la secuencia precisa de las acciones antiguas. Fueron personas de fe en Dios las que entendieron que debían cumplir con esa encomienda literaria y educativa. Fueron hombres y mujeres de bien, y de convicciones firmes y decididas, los que decidieron mo-ver las antiguas tradiciones orales, y reducirlas a piezas literarias para el beneficio de la posteridad.
En efecto, las narraciones bíblicas son documentos y relatos «históricos» redactados desde la importante perspectiva de la fe. Escribieron y editaron los materiales que posteriormente llegaron a formar parte del canon de las Escrituras hebreas para sus contemporáneos. Sin embargo, por la naturaleza religiosa de esos documentos, y también por sus virtudes estéticas y literarias, esos manuscritos y documentos antiguos, han roto los linderos del tiempo, y han llegado a diversas generaciones y diferentes naciones como palabra divina. Esas narraciones bíblicas antiguas cobran vida nueva en diversas culturas y en generaciones diferentes de forma permanente, porque la gente de fe vuelve a leer y escudriñar esos documentos y descubre enseñanzas y valores que pueden aplicar en sus vidas. ¡Esos textos antiguos son también mensajes modernos, ante los ojos de la fe!
Estas comprensiones teológicas nos permiten descubrir que la revelación de Dios a la humanidad, de acuerdo con el testimonio bíblico, no se pone en clara evidencia mediante la elaboración compleja y el desarrollo progresivo de las diversas filosofías e ideas antiguas. Según el A.T., Dios se revela al mundo mediante una serie importante de hechos concretos y específicos; y la reflexión que se hace en torno a esos eventos significativos, nos permite descubrir y apreciar las enseñanzas religiosas y los valores teológicos que forman parte de la revelación divina.
A continuación, presentamos una historia del pueblo de Israel, de acuerdo con las narraciones de la Biblia. Esta historia realmente articula la perspectiva teológica de los eventos, las experiencias personales y colectivas, y los recuerdos nacionales, fundamentados en la fe de ese singular pueblo. No se basan, por ejemplo, en lo que se llamaría en las ciencias contemporáneas, una presentación crítica de la historia nacional. Lo que realmente tenemos a nuestra disposición es, más bien, una elaboración religiosa de las memorias más significativas e importantes de Israel como pueblo. Contamos, en efecto, la historia de la redención y la salvación de un pueblo.
De gran importancia al estudiar estos temas, es comprender que la información que poseemos en el A.T. no solo es teológica sino que representa la perspectiva social de un particular sector del pueblo. Tenemos en la Biblia hebrea, mayormente, las reflexiones y narraciones que provienen de un singular grupo intelectualmente desarrollado del pueblo, que estaba educado de manera formal o informal, y que poseía capacidad literaria; posiblemente tenía, además, una aventajada infraestructura económica, gubernamental y social, que le permitía invertir tiempo de calidad en este tipo de proyecto de reflexión religiosa, histórica y política.
Seguiremos, en nuestra presentación, el orden canónico de la Biblia, que se articula con cierta coherencia: Desde la creación del mundo, pasando por los relatos fundamentales de la liberación de Egipto y el establecimiento de la monarquía, hasta llegar al período del exilio en Babilonia y el regreso de los deportados.
Posteriormente en esta obra haremos un análisis más detallado y sobrio de los diversos eventos nacionales e internacionales que sirven de base para la redacción de la Biblia. Evaluaremos de esa forma los detalles de esa historia y la comprensión teológica de esas importantes narraciones.
Los comienzos. De acuerdo con el orden canónico, los relatos de la historia del pueblo de Israel comienzan con la creación del cosmos, el mundo y la humanidad. Los comienzos no son solo los inicios de la nación desde la perspectiva histórica, sino la declaración de una serie de afirmaciones teológicas que no solo ponen a Israel en el proceso de la creación divina, sino que revelan de manera categórica y firme que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y esa gran visión teológica de la historia, se reitera con fuerza a través del A.T. y también del N.T.
Muy temprano en el canon bíblico, se pone claramente de manifiesto la relación íntima entre el Dios creador y el pueblo de Israel: El Señor, que tiene el poder absoluto de la creación del cosmos, se relaciona con un pueblo de forma singular, pues forma parte de su acervo cultural y sus memorias históricas. La primera imagen del A.T. presenta a Dios creando el mundo de forma ordenada, y como culminación del proceso crea a los seres humanos.
Las narraciones de los comienzos u orígenes (Gn 1.1—2.3a) prosiguen con un segundo relato de creación (Gn 2.3b—3.24), donde el proceso de las acciones divinas se presenta de forma más íntima y dialogada, y se indica que la primera pareja se llama Adán y Eva. Después de la creación de esa primera familia, se describen varios eventos de gran significado cultural, histórico y teológico para el pueblo de Israel: La llegada del pecado a la humanidad; el primer crimen, ¡un fratricidio! (Gn 3.1-16); el relato del gran diluvio que afectó adversamente al mundo conocido, y el pacto de Dios con Noé y su familia (Gn 6.1—10.32); la narración de la confusión de los idiomas en Babel, por el soberbia y arrogancia humana (Gn 11.1-26); y la lista de los antepasados de Abram (Gn 11.27-32).
Estos pasajes, que tanta importancia tienen en los estudios bíblicos, presentan una visión más teológica que histórica de los inicios de la vida. Los escritores antiguos de estas narraciones no estaban interesados en los detalles científicos, como se entenderían en la sociedad contemporánea. Deseaban transmitir, de generación en generación, las grandes afirmaciones religiosas y declaraciones teológicas que estaban ligadas a sus memorias como pueblo y que les brindaban a la comunidad sentido de pertenencia histórica y cohesión espiritual.
La lectura del Pentateuco, y de toda la Biblia, comienza con una declaración extraordinaria de fe. La creación del universo, la naturaleza y las personas no es fortuita, ni resultado del azar, ni el producto de las luchas mitológicas de las divinidades de los panteones antiguos: ¡Todo lo que existe es producto de la iniciativa y la voluntad de Dios! Y esa gran declaración teológica generaba seguridad y esperanza en un pueblo que se veía continuamente amenazado por las diversas potencias políticas y militares del antiguo Oriente Medio.
Las fuentes extra bíblicas que nos permiten estudiar con profundidad la historia de Israel en este período antiguo, conocido como la «pre-historia del pueblo», no son muchas y los documentos son limitados. Por esta razón, el estudio del libro de Génesis es de vital importancia teológica, pues nos brinda memorias muy antiguas de las formas de vida y la cultura de épocas antiquísimas en el Oriente Medio antiguo.
Los antepasados de Israel. El resto de las narraciones en Génesis se relacionan directamente con la historia de los patriarcas y las matriarcas de Israel. Estos importantes personajes bíblicos, en esencia, eran una especie de jefes de clanes o de familias extendidas, en el contexto mayor de las comunidades nómadas del Creciente Fértil antiguo. Sus grupos se movían de lugar en lugar, pues no se dedicaban aún a la agricultura ni tenían asentamientos o moradas permanentes. Se quedaban en algún lugar hasta que los ganados consumían los alimentos de la región. Posteriormente, continuaban sus migraciones nómadas en busca de comida y agua para sus ganados.
De acuerdo con el relato bíblico, la familia de Abram y Saray provenía de la antigua ciudad de Ur, que estaba situada propiamente junto al río Tigris en Mesopotamia. En ese lugar, el famoso patriarca recibió la promesa divina de que su descendencia sería numerosa, y que se convertiría en una nación grande (Gn 12.1-3; cf. 15.1-21; 17.1-4). Y fue en ese singular contexto de revelaciones divinas, que comienza el proceso de desarrollo y crecimiento familiar: Primero nace su hijo Isaac, que a su vez es padre de Jacob. De esta forma es que Génesis presenta los inicios de la historia del pueblo de Israel: ¡Desde una perspectiva familiar!
Desde Ur, Abram y su familia llegaron a las tierras de Canaán, que entendieron era el lugar que el Señor les había prometido. Esa migración familiar descrita en la Biblia, tiene paralelos con otras salidas de grupos nómadas desde esa región mesopotámica durante el mismo período. Y en ese importante peregrinar al futuro, Abram y su familia se movieron primeramente hacia el norte, y luego al oeste y al sur. En el viaje, se detuvieron en varios lugares que están identificados en las Escrituras (p.ej., Jarán, Siquén, Hai y Betel; Gn 11.31—12.9). Posteriormente, siguieron su camino que les llevó hasta Egipto, por el desierto del Néguev, pero regresaron a Canaán, y se establecieron de forma definitiva en Mamré, que está ubicada muy cerca de la actual ciudad palestina de Hebrón (Gn 13.1-3,18).
Con la muerte de Abraham (Gn 25.7-11; cf. 23.2,17-20), Isaac, si hijo, hereda su liderato y se convierte en el protagonista de las narraciones bíblicas. De acuerdo con el libro de Génesis, Isaac se relaciona con los pue-blos de Guerar y Berseba (Gn 26.6, 23), que están más al sur de Mamré y Hebrón, en la región desértica del Néguev (Gn 24.62). Su estilo de vida es similar al que tenían las personas del segundo milenio a.C.: Por ejemplo, asentamientos temporales, viajes continuos en busca de aguas y comida para los ganados, en ocasiones llevan a efecto algunas tareas agrícolas breves, y conflictos con los pobladores de regiones que tenían pozos de agua (Gn 26).
Después del protagonismo de Isaac, la narración bíblica destaca los conflictos y las dificultades entre dos hermanos: Jacob y Esaú. El relato tan detallado de estos problemas, es una forma literaria de anticipar las dificultades entre los descendientes de Jacob, los israelitas, y los de Esaú, los edomitas. Esta sección del Génesis es más detallada, complicada y larga que las anteriores, pues intenta preparar al lector y lectora para el recuento del resto de la historia de Israel.
Los relatos de las aventuras de Jacob, incluyen lo siguiente: Su salida y huida a Padán Aram en Mesopotamia; su inteligencia y riquezas; su regreso a las tierras de Canaán; su encuentro transformador con Dios en Peniel; el cambio dramático de su nombre de Jacob a Israel; la renovación de las promesas divinas hechas anteriormente a Abraham (Gn 35.1-14), que ahora se les aplicaban a Jacob; varias narraciones en torno a José; para terminar, finalmente, con la muerte de Jacob en Egipto (Gn 37.1—50.14).
De esa forma familiar, las narraciones del Pentateuco se mueven de la época patriarcal al período del éxodo. Los relatos intentan mantener algún tipo de secuencia lógica e histórica. Los autores han demostrado gran capacidad literaria y educativa, pues hacen uso de la reiteración y repetición para enfatizar algunos de los temas que desean destacar. De la historia de una familia, la trama bíblica se mueve a la historia de una nación.
El éxodo de Egipto. El Génesis culmina con la narración de la muerte de José en Egipto. Ese mismo evento es el que toma el escritor del libro de Éxodo para comenzar su historia nacional. La afirmación en torno a que el nuevo faraón no conocía a José, más que una declaración histórica es una teológica (Éx 1.8). Lo que implica es que la nueva administración egipcia no iba a proseguir con la política de respeto y afirmación hacia la comunidad israelita, entre otros grupos minoritarios, sino que implantarían una serie de nuevas directrices gubernamentales que les afectaría de forma adversa y nefasta.
Durante la época patriarcal, Egipto fue gobernado por un grupo invasor proveniente de Mesopotamia conocido como los hicsos, que antes de llegar al delta del Nilo pasaron por Canaán y se relacionaron con los líderes de esa región (siglo XVIII a.C.). Posiblemente, por esa razón histórica, es que cuando los patriarcas —por ejemplo, Jacob y toda su familia— llegaron a Egipto, fueron recibidos de forma positiva por las autoridades nacionales. Quizá por esa misma conexión histórica es que debe entenderse que uno de los descendientes de los patriarcas haya llegado a ocupar una posición de tan alta responsabilidad en el gobierno del faraón, como es el caso de José (Gn 41.37-43).
Sin embargo, cuando los hicsos fueron definitivamente derrotados y expulsados de Egipto, la política nacional en torno a las comunidades extranjeras cambió de forma drástica. Los nuevos gobernantes decidieron revertir los privilegios que la administración anterior había otorgado a los israelitas. Esa es posiblemente la implicación política de que los nuevos gobernantes que «no conocían a José»; es decir, no reconocían su autoridad y prestigio y, además, rechazaban las acciones políticas previas hacia su comunidad. La nueva hostilidad gubernamental hacia los israelitas que vivían en Egipto, posiblemente, está relacionada con el hecho histórico de la derrota de los hicsos, que eran sus protectores.
La nueva política hacia los israelitas era de trabajos forzados, vejaciones, maltratos y opresiones. Les obligaron a trabajar en condiciones infrahumanas en la construcción de algunas nuevas ciudades, como Pitón y Ramesés (Éx 1.11). El ambiente de respeto y paz que vivían, fue transformado en relaciones inhóspitas, inhumanas y agresivas. Y en medio de esas dinámicas de cautiverio y desesperanza, nació un nuevo líder hebreo: Moisés.
Los episodios que enmarcan la narración del nacimiento de Moisés son extraordinarios: ¡Fue salvado de forma milagrosa de morir ahogado en las aguas del Río Nilo! Y ese acto prodigioso marcó la trayectoria de su vida, pues se convirtió en líder indiscutible, legislador y libertador del pueblo de Israel.
La liberación de los israelitas de la opresión egipcia fue un proceso extenso e intenso. Moisés tuvo que convencer al faraón que dejara salir al pueblo, en medio de una serie interesante y reveladora de combates espectaculares con los magos del reino. Finalmente, la sabiduría y el poder de Moisés pre-valecen sobre las magias egipcias, y el pueblo de Israel salió al desierto, para peregrinar por la Península del Sinaí por cuarenta años, de acuerdo con el testimonio bíblico.
La identidad precisa del grupo que salió de Egipto es muy difícil de precisar. Esos israelitas o mejor, hebreos antiguos, provenían de diversos sectores de la sociedad. Algunos eran parte de tribus seminómadas que vivían en el desierto, pero que trabajaban por temporadas en la construcción de las nuevas ciudades egipcias; otros, posiblemente, eran grupos de alguna forma relacionados con los anteriores, pero que ya se habían asentado en las tierras de Egipto; y aún otros eran tribus del desierto que se unieron al grupo de Moisés cuando viajaban por el desierto.
En ese proceso de liberación bajo el liderato de Moisés, según los relatos bíblicos, el pueblo experimentó una serie importantes de manifestaciones divinas: Por ejemplo, se revela el nombre personal del Dios que les había liberado (Éx 3.1-16); los ejércitos del faraón, que perseguían y amenazaban con destruir al pueblo de Israel, fueron derrotados y echados a la mar de forma milagrosa y definitiva (Éx 14.1—15.21); y, además, se dan, en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos, que constituyen la base y núcleo fundamental para lo que posteriormente se conoce como la Ley de Moisés (Éx 19.1—20.17).
Las narraciones de la liberación de Egipto le permiten al pueblo de Israel tener el fundamento teológico básico para entenderse como pueblo escogido y llamado por Dios. Este evento de liberación nacional marcó de forma permanente la teología de sabios, profetas y poetas del pueblo, que fundamentados en estos recuentos épicos extraordinarios, desarrollaron teologías que les permitían a las futuras generaciones responder con valor y autoridad a los grandes desafíos de la existencia humana.
Y como punto culminante de la experiencia de liberación de Egipto, el libro del Éxodo presenta el pacto o la alianza que Dios establece con el pueblo de Israel. Esa relación singular del Señor con su pueblo, se convirtió en el tema teológico privilegiado de los profetas, que evaluaban el comportamiento de pueblo de Israel y sus monarcas, a la luz de las estipulaciones del pacto. Si la gente cumplía con los mandatos divinos, afirmaban los profetas, vivían en paz y prosperidad; sin embargo, si se alejaban de esos estatutos éticos y morales, recibirían el juicio divino, de acuerdo con el mensaje profético.
La conquista de Canaán. De acuerdo con las narraciones del Pentateuco, después de la muerte de Moisés (Dt 34), el liderato nacional recayó en manos de Josué, cuyo objetivo primordial era llevar a los israelitas hasta Canaán que, desde la perspectiva de las tradiciones patriarcales, ya era conocida como la «Tierra Prometida». Marcó el inicio de ese proceso, el cruce del Río Jordán —desde la región ocupada por la actual Jordania a Israel y Palestina—, que guarda ciertos paralelos con el cruce de Moisés a través del Mar Rojo (Jos 1—3; Éx 14—15).
La llamada «conquista» del territorio cananeo, fue un proceso difícil, largo y complejo (Jue 1), que en ocasiones se llevó a efecto de manera pacífica, pero que en otros momentos incluyó hostilidades, conflictos y guerras (Jue 4—5). Ese fue un período de fundamental importancia en la historia bíblica, pues los israelitas pasaron de ser una comunidad nómada o seminómada a convertirse en un pueblo asentado, en las tierras con las cuales se relacionarían el resto de su historia nacional.
Los pueblos que los israelitas encontraron en Canaán tenían en común una ascendencia semita, pero también mostraban elementos culturales distintivos e historias nacionales definidas. Por esa razón, en ocasiones, las luchas fueron intensas, pues estaban en juego no solo los terrenos y los pueblos necesarios para vivir y desarrollar una nación, sino la identidad cultural, que brinda a las comunidades sentido de historia y cohesión, sino salud emocional, espiritual y social. Con el tiempo, muchas de las comunidades cananeas se fundieron con los grupos israelitas que comenzaban a poblar y colonizar la región (Jue 9).
Mientras que en Canaán los israelitas estaban en pleno proceso de asentarse en la región, habían comenzado una serie importante de cambios políticos en el resto del Oriente Medio. Las grandes potencias de Egipto y Babilonia comenzaban a ceder sus poderes a nuevos pueblos que intentaban sustituirlos en la implantación de políticas internacionales. Esos cambios y transiciones de poder, en el contexto mayor de la Creciente Fértil, permitió a los pueblos más pequeños, como los de Canaán, desarrollar sus propias iniciativas y adquirir cierta independencia económica, política y militar.
De esos cambios internacionales, que dejaron un cierto vacío político en Canaán, se beneficiaron los recién llegados grupos de israelitas. Desde la perspectiva de la profesión religiosa, los pueblos cananeos tenían un panteón bastante desarrollado, que incluía una serie importantes de celebraciones y reconocimientos en honor al dios Baal y a las diosas Aserá y Astarté. Además, tenían un panorama complejo de divinidades menores, que primordialmente se relacionaban con la fertilidad. En esencia, las religiones cananeras eran agrarias que adoraban a Baal como dios principal y señor de la tierra.
El período de los caudillos. El llamado «período de los caudillos» o «jueces» en la historia bíblica comienza con la muerte de Josué (Jos 24.29-32), y con la reorganización de los grupos israelitas que se habían asentado en las tierras Canaán. La característica política, social y administrativa fundamental de este período (c. 1200-1050 a.C.), es posiblemente la restructuración social de los israelitas que llegaron de Egipto, más los que se les habían unido en Canaán, en diversos grupos tribales de naturaleza casi independientes. Ese era un tipo de modelo administrativo que se vivía en la región cananea antes de la llegada de los israelitas.
Y en ese contexto de independencia parcial de los grupos, ahora separados por regiones y tribus, en ocasiones se levantaban líderes para unirlos y enfrentar dificultades sociopolíticas y económicas, y desafíos en común. Esos líderes son conocidos como «jueces» o «caudillos» (Jue 2.18), aunque su finalidad no estaba cautiva necesariamente en las tareas de interpretación y aplicación de las leyes. Un buen ejemplo de los poemas y las épicas que celebran los triunfos de estas uniones militares estratégicas entre las tribus, es el singular Cántico de Débora (Jue 5), que afirma y disfruta la victoria definitiva de los grupos israelitas sobre las antiguas milicias cananeas.
Pero mientras los israelitas se consolidaban en Canaán, y las potencias internacionales de Egipto y Babilonia estaban en pleno proceso de decadencia política y militar, llegaron a las costas, provenientes de Creta y otros lugares del Mediterráneo y del sur de Turquía, unos grupos conocidos como «los pueblos del mar», que por algunas transformaciones lingüísticas fueron conocidos posteriormente como, los filisteos. Con el tiempo, fueron estos filisteos los que representaron las mayores dificultades y constituyeron las amenazas más importantes y significativas a los diversos grupos israelitas.
Aunque los filisteos trataron de conquistar infructuosamente a Egipto, lograron llegar y asentarse en Canaán. Se apoderaron, en primer lugar, de las llanuras costeras (c. 1175 a.C.), y fundaron posteriormente en cinco importantes ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón (1S 6.17). Y desde esas ciudades llevaban a efecto incursiones militares en las zonas montañosas de Canaán, que les fueron ganando con el tiempo el reconocimiento y el respeto regional.
Posiblemente el fundamento del éxito filisteo estaba relacionado con sus trabajos con el hierro, que les permitía la fabricación de equipo agrícola resistente y el desarrollo de armas de guerra poderosas (1S 13.19-22). Estos filisteos constituyeron una de las razones más importantes para que los israelitas pasaran de una administración local de caudillos al desarrollo de una monarquía.
La monarquía en Israel. Para responder de forma adecuada y efectiva a los nuevos desafíos que les presentaban las amenazas militares de los grupos filisteos, las tribus israelitas debieron reorganizar y transformar sus gobiernos locales en una administración central, con los poderes necesarios y recursos inherentes para establecer, entre otros, un ejército. Y ese fue el comienzo de la monarquía en Israel: La necesidad de responder de forma unificada a los desafíos que les presentaban la relación con el resto de las naciones, particularmente en tiempos de crisis.
Luego de superar las resistencias internas de grupos opuestos al gobierno central (1S 8), y bajo el poderoso liderato de Samuel, que fue el último caudillo, se estableció finalmente la monarquía en Israel. Fue Samuel mismo quien ungió al primer rey, Saúl, e inició formalmente un proyecto de monarquía (c. 1040 a.C.), aunque en ocasiones accidentado, que llegó hasta el período del exilio y la deportación de los israelitas a Babilonia (c. 586 a.C.).
El rey Saúl comenzó su administración tras una gran victoria militar (1S 11); sin embargo, nunca pudo reducir definitivamente y triunfar sobre las fuerzas filisteas. Y fue precisamente en medio de una de esas batallas cruentas contra los filisteos en Guilboa, que murió Saúl, el primer rey de Israel, y también perecieron tres de sus hijos (1S 31.1-6).
David fue entonces proclamado rey en la histórica ciudad de Hebrón (2 S 2.4), para sustituir a Saúl, después de algunas luchas internas e intrigas por el poder. Y aunque su reinado comenzó de forma modesta, solo con algunas tribus del sur, su poder fue extendiéndose de forma gradual al norte, de acuerdo con las narraciones bíblicas. Tras ser reconocido como líder máximo entre todas las tribus de Israel, las unificó, al establecer su trono y centro de poder político y religioso en Jerusalén, que era una ciudad neutral y de gran prestigio, con la cual se podían relacionar libremente tanto las tribus del norte como las del sur.
Bajo el liderato de David, el gobierno central se estabilizó y expandió; además, se unieron al nuevo gobierno central ciudades cananeas previamente no conquistadas, y también se sometieron varios pueblos y ciudades vecinas, ante el aparato militar de David, que ya había demostrado ser buen militar, y también buen administrador y político. Y entre sus victorias significativas, está el triunfo sobre los filisteos, que le permitió, con la pacificación regional, expandir su reino y prepararlo para los nuevos proyectos de construcción y los programas culturales de su sucesor. Los relatos de los libros de Samuel y Reyes ponen de manifiesto estas hazañas de David, que se magnifican en los libros de las Crónicas.
Antes de morir, y en medio de intrigas, dificultades y conflictos, para iniciar su dinastía, David nombró a uno de sus hijos, Salomón, como su sucesor, que con el tiempo, y por sus ejecutorias políticas y diplomáticas, adquirió fama de sabio y prudente (1R 5—10). Durante la administración de Salomón, el reino de Israel llegó a su punto máximo esplendor y extensión, de acuerdo con el testimonio bíblico. De particular importancia en este período fueron las grandes construcciones y edificaciones, entre las que se encuentran las instalaciones del palacio real y el templo de Jerusalén.
La monarquía dividida. Luego de llegar al cenit del poder y esplendor, bajo el liderato del famoso rey Salomón, la monarquía en Israel comenzó un proceso acelerado de descomposición, desorientación, desintegración y decadencia. La necesaria unidad nacional a la que se había llegado, gracias a las decisiones políticas y administrativas de David, se rompió bruscamente como respuesta a los abusos del poder político y administrativo desde la ciudad de Jerusalén, y particularmente por las malas decisiones en torno a la clase trabajadora y la implantación de un sistema desconsiderado e injusto de recolección de impuestos.
A la muerte de Salomón, y con la llegada al poder de su hijo, Roboán (1R 12.1-24), resurgieron las antiguas rivalidades, conflictos y contiendas entre las tribus del norte y las del sur. Al carecer de la sensatez administrativa, el buen juicio, y la madurez personal de sus predecesores, y en medio de continuas rebeliones, insurrecciones y rechazos, el nuevo rey presenció cómo la monarquía unificada fue finalmente sucumbiendo, dando paso a los reinos del norte, con su capital en Samaria (1R 16.24), y del sur, con su sede en Jerusalén. Roboán se mantuvo como rey de las tribus del sur, Judá; y un funcionario de la corte de Salomón, Jeroboán, fue proclamado rey en el norte, Israel.
Los reinos del norte y del sur prosiguieron sus historias de forma paralela, aunque para los profetas de Israel, paladines de la afirmación, el compromiso y la lealtad al pacto o alianza de Dios con su pueblo, esa división nunca fue aceptada ni apreciada. El desarrollo político y social interno de los pue-blos dependió, en esta época, no solo de las decisiones nacionales sino de las políticas expansionistas de los imperios vecinos.
En el sur, la dinastía de David se mantuvo en el gobierno por más de 300 años, aunque en ese proceso histórico, su independencia fue en varias oca-siones muy seriamente amenazada: En primer lugar, por los asirios (siglo VIII a.C.), y luego por los medos y los caldeos (siglo VI a.C.). Finalmente, la caída definitiva de Judá llegó en manos de los babilónicos (586 a.C.), y la ciudad de Jerusalén fue destruida y devastada por los ejércitos invasores, y posteriormente saqueada por varias naciones vecinas, entre las que se encontraban Edom y Amón (Ez 25.1-4).
En torno a la caída del reino de Judá, y las experiencias de la comunidad derrotada, la Biblia presenta algunas descripciones dramáticas (2R 25.1-30; Jer 39.1-7; 52.3-11; 2Cr 36.17-21) y poéticas (p.ej., el libro de las Lamentaciones). Esa experiencia de destrucción, tuvo grandes repercusiones teológicas, espirituales y emocionales en el pueblo y sus líderes políticos y religiosos. Esa fulminante derrota constituía la caída de la nación y la pérdida de las antiguas tierras de Canaán, que se entendían les habían sido dadas por Dios, como parte de las promesas a los antiguos patriarcas y a Moisés.
En el norte, por su parte, la administración gubernamental no pudo solidificar bien el poder, y el reino sufrió de una continua inestabilidad política y social. Esa fragilidad nacional provenía tanto por razones administrativas y conflictos internos, como también por razones externas: Las potencias del norte estaban en el proceso de recuperar el poder internacional que habían perdido, y amenazaban continuamente el futuro del frágil reino de Israel. Y como lamentablemente los esfuerzos por instaurar una dinastía estable y duradera fracasaron, a menudo en formas repentinas y violentas (Os 8.4), la inestabilidad política no solo se mantuvo sino que aumentó con los años. Esas dinámicas internas en el reino del Norte, hicieron difícil la instalación de una administración gubernamental estable, que llegara a ser económicamente viable, y políticamente sostenible.
La caída y destrucción total del reino de Israel se produjo de forma gradual. En primer lugar, los asirios impusieron un tributo alto, oneroso e impagable (2R 15.19-20); posteriormente, siguieron con la toma de varias comunidades y con la reducción de las fronteras; para finalmente llegar y conquistar a Samaria, y llevar al exilio a un sector importante de la población, e instalar en el reino un gobierno extranjero títere, una administración local que era fiel a Asiria.
Reyes de Judá e Israel. Es extremadamente difícil identificar las fechas de incumbencia específicas de los diversos monarcas de Judá e Israel, y las razones son varias: Por ejemplo, la imprecisión de algunas de las referencias bíblicas en torno al comienzo y culminación de algunos reyes, la costumbre de tener corregentes en el reino, y las evaluaciones teológicas que hacen los escritores bíblicos de algunas administraciones.
El exilio en Babilonia. El período exílico en la Biblia es uno de dolor intenso y creatividad absoluta. Por un lado, las narraciones bíblicas presentan la naturaleza y extensión de la derrota nacional y las destrucciones que llevaron a efecto los ejércitos de Nabucodonosor; y del otro, ese mismo período es uno fundamental para la creatividad teológica y para la edición final de los documentos que formaron con el tiempo Biblia hebrea.
La derrota y destrucción de Judá dejó la nación devastada, pero quedaron personas que se encargaron de proseguir sus vidas en Jerusalén y en el resto del país. En Babilonia, por su parte, las políticas oficiales hacia los deportados permitían la reunión y formación de familias, el vivir en comunidades (p.ej., en Tel Aviv, a las orillas del río Quebar; véase Ez 3.15), la construcción de viviendas, el cultivo de huertos (p.ej., Jer 29.5-7), y el derecho a consultar a sus líderes, jefes y ancianos en momentos determinados (Ez 20.1-44). De esa forma, tanto los judíos que habían quedado en Palestina como los que habían sido deportados a Babilonia, comenzaron a reconstruir sus vidas, paulatinamente, en medio de las nuevas realidades políticas, económicas, religiosas y sociales que experimentaban.
En ese nuevo contexto y vivencias, la experiencia religiosa judía cobró un protagonismo inusitado. En medio de un entorno explícitamente politeísta, el pueblo judío exiliado debió actualizar sus prácticas religiosas y teologías, para responder de forma efectiva y creativa a los nuevos desafíos espirituales. Y en ese contexto de extraordinario desafíos culturales y teológicos, es que surge la sinagoga como espacio sagrado para la oración, la enseñanza de la Ley y la reflexión espiritual, pues el templo estaba destruido, y a la distancia.
La Torá, que ya gozaba desde tiempos preexílicos de prestigio y autoridad en Judá y Jerusalén, fue reconocida y apreciada con el tiempo como documento fundamental para la vida del pueblo, y los libros proféticos se revisaban y comentaban a la luz de la realidad de la deportación. Los Salmos, y otra literatura que posteriormente se incluyó en las Escrituras, comenzaron a leerse con los nuevos ojos exílicos (p.ej., Sal 137), y cobraron dimensión nueva.
De esa forma dramática, la estadía en Babilonia desafió la inteligencia y la creatividad judía, y el destierro se convirtió en espacio de gran creatividad literaria e importante actividad intelectual y espiritual. En medio de todas esas dinámicas complejas que afectaban los diversos niveles y expresiones de la vida, un grupo de sacerdotes se dedicó a reunir y preservar el patrimonio intelectual y espiritual del pueblo exiliado. Y entre ese grupo de líderes, que entendieron la importancia de la preservación histórica de las memorias, se encuentra el joven Ezequiel, que además de sacerdote, era profeta y poeta (Ez 1.1-3; 2.1-5).
Mientras un sector importante de los deportados soñaba con regresar algún día a Jerusalén y Judá, y hacían planes específicos para el retorno (Is 47.1-3); otro grupo, sin embargo, de forma paulatina, se acostumbró al exilio y, aunque añoraba filosóficamente un eventual regreso a su país de origen, para todo efecto práctico, se preparó para quedarse en Babilonia. La verdad fue que, en efecto, las esperanzas de un pronto regreso a Jerusalén y Judá fueron decayendo con el tiempo, pues el exilio se prolongó por varias décadas (c. 586-539 a.C.).
El período del retorno y la restauración. Tras varias décadas de exilio, surgió un aliento de esperanza entre los deportados. Con el crecimiento y desarrollo del imperio persa bajo el liderato de Ciro, los israelitas, que habían vivido por años en el ambiente adverso del destierro babilónico, comenzaron a anidar nuevamente un sentido de esperanza en el retorno a Judá, en la reconstrucción nacional, y en la restauración de la ciudad de Jerusalén.
Como rey de Anshán, Ciro había demostrado su capacidad administrativa, su poder militar, sus virtudes diplomáticas y su política hacia los pueblos conquistados. Esas características hicieron del nuevo líder persa una figura ideal para actuar a favor de las comunidades exiliadas, particularmente las israelitas. En su carrera política y militar, fundó el imperio medo-persa, con su capital en Ecbataná (553 a.C.); posteriormente conquistó casi todo el Asia Menor (c. 546 a.C.); y entró de forma imponente a Babilonia (539 a.C.). Ese imperio dominó la política del Creciente Fértil por casi doscientos años.
La política oficial del nuevo imperio persa en torno a los pueblos conquistados era de apertura, comprensión y respeto. Y esas políticas administrativas del imperio, redundaron en beneficio directo de las comunidades exiliadas israelitas en Babilonia. Ciro les permitió conservar sus tradiciones y mantener sus costumbres religiosas, que para los deportados de Jerusalén era visto como una nueva intervención de Dios a favor del pueblo en cautiverio. Inclusive, Ciro decretó, de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, un particular edicto que les permitía a los deportados de Judá regresar a sus ciudades de origen.
Del famoso Edicto de Ciro, la Biblia incluye dos versiones (Esd 1.2-4; y Esd 6.3-12). Esencialmente, el decreto real indicaba, no solo que se permitía a los exiliados el retorno seguro a Judá y Jerusalén, sino que les devolvió los tesoros que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Además, de acuerdo con el Edicto, se aprobó un apoyo gubernamental adicional para ayudar en los procesos de repatriación y reconstrucción.
El retorno a las tierras de Canaán debió haber sido lento, paulatino, doloroso, complicado… Según el testimonio escritural, el primer grupo llegó bajo el liderato de un tal Sesbasar (Esd 1.11), de quien no tenemos mucha información. Al tiempo, comenzó el proceso de reconstrucción del templo, que llegó a su término por el año c. 515 a.C. Y para apoyar administrativa y religiosamente el proceso de reconstrucción, el imperio persa envió inicialmente a varios delegados: Por ejemplo, a Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Además, los profetas Hageo y Zacarías afirmaron decididamente el importante proyecto de la restauración nacional.
Sin embargo, ese proyecto de reconstrucción fue mucho más complejo de lo que los primeros repatriados pensaron. Se manifestaron problemas de diferente naturaleza, pero todos complicados. La empresa de reconstrucción nacional tuvo graves dificultades económicas, pues aunque el decreto oficial de Ciro aprobaba una partida económica, la verdad es que ese apoyo fiscal nunca se materializó. En la comunidad judía de Jerusalén se manifestaron diferencias de criterio en torno a cómo debía llevarse a efecto el proyecto. Y de particular importancia, entre los conflictos que se manifestaron relacionados con la reconstrucción, está la enemistad histórica y hostilidad creciente de los grupos samaritanos, que rechazaron abiertamente el proyecto judío, y también lo boicotearon.
Un alto funcionario del imperio persa, Nehemías, de origen judío, al percatarse de las dificultades que enfrentaba el programa de reconstrucción en Jerusalén, solicitó ser gobernador de Judá y dirigir él mismo el proceso de restauración. Su llegada a Judá probó ser de gran utilidad administrativa e importancia histórica, pues bajo su mandato y liderazgo no solo se reconstruyeron los muros de protección de la ciudad, sino que se renovó la vida espiritual de la nación (Neh 8—10).
Esdras, que, a la vez, era escriba y sacerdote, llegó también a la ciudad de Jerusalén con el mandato oficial y específico del monarca persa de atender las necesidades cúlticas y espirituales de la comunidad judía, administrar las actividades en el templo de Jerusalén, e incentivar el cumplimiento de la Ley en las dos comunidades judías, la que había quedado en Jerusalén y Judá, y la que había regresado del destierro (Esd 7.12-26).
Algunos estudiosos piensan que las importantes reformas introducidas por Esdras en Jerusalén, fueron responsables para que se conozca el pueblo de Israel como el «pueblo del Libro», en referencia a la Ley de Moisés.
El período helenista. El imperio persa mantuvo su poder como potencia internacional hasta que hizo su entrada en el mundo de la política militar del Oriente Medio un joven general, que deseaba conquistar el mundo conocido: Alejandro el Grande. Ante los avances firmes y decididos de los ejércitos griegos, Darío II de Persia tuvo que ceder el poder regional en la ciudad de Isos (333 a.C.). Y de esa manera comenzó a sentirse en el Creciente Fértil la manifestación firme y continua del helenismo, que no solo era un avance administrativo, político y militar, sino una conquista social, cultural, lingüística y religiosa.
Sin embargo, aunque el imperio de Alejandro se extendió de forma vasta por el mundo antiguo, los conflictos internos y las diferencias entre los generales impidieron que se consolidara el poder y se desarrollaran estructuras políticas estables y definidas. Por esa razón, con la muerte a destiempo de Alejandro, los generales más importantes de su ejército se dividieron el poder y el imperio.
En relación con estos conflictos, la región de Palestina, en un primer tiempo, quedó bajo el poder de los Tolomeos (o Lagidas) en Egipto; aunque con el pasar de los años, toda la región pasó a manos de los Seléucidas, que gobernaban, administraban y llevaban a efecto sus planes políticos y económicos desde el norte, en Siria.
La fuerza del helenismo arropó los diversos sectores del Creciente Fértil, pues el griego pasó a ser en poco tiempo la lengua franca de todo el imperio. Inclusive, los judíos que se habían mantenido en la diáspora comenzaron a utilizar esa lengua como su vehículo de comunicación primario, en sustitución del hebreo y el arameo. Y de esa importante transformación lingüística es que se siente la necesidad, específicamente entre los judíos de Alejandría, Egipto, de traducir la Biblia al idioma griego, de donde se produce finalmente la versión de los Setenta, o la Septuaginta (LXX).