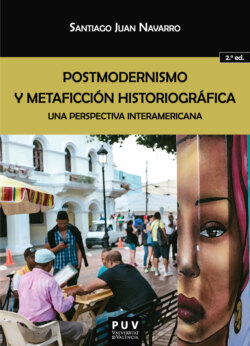Читать книгу Postmodernismo y metaficción historiográfica. (2ª ed.) - Santiago Juan Navarro - Страница 12
ОглавлениеEL DEBATE SOBRE EL POSTMODERNISMO EN LATINOAMÉRICA
Los cuatro conceptos del postmodernismo discutidos hasta el momento se relacionan estrechamente con el postmodernismo angloamericano. Si aluden a obras y autores latinoamericanos, lo hacen ocasionalmente y abstrayéndolos de sus contextos socioculturales de producción. En el caso de Hassan y McHale, se limitan a incluir algunos de los más conocidos autores de la nueva narrativa hispanoamericana (Borges, García Márquez, Fuentes y Cortázar) dentro de sus taxonomías sin una contextualización clara. Su adscripción al postmodernismo se considera automática por el uso de determinadas estrategias formales. Incluso Hutcheon, que subraya la necesidad de emplazar las prácticas postmodernistas dentro de un marco referencial más amplio, no consigue explicar las condiciones específicas en que dicho marco se manifiesta en circunstancias diversas.
Fredric Jameson: la novela del tercer mundo como alegoría nacional
Si el postmodernismo latinoamericano está presente, aunque de forma poco satisfactoria, en las obras de los tres críticos mencionados, Jameson ni siquiera contempla dicha posibilidad. Su concepto del postmodernismo como la “lógica cultural del capitalismo tardío” le obliga a limitar su perspectiva a sus manifestaciones más agresivas. Su estudio se centra, por tanto, en los Estados Unidos, país en el que se origina dicha lógica cultural. El resto del mundo vive en un estadio cultural que, según él, difiere radicalmente del norteamericano.
En su ensayo “Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism” (1986), Jameson acomete un estudio de esa situación particular. Lo que a primera vista podría parecer un encomiable intento de apreciar las voces ajenas a la dinámica específica de la nueva metrópoli cultural, acaba dando lugar a generalizaciones aún más conflictivas. El uso del término “tercer mundo” es de por sí problemático (como el propio Jameson reconoce); pero todavía más problemática es su tajante afirmación de que todas las novelas de Asia, África y Latinoamérica (los espacios geográficos que incorpora bajo el término “tercer mundo”) responden a un mismo esquema alegórico. Según Jameson, “all third-world texts are necessarily… allegorical, in a very specific way: they are to be read as what I will call national allegories, even when, perhaps I should say, particularly when their forms develop out of predominantly western machineries of representation, such as the novels”(1986: 69). Los textos del tercer mundo, Jameson sigue diciendo, “necessarily project a political dimension in the form of a national allegory: the story of the private individual destiny is always an allegory of the embattled situation of the public third-world culture y society” (1986: 69).
Jameson, por supuesto, busca una alternativa a la situación apocalíptica que contempla en el panorama cultural estadounidense. La producción de una cultura claramente de oposición en los países del tercer mundo se convierte así en una alternativa utópica al quietismo político y al simulacro referencial del postmodernismo característicos del primer mundo, y más concretamente de los Estados Unidos.8
Julio Ortega: hacia un postmodernismo internacional
El estudio de la postmodernidad latinoamericana es ciertamente un campo sumamente controvertido. En algunos casos, los críticos latinoamericanos rechazan el término “postmodernismo” y el concepto asociado al mismo a causa de la confusión que genera en relación con los movimientos modernistas abanderados por Rubén Darío en el ámbito hispanoamericano y Mario de Andrade en la literatura luso-brasileña. La adopción de este término es así vista como una extrapolación de un fenómeno que es visto como ajeno a la realidad histórica y cultural de Iberoamérica (Paz 1987: 26-27; Osorio 1989: 146-48), cuando no como un nuevo caso de imperialismo cultural (Rozitchner 1988: 165-66).
Entre aquellos que defienden la validez de este término en el ámbito latinoamericano se observan diversas actitudes que dependen de la orientación crítica de cada autor. Al igual que en el caso de la crítica angloamericana, los estudios sobre el postmodernismo en Latinoamérica tienden a agruparse en dos tendencias principales: la de quienes definen el postmodernismo como una poética, es decir, como un repertorio de técnicas formales que difieren sustancialmente de las empleadas por los escritores del alto modernismo y aquellos que optan por una aproximación de tipo sociohistórico en la que el postmodernismo sería una manifestación cultural estrechamente vinculada a los más recientes desarrollos socioeconómicos. En ningún caso se han producido obras críticas de la envergadura y difusión de las publicadas en Estados Unidos. Como señalamos antes, el área de los estudios sobre postmodernismo en Latinoamérica es un campo crítico que surgió posteriormente.9 Aunque la producción crítica sobre el tema ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas, la dispersión y falta de acuerdo en torno a unas premisas básicas sobre el postmodernismo latinoamericano parece aún mayor que en el caso de la crítica norteamericana.
Un ejemplo representativo de la primera de las dos tendencias arriba descritas es el de Julio Ortega. En un ensayo publicado en 1988, Ortega defiende el uso de este término dentro del contexto latinoamericano. Para evitar confusiones, distingue entre lo que llama International Modernism (el movimiento artístico liderado por Pound, Eliot y Joyce, pero que coincide también con el programa de las vanguardias en Latinoamérica) y el “modernismo hispanoamericano” o “modernismo decimonónico”. Ortega no cree en la tesis de una ruptura violenta, sino que ve una relación de continuidad entre modernismo y postmodernismo, una relación tendría su origen en la influencia del vanguardismo en ambos movimientos. Aunque se originaron dentro del modernismo internacional, los movimientos vanguardistas, según Ortega, han sobrevivido a la debacle del modernismo y han mantenido vivo el espíritu innovador dentro del ámbito de la postmodernidad.
Ortega toma los rasgos definidores del postmodernismo de dos fuentes profundamente dispares: John Barth y Fredric Jameson. De Barth adopta algunos de los rasgos formales del repertorio postmodernista, así como su tratamiento del problema de la representación. Según Ortega, en obras como Cien años de soledad, el lenguaje no se limita a problematizar su relación con la realidad (como ocurre en los textos modernistas), sino que cuestiona la lógica natural misma, “the very presence of the word and its laws in the book” (1988: 194). No busca revelar, reemplazar o reformular la realidad; busca mostrar cómo puede representar, crear o deshacer una serie de realidades. De acuerdo con Ortega, el lenguaje es aquí un modus operandi, y su transformación constituye un juego y una búsqueda que el lector puede valorar, de acuerdo con su poder innovador. A diferencia de los textos del realismo tradicional, Cien años de soledad provoca una nueva clase de lectura que es sometida a un estado de permanente revisión/deconstrucción en el que todas las realidades se cancelan entre sí, incluyendo la realidad de la novela misma. Si bien Barth establece una relación de continuidad entre lo que llama el premodernismo de Cervantes, el modernismo dernier cri de Borges y el postmodernismo de García Márquez, Ortega defiende esta continuidad, pero cuestiona la categorización de Barth. De acuerdo con Ortega, la modernidad de Cervantes es incuestionable. Como Rabelais y Stern, Cervantes es, en muchos sentidos, más moderno que Tolstoi y Balzac. Para comprender este tipo de afirmaciones, debemos tener en cuenta que Ortega valora la modernidad en función del uso de la ironía autoconsciente del autor y según las posibilidades paródicas de la novela.
Asimismo, Borges es para Ortega el autor que permitió el surgimiento del postmodernismo en Latinoamérica.10 Aunque sus comienzos literarios estaban estrechamente vinculados con las vanguardias y, especialmente, con el ultraísmo, Borges se fue progresivamente alejando de estas posiciones, para acabar por convertirse en el principal transgresor de un “modernismo institucional” (1988: 195). Su obra de ficción y sus ensayos tienden a reemplazar la visión modernista, concebida como una entidad totalizante, con una noción de la obra como una entidad diferenciada y “diferida” que tiene que ser anotada y comentada. De acuerdo con Jameson, los dos rasgos característicos de la cultura postmodernista–la transformación de la realidad en imágenes y la fragmentación del tiempo en una serie de presentes momentáneos–, fueron parte del estilo propio de Borges ya en la década de los treinta. En “El Aleph”, por ejemplo, Borges reescribe la tradición epifánica, convirtiendo un pequeño objeto en una imagen que puede revelar el universo, que se resiste a su transcripción verbal y que conlleva una visión del tiempo que solo puede ser aprehendida como una serie de presentes perpetuos. Ortega concluye afirmando que las grandes novelas latinoamericanas (Pedro Páramo, Rayuela, Los ríos profundos, Cien años de soledad, Tres tristes tigres, Terra Nostra y Paradiso) son el resultado de las evoluciones que surgieron del Modernismo Internacional; lo que no significa que se limiten a aplicar las técnicas o motivos adoptados por tradiciones foráneas. Por el contrario, se trata de obras que confrontan la visión y prácticas modernistas con su propio contexto histórico y literario; de tal modo que problematizan y parodian ambas, influenciando la postmodernidad y confiriéndole un acento más crítico, tanto a un nivel estético como social (1988: 206).
Las tesis de Ortega en relación con el postmodernismo son, sin duda, excesivamente abarcadoras. El uso simultáneo de conceptos de postmodernidad dispares y, a veces, contrapuestos lleva a Ortega a convertir el postmodernismo en un cajón de sastre teórico donde cabe la práctica totalidad de la narrativa hispanoamericana de corte innovador y experimental. La falta de definición de este modelo se agrava aún más por la falta de contextualización del fenómeno dentro del ámbito latinoamericano. Para Ortega el postmodernismo consiste principalmente en una serie de marcadores formales que podría llevarnos a considerar como postmodernistas obras de épocas precedentes y de tradiciones culturales dispares. Los críticos que se estudian a continuación intentan corregir estas limitaciones, ofreciendo modelos teóricos interdisciplinarios que nos permiten entender el postmodernismo latinoamericano a la luz y en contraste con otras prácticas discursivas.
Néstor García Canclini: estrategias para entrar y salir de la postmodernidad
Una visión más crítica de este fenómeno la ofrece Néstor García Canclini. En Culturas híbridas (1989), García Canclini examina las paradojas resultantes de la política y cultura transnacionales, así como su influencia en el debate en torno a la postmodernidad. Su actitud es abiertamente crítica frente a las dos reacciones más comunes entre la conceptualización del postmodernismo latinoamericano: aquellos que consideran imposible adoptar una perspectiva postmodernista en un continente en el que la modernización ha llegado tarde o ha sido desigualmente distribuida, y aquellos que consideran a una Latinoamérica híbrida como el paradigma geográfico del postmodernismo.11 García Canclini rechaza tanto el paradigma de la imitación como el de la originalidad. Para él, ni el intelectual latinoamericano se limita a copiar los modelos de la metrópoli ni la mistificación de la realidad “mágica” latinoamericana puede dar cuenta de su hibridez cultural y socioeconómica. La propuesta de García Canclini, aunque acepta la utilidad del discurso postmodernista en el contexto latinoamericano, establece la necesidad de optar por un modelo crítico que pueda describir las relaciones entre tradición, postmodernidad y la modernización socioeconómica occidental, de la cual Latinoamérica forma parte.
Entre los aspectos que dificultan la comprensión de la modernidad, García Canclini señala que, mientras en la filosofía y el arte de los países industrializados domina el pensamiento postmodernista, en la economía y la política de Latinoamérica prevalecen los objetivos de la modernidad. Esto lleva a muchos intelectuales latinoamericanos a subestimar irónicamente el debate en torno a la postmodernidad (“¿para qué nos vamos a andar preocupando por la postmodernidad si en nuestro continente los avances modernos no han llegado del todo ni a todos?” [1989: 20]). En gran medida Latinoamérica no ha disfrutado de una sólida industrialización, ni de una mecanización extendida de su agricultura. Incluso muchos de sus países no han podido llegar a beneficiarse de las ventajas relativas del liberalismo político. Los caudillos y dictadores han dirigido secularmente los destinos de muchos de estos países.
Aunque la modernización haya llegado tarde y mal, su impacto ha sido notable en muchos de los centros urbanos, en donde cohabitan los más variados estadios del desarrollo económico y cultural. Latinoamérica es así contemplada, desde la perspectiva de García Canclini, como una compleja articulación de tradiciones y modernidades, “un continente heterogéneo formado por países donde, en cada uno, coexisten múltiples lógicas de desarrollo” (1989: 23). García Canclini ve en la reflexión antievolucionista del postmodernismo un instrumento sumamente útil para explorar la heterogénea realidad de Latinoamérica. La postmodernidad es así entendida “no como una etapa o tendencia que reemplazaría el mundo moderno, sino como una manera de problematizar los vínculos equívocos que este armó con las tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse” (1989: 23).
A diferencia de la modernidad cultural, basada en la rígida división entre la cultura de masas, la cultura popular y la “alta cultura”, el relativismo postmodernista facilita la revisión de tales fronteras y la contemplación de estas tres manifestaciones de la cultura como constitutivas de la sensibilidad colectiva de la contemporaneidad latinoamericana. García Canclini ve en el pensamiento postmodernista un punto de partida para la constitución de unas ciencias sociales nómadas que podrían circular a través de estos niveles de división artificial de la cultura e incluso reorganizar tales niveles de forma horizontal y democrática. Estos mecanismos permitirían seguir el rastro dejado por la diseminación y transnacionalización de la cultura llevada a cabo por las nuevas tecnologías y los medios de comunicación de masas.
El modelo de postmodernidad que propone García Canclini, aunque difiere de las generalizaciones de Jameson sobre la cultura del Tercer mundo, coincide con el del crítico marxista estadounidense en la urgente necesidad de crear un modelo de oposición que pudiera ser aplicado a la totalidad social. Como García Canclini sugiere, “en este tiempo de diseminación postmoderna y descentralización democratizadora también crecen las formas más concentradas de acumulación del poder y centralización transnacional de la cultura que la humanidad ha conocido” (1989: 25).
George Yúdice, John Beverly, José Oviedo y Neil Larsen: reconceptualizando el postmodernismo desde una óptica neomarxista
La perspectiva de García Canclini ha abierto el camino a un gran número de ensayos que tienden a seguir esta aproximación sociocultural. George Yúdice, por ejemplo, insiste igualmente en la necesidad de adoptar una perspectiva crítica en los estudios sobre la postmodernidad latinoamericana. Para Yúdice, la postmodernidad no es una poética o una episteme que haya sustituido a la modernidad. Por el contrario, Yúdice prefiere teorizar la postmodernidad como “a series of conditions variously holding in different social formations that elicit diverse responses and propositions to the multiple ways in which modernization has been attempted in them” (1992: 7). Desde esta perspectiva, la relación entre modernidad y postmodernidad habría que contemplarse en términos no de ruptura, sino de replanteamiento crítico. Frente al rechazo del pasado propugnado por las vanguardias europeas y anglo-americanas, el postmodernismo en Latinoamérica se caracterizaría por la rearticulación de la tradición dentro de nuevos modelos culturales. De ahí el éxito del pastiche entre los autores latinoamericanos, entendido no en el sentido de blank parody (Jameson), sino como forma de estilización que no rechaza ni celebra el pasado, sino que lo asume de forma crítica.
En una línea ideológica similar a la de Yúdice, John Beverly, José Oviedo y Neil Larsen han evaluado el fenómeno del postmodernismo en Latinoamérica desde una perspectiva oposicional. Para Beverly, las formas culturales hegemónicas, lo que Jameson denomina la lógica cultural del capitalismo tardío, conviven y se entremezclan en Latinoamérica con formas de expresión locales de diverso signo. La dinámica transcultural resultante obligaría al crítico a adoptar nuevas formas de análisis y, especialmente, a renovar el desfasado arsenal crítico de la vieja izquierda.
De modo similar, Larsen (1990) defiende la existencia de un postmodernismo de izquierdas latinoamericano, que ejemplifica mediante la novela del testimonio, la Teoría de la Liberación, el neomarxismo de Ernesto Laclau y la obra del crítico cubano Roberto Fernández Retamar. Larsen, al igual que Yúdice, Beverly y tantos otros latinoamericanistas, se propone presentar el postmodernismo no como un fenómeno homogéneo sino como el resultado de la interacción entre una cultura mundial omnipresente y otras de carácter resistente y local. Beverly y Oviedo llegan a invertir el modelo de Jameson al afirmar que lo que el crítico norteamericano califica de postmodernismo podría ser mejor entendido, no como algo que emana desde un supuesto centro (el mundo capitalista avanzado) hacia la periferia neocolonial (el “tercer mundo”), sino como “precisely the effect. in that center of postcoloniality: as, that is, not so much the ‘end’ of modernity as the end of Western hegemony” (1993: 4).
Este intento de encontrar un postmodernismo crítico y de adaptarlo a las prácticas culturales latinoamericanas lleva a todos estos críticos a privilegiar todas aquellas manifestaciones culturales que se identifican con el proyecto político de la nueva izquierda latinoamericana. Para estos dos críticos las nuevas formas de expresión del postmodernismo latinoamericano se distanciarían cada vez más del elitismo que caracterizaría tradicionalmente a los intelectuales de este continente y se identificarían, en cambio, con las nuevas formas de organización popular que han venido surgiendo en las últimas décadas.
EL TEXTO AUTORREFLEXIVO
Uno de los rasgos más característicos de la narrativa contemporánea es su tendencia a desvelar su propia condición de artificio verbal. Esta autorreferencialidad responde a una tendencia generalizada dentro del discurso contemporáneo. Las ciencias humanas (la historia, la sociología, la psicología, la lingüística y la antropología) así como las tradicionales disciplinas humanísticas (la filosofía, la retórica y la estética), se han hecho cada vez más subjetivas y figurativas, haciendo explícitos y cuestionando los presupuestos sobre los que se asientan sus métodos. La metaficción se hace eco de esta tendencia hacia la auto-representación y la incorpora a su propia estructura. Consiguientemente, la distinción entre los discursos se difumina, como se difumina también la frontera entre arte y teoría, entre ficción y realidad. Dada la ubicuidad de la metaficción y otros términos afines (ficción autoconsciente, narrativa narcisista, fabulación, surfiction, literatura del agotamiento, novela autofágica, abysmal fictions), en la teoría y práctica literarias contemporáneas, se hace necesaria una breve recapitulación de las teorías más influyentes sobre el tema.
Conceptos de metaficción
El ensayo más temprano sobre metaficción fue escrito por Robert Scholes en 1970. En “Metafiction” Scholes utiliza esta etiqueta para referirse a aquellas ficciones que incorporan dentro de sí las perspectivas características de la crítica. En un ensayo posterior, Fabulation and Metafiction (1979), Scholes analiza un grupo de obras que muestran esta tendencia, pero sin llegar a desarrollar una teorización detallada. En este segundo ensayo, Scholes sugiere la semejanza entre la metaficción y la fábula, ya que en ambos casos se trata de narrativas que muestran un placer especial por la forma, la dominación autorial y la cualidad didáctica.12
Una de las definiciones más influyentes de este modo narrativo tiene su origen en el ensayo sobre la novela autoconsciente de Robert Alter Partial Magic: “A self-conscious novel, briefly, is a novel that systematically flaunts its own condition of artifice and that by so doing probes into the problematic relationship between real-seeming artifice and reality” (1975: x). Alter no llega a definir los componentes intrínsecos de este tipo de novelas, sino que se orienta más bien a analizar un corpus de obras que a lo largo de los siglos han venido usando recursos igualmente autoconscientes.
Su estudio de estas obras constituye una crónica de la metaficción en su sentido más amplio, sin que sea posible delimitar claramente el campo de aplicación de este término. Aunque no hablaba de metaficción propiamente, sino de novela autoconsciente, la definición de Alter fue retomada por teóricos de este modo narrativo como Patricia Waugh: “Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality” (1984: 2). Al desvelar su propia artificiosidad, los textos autoconscientes revelan, en última instancia, el proceso mediante el cual, de forma similar, se construye nuestro sentido del mundo. Tanto Alter como Waugh consideran que la metaficción no es un fenómeno exclusivo de la narrativa contemporánea, sino que forma parte de una tradición que se remonta a los orígenes mismos de la novela. De hecho, una parte substancial del ensayo de Alter se dedica al análisis de Don Quijote como novela autoconsciente. El trabajo de Waugh, por su parte, se centra en obras contemporáneas, pero admite asimismo la antigüedad de esta tradición. La diferencia, según Waugh, vendría dada por la radicalización y extensión de las prácticas autoconscientes en la ficción contemporánea.
El texto autorreflexivo ha sido también explorado por Gerald Graff (Literature Against Itself, 1979) y Linda Hutcheon (Narcissistic Narrative, 1980). El libro de Graff, que se podría enmarcar dentro de la crítica moral de la Escuela de Chicago, fue escrito como reacción contra las teorías antimiméticas que, según él, habían trivializado la literatura y la crítica, intentando despojar a ambas de su poder didáctico. Para Graff, el texto no puede escapar nunca a su impulso mimético. Todo arte representa el mundo natural. Incluso las formas más radicales del antirrealismo y la metaficción son, paradójicamente, miméticas, ya que reflejan una realidad en la que ya no existen referentes estables: “Where reality has become unreal, literature qualifies as our guide to reality by de-realizing itself” (1979: 179). En la visión moral de Graff la literatura debe infundir orden y conocimiento a una cultura crecientemente nihilista, en lugar de convertirse en una fácil celebración de dicha cultura.
El libro de Hutcheon estudia también el antirrealismo, aunque desde una óptica diferente. Mientras que Graff condena lo que considera el ataque relativista del postmodernismo contra el significado, Hutcheon celebra el impulso transgresivo de la metaficción contemporánea. A diferencia de las formas del realismo decimonónico, basado en lo que Hutcheon llama una “mímesis del producto”, la metaficción plantea una “mímesis del proceso”, en cuya elaboración deben participar activamente los lectores. Partiendo de las teorías orientadas hacia el lector, Hutcheon ve la metaficción como una forma narrativa que alegoriza el proceso de su propia creación, mientras reflexiona sobre su naturaleza lingüística. El dominio de uno u otro de estos dos impulsos miméticos lleva a Hutcheon a clasificar los textos metaficticios en función de su grado de autorreflexión. Así, distingue entre textos diegéticamente autoconscientes (conscientes de su propio proceso creativo) y textos lingüísticamente autorreflexivos (aquellos que ponen en primer plano los límites y poderes del lenguaje). En ambos casos las obras quedan atrapadas dentro de una paradoja, ya que invitan al lector a participar en la producción del significado, mientras que simultáneamente lo distancian por su propia naturaleza autorreferencial.
Frente a los modelos inclusivos de Scholes, Alter, Waugh y Hutcheon, surge el de Robert Spires (Beyond the Metafictional Mode, 1984). Sobre la base de textos de ficción españoles y a partir de la teoría genérica de Robert Scholes, Spires intenta redefinir la metaficción como modo narrativo cercano a la teoría novelística y diametralmente opuesto al modo de la ficción reportaje, que se encuentra, a su vez, próximo a la realidad extratextual o histórica.13 A diferencia de los modelos previos que identifican como metaficticia toda ficción autoconsciente, Spires guarda este término para la llamada novela autorreferencial, es decir, aquella que ante todo se refiere a sí misma como proceso de escritura, de lectura, de discurso oral o como aplicación de una teoría inscrita en el propio texto. La teoría de Spires se basa en un modelo de orientación lingüística basado en el concepto de los modos. A diferencia de los géneros o movimientos que tienen un valor diacrónico, los modos son atemporales, estructuras sincrónicas que pueden ocurrir en cualquier periodo de la historia.
Si el énfasis del ensayo de Spires estaba en las formas de la metaficción que surgieron en España durante los años sesenta y setenta, Catalina Quesada Gómez ha estudiado la genealogía del género y algunas de sus manifestaciones más extremas en Hispanoamérica. La metanovela hispanoamericana en el último tercio del siglo XX (2009) ofrece un exhaustivo recorrido teórico e histórico por la trayectoria del género desde sus orígenes hasta la actualidad. Partiendo de los estudios teóricos sobre metaficción anteriormente mencionados (Alter, Scholes, Waugh, Spires) y narratológicos (Linda Hutcheon, Gérard Genette), Quesada Gómez estudia las obras de distintos autores hispanoamericanos (el mexicano Salvador Elizondo, el cubano Severo Sarduy, el chileno José Donoso, el argentino Ricardo Piglia y el colombiano Héctor Abad Faciolince) como una crítica de los límites del realismo en tanto que convención comunicativa entre autor y lector. La autora examina una pluralidad de procedimientos de los que la figura más perturbadora ha sido aquella que la retórica clásica llamó metalepsis de autor. Junto a ella, otros recursos característicos como la autoconsciencia, la autorreflexividad, la develación de la ilusión narrativa o la asociación de los ejercicios crítico y creativo son presentados como elementos esenciales de los textos. Uno de los aspectos más originales del trabajo es el modo en que Quesada Gómez rastrea dicha filiación antirrealista no, como la mayoría de los críticos hace, hasta Borges o Cortázar, sino hasta el período vanguardista, con la obra Museo de la novela de la Eterna (empezada en 1925 pero publicada póstumamente en 1967), del argentino Macedonio Fernández, a la vez que prescinde de la limitación territorial para abordar dicho estudio, incluyendo a autores de tradiciones nacionales dispares, pero con un claro posicionamiento antirrealista. Así, las obras estudiadas son adscritas, en virtud de la architextualidad, a un macrogénero metanovelesco caracterizado por su tendencia a minar las bases del realismo narrativo, concebido en un sentido amplio y no como el arte de un período histórico concreto. Quesada Gómez propone, así, un hipergénero metanovelesco que se posicionaría como reacción a lo que Roland Barthes denominó el hipogénero clásico-legible-realista y que tiene en Macedonio Fernández, no ya un precursor, sino un auténtico fundador, con su teoría de la Belarte conciencial, “un programa total de desacreditamiento de la verdad o realidad de lo que cuenta la novela” (Fernández 1993: 36).14
Lucien Dällenbach: una gramática de la mise en abyme
De entre los muchos recursos especulares mediante los cuales una novela reflexiona sobre sí misma, los críticos han prestado especial atención a la llamada mise en abyme.15 El término, tomado inicialmente por André Gide del lenguaje de la heráldica, servía para describir la imagen de un escudo que ostentaba en su interior una réplica miniaturizada de sí mismo. En su novela Les faux-monnayeurs, Gide lleva a la práctica literaria este recurso al presentar a un personaje novelista, Edouard, que trabaja en una novela titulada Les faux-monnayeurs, en la que igualmente hay un personaje novelista autoconsciente.
Las posibilidades de la autorreflexión en el ámbito del arte y la literatura han sido objeto de estudio sistemático en la obra de Lucien Dällenbach. En Le récit spéculaire (1977), Dällenbach examina las formas en que un elemento de la obra puede reflejar la totalidad de la misma y establece una tipología tanto de las modalidades de duplicación como de los niveles estructurales de reflexión. Basándose en ejemplos que van desde la pintura de Van Dyck y Velázquez a las obras de Beckett y, muy especialmente, al nouveau roman, Dällenbach define la mise en abyme como “any internal mirror that reflects the whole of the narrative by simple, repeated, or ‘specious’ (or paradoxical) duplication” (1977: 36). La duplicación simple se produce cuando una secuencia mantiene una relación de semejanza con la obra que la incluye (1977: 35). Es el caso del escudo dentro del escudo al que hacía alusión Gide. En la duplicación infinita, en cambio, la secuencia mantiene una relación de similitud con la obra que la incluye y que, a su vez, incluye otra secuencia en la que se establece la misma relación, y así sucesivamente. El efecto característico de esta modalidad es el de dos espejos enfrentados. Por último, la duplicación paradójica o aporética consiste en una secuencia que como en una espiral infinita parece incluir la obra que la incluye.
Además de estos tres tipos de duplicación, Dällenbach distingue entre cuatro niveles estructurales de reflexión que rara vez ocurren en forma pura, aunque a menudo suele predominar uno sobre los demás. Con el nombre de mise en abyme del enunciado o ficticia, se refiere al resumen intertextual o cita de contenido de una obra (1977: 55). Este recurso tiene lugar, por ejemplo, cuando una narrativa ofrece una recopilación de los sucesos o motivos presentados hasta ese momento, o bien, cuando prolépticamente presenta una síntesis de los acontecimientos que se desarrollarán a continuación. La mise en abyme de la enunciación pone en primer plano (al nivel de la diégesis) al agente y/o al proceso de producción y recepción de la obra (1977: 75). El tercer tipo metatextual corresponde a la mise en abyme del código, que revela la forma en que funciona el texto, pero sin ser mimética del texto mismo (1977: 98), es decir, opera como instrucciones que nos permiten leer la obra de la forma en que quiere ser leída (1977: 100). Una de las manifestaciones más características de este nivel de reflexión consiste en la incorporación a la narración de manifiestos estéticos o de disputas entre diferentes concepciones sobre el arte y la literatura. A estos tres tipos básicos, Dällenbach añade otro un tanto obscuro al que se refiere como mise en abyme trascendental o ficción del origen y que define cómo aquella que refleja lo que simultáneamente origina, motiva, instituye y unifica la narrativa y determina por adelantado lo que la hace posible. Plantea la cuestión de cómo la obra concibe su relación con la verdad y se comporta en relación con la mimesis (1977: 101).
Tras establecer esta tipología, Dällenbach advierte que existen numerosos cruces entre estos diferentes tipos o niveles de reflexión. Como concluye él mismo, no hay mise en abyme de la enunciación que no sea mise en abyme del enunciado o ficcional. Además, tanto la mise en abyme del código como la trascendental son frecuentemente variantes de la mise en abyme de la enunciación puesto que ponen en primer plano a menudo al agente o al receptor de la obra literaria. Con la intención de evitar el abuso de un término inexistente fuera de la lengua francesa, se usarán también ocasionalmente los siguientes términos: “Reflexiones del enunciado” (mise en abyme del enunciado) para referirnos a los resúmenes o citas de contenido inscritas en las novelas, “Reflexiones de la enunciación” (mise en abyme de la enunciación) para las representaciones del productor o receptor del texto, “Reflexiones del código” (mise en abyme del código) para la representación de su principio de funcionamiento y “Ficciones del origen” (mise en abyme trascendental) para las ficciones (principalmente mitológicas) que revelan el origen y efecto de la escritura.
Además de la descripción de estos marcadores autorreflexivos en las obras, nuestro estudio busca ante todo desvelar la función de tales técnicas dentro de las formas contemporáneas de la ficción histórica. Esta función tiene que ser estudiada dentro del contexto específico de cada texto, ya que, como veremos, se trata de un recurso ambivalente que puede ser usado para fines diametralmente opuestos.16 Uno de los efectos más señalados por los críticos en relación con la mise en abyme es su poder totalizante. Al presentar metáforas de la totalidad, la obra narrativa intenta superar sus propios límites de representación. Sin embargo, este anhelo de totalidad es negado por algunas de sus formas más características, como la duplicación aporética, en la que el elemento reflector y el reflejado intercambian posiciones. La paradoja inherente a su empleo dentro de la ficción postmodernista reside en el hecho de que es usado para dar coherencia y unidad a modelos narrativos que se presentan como dispersos y fragmentarios y que aspiran a desenmascarar las prácticas totalizantes en el ámbito de la ficción y de la historia.
Un problema conceptual que plantea el estudio de estas metáforas autorreflexivas es el de su relación con elementos extratextuales que abarcarían desde la intencionalidad de su uso hasta su dimensión social. ¿Hasta qué punto la mise en abyme es un recurso empleado conscientemente con fines específicos o simplemente el resultado de la obsesiva lectura alegórica del crítico? ¿Se trata de un recurso que garantice la “literariedad” del texto de ficción o mantiene algún tipo de relación con la realidad extratextual? Dällenbach elimina este problema adoptando la posición del New Criticism en torno a la falacia intencional.
De acuerdo con esta perspectiva, no es necesaria una evidencia explícita de la intención del autor para descubrir los modos de autorrepresentación en su obra. En el caso de los ejemplos usados por Dällenbach (la mayoría procedentes del nouveau roman ) la intencionalidad autorial y las relaciones extratextuales son elementos que carecen de interés y relevancia en su estudio. De hecho, las obras de los autores que trata y la del propio Dällenbach se entienden dentro del contexto de la práctica y teoría estructuralista-formalista que intentó hacer de la mise en abyme la característica definidora de toda literatura y arte. Como sugiere Carroll, “the mise en abyme has largely been considered a tool of formalist critics used to ensure the purity of the literary and to exclude the extra-literary from having any significant impact on literary texts” (1987: 54).
La metaficción historiográfica reacciona frente a la clausura estética de estas prácticas abriendo la obra al impacto de lo histórico y lo sociopolítico sin por ello reducir su dimensión autoconsciente. Por su naturaleza híbrida (entre la autorreferencialidad y la meditación histórica) estas nuevas formas de la ficción histórica exigen una aproximación diferente al de aquellas obras puramente esteticistas o al de aquellas otras meramente historiográficas. Las nuevas formas de la narrativa histórica son el resultado del revisionismo dominante en el pensamiento contemporáneo. Dicho revisionismo debe entenderse en relación con las paradojas más flagrantes con que se enfrenta el postmodernismo literario en el ámbito interamericano: la tensión entre autorreferencialidad y reflexión histórica, entre escepticismo epistemológico y compromiso ético, entre autonomía artística y solidaridad política. Cualquier aproximación al postmodernismo literario que rehúya una de estas polaridades está condenada a ofrecer tan solo un visión parcial y distorsionada de un fenómeno que basa precisamente su razón de ser en la heterogeneidad y la ambivalencia.
LA ESCRITURA DE LA HISTORIA EN LA ERA POSTMODERNA
Muchas de las tendencias mencionadas en la teoría y práctica de la ficción postmodernista pueden apreciarse igualmente en la filosofía de la historia contemporánea. Al igual que otras ramas de la humanística, el estudio de la historia se ha beneficiado de los desarrollos intelectuales que han tenido lugar en otros discursos (principalmente la filosofía y la teoría literaria). De especial relevancia para el tema del presente trabajo de investigación, es la creciente tendencia entre los filósofos de la historia a cuestionar los presupuestos básicos de la labor historiográfica tanto en sus fines como en sus aproximaciones metodológicas. Como señala Jenkins, al igual que la filosofía y la literatura, la historia ha “empezado a preguntarse seriamente cuál es la naturaleza de su propia naturaleza” (Jenkins 1991: 1).
El relativismo y escepticismo característicos del pensamiento postmodernista han tenido un fuerte impacto en las prácticas epistemológicas de los nuevos historiadores, para quienes la búsqueda de la verdad en el pasado resulta cada vez más una utopía.17 Difícilmente podemos hablar hoy en día de un discurso histórico exclusivo; en su lugar solo parece haber posiciones, perspectivas, modelos, ángulos que fluctúan de acuerdo con diferentes paradigmas. El pensador postmodernista recurre a múltiples formas discursivas mientras, simultáneamente, reflexiona sobre el uso que hace de tales formas y sus posibles limitaciones. Esta visión de la historia parte de la base de que podemos observar un mismo fenómeno desde múltiples perspectivas sin que ninguna de las narrativas históricas resultantes tenga una necesaria permanencia o sea expresiva de esencia alguna.
Uno de los mayores esfuerzos de los historiadores postmodernistas se dirige a romper con el mito de la identidad entre el pasado y la historia. El pasado es obviamente el objeto de estudio de la historia, pero dicho pasado solo puede ser leído a través de prácticas discursivas limitadas, pero nunca conclusivas. Este pluralismo y provisionalidad de todas las lecturas favorece, supuestamente, la dispersión del poder en múltiples prácticas discursivas, ya que incluso los sectores más marginales pueden así producir sus propias historias: “Querying the notion of the historian’s truth, pointing to the variable facticity of facts, insisting that historians write the past from ideological positions, stressing that history is a written discourse as liable to deconstruction as any other, arguing that the ‘past’ is as notional a concept as ‘the real world’ to which novelists allude in realist fictions—only ever existing in the present discourses that articulate it—all these things destabilize the past and fracture it, so that, in the cracks opened up, new histories can be made” (Jenkins 1991: 66).
Como consecuencia de su autorreflexividad y deconstruccionismo extremos, los teóricos del postmodernismo aspiran a socavar todas y cada una de las visiones tradicionales del historiador y de la empresa historiográfica. El concepto del historiador como testigo, propuesto por la historiografía grecorromana y explotado por los historiadores de Indias hasta el siglo XVI, ha sido desbancado por la epistemología contemporánea (Lozano 1987: 12). Si este concepto se basaba en la necesidad de una inmediatez entre el autor de la historia y los hechos que narraba, tal posibilidad ha sido puesta en entredicho por las nuevas visiones de la investigación científica y sus paradigmas. No hay hechos desnudos por completo. Los hechos que entran en nuestro conocimiento (incluso aquellos aparentemente empíricos) son ya percibidos de cierto modo y no son “naturales” sino teóricos (Feyerabend 1981: 11). La visión positivista del historiador como científico ha sido igualmente puesta en tela de juicio. Los filósofos e historiadores de finales del siglo XIX (Taine, Michelet, Comte, Ranke) consideraban que los hechos hablaban por sí mismos y que del análisis científico de los mismos surgían inevitablemente las leyes que los gobernaban. Al desvelar el proceso de mediación inherente a la escritura de la historia y su ineludible componente ideológico, la historiografía postmodernista desmantela los presupuestos positivistas. Siguiendo la línea apuntada por Nietzsche en Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, los nuevos filósofos de la historia afirman que no existen hechos en sí mismos; para que un hecho exista debemos primero otorgarle un significado: “history is never itself, is never said or read (articulated, expressed, discoursed) innocently, but… it is always for someone” (Jenkins 1991: 71). Todo historiador orienta al texto que escribe en direcciones específicas. Como señala Paul Veyne, “los hechos no existen aisladamente… el tejido de la historia es lo que llamaremos una trama… un episodio de la vida real que el historiador acota a su gusto y en el que los hechos tienen sus relaciones objetivas y su importancia relativa” (Lozano 1987: 62). La máscara de objetividad defendida por el empirismo y el positivismo historiográficos pierde toda validez cuando somos conscientes del fetichismo del documento y su consiguiente metodología basada en un realismo ingenuo.18 Incluso la personalidad más recientemente adoptada por el historiador, la del reconstructor de un misterio pasado mediante una trama detectivesca es igualmente sometida a revisión.19 Esta visión de la historia implica la clausura de un enigma previo que puede ser resuelto con la ayuda de pistas y evidencias. La idea subyacente es la necesidad de reconstruir una realidad precrítica dentro de un todo orgánico en el que los hechos adquieren su único significado posible. Al hacer patente la multiplicidad de sus versiones discursivas y al desvelar tanto la manipulación ideológica del autor como la imposibilidad de clausura última, el teórico de la historia postmodernista muestra lo artificioso y limitado de esta nueva “ficción del historiador”.
Ante todo, la visión postmodernista de la historia aspira a problematizar lo que tradicionalmente se había presentado como una labor mecánica que respondía a un concepto simplista de la representación. Dos tendencias específicas dentro del postmodernismo cumplen un papel crucial en su revisionismo epistemológico y requieren, por tanto, de un comentario más detenido: la sustitución de las visiones orgánicas de la historia por una idea fragmentaria del pasado y la reevaluación del papel de la narrativa en la escritura de la historia. El primero de estos aspectos encuentra en la obra de Michel Foucault una de sus formulaciones más radicales, mientras que el segundo ha sido llevado hasta sus últimas consecuencias en el análisis formal de la historia propuesto por Hayden White. En ambos casos, se trata de proyectos teóricos que buscan desvelar el proceso de mediación inherente a la textualización del pasado. La obra de Foucault desmantela los intentos de teorización global del fenómeno histórico mediante narrativas fragmentarias (microhistorias) que prestan atención a las diferencias en lugar de centrarse en las continuidades. Los trabajos de White, por su parte, revelan el carácter poético (tropológico) y cultural de toda obra histórica. Estos dos pensadores ofrecen alternativas autorreflexivas a la llamada crisis del pensamiento histórico.
Michel Foucault: la historia como discontinuidad
Como ocurre con el análisis de cualquier aspecto de su pensamiento, el estudio de la obra de Foucault tropieza con una serie de dificultades que tienen su origen en el desprecio de su autor ante toda forma de teorización sistemática. Lo primero que llama la atención de cualquier lector es la cantidad ingente de paradojas, ambigüedades e interrupciones en el hilo de su argumentación. En su discurso fragmentario, las ideas se suceden a menudo sin causalidad lógica, quedan suspendidas temporalmente o son oscurecidas por la abundancia de metáforas. Este aspecto heterodoxo y provocativo de su prosa es parte sustancial (la manifestación formal) del proyecto de reorganización del discurso histórico esbozado teóricamente en “Nietzsche, la genealogía, la historia” (1971) y llevado a la práctica en obras como Vigilar y castigar (1975) e Historia de la sexualidad (1976).
Siguiendo la pauta establecida por Nietzsche en La genealogía de la moral, Foucault propone una forma de análisis genealógico que sirva como reacción contra la historia tradicional. A diferencia del historiador preocupado por la descripción del relato que habrá de llevar inexorablemente al presente, el análisis de Foucault aspira a deslegitimizar dicho presente cuestionando la causalidad que lo ata al pasado. En el análisis de Foucault no hay lugar para los conceptos de continuidad y progreso sostenidos por el empirismo historiográfico. Por el contrario, al concentrarse en todos aquellos aspectos diferentes, socava la noción de “inevitabilidad” histórica mediante la cual todo historiador intentaba justificar sus ideas y fortalecer su autoridad intelectual. La filosofía de la historia de Foucault desenmascara la inocencia epistemológica del historiador espiritista tradicionalmente representado como un buscador de la verdad. La búsqueda del historiador no se circunscribe a la verdad sino al conocimiento, entendido este como fuente de poder. La escritura de la historia se convierte así en una forma de domesticación del pasado con efectos de legitimación específicos: “Historical writing, Foucault contends, is a practice that has effects, and these effects tend, whatever one’s political party, to erase the difference of the past and justify a certain version of the present” (Poster 1984: 76).
El método histórico del genealogista, por el contrario, se basa en el rastreo sistemático de las diferencias: “localizar la singularidad de los acontecimientos, fuera de toda finalidad monótona; atisbarlos donde menos se los espera, y en lo que pasa por no tener historia—los sentimientos, el amor, los instintos” (Foucault 1979: 7). El historiador nietzscheano parte del presente y se remonta en el pasado hasta localizar una diferencia. En ese momento empieza a describir la evolución y transformaciones de tal anomalía a lo largo del tiempo, teniendo siempre presente la necesidad de conservar por igual tanto las conexiones como las discontinuidades: “These alien discourses/practices are then explored in such a way that their negativity in relation to the present explodes the ‘rationality’ of the phenomena that are taken for granted. When the technology of power of the past is elaborated in detail, present-day assumptions which posit the past as ‘irrational’ are undermined” (Poster 1984: 89-90).
En su estudio sobre Nietzsche, Foucault propone tres usos alternativos del sentido histórico, opuestos a las tres modalidades platónicas de la historia: el uso paródico y destructor de la realidad (opuesto a la historia como reminiscencia o reconocimiento), el uso disociador y destructor de la identidad (opuesto a la historia como continuidad o tradición) y, por último, el uso sacrificador y destructor de la verdad (opuesto a la historia como conocimiento) (Foucault 1979: 25). Estos tres usos transgresivos contribuyen a configurar una historia alternativa a la que Foucault se refiere indistintamente en su ensayo con los términos historia efectiva y genealogía: “La historia será ‘efectiva’ en la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser; divida nuestros sentimientos; dramatice nuestros instintos; multiplique nuestro cuerpo y lo oponga a sí mismo. No deje nada sobre sí que tenga la estabilidad tranquilizadora de la vida de la naturaleza, ni se deje llevar por ninguna muda obstinación hacia un final milenario. Socave aquello sobre lo que se la quiere hacer reposar, y se ensañe contra su pretendida continuidad. Y es que el saber no está hecho para comprender, está hecho para zanjar” (1979: 20).
Como teoría global de la historia, la obra de Foucault es claramente insuficiente y oscura. Su negativa a enfrentar problemas epistemológicos y la falta de definición de muchos de sus conceptos básicos, hace que su obra sea de difícil acceso y de aún más difícil evaluación. Su obra es, ante todo, “oposicional”, ya que ofrece una crítica demoledora de algunas presuposiciones básicas del realismo historiográfico que han venido dominando los departamentos de historia en las últimas décadas. Dentro del ámbito de la práctica, Foucault ha alcanzado sus páginas más brillantes en las microhistorias de fenómenos específicos, como la historia de las prisiones o de la sexualidad, donde obliga a replantearnos las nociones sobre conocimiento y poder asumidas como naturales.
Hayden White: “tropología” y narratividad en el discurso histórico
Una aproximación diferente, aunque igualmente sintomática del escepticismo epistemológico creciente en la filosofía de la historia contemporánea, es la que ofrece Hayden White. Siguiendo la relativización del conocimiento histórico iniciada por pensadores europeos continentales (desde Valéry y Heidegger a Sartre y Lévi-Strauss) y el cuestionamiento del rango científico de la historia llevado a cabo por filósofos anglo-americanos (Mink, Dray y Danto), White propone un análisis formal de la estructura narrativa de la obra histórica. Las razones de este enfoque se encuentran en la consideración del historiador como un narrador y de todo acto de escribir como un acto poético.
En la opinión de White la obra histórica es, ante todo, una estructura verbal cuya forma sigue los dictados de la prosa narrativa (1973: ix; 1978: 82). Toda actividad historiográfica queda limitada a la metahistoria, es decir, a una reflexión hecha a posteriori y organizada sobre las bases de otros textos históricos y según las convenciones retóricas del discurso poético. En sus obras White insiste en la necesidad de discriminar entre términos como “suceso” y “hecho”, “crónica” e “historia”. Los sucesos aluden a los acontecimientos del pasado antes de ser procesados textualmente. Los hechos, en cambio, son el resultado de la inscripción de un suceso (event) en el registro histórico sancionado por la comunidad interpretativa a la que pertenece el historiador. La trasformación de los sucesos en hechos históricos supone el paso del ámbito objetivo de la realidad empírica a la esfera subjetiva de las prácticas discursivas contenidas en el archivo. White subraya el proceso de mediación con que se caracteriza cada una de las etapas en la construcción del discurso histórico. El mismo proceso de selección y de exclusión de hechos y evidencias está inevitablemente condicionado por los prejuicios e intereses del historiador, de ahí que White subraye el valor de la estructura de exclusión sobre la que se organiza toda narrativización del pasado: “Our explanations of historical structures and processes are thus determined more by what we leave out of our representations than by what we put in. For it is in this brutal capacity to exclude certain facts in the interest of constituting others as components of comprehensible stories that the historian displays his tact as well as his understanding” (1978: 90-91).
En su intento por desenmascarar las pretensiones empíricas de la historia tradicional, White cuestiona el valor puramente arqueológico de la empresa historiográfica y, subraya, en cambio, su componente narrativo. Los datos contenidos en el archivo histórico, y presentes en formas de documentos y crónicas, son organizados por el historiador en función de su significación y de su relación con el conjunto de su obra. A ello se añaden observaciones particulares que permiten entender un suceso a la luz del proyecto último del historiador. La escritura de la historia se convierte, así, en un acto en el que la invención (tradicionalmente reservada a la ficción) no está del todo ausente, sino que desempeña, en la mayoría de los casos, un papel primordial (White 1973: 7).
En Metahistory (1973), White distingue cinco niveles de conceptualización historiográfica: crónica, relato (“story”), modo de la trama (“mode of emplotment”), modo de argumentación y modo de implicación ideológica. La obra histórica es concebida como un intento de mediación entre lo que White llama un campo histórico (el documento no procesado) y un público. En este esquema, la crónica alude a la disposición de los acontecimientos a tratar en el orden cronológico en que han acaecido. Las crónicas constituyen así una fase previa (“preparatory exercises” los llama Danto 1965: 116) carente de conclusión. Tampoco tienen partes inaugurales o climáticas; comienzan simplemente cuando el cronista inicia la narración de los acontecimientos, y pueden ampliarse indefinidamente. El paso de la crónica a la historia vendría dado por la combinación de tales acontecimientos como componentes de lo que White llama un “espectáculo” o proceso de ocurrencia al que el historiador asigna un principio, una parte central y un final. Mientras que en la crónica un suceso constituye una posición en una serie, en la historia tal suceso pasa a ser significativo en cuanto elemento de un relato. A diferencia de las crónicas, las “narraciones” históricas trazan las secuencias de sucesos que conducen de fases inaugurales a fases conclusivas (siempre provisionales) de los procesos sociales y culturales.
La disposición de los sucesos escogidos de la crónica y su incorporación en un relato histórico plantea una serie de preguntas que el historiador debe anticipar y responder en el curso de la construcción de su narrativa: ¿qué ocurrió después? ¿cómo ocurrió? ¿por qué ocurrió esto y no lo otro? ¿por qué fue de esta forma y no de otra? Estas preguntas tienen que ver con el proyecto narrativo total del historiador y pueden responderse de varias maneras. White circunscribe estas posibilidades de explicación a tres tipos: (1) explicación por la trama (emplotment), (2) explicación por el argumento formal y (3) explicación por la implicación ideológica.
Dentro de cada una estas estrategias interpretativas, distingue cuatro posibles modos de articulación. Al nivel de la trama (emplotment), y sobre la base del modelo teórico de Northrop Frye, estos cuatro modos serían: romance, sátira, comedia y tragedia. El romance arquetípico describe la forma en que el héroe es capaz de trascender el mundo de la experiencia. La sátira sería la antítesis de este drama de redención ya que presenta al hombre como cautivo, en lugar de dueño del mundo que habita. En la comedia pervive la esperanza de un triunfo humano temporal mediante la perspectiva de reconciliación de las fuerzas en pugna dentro del mundo social y natural. Por lo que se refiere a la tragedia, las expectativas de reconciliación son más sombrías e implican el reconocimiento de que las condiciones de vida son inalterables y eternas y es preciso aprender a convivir con ellas. Como en el resto de las diferentes estrategias interpretativas, estos cuatro posibles modos de articulación permiten modos híbridos como, por ejemplo, la sátira cómica o la tragedia satírica, pero siempre sobre la base de estas estructuras argumentales arquetípicas mediante las cuales el historiador busca explicar “lo que ocurrió” (1973: 11).
Además del nivel de configuración argumental, White propone un segundo nivel en el que el énfasis estaría más en la finalidad de la forma histórica en relación con un determinado modelo. Para ello distingue entre cuatro paradigmas: formalista, organicista, mecanicista y contextualista. Grosso modo, la teoría formalista de la verdad busca la identificación de lo particular y único en el campo de la historia; el organicismo, por su parte, pretende describir los fenómenos particulares como parte de procesos de síntesis. Las hipótesis mecanicistas, en cambio, tienden a la reducción más que a la síntesis (el mecanicismo contempla los actos de los agentes que habitan el espacio de la historia como manifestaciones instrumentales de elementos extrahistóricos). El contextualismo, por último, sitúa los acontecimientos dentro del marco en el que tienen lugar y en relación con otras circunstancias históricas similares.
En un último nivel de conceptualización, White propone el estudio de las implicaciones ideológicas a través de cuatro posiciones básicas: anarquismo, conservadurismo, radicalismo y liberalismo. Estas cuatro posiciones desarrollarán concepciones divergentes en relación con los problemas del cambio social y la orientación temporal, elementos básicos en cualquier narración histórica. Los historiadores conservadores se muestran reacios frente a todo cambio social e imaginan la evolución histórica como una progresiva elaboración de la estructura social dominante en su momento. Los liberales contemplan los cambios bajo la forma de ajustes de un mecanismo cuya estructura podrá llegar a perfeccionarse en el futuro. El radicalismo y el anarquismo, por el contrario, creen en la necesidad de transformaciones estructurales sustanciales que permitan reconstruir la sociedad sobre nuevas bases. Mientras la mentalidad radical ve el advenimiento de esta nueva sociedad como inminente, la visión histórica del anarquismo tiende a idealizar un pasado remoto en que la humanidad vivía en un estado de inocencia natural que ha sido corrompido en las sociedades modernas.
Como resultado de la combinación de los modos posibles de articulación a los cuatro niveles descritos se desprende lo que White llama el estilo historiográfico del historiador. Este estilo se obtiene mediante un acto esencialmente poético en el que se prefigura el campo histórico y se constituye la estructura en relación con la cual se ensayarán diferentes interpretaciones del pasado. Las modalidades narrativas que escoge el historiador son elaboradas en última instancia mediante el uso de unas figuras retóricas determinadas. White se vale en su análisis formal de los cuatro tropos aristotélicos básicos del lenguaje poético o figurativo: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Los tropos dominantes en la narrativa histórica contribuyen de modo especial a confirmar las tesis del autor produciendo un efecto determinado en los lectores.
En su análisis metahistórico, White llega, entre otras, a las siguientes conclusiones: (1) no hay “historia” que no sea al mismo tiempo “filosofía de la historia”; (2) los modos de la historiografía son formalizaciones de percepciones poéticas previas que sancionan las teorías usadas para dar al relato histórico el aspecto de una “explicación”; (3) la exigencia de una historia científica revela tan solo una preferencia entre las múltiples modalidades de conceptualización histórica existentes; (4) la elección entre una perspectiva histórica u otra no es de orden moral o estético, sino epistemológico.
Como era previsible, las teorías de White han sido celebradas en los departamentos de literatura y duramente criticadas, cuando no ignoradas, por una buena parte del estamento historiográfico. Una de las evaluaciones más equilibradas de la obra de White ha sido llevada a cabo por Dominick LaCapra. Como declarado defensor de las perspectivas interdisciplinarias en el estudio de historia y la literatura, LaCapra admite la necesidad de que la historiografía tradicional se abra a los nuevos desarrollos que han tenido lugar en la filosofía y la crítica literaria, pero sugiere que debe hacerlo de una forma crítica. Si bien se muestra claramente en contra del objetivismo característico de la historiografía empirista, LaCapra rechaza con igual fuerza la inversión del modelo objetivista que ha llevado a un reduccionismo de signo opuesto. Para LaCapra el modelo inicial de White (el dominante en Metahistory) se caracteriza por un estructuralismo generativo que presenta el componente figurativo o “tropológico” como determinante de los demás niveles del discurso.
En la teoría de White, la forma parece determinar el contenido y la ideología. Por otro lado, su obra inicial presenta la posibilidad de formas documentales “neutras” sobre las cuales el historiador imprimiría una forma narrativa. El relativismo subjetivista de White surge, de acuerdo con LaCapra, de una concepción neoidealista y formalista del acto historiográfico como imposición formal sobre un registro documental inerte y neutro. A diferencia de esta tesis, LaCapra sugiere la textualidad de todas las formas discursivas: “the documentary record is itself always textually processed before any given historian comes to it” (35).20 Partiendo del concepto del dialogismo (Bajtín) y transferencia (Freud) LaCapra sugiere que la escritura de la historia implica un intercambio permanente entre el historiador y los textos del pasado que, a su vez, mantienen un diálogo similar con otros textos. En la visión de LaCapra el documento histórico no es algo que espere inerme la labor de búsqueda de la verdad o de manipulación interesada del historiador, sino que también ejerce un impacto en el contexto sociohistórico en el que se produce y se reproduce. En este sentido, el modelo teórico de LaCapra, aunque tenuemente esbozado, permite una salida efectiva al objetivismo y subjetivismo extremos que dominan las visiones historiográficas dominantes.
Las teorías de White y LaCapra son sintomáticas del llamado retorno a la narración que ha tenido lugar en la filosofía de la historia de las últimas décadas. La mayoría de los pensadores que respaldan el carácter principalmente narrativo de la obra histórica tienden a contemplar la diferencia entre historia y ficción como un problema intencional, más que formal. Desde el punto de vista de sus recursos tropológicos, los discursos de la ficción y la historia no presentan variaciones notables. Sin embargo, esta consideración del discurso histórico como la construcción narrativa de un historiador no abre la puerta a todas las posibilidades ni pone toda obra histórica al mismo nivel.
Como ya señalaba Roland Barthes en una obra pionera de esta tendencia (“The Discourse of History”, 1967), aunque el pasado pueda ser representado con una amplia variedad de tropos y modos, algunos son menos mitológicos o mistificadores que otros. En concreto, Barthes propone la autoconciencia como uno de los criterios de evaluación principales del discurso histórico. Aquellas obras históricas que desvelan sus propios procesos de producción y evidencian la naturaleza artificial y construida de sus referentes son más dignas de crédito que aquellas otras que se presentan como versiones incontestables del pasado.21 Esta necesidad de una metodología reflexiva (autoconsciente y escrutinizadora de otras prácticas discursivas) es una de las reclamaciones principales de la filosofía postmodernista de la historia. La fundamental aportación de las obras de Foucault, White y LaCapra consiste en la radical “historización” de la historia. A través de sus modelos problematizadores podemos examinar cómo algunas historias previas o contemporáneas han sido construidas y recibidas en un momento determinado. Sus obras ofrecen aproximaciones escépticas, pero críticamente reflexivas que nos permiten explorar el mundo en que vivimos y las formas de la historia que han contribuido a producirlo.