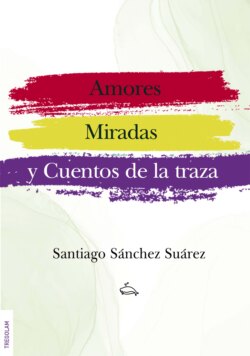Читать книгу Amores, miradas y cuentos de la traza - Santiago Sánchez Suárez - Страница 7
ОглавлениеEL HOMBRE QUE LEYÓ POESÍA COTIDIANA EN EL DÍA EQUIVOCADO
I
Confieso que soy un hombre vulgar de ojos tristes. La verdad es que, en la situación en que estoy, no sé si ser como soy es interesante o tiene algo que ver con lo que sucedió, lo que sucede a causa de lo que sucedió y lo que, previsiblemente, sucederá si algo no remedia lo que sucede.
Me llamo Alfredo, y… ¡bah! ¿Qué importa eso ahora? Lo importante para mí es responder a la pregunta de por qué se me ocurriría ir aquel día a leer un librito de poesía que me habían regalado y saborear un café irlandés en el pub aquel, tan oscuro, tan conspirador…
Estoy convencido de que hay cosas ajenas a nosotros muy misteriosas, que nos dirigen y, sin explicar por qué, hacen que actuemos de forma rara, inusual, de modo y manera que el mundo se pare o ralentice, o que vengan mujeres de ojos brillantes y nos cautiven o, peor aún, que vengan hombres que piensen que tú sobras en este mundo y te quieran hacer desaparecer.
Todo pasó en un día… creo que era lunes, sí, lunes, porque los días siguientes a festivos no aguanto mucho en la oficina y me salto un poquito el horario saliendo un rato antes, no mucho, ya que mi jefe, José Luis, aunque lo sabe y acepta, me mira a veces un poco atravesado. Es que le he dicho que sufro de indolencia posdominguera y necesito adaptar paulatinamente el espíritu a la semana laboral que se avecina. Se rio entre dientes cuando se lo dije por vez primera, y de vez en cuando me lo restriega cuando quiere que me quede más tiempo a trabajar. Típico de los jefes, que te dan dos, pero te piden diez.
El caso es que ese día, lunes, yo caminaba lentamente por una calle céntrica, hombre libre, sintiendo pereza de entrar en casa a pesar del fresquito de un febrero, demediado entre un invierno moribundo y una primavera con ganas de nacer… Vamos, casi feliz podría decirse. Saboreaba caminar solo, pensando en naderías sin importancia, sentir la soledad como algo atractivo, una compañía a mi lado. Creo que es obvio que en mi casa no me espera nadie, salvo mis libros y la tarea de resolver la cena.
Andando iba yo tan campante, cuando aparqué mi vista en un llamativo comercio donde, en el escaparate, se mezclaban libros, parafernalia relacionada con escritorio, papelería y todo un enjambre de propuestas para el consumo editorial de moda. Luminoso y atractivo el escaparate, de verdad. Miré, interesado, los libros. Lástima. La sensación frustrante de que lo expuesto en el escaparate era pura y simplemente basura encuadernada, puso en marcha un desasosiego que me pedía a gritos entrar, ver si sería dentro donde alguna perla perdida me guiñara un ojo, acariciar un par de lomos de volumen comercial descaradamente procaz, intentar abrir con delicadeza la mitad de tal libro a la mitad de profundidad y leer en vertical, rápidamente, los finales de las frases.
Había conseguido en ocasiones similares goces casi eróticos con este juego de voyeur donde, intentando desnudar la página, pudiera desvelar alguna pista que me diera a entender que lo entrevisto me atraería hasta el punto de gastarme lo que me pidiera la etiqueta marcadora del precio.
Entré a la librería. Mis anfitriones fueron: el olor característico del sudor de libros, una musiquilla de fondo y, a la izquierda, un mostrador pequeño con una dependienta joven y pizpireta. Casi sentí, al entrar, cómo se movían las filas de libros ubicados en estanterías lejanas para asomarse y ver cómo era el visitante, yo, el único que en ese momento aspiraba a hacerles una visita. También noté cómo la dependienta pasaba la página de una revista haciendo como que leía, regalándome unas décimas de curiosidad cuando el soslayo de su mirada atravesó el pequeño mostrador y tropezó conmigo.
—Buenas tardes —dije—. ¿Puedo…?
—Naturalmente, señor… Si necesita mi ayuda aquí estoy.
Anduve directo hacia la primera estantería, duchándome de paso con la música incitadora de compra. Ahí estaban las hileras de los libros más vendidos: libros multitamaño, casi todos con exceso de peso y mucho colorín. De izquierda a derecha se mostraba la clasificación.
Ojeando la lista de superventas, advertí, entre el primer y segundo libro más vendido, un pequeño volumen de un no sé quién que, en la solapa de presentación, decía ser un poeta de lo cotidiano. De clavo, el libro estaba de clavo, intruso él, entre los campeones del mercado. Se notaba perdido entre los triunfadores, con su delgadez extrema, su lomo gris apenas maquillado con un poquito de brillo, el pobre… Alguien lo habría leído clandestinamente, seguro, dejándolo luego camuflado. Así sería. Yo lo he hecho varias veces.
Lo tomé como si fuera un gorrioncillo abandonado. Mis manos captaron sus medidas a base de pasadas por cubierta y lomo.
Manejable. Barato y poco texto. Interesante, en suma.
En esos momentos sonaba una canción de Serrat que siempre me gustó: aquella titulada De cartón piedra o algo así, en la que alguien se enamora de un maniquí expuesto en un escaparate y lo rapta. Lo relacioné con el libro que estaba acariciando, expuesto él entre dos superventas y resolví que yo también podría raptarlo y liberar los sueños encerrados en esas páginas de poesía cotidiana.
Mi rapto particular fue la compra del ejemplar. Eché de menos ser lo suficientemente valiente y malvado como para secuestrar el libro de verdad, pero ya digo que mi concepto de honradez me ata e impide tal tipo de ratería.
Con aire decidido y el librito en las manos, me enfrenté a la dependienta. Lo puse sobre el mostrador con el título mirando para ella, adrede. Se llamaba Elefante blanco de cristal. La chica dejó la revista que estaba leyendo y lo tomó. Se quedó inmóvil con el librito en las manos. Sentí entonces la mirada fluir alternativamente desde el libro a mí y de mí al libro con una expresión curiosa. Yo, que de naturaleza soy tímido, sentí arder las orejas y deseé no estar allí, como un pasmarote, mirándola turbado. Ella se congeló un instante mirándome fijamente, pero fue visto y no visto. Volvió a dejar el libro en el mostrador y se agachó para recoger detrás de él una pequeña bolsa de plástico. Metió mi compra en ella, y, sin apartar la mirada curiosa, dijo:
—Regalo de la casa. Es para usted. —Una pausa—. Sea cuidadoso.
Noté tensión en su tono, pero yo estaba deseando marchar, incómodo por no saber la causa de tal regalo y el motivo de tal frase.
Solo un balbuceante:
—Gracias por el libro, muy amable. —Que salió a duras penas de mi garganta, mientras me hacía con la bolsita y me batía en retirada ardiéndome la cara y, supongo, rojo como un tomate. Sin dejar de mirarla, vi cómo descolgaba el auricular del teléfono blanco que descansaba en el mostrador, marcaba un número y, en segundos, decía:
—Soy Charo. El pedido ha sido enviado. Mandad confirmación cuando se reciba.
El trayecto hasta la puerta de salida lo hice en una nube. Intenté abrir, empujando la puerta de salida, mientras alguien, al otro lado, la empujaba en sentido contrario intentando entrar al mismo tiempo. Nos quedamos mirando a través del cristal, pero fueron unos segundos tan solo. Reaccioné de inmediato y abrí hacia mí, dejando expedito el hueco para que entrara la mujer más atractiva que hubiera visto en mi vida. ¡Caray… y con un perfume! Pasó ante mí con una media sonrisa y una estela que me dejó olvidada la nube anterior, poniendo en su lugar unas ansias de pararme a ver en su totalidad tal monumento recién entrado a la librería, pero salí.
El ruido de la calle Doce de Octubre me engulló al cerrar la puerta del establecimiento; sin embargo, a los tres pasos caminados volví al escaparate, no a mirar el contenido, no, sino a ver cómo la recién llegada hablaba con la joven dependienta, cómo gesticulaban ambas y cómo, al igual que yo hacía unos minutos, la mujer hermosa se iba a la estantería de libros más vendidos mientras que la joven pizpireta que había enviado un pedido que acababa de salir, volvía de nuevo a su revista, y las pilas de libros seguían sudando tinta en soledad.
No pude saber qué hacía la atractiva señorita. No podía saber tampoco si Serrat seguiría cantando la bellísima canción, esa de nombre De cartón piedra que tanto me gustaba y me vi sonriendo, imaginando que la mujer hermosa secuestraría de forma reglamentaria un libro y que yo lo veía todo sin que ella se diera cuenta.
II
Danzando en mi cabeza el cuento imaginario de una mujer sugerente que robaba un libro y un servidor de espectador, me aparté de la librería con la apetencia de leerme de una sentada el librito que, gracias a una dependienta amable y por mi cara bonita (añadía yo presuntuosamente), me daba la oportunidad de leer gratuitamente poesía cotidiana en la obra de un poeta de lo cotidiano. Caminé con la certeza de que, a no mucha distancia, hubiera un cafetín, un algo que me permitiera llenar el rato de lectura con la compañía amable de cualquier cosilla calentita, dado el fresco que se estaba levantando en esta tarde-noche neutra, urbanita y ciudadana.
Justo en la acera de enfrente y a mi izquierda, vislumbré en letras rosas: «Pub La Brújula». Sensacional. Me di por aludido sin duda, ya que me dije: «Coño, Alfredo, es ideal para orientarte y brujulear en el librito a ver si entre los versos hay joyas que te alegren el final del día».
Anduve por la acera hasta el cercano semáforo oteando en el camino la discreción del sitio al que iba. Crucé la calle. Ahora veía yo la librería con una perspectiva nueva y global en la acera opuesta. Mientras me dirigía a mi lectura, vi salir a la mujer guapetona del establecimiento. Me paré a observar. Ella, parada en la puerta a su vez, nerviosa, giraba la cabeza hasta que su mirada pasó sobre mí, resbalando más allá. Apresuré el paso hacia el pub y entré en él, ciertamente desazonado por la impresión de que la mirada de la mujer hermosa se había parado más de lo debido en mi persona.
«¡Qué más hubieras querido tú, so memo…!», me dije, y entré sin más.
Pub La Brújula. El local estaba oscuro. Al entrar, me recibió de frente un mostrador que se alargaba a derecha e izquierda. Mesas minúsculas bien distribuidas, con una iluminación tenue que quizás, ¡mala suerte!, me impediría leer. Decepción. Me iría, pero... ¡ah, vale! Es que me fui habituando a la penumbra y parecía que lo que era boca de lobo se iba convirtiendo en confortable luciérnaga... «sí, creo que podré leer, que a eso he venido, así que...».
—Buenas tardes... Póngame un irlandés, por favor y... ¿me lo podría llevar a la mesa? Me voy a sentar un poco.
El barman era grueso, casi calvo y estaba acodado en la barra mirándome solícito. Se puso en movimiento de inmediato.
—Ehemmmm —dije—, écheme bastante licorcito que así me sabe a más irlandés… ¡Ah!, y mucha nata.
No suelo ser muy tiquismiquis cuando pido algo en un establecimiento, pero vi a aquel pobre barman tan solitario y aburrido que, sinceramente, creo que le hice un favor dándole detalles de mi petición cafetera.
Me ha echado una mirada asesina, por lo que creo que me he confundido con él, y con su concepto profesional de qué es recibir un pedido de un cliente.
«Bueno, a lo mío —me dije—. Creo que elegiré la mesa cercana a la puerta, pues así tendré luz añadida y me congraciaré con este bestiajo de camarero, que así tendrá que caminar menos cuando me traiga lo que le he pedido».
Dicho y hecho. Primera mesita a la izquierda, tapete azul bajo manos blancas y lamparita con pantalla. Luz amarilla. El empleado del pub me trajo el café pedido junto con un platito que contenía bombones. Nata a mogollón. Le miré pidiéndole mudas disculpas; me confundí con él, sin duda.
Musitando unas leves «gracias», me dispuse a comenzar mi programada lectura, cumpliendo el rito de remover y sorber de primera el ardiente café puesto a mi disposición.
III
Fue a partir de ese momento cuando, al mirar retrospectivamente el asunto, comencé a preguntarme qué misterio u ocurrencia me impulsó a entrar en aquella librería, conseguir gratis un libro de poemas cotidianos y entrar en aquel guarro de pub a tomar un irlandés, mientras el tiempo se me desliaba en lecturas insospechadas de amor y muerte. También me pregunté cómo, sin saberlo, me metí en una aventura de la que no creía que pudiera salir venturosamente.
Esto merecía probablemente una exposición más extensa y, por supuesto, retomada desde el instante en que, saboreando un primer sorbo de nata de mi irlandés, me vi echando la mano a la pequeña bolsa donde reposaba el libro que iba a comenzar. Me fijé: tapas de un color gris casi mate, con solapa donde se explicaba un poco qué era lo que uno se iba a encontrar. Título y nombre de autor en negro, ambos de diseño muy simple.
Con fruición casi morbosa fui al índice para escoger, por título, el primer trago de poesía cotidiana. Fue extraño, pero en la tapa trasera del libro había pegadas dos hojitas con unas tiras de papel de celo, que las sujetaban por tres puntos cardinales de tal tapa: arriba, abajo y derecha. La verdad es que no me había fijado antes, y el interés por el índice mermó un tanto mientras miraba con prevención el sellado de la trasera interna del libro.
—No puedo comenzar a leer nada sin ver qué es esto —me dije en voz alta, e intenté quitar las tiras del papel pegamento con cuidado. Norte y sur fue fácil. El este, más laborioso por largo, pero asequible. Las hojas quedaron sueltas. Eran dos, en papel finito. Y estaban manuscritas. Estaban diciendo «léeme», y yo soy hombre fácil a las proposiciones indiscretas, así que me resolví a contentar tanto a mi curiosidad como a su sugerencia.
Libro cerrado en la mesa y me dispuse a la interesante tarea de leer un misterio escrito a mano en dos hojitas misteriosas también.
—Hola… ¿Puedo sentarme aquí?
Debí poner tal cara de bobo al levantar la vista, que la sonrisa de la mujer que tenía enfrente me pareció un tanto burlona.
—No es la primera vez que nos vemos… Tropezamos en la puerta de la librería, ¿te acuerdas? —me dijo.
—Sí... fue un momento muy divertido, yo empujando para un lado y tú para el otro. —Asentí—. ¿Qué se te ofrece?
—Vengo a por el libro.
—¿A por mi libro? —recalqué el mi con toda la malicia que pude.
—Sí… lo había encargado hace mucho tiempo y…
—Espera, espera, lo que tengo es un regalo de la librería.
—Lo sé, me lo dijo la dependienta cuando fui a recogerlo. El caso es que se cansaron de tenerlo sin que nadie lo reclamara, y fuiste tú quien se benefició. —La sonrisa se acentuaba y yo debía parecer cada vez más bobo.
—¿Lo habías pagado ya?
—No; me dijeron que lo tenían reservado, pero que si no iba hoy lo devolverían a la editorial.
—Pues ya ves que no lo han devuelto. Ha sido un regalo, me lo han regalado —esto, dicho con el tono del niño que ve en peligro la posesión de un juguete.
—Lo sé; por eso estoy aquí. Yo te lo compro.
Me quedé inmóvil mirándola y, después, al libro que había parido las misteriosas hojas escritas por el otro lado y que yo aún tenía sin leer. Vi sus ojos clavados en esas hojas. Supe de inmediato que eso le interesaba más que mi ejemplar regalado de poesía cotidiana. Metí las hojitas en el poemario, haciendo que sobresalieran como si fuera un marcapáginas.
—¿Me pides otro irlandés, por favor? Me encantan los bombones.
Se ha sentado a mi izquierda enviándome un ramalazo de perfume y una sonrisa reforzada, mientras cogía uno de los míos del platito que acompañaba a mi café, de rica nata y güisqui. Debía ser la estampa misma de la sorpresa estupefacta, pero agradable en grado sumo: un bobo que estaba en la gloria.
Una seña al barman que observaba de soslayo el presunto ligue y el ademán de que sirviese lo mismo que me había servido a mí. La preciosidad, a mi lado, no quitaba la mirada del papel que sobresalía del libro cerrado.
—Fíjate qué raro —comenté mirando de soslayo, tanto a la mujer como al libro—, había esto pegado, estas hojas escritas a mano… ¿sabes algo tú?
Yo la miraba ahora de frente. Ella calló y me miró. Silencio. Se rompió el encanto por la presencia del barman que trajo una bandeja con el pedido. El camarero puso sobre la mesa el café irlandés y un platito de bombones. Me dispuse a ser gentil y esperé el momento en que el camarero retornó a la barra y ella hizo ademán de dar el primer sorbo. Alcé mi vaso y solté a continuación:
—Brindemos por este azar que nos ha sentado en la misma mesa. —Ahora era yo quien sonreía—. Soy Alfredo.
—Yo, Elena. —Y sus ojos brillaron encantadores al tiempo que levantaba su café y sorbía desde el montón de nata. Nos reímos los dos al poner los cafés en la mesa y comprobar que ambos teníamos rayitas blancas en el labio superior…
—Bueno, Alfredo… ¿Qué hay del libro?
Volví de inmediato la mirada a la mesa y suspiré aliviado al verle quieto, centrado en la mesa, a mi alcance y, sobresaliendo indiscreto y visible, el trozo de las hojas que iba a leer antes de que la mujer invadiera mi espacio.
—No hay problema, mujer, pero… me intriga lo que he encontrado en su tapa. Dos hojas escritas. ¿Sabías algo tú de estas hojas? No las he leído, pero sin duda es un mensaje. ¿Algún admirador quizás? No me negarás que es morboso pensarlo aunque no sea verdad, ¿eh?
—Te compro el libro, Alfredo. Ahora. Tal como está.
El tono apremiante me puso en guardia. Tomé el objeto de deseo, saqué de él los papeles semiocultos y, con ellos en la mano, miré a Elena.
—¿Es esto lo que buscas? —dije—. Veamos de qué se trata.
La rapidez de la mujer me sorprendió. Adelantó el cuerpo y extendió la mano hacia ellos, intentando tomarlos. Mis reflejos fueron buenos y evité que se apoderara de las hojas.
—Esto es lo que en realidad te importa, ¿verdad?
Nos mirábamos fijos, retándonos. Yo, serio. Ella muy muy seria, mucho más seria que yo.
—Te propongo una lectura conjunta —le dije—. ¿Vale?
Aunque mi voz quería sonar intrascendente me salió tensa. La de ella sonó muy dramática y mandona.
—No. ¡Dame esos papeles de inmediato!
Me puse terco.
—Son míos y los voy a leer, que te enteres. Luego, te los daré si es que es lo que de verdad te interesa.
Me sorprendí a mí mismo oyéndome alzar la voz. Ella quedó parada un momento y me miró como se mira a un niño caprichoso y malcriado. Ladeó la cabeza, me miró fija, sonrió y con tono suave pero triste me dijo:
—De acuerdo. Son tuyos. Léelos si quieres. Tú sabrás lo que haces.
—¡Faltaría más! —Pero sigo con ellos en la mano, incapaz de hacer nada, al ver que ella se levanta y va al mostrador.
—¿Puedo hacer una llamada?
—Claro que sí, señorita. Le pongo línea de inmediato. El teléfono está allí; venga, por favor.
Yo miraba el caminar de Elena hacia el final del mostrador, criticando mentalmente lo excesivo del camarero en los ademanes solícitos con que la acompañaba al lugar del aparato.
Tenía una espalda preciosa. Los pensamientos raros me invadieron de inmediato y no tuve más remedio que desviar mi atención a las hojas que tenía en las manos y que maldita la gracia que me hacía leer ahora. Las extendí y comencé la lectura.
Primera página. Letra picuda y líneas apretadas. La lectura me pareció de momento un verdadero galimatías, pero según iba avanzando me iban entrando escalofríos. Se hablaba en la hoja de algo tan tan grave, que más parecía una novela de intriga política que otra cosa.
Todo muy resumido: un colectivo llamado Almendros; nombres propios partidarios de golpe duro. Todos militares. Nombres propios excluidos por ser partidarios de golpe blando o por ser dudosos de cualquier tipo de golpe, o sea, ni blando ni duro.
¡Ostras…! ¡Golpes de Estado!... ¡Y en España! Pero… ¿y la democracia, esa que decían que nos habíamos dado?
Volví a leer. La hoja iba dirigida por el desconocido remitente a un tal Ibáñez, para que fuese entregada a otro tal Pérez Carril en el Cuartel General del Ejército. Se certificaba que el embajador de un país poderoso, un tal Alexander, que sabía y estaba al tanto de la conspiración, garantizaba que su gobierno aceptaría el resultado del golpe, si los golpistas garantizaban la entrada de España en la OTAN. ¡Nunca leí tanto en tan pocas líneas!
Releí los nombres de los implicados y algunos me sonaban de algo, pero la mayoría eran desconocidos. Tras cada nombre, el cargo. Eran mandos con poder, eso estaba claro. La primera hoja acababa con una enigmática frase. Decía: «En el teatro Calderón, solo se mueve la Cortina cuando se garantiza que la obra va a comenzar».
Nada, como si no hubiera leído nada. No me enteraba de la misa la mitad, salvo que había un listado con gente implicada en un golpe de Estado en mi país.
Con premura y un poco de nervios pasé a la segunda hoja y, si antes estaba confuso, ahora… ahora estaba realmente acojonado, porque lo que empecé a leer era el plan establecido para que, todo lo que se estaba tramando desde hacía meses, se pusiera en marcha.
Hube de leer más de una vez, porque se me hacía cuesta arriba aceptar que hubiera mentes tan maquiavélicas. El asunto se basaba en una circunstancia cogida por los pelos para aprovechar el rebufo de la crisis social y política que el país estaba pasando. El golpe era algo cantado, pero faltaba el detonante, y aquí se exponía en forma resumida lo que habría de hacerse para que el asunto explotara.
El caso es que habían detenido a un tal Arregui, etarra terrorista, decían, que había muerto torturado. Se habían producido protestas, huelgas de hambre de presos y, por tanto, decía el papel, había que gestionar convenientemente la situación para que, tanto el estamento militar como la ciudadanía estuvieran a favor si hubiera un levantamiento, puesto que el Gobierno se mostraba incapaz de controlar la situación.
Para eso se planteaban dos posibilidades que debían ser analizadas: la primera, la más descabellada… ¡Un atentado con bomba contra un bloque de viviendas militares en Madrid! Era, según decían, lo que de verdad pondría a la sociedad a favor de un cambio de timón en la política española.
La releche… Los golpistas iban a efectuar el atentado y echarles la culpa a los terroristas. Ese mismo día, a las pocas horas, se sacarían los tanques a la calle con el apoyo de ciertos colectivos civiles que apoyarían las acciones en todo el país. En la capital, el Gobierno sería secuestrado cuando estuvieran reunidos en el Consejo de Ministros.
La segunda alternativa era más profesional y partidaria de un golpe que pudiera ser admitido hasta por el rey, e incluso por cierta oposición sumisa y hambrienta de poder. Esta parecía más elaborada, aunque no contase con tanto apoyo civil. Además, aprovechaba experiencia de intentonas anteriores fallidas, incluía nombres que participaron entonces y lo harían ahora gustosos, según listado de la primera hoja.
Se iría a secuestrar al propio Parlamento con todo el Gobierno en pleno dentro. Así era lo planeado. Y todo en dos hojas escritas con letra apretada, picuda, sin dejar apenas márgenes. Me estremecí inconscientemente y me quedé clavado en el sitio prendida la mirada en ellas, en su contenido, y sobre todo en una frase misteriosa, que supuse sería dicha en clave conspirativa, como la que rubricaba la primera hoja leída. Decía: «Elefante blanco: efe de yago y M». Ya en el borde mismo de la hoja un «arriba España» pequeñito, pero muy claro…
—Lo leíste ya, ¿verdad? —Elena estaba de nuevo sentada a la mesa—. ¿Satisfecho? —Su voz era severa.
—No demasiado. Se me pusieron los pelos como escarpias en la lectura y ahora no sé qué pensar. —Pero seguí teniendo asidas fuertemente las dos hojas.
—¿Puedo leerlo yo ahora?
Con alivio, y sin decir palabra, le he pasado los papeles. Mientras leía, observé atentamente su expresión. Ni se ha inmutado, la tía. Ha leído de cabo a rabo y no ha movido un solo músculo, ni siquiera un parpadeo, por leve que fuese. Se ha guardado los papeles leídos en el bolso, con toda naturalidad.
—¿Sigues queriendo el libro? —le pregunté un tanto confundido.
—Venga, vámonos. —Su voz era firme—. Ven conmigo.
—¿Eh? Alto, alto. —No estaba dispuesto a admitir el tonillo autoritario que empleaba—. Mira, Elena —empecé a decir con voz que quería ser neutra—, no tengo ni idea de quién eres y qué es lo que pretendes. Decías que venías a por mi libro y en realidad querías estos papeles. Pues bien, quédatelos. Todos para ti. No quiero saber nada, ni de ellos ni de su contenido. Son dinamita, un peligro y una responsabilidad para quien los tenga en su poder.
—Y para quien los conozca, Alfredo. —Estaba hermosa, tan quieta, tan inmóvil, tan mirándome fijamente, tan…
—No quiero saber siquiera si tú estás metida o al corriente de todo esto —yo hablaba totalmente al margen de todo lo que pudiera decir o fuera ajeno a ella y a los papeles malditos—. Soy también consciente de que lo que sé es peligroso, pero te aseguro que soy una tumba.
—También podrías ser ciudadano ejemplar y, sabiendo lo que sabes, llevar la información donde no debieras. Los papeles eran para mí y no para ti —me ha interrumpido con voz apresurada—. Alfredo, debes venir conmigo. Necesitas protección.
—¿Me la vas a proporcionar tú? Ya tienes los papeles, déjame en paz.
Creo que he levantado el tono de voz, porque el barman ha levantado de golpe la mirada y la ha dirigido directamente a nosotros. Pero no se ha preocupado demasiado. Un cliente ha entrado en el pub y ha requerido una consumición que el empleado rápidamente empezó a preparar. La persona recién entrada llevaba gafas oscuras y me pregunté si podría ver algo, con lo oscuro que estaba esto cuando uno recién entraba.
—Dime, Elena, ¿me vas a proteger tú? —La distracción del cliente ciego se había esfumado y volví al asunto que me inquietaba. Estaba rígido en mi asiento, con el libro agarrado fuertemente con las dos manos y presionado a mi pecho—. Yo ya no tengo nada. Has conseguido lo que estaba destinado a ti… ¿de qué y de quién me vas a proteger?
Me quedé observando fijamente a esta mujer espléndida que me cautivó al mirarme, pero que también me impresionó cuando sugirió con voz ronca:
—Te conviene hacerme caso. Eres un buen chico, pero un poco inconsciente. Yo puedo y debo estar contigo. —Del tono maternal y amistoso pasó, sin transición, al severo—. ¡Y claro que he de tener las hojas que has leído sin deber de hacerlo! Te avisé, y lo has hecho bajo tu responsabilidad. Es lo que hay. Ven y no pasará nada —finalizó con tono que pretendía ser tranquilizador.
El pánico había hecho presa en mí, no lo podía negar.
—¿Quién eres?, ¿qué eres, para hablarme así?
—Soy autoridad, no te preocupes. —Y de nuevo la sonrisa empezó a insuflar cordialidad y ánimo a mi preocupación—. Vámonos. Permite que te invite, Alfredo, ¿vale? —dijo con voz alegre—. Venga, hombre, no temas.
Me dieron ganas de salir corriendo y huir, estaba muy cerca de la puerta, pero no fui capaz de mover ni un músculo. Vi cómo se acercaba al mostrador, camarero solícito con cuenta preparada; vi cómo recibía la mirada del último y único cliente que había en la barra; también vi cómo ella se la contestaba y, después de pagar la cuenta, vi asimismo cómo sus ojos me miraban a mí chispeantes, hipnóticos, inmovilizadores y cómo vino hacia mí, para tomarme de la mano como si me conociera de toda la vida.
—Tengo el coche cerca —dijo.
—¿Dónde vamos? Yo quiero irme a casa.
—Bien, no te preocupes.
«Todo muy sencillito, no me preocupo. No vivo lejos de aquí y a pie no tardaría mucho».
—Elena, podemos ir andando, ¿no?
—No. —Tono seco.
Algo me hizo entender que ella quería que yo viera la autoridad que era y me acobardé, me dejé ir a su lado, con el libro apretado a mí como si fuera un tesoro que me quisieran robar. Salimos.
—Mi coche es aquel —me dijo—. Ese negro y pequeño. —Al llegar, abrió la puerta del copiloto y me la ofreció.
—Sube —ordenó.
Como un corderito, aturdido aún por la situación, obedecí, entré y me dejé caer en el asiento del copiloto. Ella dio la vuelta y abrió su lado. Se sentó.
—¿Te digo mi dirección? —pregunté.
—Anda, ponte el cinturón —respondió.
Obedecí. Cuando estaba prácticamente abrochado, alguien abrió la puerta trasera de mi lado. Elena ni se inmutó. El alguien se introdujo en el coche y, antes de que pudiera yo reaccionar, me puso en la nariz un trapo maloliente que apretó con fuerza, lo que me impidió respirar otra cosa que no fuera un olor dulzón, tranquilo, relajado, que me indujo a no resistir esa necesidad imperiosa de mantenerme dormido, como si el mundo se desvaneciera entre ojos brillantes y órdenes imperiosas.
Lo último que recuerdo fue que, en la agonía por resistirme, al mirar atrás vi unas gafas oscuras, las mismas que llevaba el último cliente que entró en el Pub La Brújula. Le reconocí y me preguntaba qué diantres hacía ese tío durmiéndome. También me preguntaba qué iba a cenar yo esa noche. Luego la oscuridad.
IV
¡Cinco veces! Me había leído cinco veces el libro de poemas Elefante blanco de cristal. No tenía otra cosa para leer.
Estaba en un cuarto sin ventanas, con una luz artificial muy blanca. Una mesa de madera de pino, dos sillas, lavabo, inodoro y un camastro eran el mobiliario de un cuarto que no era mi cuarto.
Estaba prisionero. He deducido que esta es la protección que me aseguraba Elena que convenía. No sabía a quién, pero a mí no, desde luego. A base de casi morirme de miedo, ya no lo tenía. Lo he sustituido por un aburrimiento mortal y una especie de resignación inquieta por la ruptura de mi rutina vital. Tampoco tenía reloj, tormento añadido a mi falta de libertad, pero tenía el libro para leer y estaba usando la lectura como forma infantil de medir el tiempo.
Tres veces al día entraba un hombrón a mi cuarto. Y he dicho al día, porque la comida que traía cada vez correspondía a desayuno, almuerzo y cena. Además, después de la última me entraba sueño y he deducido que era tiempo nocturno.
El hombre-armario (le llamaba así por lo fortachón y grande que era) daba dos golpes antes de entrar y abría con llave la puerta que a mí me cerraba la libertad. Nunca decía palabra y traía bandeja con comida variada y abundante. Pasado un tiempo prudencial, daba los consabidos golpes e igual de silencioso recogía los restos y se los llevaba. Ya no le preguntaba porque era inútil, pero al principio le impacienté varias veces inquiriéndole sobre mi situación. A la tercera, me miró de tal manera que respeté el silencio posterior y renuncié a preguntar.
Yo sabía que estaba de guardia porque le oía ir y venir, o toser, o mover la silla donde debía estar sentado. Incluso, a veces, ponía una cinta de casete con música. Ese era el mejor momento para mí, porque me ponía con la oreja pegada a la puerta y escuchaba.
¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Deduje que este sería mi séptimo día, contando las cenas, que creía que habían sido seis. Cuando entraba mi vigilante le sonreía conciliador, pero el muy capullo ni me miraba. Igual era mudo, pero no: era jodidamente antipático.
Me sentía muy incómodo. Incómodo, porque mi vida no era la vida a la que yo estaba habituado. No había avisado a José Luis, mi jefe, del motivo de mi falta al trabajo y me angustiaba. No me acordaba de si tendría en el frigorífico comida para echarse a perder y me inquietaba. Intenté pasar el tiempo leyendo y releyendo el librito de poesía que me había traído hasta aquí, y le hacía responsable de todo, pero no, no quería ser injusto con él, no iba a condenar al mensajero. Además, su lectura llenaba mi tiempo y vaciaba mi mente evitando que me volviera loco.
Tenía el poeta de lo cotidiano, autor del libro, un poema que a mí me gustaba particularmente y me hacía pensar en Elena. Se titulaba Besarte. Lo había leído y releído porque a veces me recreaba y soñaba en la posibilidad de que se hiciera realidad con ella, precisamente. Esto daba idea de cómo había influido esa mujer de ojos brillantes en mi estado anímico. Después de conocer este poema y hacerlo mío, no le guardaba a ella ningún rencor, lo juraba.
Los versos decían así más o menos:
Pienso que besarte debiera ser
algo quieto,
silencioso de sonido,
en mudez
deliberadamente lenta,
de cierraojos
y abresentidos
Me había aprendido de memoria estos primeros versos y los repetía una y otra vez añadiéndole de vez en cuando el nombre de la mujer que me había traído hasta aquí. Me reconfortaba y animaba. Después me iba a los versos finales que decían:
De todos modos, debiera besarte
y comprobar
si mi beso y tu beso
son como pienso
que ser debieran...
Y volvía a empezar. Unas veces leía principio y final; otras, leía todo el poema que, evidentemente, era más largo y no iba a transcribirlo en su totalidad porque no hacía al caso.
Esta lectura era asidero moral para mi estancia aquí. Me hacía el día más asequible, precisamente porque Elena entraba en el libro y en mi sueño.
Sin embargo hoy, ahora mismo, me encontraba totalmente desanimado e iba a explicar por qué: esta mañana, después de que el hombre-armario recogiera la bandeja con el desayuno, he oído la voz de Elena. Hablaba con alguien que tenía acento extranjero. Americano o inglés. Me acerqué de inmediato a la puerta intentando hacerme oír. Por lo menos ella podría decirme algo de cómo y cuándo se iba a resolver mi situación, pero me quedé helado cuando oí claramente mi nombre. Con la oreja pegada a la puerta escuché:
—¿Es aquí donde está el tal Alfredo?
—Sí. Está seguro, pero lleva ahí mucho tiempo, demasiado. —La voz de Elena sonaba quejosa—. Algo hay qué hacer. O se le traslada fuera de Madrid o se le deja en libertad. Yo me hago responsable.
—No hay qué preocuparse demasiado; todo está preparado y a punto. Esta tarde se resuelve todo. —La voz extranjera arrastraba las vocales finales.
—¿Y eso qué significa? —noté en ella un tono temeroso.
—Si todo sale bien, deje pasar unos días más, le habla, le saca y le lleva a su casa. Recompénsele con un dinero que dejaré disponible para usted y recomiéndele que guarde silencio. —Aquí una pausa.
—¿Y si no sale bien?
—Si el golpe sale mal, hágalo desaparecer… ya me entiende.
—¿Lo sabe Cortina? —inquirió Elena apresurada.
—Deje al CESID en paz y cumpla con su obligación.
—No haré nada sin su autorización, sépalo usted.
—No hay problema, no se preocupe. —El interlocutor de Elena arrastraba las vocales con aplomo y autoridad.
Se podía suponer el mazazo que para mí representó el conocimiento de tal conversación. Ahora, mi vida dependía de que saliera bien un golpe de Estado, violento o no. Como si me importara un carajo que saliera bien o mal, si yo no me he metido nunca en política. Y todo porque sabía nombres de los que no podía ni quería acordarme. Era una canallada.
A partir de ahí el derrumbamiento ha sido total. Me he pasado tumbado en el camastro todo el tiempo con la mirada fija, analizando las rugosidades del techo con atención enfermiza. No he comido. El guardia-armario me ha mirado y he notado en él un brillo de ojos que he interpretado como compasión, pero no ha soltado ni media palabra, tanto al traerme la comida como al llevársela intacta.
Me he despertado a las no sé qué de la tarde. Aburrido, he abierto por enésima vez el libro de poesía. Afuera, el armario ha puesto música y me he pegado a la puerta para, por lo menos, tranquilizarme un poco. De golpe, la música cesó y se escuchó la radio. Era la primera vez en mi cautiverio que mi vigilante la ponía. Oí una cantinela monótona que iba explicando al oyente cómo, mediante votación personal en el Congreso de los Diputados, se confirmaba la investidura de un nuevo presidente de Gobierno. Por los periódicos y la tele yo sabía que Suárez había dimitido y que el otro, que ni sé quién era, no había podido investirse presidente a la primera. Sotelo, creo que se llamaba, pero no estaba seguro. Creo que ni él sabía quién era.
El locutor tenía voz aburrida e iba desgranando nombres que explicitaban su «sí» o su «no». Me estremecí cuando oí algún nombre que me sonaba, y se me iba la memoria a los papeles responsables de todo lo que me pasaba. Me aparté de la puerta porque la cantinela era soporífera y me producía desasosiego. Sabía, o intuía, que la ceremonia era más importante de lo que parecía, pero era incapaz de mantener el interés. Iba y venía de la puerta al camastro. Me eché en él, me levanté de pronto con el susto en el cuerpo y regresé de nuevo al sonido de la votación que me iba hipnotizando poco a poco. Mi libro me acompañaba en los paseos, unas veces abierto, otras cerrado. Me hacía compañía, lo reconozco.
En un momento determinado, la radio que mal oía desde dentro de mi cuartucho aumentó su volumen. Escuché que el locutor dejaba la entonación monocorde del relato de la votación y regalaba las ondas con una voz de histeria miedosa anunciando que alguien entraba en el Congreso de los Diputados. Disparos. Voces. Más disparos. Una voz gritando…
¡Dios! ¡Estaba sucediendo! Soy consciente de que ese era el anunciado golpe de Estado. La radio se ha apagado de pronto y la música del casete quería quitarle hierro a mi angustia. Me paseaba, me paraba, iba a la puerta, me acostaba… dejaba el libro, lo retomaba de nuevo, lo abría, inmediatamente lo cerraba. Era incapaz de leer. ¡Necesitaba saber lo que estaba pasando! Pero al mismo tiempo lo temía. No quería saber nada, lo que sea sonaría.
¡Elena! ¿Dónde estaría Elena? Malditos los papeles y maldita la ocasión del libro regalado. Maldita la hora en que leí lo que nunca debió importarme. Volví al camastro y me tiré en él totalmente derrotado. ¿Por qué a mí? Abrí al azar el libro y leí:
Dios se plantea si podrá soportar,
impasible, el final trágico de la obra,
sin cerrar anticipadamente el teatro
antes de ser Él la próxima víctima.
No recordaba más porque me quedé dormido, yo creo que por no soportar más el miedo que, insidioso, se había apoderado de mí.
V
Me he despertado de repente. El guardia-armario ha debido de entrar con la cena mientras yo dormía. Intuía que debía ser muy tarde, casi de madrugada, y me extrañaba que no hubiera recogido el alimento. No tenía apetito, evidentemente, y fui a la puerta a ver si oía algo que me indicara su presencia. Silencio absoluto. Eso me alarmó. Ansiaba escuchar la música, la radio, lo que sea que me indicara que no estaba solo. Pensé en Elena. Cuando esto acabara, iba a decirle que me gustaba. A lo mejor…
Me he sobresaltado porque de pronto unos pasos apresurados se han detenido en mi puerta. Otros se iba acercando también. Sigilosamente apliqué el oído.
—Han detenido a Carrés —dijo una voz desconocida.
—Entonces, ¿se ha ido todo al carajo? —Este era mi guardia-armario—. ¿Qué hacemos con este de aquí?
—Está todo muy confuso y el baile de nombres implicados es crítico. Toda la documentación obra en nuestro poder, pero no debemos correr riesgos. Prepara el coche, encapucha al pringao este, que no vea nada ni a nadie; métele dentro y…
No he podido oír más.
Sabía que el golpe había sido fallido, fracasado. Además, sería golpe asesino, porque me iba a costar la vida.
Sin saber qué hacer, abrí el libro, daba igual qué página fuese y en el primer poema que salió, leí:
Yo, de momento, estoy sin ejercer
sensorialmente. Una capucha negra
sobre la cabeza y las manos atadas,
me dicen que no soy de los elegidos,
que, mientras a mi espalda el viento
y la arena convierten en barro el sudor frío,
unas risas nasales con acento de Luisiana
y unas manos firmes, me ponen de rodillas
me oprimen la sien con algo frío y duro
y me demuestran con un simple disparo…
¡BANG!
que, a partir de ahora,
no tiene ningún sentido
usar,
por mi parte,
ninguno
de mis sentidos...
Cuando han abierto la puerta me he dejado conducir mansamente...
Como si fuera oración, he ido musitando los versos aprendidos, mientras gruesos lagrimones caían sobre el pecho y mojaban el libro que yo apretaba fuertemente…
Con estos versos llorados admitía la certeza de que serían los últimos, antes de que acabara el último día de mi vida, este aciago 24 de febrero de 1981, un día después del fracaso de un golpe de Estado, del cual era yo la primera víctima.
Todo por leer poesía en el día equivocado.