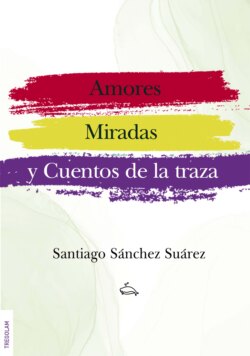Читать книгу Amores, miradas y cuentos de la traza - Santiago Sánchez Suárez - Страница 8
ОглавлениеEL SUEÑO DEL GENIO BUENO
Todo cuanto podáis imaginar pudo haberle sucedido a Sarah aquella noche en que conoció por fin al hombre de miradas de agua, al hombre de manos de seda. Ese hombre con el que, sin saber aún de él, había soñado en las noches puras y limpias de Al-Khobar.
Esta pequeña localidad pegada a la costa oriental de Arabia Saudí, ciudad veraniega para la clase media-alta árabe, era su lugar habitual de residencia en verano cuando Riyadh, la capital, se volvía irrespirable. En Al-Khobar Sarah sí respiraba y, paseando al borde del agua mansa de un mar sin olas, cuando sol de atardecer y luna de noche nacida convivían, ella soñaba imaginando lo impensable.
Ahmed, su esposo, compró la mansión como estimulante regalo; primero, porque sabía que la cercanía del mar garantizaba optimismo vital, y, por tanto, pensaba que Sarah se recuperaría de la habitual tristeza que mostraba en la capital. También Ahmed creía a pies juntillas que ese cambio de clima y asiento sería bueno para hacer que ella se mostrara predispuesta a satisfacer su deseo de tener la descendencia que todo creyente fervoroso y firme sabe ha de perseguir, para gloria de Alá.
Fue en la Aberdeen University donde el doctor ingeniero Ahmed ibn Khalván se prendó de la escocesa de ojos azules y melena clara. A Sarah le encantó la postura joven del árabe y su exotismo. La sedujo su comportamiento mundano, occidentalizado, cosmopolita y, sobre todo, las demostraciones de amor que él le brindaba continuamente.
Sin darse apenas cuenta, se vio conquistada y convencida para compartir vida, riqueza y país con Ahmed. Durante cinco años el genio bueno de los amantes se abstuvo de poner motivo para comenzar a soñar con hombres sin figura, pero con mirada y manos especiales.
Eran tiempos en que Ahmed la miraba con deseo. Ahora, sin embargo, con otro lustro transcurrido, Sarah había comprobado cómo el deseo se había marchado de su esposo para dar paso a la insistencia de embarazos y de ahí, a mostrar premura por la preñez, para finalizar, por último, con la recepción de la exigencia de concepción pura y dura. Pero Sarah no le daba el hijo requerido. Ella no era ya tan especial, pero tampoco Ahmed era el hombre soñado.
Fueron años turbios en los que su marido se obsesionó con el hijo que no venía ni se aposentaba en el vientre de Sarah, escocesa de nacimiento, y rama, sin embargo, de un gran árbol de familias numerosas aposentadas en distintos lugares de la vieja Inglaterra.
En la casa de Al-Khobar, Sarah fue casi feliz. El genio bueno movía para ella el viento de medianoche, arreciando acordes sonoros en el roce misterioso y desmelenado de las palmeras del jardín. Ella, sentada en la terraza, creía poner música a esos sueños secretos donde todo podría suceder, si esa quimera con figura de hombre dejaba de ser sombra para convertirse en alguien de carne y hueso. Sarah sabía que lo reconocería en cuanto le viera, y se deleitaba en imaginar situaciones donde ella ponía y quitaba a su antojo ternuras, dadas y recibidas de quien no esperaría de ella un óvulo fértil, sino que vería en Sarah simplemente una mujer y no un vientre a fecundar.
Aquella tarde había cruzado en taxi el puente que, naciendo en Al-Khobar, unía el reino de Arabia Saudí y el sultanato de Bahréin y moría en las afueras de Manama, la capital de este último. Poco tráfico en la frontera. Daba tiempo a un buen paseo por el Bahréin City Center, el mayor Centro Comercial de Manama, antes de arribar al aeropuerto.
Había, además, comprado un libro y ahora, anochecida ya la tarde, Sarah esperaba leyendo en la sala de tránsito del aeropuerto internacional la llamada para embarcar en el avión. Iba a Londres, pero no era vuelo directo. Ámsterdam era la escala obligada en ese viaje que le permitiría a Sarah enlazar en tiempo mínimo con el vuelo de British Airways y llegar a su destino justo para desayunar en Gatwick y dirigirse después a la capital del Reino Unido.
Sarah leía para no pensar. Nueve horas y media de vuelo son muchas horas, pero esperaba que la noche fuera benevolente y le evitara elucubrar demasiado sobre el objetivo del viaje. En Londres la esperaba el Dr. Petersson con su afamado tratamiento de fertilidad inducida, esa última esperanza de no ser repudiada por la sospechada esterilidad que su marido, Ahmed, iba vertiendo sobre ella de forma, a veces, más que humillante, ofensiva. Ella notaba cómo, de vez en cuando, surgía en él la mirada de reproche y otras le veía mesarse la perilla con aire grave y dramático mientras miraba sin ver su programa favorito de televisión.
Así fue que Sarah, indagando de aquí y de allá, se moviera e hiciera gestiones al respecto. El Dr. Petersson fue amabilísimo con ella cuando hablaron por teléfono y le hizo un hueco en su repleta y complicada agenda, asegurando que las aspiraciones maternales de Sarah y las previsiones de su esposo se verían satisfechas con casi total seguridad. Ahmed se sorprendió agradablemente al ser informado y dio todas las facilidades para que Sarah gestionase el viaje y protagonizara el tratamiento milagroso.
Sarah leía para no pensar, pero pensaba en todo esto y hacía que leía, pero no podía hacerlo. Quería justamente leer y, sin embargo, se le iban los asuntos a pasear entre las páginas de un libro que solamente era pantalla de su turbación. Miró la hora y, suspirando, lo cerró. Sacó de su bolso de mano un pequeño espejo y se miró los ojos. «Dulces y azules —se dijo—, pero tristones». Quería comprobar si se les notaba esa pesadumbre en la mirada que se había convertido en compañera desde hacía un tiempo. Sí, algo se notaba. Suspirando, guardó el espejito y paseó la mirada por el cúmulo de gente que se iba amontonando en la sala.
Fue entonces. Sí, ¡le vio! Se vieron... De inmediato, tocó retirada en el mirar, pero no duró ni tres segundos. El libro cerrado fue testigo del nuevo reencuentro visual. Y no solo eso, también lo fue de la inmovilidad corporal del hombre que, de pie y cercano a la puerta de embarque, esbozaba una débil sonrisa dedicada con toda seguridad a la atribulada Sarah.
Fue abierto con premura el libro en cualquier página, para ocultar ojos turbados y simular lecturas no realizadas, pero los ojos se le iban de viaje a la mujer. Alzó el vuelo la mirada de nuevo, despegando hacia él, y allí seguía la sonrisa. Allí estaba el rostro perfilado de ojos oscuros, profundos, inquisidores y curiosos. Sintió rubor la mujer al comprobar cómo esos ojos se apropiaban de los suyos, cómo los recogía, los sentaba a su vera y les lavaba los brillos húmedos dejándolos limpios de malicias. Sí… era aquel el hombre de ojos líquidos, sin duda.
La llegada de la azafata de Gulf Air al mostrador de embarque puso en movimiento al personal viajero. Sarah observó que el hombre no se movía ni hacía ademán de ponerse en los primeros lugares. Su lentitud hizo nacer la prisa en ella y, cerrando de golpe su libro, recogiendo apresuradamente el bolso de mano, casi corrió a ponerse en la incipiente hilera de compañeros de viaje que crecía por momentos. Vio como él iba a su encuentro… ¿O así le parecía a ella?
Se ubicó en la columna de viajeros de primera clase, sacó la tarjeta de embarque e inconscientemente le hizo hueco al hombre que, lento, miraba ahora dónde habría de ponerse. Pasó ante ella e inundó su mundo con un sutil perfume de sabor a arena y desierto. ¿Hizo como que se paraba y la volvía a sonreír? Sarah se envaró toda ella aturdida, pero el sueño del genio bueno, el hombre reconocido por ella, se movió hasta ubicarse al final de la fila que empezaba a moverse al ritmo cadencioso y sonriente de la azafata que, con aire profesional, iba controlando el embarque al avión. Con cierta decepción, Sarah solamente deseaba ya ubicarse en el olvido y en el lugar donde haría el trayecto.
Acomodada en su asiento de ventanilla, Sarah miraba sin ver los movimientos de quienes se iban situando en sus plazas. Despojada de interés, se concentró en el movimiento del exterior del avión, apoyando el mentón de forma desmayada en su mano, mientras los demás pasajeros iban ocupando su sitio respectivo.
Rumores de equipajes y bolsos de mano inmersos en las bandejas y chasquidos de los cinturones de seguridad apretando cinturas. Sarah cerró los ojos metida en ella misma, cansada. Se abrochó el cinturón de seguridad y esperó así, sin mirar ni ver, a que el aparato se pusiera en movimiento buscando la pista de despegue.
Alguien se ubicó en el asiento aledaño. Los motores empezaron a rugir. El pasajero de al lado se abrochó con urgencia. Los motores ensordecieron el lento caminar del aparato. El pasajero de al lado suspiró y se apoyó en el respaldo del asiento. El ruido aumentó. Sarah no podía, no quería volverse. Ni se movió siquiera de la postura forzada que tenía. El olor a seca frescura la estaba paralizando. Sí, ese aire que solamente el desierto encontraba en los oasis, ese que a veces impregnaba a los hombres que sacaban su esencia de las aguas del oscuro manantial, ese olor adormecía los sentidos y despertaba los instintos de Sarah. Él estaba ahí, sin duda. A su lado. Sintió cómo se acomodaba, cómo se movía en el asiento… Ella ni se movió. Solamente cuando el brazo masculino rozó el suyo, le mostró el rostro con la expresión indefensa del pajarillo que se siente cogido en la mano del caminante. Forzó una sonrisa al ver cómo el hombre la observaba.
Cuando la azafata de a bordo explicaba con aire rutinario y aburrido cómo salir indemne de una eventual catástrofe, Sarah se dio cuenta de que no sabía cómo salir del cataclismo que estaba sufriendo: el hombre le ofrecía su mano en un saludo cortés, pero cuando ella le obsequió con la suya, el hombre, el del sueño de genio bueno, la recogió envolviéndola, guardándola entre sus propias manos durante un tiempo mayor de lo que los convencionalismos sugerían. Tenía voz de seda. Cuando la azafata finalizó su perorata, Sarah supo que el hombre de ojos húmedos era también el hombre de manos acariciadoras. Y volvió a soñar.
El viaje fue todo un poema sensorial para ambos. Se hablaron, pero para saber de sus propias vidas a través de sus propias voces. Sarah se esforzaba en mantener enterrado su pudoroso drama, pero el esfuerzo por hacerlo le vestía de carmín no solo los labios, sino el rostro. Se informaron el uno al otro. Él creía firmemente en lo que ella le decía, pero pensaba también que había de creer en lo que Sarah ocultaba. Ella le miraba sonriendo, deseando hacerle menos deseable para desearle más. Era su sueño-hombre, sin duda, y aún a regañadientes, admitía que podría desnudarse ante él tanto de alma como de cuerpo.
De las nueve horas de viaje se rieron más de la mitad para solazarse el uno en la otra y la otra en el uno. La cena servida en primera clase fue saboreada como si ellos hubieran sido discípulos de Epicuro. Sabían que se habían soñado porque Sarah le había hablado del genio bueno y él sonrió llenito de complicidad. Sarah salía y entraba de ella misma para gobernarse las miradas y que no se descontrolaran más de lo que estaban. Saboreaba las confidencias del hombre que inundaba su corazón, que la iba cambiando para recibir sin alarma el beso soñado. Sarah iba y venía de la nube saboreando el roce estimulante en el lóbulo de la oreja, que el hombre de ojos acariciadores había añadido suave y quedamente a las palabras susurradas. Roces y palabras que conservaban sonido y sabor de besos soñados en el anteayer de su jardín de palmeras en Al-Khobar…
Por fin, el silencio satisfecho de quienes se han dicho casi todo a base de apenas cien provocadoras sonrisas y cien tiernos arrumacos, les envolvió. La sensación de haberse querido sin artificios, así, de pronto, hizo que el sueño se adueñara de los dos pasajeros y que a Sarah le apeteciera comprobar, cerrando los ojos, si la presencia concretada a su lado era resultado de la magia de ese genio bueno, del genio que hacía realidad con su conjuro lo que de mágico había en el ansia antigua, llamada a voces desde lo profundo del tiempo. Sarah sonreía con los ojos prietos, susurraba situaciones sacadas de las páginas de aquel libro romántico que ella leía antes, hacía horas, en el aeropuerto y que ahora yacía olvidado en el bolso de sus pertenencias. Sarah se sentía dichosamente adormecida. El sonido de los motores la hipnotizó. Y durmió. Sin pastillas. Con la expresión feliz hecha pijama de su antigua adolescencia.
El comandante anunció que llegaban a Ámsterdam y aterrizarían en breve. Desde la altura se divisaban las luces de la ciudad y Sarah se sentía feliz. Olía el vaho templado de la manta que había tapado sus dulces sueños y que le había permitido… ¡Cómo! ¿Qué?
Los pensamientos culpables la invadieron de inmediato. Ella misma se autocensuraba de forma inmisericorde. Se regañaba a sí misma: «¡Por Dios, Sarah, ¿estás loca?! ¿Cómo es que fueron tus manos en busca de sus manos, Sarah? ¿Dónde le guiaste cuando supiste que te seguirían mansas, allá donde tú las dirigieras? ¡Olvidaste que eres una mujer respetable, casada para más…!».
Sarah se ruborizó. Solo ella se dio cuenta:
—¡No, no quieras saber dónde fueron las tuyas! —se diría que hablaba en voz muy baja—, admite que sentiste en sueños esas reminiscencias placenteras de los momentos en que te sentías querida, en que te sentías mujer, muy mujer, por seductora y por correspondida. ¿O no eran sueño esas sensaciones, esas caricias, Sarah? ¿Qué piensas hacer?
Ha decidido cambiar el itinerario del viaje. Al diablo el Dr. Petersson y su tratamiento. Eso iba a hacer.
La madrugada en Ámsterdam era primorosamente fresca. El Hotel Steigenberger podría ser el marco romántico de ejecución activa del sueño conjurado y encontrado. Sarah asumió que debía tomar la iniciativa si quería verlo cumplido.
Él ha dicho que sí. Iría con ella. Estaba serio, pero decidido. Sarah, en una nube, empezó a elucubrar coartadas que justificaran el retraso ante su familia escocesa que la esperaba en Londres, ante el Dr. Petersson, con su complicada y repleta agenda, ante Ahmed, ante el mundo, ante ella misma, y se desvivía por mostrarse moderna, seductora, liberada, desinhibida. Deseaba estar con él a solas. Quería amasar ternura amorosa y, sobre ella, hornear un sentimiento que justificara y dignificara el más que probable y deseado encuentro sexual, con el regalo de hombre que el genio bueno había puesto en su camino.
Se han registrado como Mr. y Mrs. Stevenson. A Sarah le han pedido el pasaporte por venir de donde venía, pero su hombre ha convencido al recepcionista de que no era imprescindible. Sin más preguntas, le dio la llave: suite 619. Ella tenía prisa. Dejó que él finalizara el registro. Se dirigió al ascensor y, mientras esperaba, le miró arrobada. Por fin le encontró. Él vuelve a sonreír y con la mirada aceptó las ofertas que el rostro de Sarah le estaba prometiendo. El ascensor llegó y acogió a una Sarah brillante, vestida de sonrisa completa.
Todo en regla. Él hombre sonrió al empleado que le miró cómplice, mientras se guardaba la generosa propina y se agachó a tomar su equipaje de mano. Cuando se disponía a dejar el mostrador, un individuo enguantado y elegante se acercó y, dirigiéndose a él en un inglés muy gutural, le preguntó:
—¿Es su esposa la mujer que estaba con usted hace unos minutos?
—Sí —respondió el interpelado de forma algo distraída.
—Es muy bella.
—Sí —respondió de nuevo distraídamente.
Dejaron juntos el mostrador y juntos esperaron el ascensor. El sonido de las puertas correderas les invitó. Ambos entraron. Los dos estaban muy cerca el uno del otro dentro de la cabina que los llevaba a su destino.
El desconocido se quitó las gafas de sol y las introdujo en el bolsillo anterior de la americana. Estaba en el fondo del ascensor.
Piso primero.
El hombre de Sarah, el de los ojos de agua y manos sedosas, sintió sobre su costado un pinchazo doloroso; otro en los riñones. Y otro en el pecho.
Piso segundo.
El hombre se revolvió, pero la sangre le manaba copiosamente; se le oscureció el mundo y las fuerzas le abandonaron. Cayó en redondo al suelo.
En el piso tercero se abrió el ascensor, el individuo salió deprisa, tiró un estilete ensangrentado sobre la alfombra del pasillo y bajó a pie las escaleras mientras guardaba apresurado los guantes negros. Se le oía hablar por teléfono con un tal Mister Ahmed y el aseguramiento de que su honor estaba a salvo y la misión estaba cumplida.
Mientras, en la habitación 619, Sarah se acicalaba como nunca, como una recién casada. Esperaba, tarareando una canción, la llegada del hombre que el genio bueno le había traído, sin saber que nunca llegaría.
De todos modos, ella imaginaba que sucedería todo cuanto se podía imaginar que podía suceder en una noche en la que una mujer conoce a un hombre de miradas acariciadoras y manos suaves.
Sí… todo cuanto imaginéis que le pudo suceder a una mujer como Sarah, casada, cuasi repudiada, pudo ocurrir. Sarah pensaba en el cumplimiento, de una vez por todas, del sueño patrocinado por el genio bueno y sonreía… sonreía e imaginaba todo lo que vosotros podáis imaginar.
La sensual melodía que tarareaba bajito puso un punto dulce y seguido a la fantasía haciendo la espera más grata si cabía.
La edición vespertina de los diarios de Ámsterdam se hizo eco de la luctuosa noticia: «Dos muertes el mismo día acaecidas en un hotel cercano al Aeropuerto Schiphol en extrañas circunstancias. Según la gerencia eran matrimonio de turismo en Holanda».
Por lo visto, el buen genio no era tan bueno. Sin embargo, Sarah no tuvo conciencia de ello hasta que, avisada por el empleado de recepción, comprobó que el cadáver ensangrentado, tendido en el hall del piso tercero, era el del del hombre de sus sueños. No lloró. Inmóvil, miraba fijamente al vacío.
Poco después, cuando pudo, tomó el ascensor, subió a la planta sexta, se encerró en su habitación y, con rostro hierático, abrió su frasco de pastillas para combatir desvelos y engulló hasta la última de ellas. Puso su último vaso bebido junto a la jarra, se extendió en el lecho y esperó.
El tarareo de su canción ya no era sensual ni dulce. Sonaba más bien como vagido de recién nacido.
De cualquier manera, su última sonrisa indicó que, a pesar de todo, el genio bueno se encargó en el más allá de la culminación de lo que no fue posible en el más acá.
Sarah, la soñadora, murió feliz.