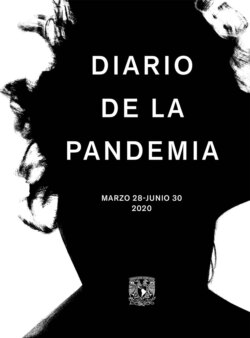Читать книгу Diario de la pandemia - Alejandra Costamagna, Santiago Roncagliolo - Страница 32
A una niña le duele el costado
ОглавлениеXimena Ramírez Torres
México, 19 de abril— “Qué bueno que esta pandemia no llegó cuando ustedes eran niñas”, me escribe mi mamá en un mensaje en el contexto de las tantas tareas que los niños tienen ahora pues toman clases virtuales y los padres están obligados a ser sus maestros, aunque no sepan cómo hacerlo ni entiendan el tema a exponer. Somos tres hermanas, mujeres, distanciadas en edad por apenas unos cuantos años. Y sí, qué bueno que la pandemia no llegó cuando éramos niñas.
Es lunes y amanece, pero desde que abro los ojos me doy cuenta de que algo no anda bien. Él no se ha levantado y ya es tarde. Veo el bulto envuelto en una cobija y me levanto para ir a la escuela. Regreso y ahí está, en shorts viendo la televisión. Es martes, y lo mismo. Todas nos preguntamos qué está pasando, ¿por qué no fue al trabajo? ¿Será que ya llegó esa época del año? Es miércoles, y lo mismo. Sí, ya está de vacaciones, es evidente. Nos esperan dos semanas, quizás tres, a veces son tres, de una angustia y un desconsuelo infinitos. Vivimos con el enemigo.
En la conferencia vespertina todos los días invitan a quedarse en casa, es lo más seguro, dicen los que saben. “Quédate en casa. Quédate en casa”. Escucho esa frase varias veces en mi cabeza, con eco; en parte por la popularidad que ha cobrado el personaje que la emite lo cual me ha expuesto a un sin fin de videos con diversos fondos musicales donde se repite la frase una y otra vez, y en parte porque es casi hipnótica, el mantra de toda la humanidad en este momento. Circula mucho la idea de que no todos pueden quedarse en casa, muchos tienen que salir a trabajar; pero qué hay de quienes no quieren quedarse en casa porque no es un lugar seguro. ¿Qué hay de las mujeres que viven con el enemigo? ¿Cómo se le hace entender al mundo que si se quedan en casa corren un riesgo más letal que el del contagio?
Dadas las condiciones, todas sabemos, las cuatro, que durante dos o tres semanas tenemos que ser fuertes, tenemos que aguantar. Nos sentamos alrededor de la minúscula mesa a la hora de la comida, apenas si caben los platos y los vasos. Mi hermana, inconforme, mueve su plato, no cabe, no se acomoda, lo mueve, lo mueve, empuja el mío, hasta que éste se cae en mi regazo. Un golpe fuerte en la cara, en mi cara, un fondo negro con estrellas brillantes. Un mareo. Unos gritos, insultos. Un temblor de manos y rodillas. El ruido de las demás que corren a limpiar y restablecer el orden (¿cuál orden?). Aquí las lágrimas están prohibidas so pena de más regaños y golpes así que mejor callada y a seguir comiendo, aunque el nudo en la garganta no me deje pasar el bocado.
Según los medios nacionales e internaciones, la violencia de género ha aumentado considerablemente a raíz de la cuarentena, acción totalmente necesaria para controlar los brotes en todo el mundo. Los números de atención para denunciar violencia doméstica permanecen ocupados, las búsquedas en internet para encontrar ayuda ante este tipo de abusos son cosa de todos los días y van en aumento. En Francia el aumento es del 32%, en Australia del 75%, en Argentina del 60%, en México las cifras disponibles dicen que el aumento va del 30% al 100%. ¿Qué hacemos con la otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres? ¿Qué hacemos con las mujeres que no tiene un lugar seguro donde pasar la cuarentena? Sinceramente no sé cómo ayudarlas ahora, no tengo respuesta a nada, sólo muchas más preguntas y una preocupación constante por ellas porque las entiendo, porque he estado en su lugar. ¿Habríamos sobrevivido mi madre, mis hermanas y yo a una pandemia de esta magnitud encerradas con nuestro agresor y padre? Tengo miedo de responder.
Los días de sus vacaciones pasan tan lento. Sin ponernos de acuerdo, todas dormimos hasta tarde, muy tarde. No queremos levantarnos, queremos que el día se acabe ya, pero apenas son las 12 pm. Pocas veces salimos a la calle, por el dinero y porque él no quiere que nadie nos vea. La mayor parte del día nos la pasamos en la cocina, escuchando esa música de rock ensordecedora y molesta que hasta el día de hoy oímos y nos causa ansiedad. Son las 11 de la noche, mi hermana menor se cae de sueño, se duerme en una silla, pero todavía no podemos irnos a la cama, él todavía no termina de jodernos los oídos y el corazón. Siento una presión tan grande en el pecho, todo mi cuerpo es un temblor de rodillas. Quiero llorar, quiero gritar, le pido a dios (¿cuál dios?) que esto ya se acabe, que el lunes sí regrese al trabajo, pero no. Apenas llevamos una semana.
Es más peligroso y mortal el machismo que el covid-19. El machismo te destruye poco a poco desde el momento en el que naces en una familia con un padre golpeador, abusivo y que no te hizo el favor de abandonarte; con una madre sometida que te abraza y te consuela después de los golpes y los insultos pero que poco puede hacer para salir de ese círculo de violencia. El machismo te hace creer que no hay nada ni nadie que pueda salvarte, eso fue lo que te tocó vivir. Esa es tu familia. El machismo hace creer a amigos y familiares que ese hombre “tiene el carácter muy fuerte”, lo han visto golpearte, que es “muy estricto con sus hijas” y que “si la madre no lo deja es porque ella no quiere”.
Me acerco para darle un beso antes de dormir, pase lo que pase, así haya recibido un golpe segundos antes, tengo que hacerlo siempre: “ya me voy a dormir, papá”. Él se aleja y no me permite despedirme. Vuelvo al pie de la cama que está muy pegada al suelo a seguir viendo la televisión. Estoy muy cansada, pero finjo que me intereso en la película. Son casi las 12 am, hace hora y media del intento de despedida, no sé si ya sea el momento correcto para intentarlo otra vez. La película ya terminó, mi ansiedad está a tope. ¿Qué hago? Tengo nueve, diez años. Él sale de la habitación, va a cepillarse los dientes. Regresa. Me grita: dejé algo en el baño que no debí haber dejado. Lo miro desde abajo. Me tira una patada en el costado izquierdo. Me tiro del dolor. El dolor más fuerte que he sentido en mi vida (hasta ese momento). Me quejo. Él me mira, no dice nada, no hace ningún gesto. Se hace el silencio. Me incorporo y vuelvo a sentarme sin voltear a verlo. Mi madre se arma de valor y dice: “Ya vete a dormir, hija”. Me levanto adolorida y lo beso en la mejilla: “ya me voy a dormir, papá”. Esta vez sí acepta el beso.
Soy una mujer adulta de 31 años, vivo sola en un departamento en Tlalpan. Mi casa es mi lugar seguro, ahora sí lo es. La cuarentena ha sido, relativamente (muy relativamente), fácil para mí en comparación con otras personas cercanas. Me gusta estar en mi casa, aquí me siento bien, nunca me aburro. Me hago de comer, tomo café, trabajo. Como todos, estoy asustada, no sé qué va a pasar con la humanidad ni conmigo ni con mi trabajo en el futuro, pero tengo la tranquilidad de estar en un hogar acogedor que he decorado a mi gusto. Mis pocos muebles y yo somos felices aquí y, además, por la cuarentena, mi hermana menor ha venido a quedarse conmigo. Durante varios momentos del día pienso en ellas. En las cuatro mujeres: tres niñas y una madre que ahora están en cuarentena con su agresor. Pienso en que a alguien le duele el costado después de una patada y aun así ha tenido que besar la mejilla del golpeador. Llevo 23 días de cuarentena con altibajos emocionales, pero estoy libre dentro de mi departamento. Nadie me somete, nadie me dice qué hacer. A una niña allá afuera le duele el costado y así tendrá que vivir quizás todavía más de un mes: entre dolor y golpes por la pandemia de violencia de género.