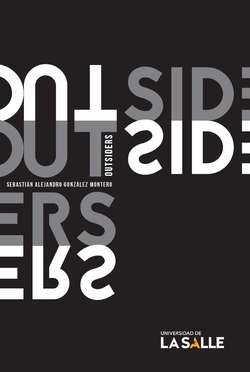Читать книгу Outsiders - Sebastián Alejandro González Montero - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Aquí nos ocupamos del contemporáneo conflicto armado en Colombia. Por supuesto, lo hacemos instalados en las ya numerosas investigaciones sobre la historia de la violencia y la guerra, especialmente la desarrollada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) en el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013). Es de señalar que, no obstante, en el escenario de la reconstrucción de la memoria histórica, también hemos apostado por una perspectiva particular en el trabajo con el pasado que ha servido para ofrecer una visión interesante —al menos, eso creemos— de las cosas ocurridas en el país. Unos segundos alcanzan para señalar el camino recorrido de la investigación y para una breve introducción acerca de las herramientas teóricas utilizadas. Para ver nuestros asuntos avanzar y para los detalles y delicadezas de los desarrollos conceptuales de la investigación, hace falta tomarse el tiempo de transitar por el conjunto de la escritura.
Mustang
Se dice hace tiempo que la realidad es fundamentalmente discontinua, cambiante y heterogénea (Bogard, 1998, pp. 54-55). Se trata de una afirmación ontológica que ha tenido como especial correlato la prescripción metodológica según la cual existen elementos de la realidad que no pueden ser captados en el nivel comprehensivo de la descripción continua de eventos, agentes, causalidades y procesos. Son muchos los detalles interesantes del debate teórico que las ideas de discontinuidad y heterogeneidad, en su momento, propiciaron.1 No decimos, por supuesto, que el asunto haya sido cerrado, ahora que es igualmente interesante subrayar la orientación metodológica de la investigación social fertilizada por la tesis ontológica en cuestión. Por nombrar solamente dos casos específicos: en sociología y en historia, la afirmación de la discontinuidad y heterogeneidad de la realidad ha tenido como resultado (entre otros) las visiones “micro” de la descripción empírica. Resultado cuya importancia es valiosa, tanto en la construcción y puesta en marcha de instrumentos de descripción de lo cotidiano, lo sutil, lo singular, lo pequeño, como en el problema de cómo ascender hacia la perspectiva troncal de la historia.2
Dedicarse a las singularidades y el devenir es algo más que una línea de trabajo aparentemente avant-garde. No es para sonar cool que hacemos esto. Nuestra investigación trata sobre el devenir, sobre seres potentes y activos y sobre sus rasgos característicos. Lo que tiene fuente, en efecto, en la conocida desconfianza por los grandes relatos y por las nostalgias metafísicas de quienes aman las figuras de la completitud (i. e. el espíritu, la nación, el partido, los prohombres,3 etc.). La fuente de nuestro trabajo es, en el fondo, la elección por otros caminos de abstracción en filosofía: las tendencias de la investigación social que tienen fuente en la ontología pluralista de la discontinuidad y lo múltiple hacen verdaderos mapas de singularidades como método alternativo a la búsqueda de generalidades a partir de casos o ejemplos (Ginzburg, 1993, pp. 27-28; Deleuze, 2015b, pp. 10-13).
La decisión ha sido especialmente útil por el sencillo hecho de que da acceso a la singularidad de la experiencia concreta de personajes cuya negociación, transacción y contestación expresan innovaciones prácticas (Hering y Rojas, 2015, p. 11; Ginzburg, 1993, pp. 10-35). Si de marco teórico nos gustara hablar, diríamos, entonces, que se trata de la perspectiva de la microhistoria y el énfasis en las narrativas, pero con precauciones conceptuales asociadas a la noción de potencia, singularidad, devenir y a la distinción activo/reactivo (Jay, 1976, p. 91; Deleuze, 2008, pp. 10-33; Bogard, 1998, p. 70). Perspectiva y precauciones que contrastan la investigación acerca de regularidades y periodos continuos en el tiempo con la investigación sobre el devenir de lo raro (outsiderness), sobre las contingencias rescatadas del olvido, sobre la peculiaridad de las vidas humanas y las singularidades experimentadas en el terreno de su devenir (Jay, 1976, pp. 52-53).
Hemos adoptado, deliberadamente, ese punto de vista por las siguientes tres razones. Por una parte, porque tiene la ventaja de que permite incorporar la indagación sobre el componente ético de los relatos de resistencia y transgresión descritos en los diversos escenarios de la investigación histórica reciente acerca del conflicto armado. Por otra parte, porque permite el uso de fuentes de muy diversa naturaleza: desde expresiones narrativas de la memoria (i. e. testimonios e historias de vida) hasta elaboraciones literarias del pasado (i. e. novela histórica, cuento, historia oral). Por medio de la perspectiva “micro” de la historia es perfectamente posible introducir dudas, vacilaciones e incertidumbres como parte de investigaciones históricas que competen, por lo demás, a relatos llenos de vacíos, preguntas difíciles de responder, vacilaciones. En últimas, seguimos una tesis bien reconocida en filosofía contemporánea: vida y narración, vida y literatura —sin importar mucho si se trata de ficciones, fantasías o relatos históricos— van de la mano de la compresión en el pensamiento.4
Finalmente, debemos decir que al recurso de la descripción sutil y pormenorizada de la historia le sigue la problemática acerca de la compresión del pasado. Como se sabe, la descripción de la historia debe acompañarse de consideraciones sobre el sentido de los hechos involucrados y de los agentes implicados. Descripción y compresión son obligantes: recuerdan todo el tiempo que los hechos y las causalidades son asunto de valoraciones que, en el pensamiento, requieren pasos suplementarios de carácter reflexivo en la investigación (Ricoeur, 2002, pp. 149-163). Tal exigencia nos ha conducido al concepto de potencia y la subsecuente distinción de lo activo (alegría) y reactivo (tristeza) (Deleuze, 2012, pp. 70-71).
En el transcurso de nuestro trabajo, ofreceremos los detalles pertinentes. La disposición con la que abordamos el tema viene de la urgente necesidad de comprender que lo que aquí pasó no solo es objeto de reconstrucción histórica en el sentido meramente descriptivo de la expresión. Creemos que hace falta preguntar por el sentido de lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Pero, también, ¿qué sentido tiene lo que pasó? Como se sabe, la historia del conflicto armado en Colombia requiere de una perspectiva más allá del bien y del mal por el hecho de que las cosas dadas no se dieron entre situaciones y personajes tan bien definidos (GMH, 2013, pp. 13-16).
Nuestra historia está llena de matices y mixturas, de irregularidades y trayectos porosos antes los cuales estamos obligados a pensar con materiales igualmente heterogéneos. Nos hemos ocupado, por ejemplo, de relatos como “El Abeja”, de Matías de Ponce de León, Benjamín de la Calle o de la escritura privada de Pizarro (irreductible a los temas de su papel público en la escena política), según un gesto básico: ocuparse de lo singular, de los detalles y de lo anómalo (aquí preferiremos la expresión Outsiders) conduce a la búsqueda de recursos muy variados.5 Eso traduce el compromiso con la idea de que la descripción y compresión del devenir son operaciones que no están apoyadas únicamente en los procedimientos de la historia hecha a partir de secuencias de eventos ruidosos, grandes acontecimientos, personajes ilustres, etc. (Ginzburg, 1993, p. 24). Hace falta ir a niveles de detalle con fuente en materiales variopintos y de aparente simplicidad o sencillez (Ginzburg, 1993, p. 33). Es tema de atender la clase de asuntos que el trabajo de la historia enfrenta como cuestión más bien narrativa y singular. Pero también como cuestión de sentido y valoración.
La precariedad de nuestra relación con el pasado, esto es, el hecho de que se escapa a los más ingentes esfuerzos de reconstrucción del tiempo a nuestras espaldas, parece no dejar mayores alternativas en cuanto a las preguntas acerca de cuáles son los detalles de lo que ha pasado y qué es lo que significan ahora para nosotros. Si podemos aceptar que el pasado es inalcanzable, en medidas plenas, podemos tranquilamente aceptar que nos enfrentamos menos a la pregunta de cómo obtener una imagen suya que sea fidedigna, clara y a todo color, y más a la situación de extrañamiento por los asuntos aparentemente ya muertos, cuyo sentido hace falta interrogar con tintes claroscuros.
§ 1. Potencia
Potencia se dice de aquello de lo que uno es capaz. Señala el profesor Robert J. Full, en su conferencia Robots Inspired by Cockroach Ingenuity: “Contrario a los cálculos de algunos ingenieros, las abejas pueden volar, los delfines pueden nadar, las lagartijas pueden escalar sobre las superficies más lisas” (Full, 2002). ¿Cuál es el secreto? Volar, nadar, escalar: ¿cómo se hacen estas aparentes sencillas cosas? Full describe el reto de su investigación usando el vocabulario de la filosofía de la naturaleza que concede importancia al problema de las capacidades inmanentes que tienen los individuos en virtud de su propia esencia. Full no lo dice así, pero puede entreverse el razonamiento cuando el profesor señala que el desafío de su investigación yace en la posibilidad de saber qué es lo que les permite a los animales (i. e. las abejas, los delfines, las lagartijas) ir básicamente a cualquier parte. La respuesta, dice Full (2002), es increíblemente compleja: “Es un verdadero desafío porque los animales, cuando comienzas a verlos realmente por dentro, aparecen desesperadamente complicados. No hay una historia detallada de los diseños; no puedes encontrarlos por ninguna parte”. Ciertamente, los animales tienen demasiados movimientos para sus articulaciones. También tienen muchísimos músculos. “Aún el más simple de los animales que se nos ocurra, como un insecto, tiene más neuronas y más conexiones de las que se puede imaginar” (Full, 2002). ¿Cómo puede tener esto sentido? ¿Cómo puede ocurrir algo tan inmensamente complicado? La hipótesis del profesor Full está impregnada del pensamiento inmanente de la potencia. Dice: “nosotros creemos que una manera en la cual los animales pueden funcionar simplemente es si el control de sus movimientos se localiza en la constitución de sus propios cuerpos” (Full, 2002). Full bromea con la complejidad del asunto cuando muestra una página de las matemáticas requeridas para modelar el movimiento de algunos animales. Full está maravillado. Y señala: “los animales, cuando los ves correr, parecen autoestabilizarse usando básicamente piernas con resortes”. Esto es, ¡las piernas pueden hacer cálculos por sí mismas! Sin cerebro. Sin reflejos. Sin conciencia. “En cierto sentido, los algoritmos de control están integrados en la forma del cuerpo del animal” (Full, 2002).
En filosofía, el concepto de potencia remite a una idea poderosa: la de la intensidad (cantidad y cualidad) de lo que un cuerpo puede. “Ni siquiera sabemos lo que un cuerpo puede…” (Deleuze, 2012, p. 59). Por supuesto que la frase es conocida, pero sigue guardando secretos interesantes. Porque potencia se dice de lo que los individuos son capaces de hacer por encima —incluso más allá— de lo que les es dado hacer por razones de contexto.6 Individuo = Potencia.
Ahora, entender el asunto depende de dos precisiones importantes. La primera es que el concepto de potencia no refiere una disposición consciente. Las lagartijas trepan. Lo hacen. Se trata de las capacidades integradas a los individuos. Si se quiere, la cuestión tiene que ver con lo que los individuos pueden por ellos mismos, según su propia constitución (orgánica, biológica, química, etc.) y sin la necesaria intervención de la conciencia o el espíritu (Deleuze, 2012, pp. 61-64). ¿Qué puede un cuerpo? Esto, aquello. No todos los cuerpos pueden lo mismo. Existen diferencias profundas entre los individuos, pero todos tienen su propia potencia. Las abejas. Los delfines. Las lagartijas. Pero también los seres humanos. La singularidad de un individuo yace en la potencia que le define. Esto, aquello.
Una segunda precisión es fundamental: potencia no es de aquello que se puede ser si se avanza por una vertical hacia lo alto o hacia lo otro. El concepto de potencia no liga a la idea de alguna clase de querer o intencionalidad que habría de impulsar una búsqueda hacia cosas extrañas o ajenas. No liga, pues, a la idea de que es posible buscar, por alguna razón, algo más: lo que no se es precisamente, pero que es posible obtener por ambición. Quizá una virtud. O más belleza. O cosas como más fuerza, dominio, lujo. Un delfín no desea ser abeja. No lo puede ser. No vemos esa pretensión en la naturaleza. En los seres humanos es distinto y quizá a causa de un largo error —nihilismo, negación, consumo (Deleuze, 2012, pp. 207-209; Tuinen, 2012, pp. 37-57). En contraste, hablamos de potencia cuando hablamos de las capacidades que integran o constituyen esencialmente a un individuo. ¡No se puede querer la potencia! No se puede desear. No refiere un asunto actitudinal. Ni siquiera la idea banal de mejoramiento o evolución. Existe devenir y transformación en la potencia vía la experimentación de las posibilidades inherentes a las capacidades de los cuerpos y a las condiciones de su desarrollo. Se puede descubrir y ejercitar la propia potencia, que es distinto. Soy lo que puedo. Y si existen condiciones, pues puedo más. Cada creencia, cada pensamiento, sentimiento o actividad es lo que es en función de las capacidades. Por eso hace falta descubrir y cuidar con delicada sabiduría la propia potencia y la de los demás seres a través de procesos, actividades abiertas y crecientes ejercicios, sin más finalidad que la de la prolongación saludable y creativa de la vida misma.
Finalmente, habría que decir lo siguiente: crecer en las actividades y procesos subsiguientes al descubrimiento y cuidado de las capacidades compromete una secuencia de condiciones inesperadamente incierta. Pero alegre. Alegría de la abeja. Alegría del delfín. Alegría de Vansanti (Nussbaum, 2012, pp. 21-35). ¿A dónde lleva el asunto emprendido? ¿Qué exploración es posible? Y ¿en qué condiciones se puede crecer (o no)? Los robots de Full, basados en la modelación de las capacidades animales de movimientos, pueden caminar y trepar. Puede que un día puedan volar o nadar. Aquí o en Marte.7 ¿Quién sabe? Igual con Vansanti: un simple préstamo y algo de educación y ella pudo extenderse como individuo capaz y potente (Nussbaum, 2012, pp. 27 y 28). Afirmarse (y no solo querer) es la esencia de la potencia. Impregnado de vida y pasión está todo aquel que hace de la afirmación el escenario de sus propias capacidades. Mustang, de Deniz Gamze Ergüven. O la máquina-insecto del profesor Full. Vansanti otra vez. Hablamos de una rara luminosidad: sutil, silenciosa. Menos grandilocuente de lo que actualmente acostumbramos a privilegiar, pero, al tiempo, férrea, pujante, resistente. Ya lo dijimos: en la potencia la cuestión no es de motivos o finalidades. Mucho menos es cuestión de premios y reconocimientos. Es mejor pensar en alegría, ligereza y danza como las recompensas inmanentes a la potencia, que es afirmación en todo caso. Afirmación de la potencia en las actividades, las creencias, los sentimientos, los pensamientos y los procesos relativos a las posibilidades de crecimiento y desarrollo.
§ 2. Enfoque de capacidades
Durante años supimos del diagnóstico cultural según el cual las sociedades modernas, pese a los desarrollos técnicos y tecnológicos de la razón científica, no garantizaban bienestar humano. Es más, la cuestión parecía la contraria: con todo y los procesos de modernización contemporáneos al uso de la razón instrumental, fuimos testigos de fenómenos de agresividad imperante (i. e. la guerra) y de creciente malestar individual (i. e. psicopatologías como la depresión, las neurosis, etc.). En su momento, Freud y otros (como Jung, por ejemplo) pensaron, con preocupación, que las sociedades contemporáneas representaban el escenario de frustraciones, angustias y desamparos que no se podían resolver desde el punto de vista del desarrollo económico, la cotidianidad del trabajo, el consumo, la acumulación del capital, etc. (Blits, 1989, p. 422; Kaye, 2003, pp. 384-390). Freud y otros pensaron, igualmente, que la solución al malestar (illness) de las sociedades contemporáneas dependía de la religión (en el caso de Freud) o de la inauguración de nuevos mitos culturales (Jung) capaces de tramitar las fuerzas del instinto humano usando vías festivas (Kaye, 2003, p. 385). Fue una discusión que hizo época.
Ahora bien, sin saber cómo juzgar esa solución —es decir, sin saber si hoy podemos señalar que es adecuada o no la idea de que la religión y los mitos culturales son capaces de ofrecer la cohesión social y satisfacer el anhelo de cooperación reciente, sobre todo a la luz de los fenómenos de extremismo actuales—, diríamos que es posible considerar un camino alternativo asociado a la cuestión del enfoque de capacidades. Digamos, por ahora sencillamente, que en lugar de pensar que la religión o los mitos resolverían el malestar cultural asociado a la violencia, la competitividad, el individualismo, etc., vale la pena pensar que la búsqueda de bienestar tendría lugar en el trabajo común desarrollado en bien del crecimiento de las capacidades mutuas.
Eso significa lo siguiente: al asumir el concepto de potencia como asunto de compresión y valoración de las capacidades de los individuos, se admite, simultáneamente, el punto de vista de la libertad sustancial. Esto es, la idea de que son fundamentales las oportunidades reales que los individuos tienen a la hora de llevar a la práctica su propia singularidad. ¿Qué hace posible que alguien pueda actuar haciendo uso de sus capacidades? Pues las oportunidades que le permitirían actuar en consonancia con eso que le define: sus capacidades. El enfoque sirve para resaltar la cuestión de cuáles son las condiciones sobre las que es posible llevar a cabo planes de acción conducentes al desarrollo de las capacidades (Bogard, 1998, p. 58). Se puede decir de otra manera: las oportunidades reales de crecimiento y desarrollo de las capacidades son la estricta garantía de la posibilidad de éxito o fracaso de una vida.8 Esto en función de factores cualitativos de aumento o disminución de las capacidades. Existen condiciones para que los individuos perduren e incrementen sus capacidades en el sentido de que ofrecen el terreno para su ejercicio y desarrollo. También existen condiciones para que los individuos no puedan actuar. Del mismo modo, existen condiciones para que las capacidades de los individuos sean simplemente restringidas o anuladas. ¿Cuál es la medida de esto? ¿Qué influye en el hecho de que alguien pueda prosperar siendo lo que es? ¿Qué hace que no lo haga? La afirmación de las capacidades es la afirmación de la heterogeneidad e inconmensurabilidad de posibilidades de acción de los individuos (Nussbaum, 2012, p. 80). Pero esa afirmación debe estar acompañada de consideraciones acerca de qué garantiza (o no) las posibilidades de acción de los individuos y en qué medida son (o no) garantías de acción. Se trata de un profundo pluralismo. En efecto, capacidades se dice en plural (Nussbaum, 2012, p. 37). Y se dice en plural en dos sentidos: en el de las capacidades internas y en el de las capacidades combinadas. Estamos, pues, en el terreno más elegante de las tesis de Martha Nussbaum (2012, pp. 37-65).
Por capacidades internas debe entenderse el “equipamiento innato de cada persona”. Rasgos, actitudes, caracteres físicos como el estado de salud o el temperamento se pueden incluir allí (Nussbaum, 2012, p. 41). A su vez, por capacidades combinadas debe entenderse la totalidad de las oportunidades de las que se dispone para elegir y para actuar en contextos políticos, sociales y económicos concretos (Nussbaum, 2012, p. 40). Ya hicimos claridad acerca de las capacidades internas al señalar el concepto de potencia. El paso hacia el tema de las capacidades combinadas complementa el asunto en esta dirección: el énfasis en las condiciones para el desarrollo de capacidades nace de la relevancia que tiene el hecho de que actuar es posible si se cuenta con el escenario adecuado. Para actuar, hace falta más que la posibilidad de hacerlo. Se necesitan oportunidades reales de acción. Es importante marcar la diferencia entre las capacidades que comprometen la constitución singular de tal o cual individuo y las condiciones en que puede o no ser capaz de acción real en razón de una mutua correspondencia. Dice Nussbaum (2012):
Muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces de ejercer su libertad de expresión en asuntos políticos (es decir, a nivel interno), pero luego se les niega esa libertad en la práctica reprimiéndolas. Muchas personas que son internamente libres para ejercer una religión carecen de la capacidad combinada para hacerlo debido a que la libertad de la práctica religiosa no está protegida por el Estado. (p. 41)
En nuestro vocabulario, diríamos que se trata de un problema de sentido y valor. Lo que alguien puede hacer está supeditado al contexto en que es posible que lo haga efectivamente o no. Puede que alguien esté en condiciones de actuar y no lo haga porque la situación sea desfavorable o porque la situación hace imposible actuar. Igualmente, es cierto que existe la posibilidad de que, aún en condiciones favorables, las personas no actúen incluso si está dentro de su constitución hacerlo. Podría pensarse en muchas situaciones intermedias entre el desarrollo de las capacidades y el contexto de condiciones que le acompaña.9 El asunto central es preguntarse por el sentido y el valor de una determinada acción y, al tiempo, por el sentido y el valor de las condiciones necesarias a la acción de los individuos. La compresión de las capacidades es siempre una compresión obligadamente situada. ¿Cómo saber qué condiciones son favorables? ¿Cómo saber que no? Asimismo, ¿cómo saber que una determinada acción va en consonancia con las capacidades internas de un individuo? ¿Cómo saber que no? Y, sobre todo, ¿cómo enfrentar los matices?
Digamos que el valor de las capacidades está presente en el hecho de que algunas favorecen el encuentro de posibilidades y otras no. Existen caminos abiertos que se abren en el ejercicio de acciones y también desventajas corrosivas (Nussbaum, 2012, pp. 64-65). Eso significa que el valor de las capacidades se encuentra en los factores de realización activa y creciente de actividades, acciones, etc., y, en contraste, en la privación del escenario de acción. Ya sabemos que las capacidades son heterogéneas en los individuos, pero se distinguen cualitativamente. Nadie puede lo mismo, pero todos podemos alguna cosa. Y si se distinguen las diversas capacidades es porque son variablemente intensivas. Correr. Y ¿hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo? Correr velozmente no es igual a hacerlo por largo tiempo. Eso cambia de caso a caso y con dependencia del contexto pertinente. Ahora que es cierto que otros caminan. Otros nadan y no corren ni caminan. O nada de eso. Quien puede estar sentado por horas con un libro en las manos actúa intensamente. ¿Quién lee por horas? ¿A qué velocidad? No es fácil saberlo. Depende. Depende de quién está leyendo y del lugar en que lo hace. Tener hambre no es igual a ayunar. El artista del hambre de Kafka (1970): ayuna porque puede. Porque así explora los límites de su capacidad y libertad. Se hace artista en el sentido de que se libera creativamente de lo más elemental de su cuerpo: precisamente el hambre. Si la vence, es libre, dice. Padecer hambre no es igual. No se come porque no se puede. Quizá es por dinero. O porque no hay comida. O porque la que hay no es suficiente. Eso es vasallaje, servidumbre. Por supuesto, nadie hace algo con hambre. El hambre corrompe, pues no deja. Estar enfermo es igual. Callar por miedo y no por convicción son cosas muy distintas. Trabajar por presión o angustia y no por elección.10 Vivir con alguien por obligación es igual: disminuye, quita, resta. Etcétera, etcétera. El punto es que las capacidades son tan variadas y tan diversamente presentes en los individuos que, para distinguirlas, requerimos de criterios de valoración con los cuales interpretar adecuadamente aquellas capacidades que fertilizan la realización activa, creciente y vigorosa de los individuos y aquellas que los corrompen, aplastan y disminuyen.11 Pues bien, vamos a decir: activo y reactivo son buenos nombres para los vectores de desarrollo o disminución de las capacidades y para la valoración de los contextos de las que estas son parte.
§ 3. Activo (o alegría)
Existen vidas que traducen potencias y capacidades desarrolladas en intensidad y creativamente. Digamos que son vidas muchas veces representadas en relatos de existencias curiosas y liminares, en el sentido de que operan como pequeños laboratorios de experimentación. Relato de Jericó (Baena, 2015, pp. 25-27; 160-162). Diez mujeres (Serrano, 2011). O la vida de Tyler (Palahniuk, 1996, p. 183). Lo cierto es que hay quienes inventaron modos de ser y sus historias de vida resultan extrañas, inesperadas y raras al punto incluso de convertirse (por momentos al menos) en el centro de sospechas y rechazos. Los malditos (Guerriero, 2015b). Hernando, el indio pijao (Jazmín, 2015, pp. 39-81). O el homicidio de sí mismo de Francisco Felipe del Campo y Rivas (Alzate, 2015, pp. 117-157). The Danish Girl o la vida de Lili Elbe (Ebershoff, 2012). The Kracauer’s Stammer… O su vida en exilio, su incapacidad para encajar, su vida ambigua, sus tendencias de escape —escapist tendences (Jay, 1976, pp. 51-54; 67 y 89).
Pues bien, si quisiéramos rendir homenaje a vidas así por medio del pensamiento, diríamos que componen devenires joviales y excitantes por el hecho de proponer caminos nuevos y activas posibilidades de acción que expresan las fortalezas de una vida. Activo es igual a ligereza, movimiento, gracia —incluso cuando se está bajo presión, dice Marina (2014, p. 11). Lo insinuamos arriba y queremos reiterarlo rápidamente aquí: existen seres humanos (y no humanos también) que se desarrollan en la dirección de su propia naturaleza (i. e. potencia) y según devenires fértiles donde crecer y perseverar son fines inmanentes reflejados en la exploración de las oportunidades de la vida.12 Nos ajustamos al criterio del devenir activo al entablar conversación con algunos relatos sobre devenires alegres en el contexto del conflicto armado y la guerra, porque permite acceder a realidades que se presentan singulares y significativas por expresar afinidades con búsquedas y exploraciones.13 Y esto, a su vez, en representación de salidas. O más bien en representación de descubrimientos de opciones y oportunidades cuyo sentido yace en la posibilidad de que las propias elecciones y la libertad en las capacidades se hagan realidad. De las vidas alegres que nos ocupan aquí vamos a insistir, entonces, abordando la temática específica de los procesos de transformación en el escenario de la historia, que llamaremos Outsiders. Porque son vidas transgresivas a veces. O creativas en otras. O porque ingeniosamente logran imprimir aires intensos al continuo de la vida.
§ 4. Reactivo (o tristeza)
Libro de perfiles Los malos: el Mamo, el Tigre, el Pozolero, Chaqui Chan, Julio Pérez Silva, la Cuca, Bruna Silva, Wilmito, la Chancha, Papo (el inventor del miedo), Norberto Atilio Bianco, Félix Huachaca Tincopa, Ingrid Olderock, el Niño (Guerriero, 2015a). Son malos inapelables, señala Guerriero (2015a, p. 9). Pero, ¿por qué? “Toda decencia, toda luz, toda honestidad tiene su lado oscuro. Su inevitable viceversa —toda oscuridad, toda indecencia tienen su lado luminoso— es mucho más terrible” (Guerriero, 2015a, p. 10). Ahora bien, el riesgo está en ver las cosas (decencia versus indecencia, oscuridad y luz, etc.) como aspectos positivos y negativos en simétrica oposición. Nada es tan fácil en la vida, por lo que es necesario buscar, hurgar, preguntar. Y luego matizar y valorar. “¿En qué momento un niño que se crio en un pueblo de calles de tierra vendiendo buñuelos para ganarse el pan se transforma en alguien capaz de descuartizar a un hombre?” o “¿Cómo una joven coqueta que quiere ser psicóloga termina riéndose a carcajadas mientras le retuerce los pezones a una mujer y la hace bramar bajo el siseo de la picana eléctrica?” (Guerriero, 2015a, p. 11). En definitiva, las cosas en la vida son mucho más complicadas y confusas de lo que a Bien y Mal se refieren. Los malos habla de mixturas. Y de las dificultades a la hora de comprenderlas. Dice Guerriero: los catorce periodistas que componen Los malos
[…] buscaron a los protagonistas, a sus víctimas, a sus fiscales, a sus jueces, a sus enemigos, y, también, a sus madres, sus padres, sus esposas, sus hermanos, sus hijos, hasta que esos seres tuvieron infancia, contradicciones, temores, unas novias, alguna vocación, y ya no fueron algo tranquilizador y simple (íncubos remitidos desde el último anillo del infierno, hijos del ejército de las sombras) sino algo mucho más inquietante, más complejo, más perturbador: mujeres, hombres. (2015a, p. 11)
En efecto, “hay fuerzas que solo pueden apoderarse de algo dándole un sentido restrictivo y un valor negativo” (Deleuze, 2012, p. 12). Los malos. Pero, ¿quiénes son los malos? Los tristes, vamos a decir. Los que gustan de la tristeza. O lo que es igual: de la posibilidad de restringir, disminuir o eliminar la vida. Son malos quienes son tristes. De hecho, es mejor pensar que quien se ocupa del mal se ocupa, en el fondo, de quienes son reactivos y tristes y de la manera en que lo son. ¿Quiénes son? ¿De qué están hechos? (Guerriero, 2015a, p. 11). Existen detalles del asunto que no deben ser descuidados. Tristeza se opone a alegría, pero no a la manera de su negativo. El vínculo, aun si es esencial, entre aspectos que se oponen en una relación, no basta para instituir una contradicción u oposición entre ellos. “Todo depende del papel de lo negativo en esta relación” (Deleuze, 2012, p. 17). Semejante restricción es interesante en cuanto obliga al pensamiento a dar cuenta del mal a contrapelo de suposiciones metafísicas o esencialistas. Los malos no son seres que de suyo son malos. El mal no preexiste en ellos —ni en ninguna parte. No son monstruos. Más bien, humanos.14 Así que la existencia de seres humanos tristes obliga a esfuerzos adicionales en la ardua tarea de incorporar matices según el delicado arte pluralista de pesar el sentido de las cosas que hacen (i. e. valorar, interpretar) en la vida y, claro, en contra de ella (Deleuze, 2012, p. 108).
Los matices en el devenir humano se pueden ver si se persiguen preguntas muy precisas. ¿Quién? Hay gente que hace cosas terribles, pero no en abstracto. Justo, al contrario. Se trata de personajes concretos con historias concretas también que hace falta pensar con detalle y a propósito de cuestiones muy precisas. ¿Quién? Es una pregunta que debe acompañarse de estas otras dos: ¿por qué? ¿En qué condiciones? Todo con la certeza de que las causas y los factores relevantes en juego son variados y están llenos de particularidades. La compresión de una vida merece fidelidad, exactitud. De nuevo, se trata del arte pluralista y empirista de pesar y valorar las existencias concretas (Deleuze, 2012, p. 109; Ginzburg, 1993, p. 13). ¿En qué sentido? Es la última pregunta con la que proceder en esta dirección. El problema de distinguir aquello que celebra la vida de aquello que la agota y destruye se resuelve al describir el sentido cualitativo de los procesos y actividades de tal o cual individuo. El sentido de la alegría es creciente, su cualidad activa. El sentido de la tristeza es decreciente, su cualidad reactiva (Deleuze, 2012, pp. 64-67). En la vida, quizá, el gran drama es que el sentido activo y reactivo de la existencia forma mixturas complicadas y en gradientes (Deleuze, 2012, pp. 120-123). Y con sorpresas. Se puede descubrir en los malos momentos dulces y momentos crueles. Los malos son padres o madres y también asesinos. A veces tienen grandes sueños. A veces son presa de deseos simples. Pueden ser delicados y grotescos. O brutales y tiernos. En verdad, están llenos de matices. Es tan importante pensar las vidas humanas en consideración simultánea de las preguntas ¿quién?, ¿por qué?, ¿en qué sentido?, por el simple hecho de que su compresión conduce a la valoración del devenir y la interpretación de la existencia en las dimensiones múltiples y heterogéneas que le son propias a lo finito. Solo existe el devenir. Lo que, en el fondo, es igual a afirmar que solo existe el tiempo de lo múltiple en vidas que lo expresan.
1 No sobra señalar que la cuestión ha sido de época —sobre todo en la década de 1970, dice Ginzburg (1993, p. 32). Difícilmente se pueden resumir los aspectos y personajes que han intervenido en un debate tan candente durante el siglo XX (Jay, 1976). Sin embargo, creemos suficientes dos bellas expresiones de Ginzburg para calificar el pathos actual: Passion for microscopic detail o The possibility to apprehension of singularity. Ginzburg ha señalado, insistentemente, la importancia del nivel “micro” como perspectiva a través de la cual es posible introducir nuevos elementos problemáticos y singulares en la narración del pasado (1993, pp. 11, 13 y 26).
2 Dice Ginzburg (1993): “In the past historians were preoccupied with the trunk of a tree or its branch; their portmodernist successors busy themselves only with the leaves, namely, with the minute fragments of the past that they investigate in an isolate manner, independently of the more or less larger context (branches, trunk) of which they were part” (p. 31). Para la compresión de la historia y la sociología en el ámbito de la investigación sobre regularidades estructurales (i. e. tree or trunk), se puede consultar el bello trabajo de Martin Jay sobre Siegfried Kracauer (1976). Sobre la apuesta contemporánea de las perspectivas “micro” de la sociología y las discusiones ontológicas de fondo, cfr. Bogard (1998, pp. 54-55 y 58-59).
3 Sabemos de semejante desconfianza desde los tiempos de Kracauer (Jay, 1976, pp. 60-64). Al menos en lo que a la investigación social y la preocupación acerca de personajes marginales se refiere, nunca está de más mencionar Jacques Offenbach and the Paris of his Time (Kracauer, 2002).
4 “Existentialist philosophies are in the rearguard of a literatura about lived experience with which creative writers went beyond the wisdom of philosophers, including Heidegger’s audacious academicism. Philosophical theories of every-life —whether they deal with labor, politics, or communicative action— pale in comparison to the great explorations of subjectivity, from Shakespeare to Joseph Conrad, Camões to Gabriel García Márquez, and Machiavelli to Dostoyevsky; not only on account of their superior representational adroitness, bute even from a conceptual point of view” (Kristal, 2012, p. 149).
5 Devenires hay en muchos lugares secretos. Simplemente vamos a privilegiar las extrañas aventuras y la prosa que las expresa. Claro, no es que la literatura y las narrativas sean el mejor escenario. Música, arte, cine; movimientos sociales, estéticas contemporáneas; hasta negocios como los multimarca (empresas de economías solidarias) serían lugares para buscar —y la lista es corta y arbitraria. Pero hemos decidido que nuestros asuntos son la guerra, la violencia y el conflicto armado, de manera que buscaremos en las narrativas de estos tiempos violentos devenires y Outsiders bajo el supuesto de que tales medios dan acceso a la experimentación de individuos y de grupos en lo que al problema de vivir en paz se refiere.
6 Sería interesante explorar hasta dónde Deleuze intuyó y se aproximó, con la idea de una filosofía materialista de las intensidades y la idea de una teoría de la individuación vía el concepto de potencia (2008, pp. 177-192; 2015, pp. 271-303), al enfoque de las capacidades propuesto posteriormente por Nussbaum (2012, pp. 37-65). Vale decir que la pregunta representa más que una cuestión académica o un asunto destinado a saber quién precedió a quién. El tránsito entre Deleuze y Nussbaum representaría, más bien, una investigación que complementaría aspectos del enfoque de las capacidades, sobre todo en lo que respecta al problema del devenir y la experimentación de posibles prácticos y al problema de las líneas de fuga como potencias rebeldes a la curva de normalización del comportamiento en el debate acerca de las sociedades deseablemente justas.
7 Lo que revela la investigación de Full, vista del lado de la filosofía de la naturaleza, es que la cuestión de los cuerpos es extender el camino por el que sus capacidades traducen no solo su propia naturaleza, sino también el horizonte de posibilidades al que conduce su extensión en el tiempo y el espacio. ¿A dónde podrán llegar las máquinas-insecto de Full? ¿A dónde conducirían las máquinas-insecto de Full si las dejáramos ser? Ver el final de la conferencia (Full, 2002).
8 En una de las páginas más conmovedoras de Albert Nobbs, el personaje Hubert Page dice, a propósito de su propia historia: “[…] Hubert began, perhaps you’d like to hear my story of her unhappy marriage: her husband, o house-painter, had changed towards her altogether after the birth of her second child, leaving her without money for food and selling up the hombe twice. Al last I decided to have another cut at it, Hubert went on, and catching sight of my husband’s working clothes one day I said to myself: He’s often made me put these on and go out and help him with his job; why shouldn’t I put them on for myself and go away for good? I didn’t like leaving the children, but I couldn’t remain with him. But the marriage? Albert asked. It was lonely going home to an empty room; I was as lonely as you, and one day, meeting a girl as lonely myself, I said: Come along, and we arrange to live together, each paying our share. She had her work and I had mine, and between us we made a fair living […]” (Moore, 2011, p. 33).
9 Por ejemplo, alguien ha actuado, pero no tan intensamente como podría si las condiciones hubiesen sido mejores. Piénsese en un joven brillante con buenos resultados académicos, pero en condiciones escolares precarias. ¿Qué habría pasado si tales condiciones hubieran sido mejores? O piénsese en que, aún en condiciones favorables, los individuos no actúen con suficiente intensidad y en la medida de sus capacidades. En recientes entrevistas en The Talks, Alejandro Iñárritu (2016) y Francis Ford Coppola (2012) coinciden en que las condiciones de la industria del cine son favorables a la producción de películas de entretenimiento y no tanto a la producción de piezas de arte más interesantes en perspectiva estética. Incluso se quejan del hecho de que, en semejantes condiciones del negocio, es prácticamente un riesgo o un lujo producir películas alejadas de elementales criterios financieros.
10 Esta es una aclaración importante. Nussbaum (2012) dice que “las capacidades tienen valor entendidas siempre en ámbitos de libertad y elección”. Por supuesto, “promover capacidades es promover áreas de libertad, lo que no es lo mismo que hacer que las personas funcionen en un determinado sentido” (p. 45).
11 La necesidad de un criterio interpretativo de lo que significa la posibilidad de fertilizar capacidades o de lo que significa destruirlas o aminorar su funcionamiento se encuentra definitivamente identificado en el enfoque de capacidades. Nussbaum (2012) lo dice así: “La fertilidad de una capacidad dada y la corrosividad de una determinada falla de capacidad son cuestiones empíricas cuyas respuestas variarán probablemente según el momento y el lugar, y dependiendo también de los problemas particulares del grupo desfavorecido” (p. 173).
12 Palahniuk (2014) habla de lo liminoide de ciertas experimentaciones recientes. En You can’t just be a spectator dice: “I’m still waiting for that to pop up in somebody’s head. That’s why we have things like Burning Man. Events like Burning Man are the laboratories where people go and experiment with social structure and with identity. It’s out of these little laboratories that our new culture will grow. And that’s why so many of my books are about these little ‘liminoid’ human experiments that are short-lived and are kind of fun and exciting, like party crashing in Rant, or Fight Club. It’s these ‘liminoid’ laboratories that will give us that vision, that new thing to quest for that isn’t just capitalism or Marxism. You’re outside of it, and in a way, you’re outside of yourself. Everyone is equal and everyone is forced to participate; you can’t just be a spectator”.
13 La expresión ética de la alegría está asociada en el pensamiento de Deleuze a la obra de Spinoza, particularmente. Activo referiría una dirección similar, pero en la obra de Nietzsche leída por Deleuze. Acerca de la cuestión, cfr. Zhang (2016).
14 “El malo no como monstruo; no como alguien para cuya concepción anómala deben conjugarse decenas de coincidencias atroces, sino como el vecino que cada domingo baja a pasear el perro y que, de lunes a viernes, aplica chorros de electricidad sobre una embarazada. El malo como bestia. Pero como bestia humana” (Guerriero, 2015a, p. 16). Cfr., por ejemplo, “Miguel Ángel Tobar. El Niño y la Bestia” (Martínez, 2015, pp. 57-92). Especialmente, las páginas sobre las condiciones en las que los pandilleros de la Mara Salvatrucha nacen (Martínez, 2015, pp. 62-63).