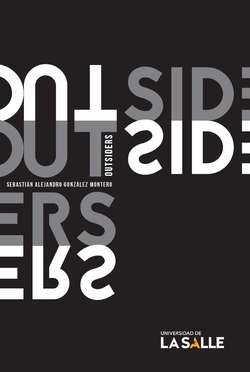Читать книгу Outsiders - Sebastián Alejandro González Montero - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIra y miedo
Las emociones se pueden entender como hechos que dejan traza. Y no solo porque alteran el semblante de quienes las sufren ni porque se manifiesten cotidianamente en palabras, gestos, miradas, actitudes, situaciones, etc., que otros pueden ver a diario. Las emociones perturban, agitan y transforman el interior de los individuos. Pero, también, es de su naturaleza el desbordar los límites o contornos subjetivos en la medida que afectan a otros y las circunstancias en que viven, las expresiones que usan, sus pensamientos y vivencias. La compresión matérica (fisicalista, si se quiere) de las emociones resulta interesante en el momento en que permite entenderlas como cosas que perturban, presionan o hacen resistencia (Blits, 1989, pp. 420 y 422). Eso quiere decir que las emociones pueden ser percibidas como hechos que nos competen por la elemental circunstancia de que nos tocan. En realidad, se diría que las emociones son afecciones y no privilegiadamente sentimientos privados. Algunas definiciones ayudarán a saber de qué estamos hablando.
Llamemos afecciones a la situación de promover o fijar comportamientos y conductas por cuenta de uno mismo. Se trata del lado activo por el que cada quien realiza su existencia siguiendo motivos propios. Por otra parte, afecciones es una expresión que nombra la posibilidad de promover o fijar comportamientos y conductas en virtud de causas exteriores. Piénsese en el lado pasivo por el que cada uno de nosotros es sujeto de toda clase de obligaciones, imperativos y prohibiciones. Al menos por un instante, acéptese esta afirmación: soportamos afecciones que inciden en las propias capacidades. Lo cual supone que a los individuos se los puede ver como paquetes de acción singulares y como intensidades que son afectadas entre sí y desde fuera.1 Al decir que las afecciones son activas, porque se explican por la propia influencia del individuo, y otras veces pasivas, porque remiten a influencias externas al individuo, decimos sencillamente que las afecciones se dicen de estados de acción que colman a cada instante lo que hacemos, sentimos y pensamos. Vengan de donde vengan, del interior de los individuos o de factores ajenos, las afecciones tienden al paso de individuos capaces que se vinculan a su vez con otros. Nos afectamos y hacemos red en el doble sentido de la expresión: unas veces activamente (por ejemplo, cuando seguimos imperativos de búsqueda) y otras de manera pasiva (por ejemplo, cuando nuestras acciones intervienen en las de los demás por medio de reglamentaciones o patrones sociales).2
Esta es la afirmación central con la que vamos a trabajar: las emociones son ciertamente incomprensibles si se las limita al campo de la conciencia y la cerrada experiencia subjetiva. Quizá se pueda pensar que las emociones son menos sentimientos internos y más afecciones que comprometen vectores asociados a estados corporales presentes en uno mismo y en los demás. Esto significa que es posible examinar las emociones en rangos más amplios que los de la vida mental.3 Lo que tiene al menos dos ventajas. Suponer que las emociones son afecciones, operando tanto en la dirección progresiva del aumento como en la dirección negativa de la disminución de las capacidades, sirve para soslayar el problema de la vivencia interior de las emociones, enfocando, en cambio, el problema del comportamiento interrelacionado que tiene efectos recíprocos (Deleuze y Guattari, 1994, pp. 260-264). Lo importante aquí es notar que las emociones traducen afecciones sobre uno mismo y sobre los demás en la medida en que aportan a las condiciones para el florecimiento de las capacidades o cargan con la responsabilidad de disminuir sus posibilidades.
En lo que sigue, vamos a intentar mostrar que Miedo es la expresión de una valoración o medida de la disminución de las capacidades (las propias y las de los demás). En este instante, veremos si tiene sentido entender el miedo como un vector reactivo.
El paso inmediatamente posterior en el argumento aporta detalles en la compresión vectorial del miedo. Vamos a decir que al miedo le sigue la ira intentando destacar su carácter furioso, desmedido y competitivo.4 Pensamos que el miedo es la fuente de la ira y que esta refleja efervescencia y fiereza competitiva tanto como búsqueda de espejos en los que alimentar la imagen propia y el deseo de retaliación. Narcisismo, ansias de éxito y triunfo, revancha y venganza: trataremos de mostrar que estos son los caracteres que, en la ira, nos hunden en profundos malestares.
Finalmente, describiremos la existencia en el miedo, en la ira y en el resentimiento. Usaremos el punto de vista del superviviente para redondear el asunto —avanzado de cerca de las reflexiones de Canetti en Masa y poder (cfr. 2007, pp. 266-330). La idea es señalar que el personaje del superviviente habla de la existencia del que teme y salvaguarda su integridad siguiendo el guion del iracundo resentido que gusta de la violencia y las agresiones como medios para vivir en escenarios de competencia. En el teatro de la supervivencia (que es el mismo de las fieras y los gladiadores iracundos), veremos privilegiadamente concentradas las características del miedo, la ira y el resentimiento. Para ilustrar el problema general, recuperamos reflexivamente una narración particular venida del escenario del conflicto armado contemporáneo en Colombia. Creemos que el recurso narrativo posibilita la reflexión informada sobre devenires y experimentaciones —Molano dice expresamente: “sobre procesos vivos” (2006, p. 16)— frente a los que se puede reaccionar pensando en las vivencias a las que conducen el miedo, la ira y el resentimiento.5
§ 1. Miedo
La mejor vía no invasiva ni sustitutiva de coexistir y relacionarnos con los demás yace en la firme decisión de dejar ser. Deja ser lo que los otros son propiamente coincide con el punto de vista de quien cultiva las condiciones para que puedan desarrollar sus auténticas posibilidades de acción —haciendo igual consigo mismo, por supuesto. Justo lo contrario de lo que ocurre en el miedo, pues este no es más que medida de la impotencia, tasa de la incapacidad y el indicador de aquello que inhibe la vida. Permítase decir que el miedo es menos una sensación y más una medida. Una medida de las capacidades invertidas en su lado reactivo, impropio, inauténtico. Hablemos brevemente de la cuestión.
En situación de combate, nos hacemos gladiadores en el mismo elemento: el de la necesidad de restar las oportunidades de crecimiento, el de la obligación de eliminar los motivos de desarrollo, en el elemento que es la situación de evitar los encuentros que amplían, ensanchan, extienden... Pero no se trata de no poder o de inactividad —que son los conceptos de la muerte. El miedo es un vector que indica en gradientes negativos el modo en que nos hacemos menos, pequeños, frágiles. Tenemos miedo y nos hacemos poca cosa porque se supone que, al crecer, los demás podrían tener motivos para la lucha. Porque suponemos que, al tener valía, habría razones para merecer la muerte. Porque, al lograr cosas, pensamos se ofrecen motivos de amenaza y agravio. Porque, al buscar amigos, nos hacemos objeto de recelo. Porque, al alcanzar metas, nos convertimos en contendientes. Porque, al buscar recursos, nos hacemos competidores en el escenario de la lucha. Pacto de pasividades: yo tengo miedo. Ellos tienen miedo. Tenemos miedo. Y nos medimos en esta escala en la que las capacidades propias y las de los demás son interpretadas como portadoras de peligro. Si los demás se hacen fuertes, ya no aplaudo o elogio. En su lugar, siento miedo. Miedo de que ellos quieran acabarme. Y al contrario. El crecimiento propio es causa de competencia y rivalidad. Al querer, ellos me verán con temor. Seré su adversario. Lo cual no arroja otro resultado que la tendencia a inmunizarnos de los demás.6 Al buscar garantías de la supervivencia individual y al atesorar los recursos necesarios a la propia seguridad, no hacemos otra cosa que actuar en nombre del miedo (cfr. Espósito, 2012, p. 200; Canetti, 2007, p. 272; Blits, 1989, p. 424).
Un detalle que no debe escapar: la experiencia del miedo da lugar a la idea de que es un motor de amplio alcance. Se podría pensar que, al tener miedo, hacemos cosas, nos movemos, buscamos opciones, construimos alianzas. Y, sin embargo, es claro que el miedo traduce el peor aspecto de lo que somos capaces de hacer, incluso cuando pensamos en los demás. Lo que hacemos, sentimos y pensamos a través del miedo lleva el signo de la disminución, el decaimiento, la impotencia. El miedo sustrae a los individuos y a las comunidades la posibilidad de su propia realización. De allí que toda cosa alcanzada por miedo sea reactiva. No hay nada detrás del miedo, si se quiere. O nada más que la respuesta a las exigencias que de allí vienen. De hecho, en el miedo, solo existe la común servidumbre —que es exactamente lo contrario a la comunidad. Los vínculos en el miedo asemejan a la guerra: uno se encuentra con el otro, pero solo para atormentarse.7 “He aquí la especie humana dividida en rebaños de ganado”. Cada uno “tiene jefe, que lo vigila para devorarlo” (Espósito, 2012, p. 86). Miedo y ferocidad: esta es la terrible ecuación de la paranoica existencia del único superviviente.
¡Pero cuán extraña es esta situación de proteger la vida y al tiempo negarla! Pensando en vivir un día más, en realidad terminamos por vivir menos. Incluso dejando de vivir. El tiempo consagrado a la competencia y a la supervivencia es tiempo destinado a esfuerzos pobres por sustraer de las propias capacidades el potencial de su crecimiento alto y progresivo. De eso se trata el combate y la lucha. Ambas imágenes privilegiadas de la carrera más mortal que es aquella en la que se evita perecer a costa de uno mismo y a través de la búsqueda de los medios para que los demás sean igual poca cosa. Se ve así el instante en que vivir se hace objeto de tiranía. Pero no tanto la del hombre que ama la violencia y la aplica a todo cuanto ve.8 Es la tiranía de la supervivencia y la competencia. Mejor: es la tiranía de la guerra. La dignidad de una vida sin miedo se pierde en la necesidad de resistir bajo la creencia de que se puede perder todo en cualquier momento. Y lo peor es que podemos vernos juntos en esto. Porque ninguno de nosotros quiere la desaparición. Nadie quiere perder lo propio. Lo que representa el ángulo más reactivo posible: viviendo en el miedo veo que somos iguales porque los demás tiemblan como yo. En el fondo es lo mismo porque estamos sujetos al miedo. Este nos vincula y enfrenta. Es nuestro propio miedo. Estamos atados por él, pero también inevitablemente separados. Todo en virtud del proceso disolvente de conservar los lazos con los demás desapareciendo toda prospectiva potencial y descartando todo vínculo activo entre nosotros (cfr. Espósito, 2012, p. 68).
§ 2. Ira
El miedo prepara el escenario de la ira. Su papel es provocarla y darle sentido al mundo en litigio. Como fuerza motivante, el miedo garantiza la ira y la sostiene, convoca sus erupciones y les da unidad.9 De hecho, puede que el miedo exista antes que la ira y que incluso le continúe —es cierto que nadie sabe si una vez consumada la ira, desaparezca el miedo de donde nace (cfr. Séneca, 1987, pp. 11-14). Así que la ira es contragolpe, contrafuerza, la reacción que le sigue al miedo en muchos casos. El iracundo tiene miedo y es su miedo el que lo fuerza a responder con furia a las cosas que le agravian y le angustian intensamente. El miedo y la ira representan asuntos que van de la mano: esta es su respuesta más repulsiva, incontenible y agresiva y él es su fuente más oscura.
Es un rasgo específico de la ira crecer hasta su explosión. Sin decoro ni contención ni ahorro, la ira es energía beligerante cuya expresión es de muchas formas intensa y enardecida. Órdenes, gritos, palabras terribles, revanchas, humillaciones, golpes, degradaciones, despojos, extorsiones, despidos… hasta la muerte y la venganza: el botín para el iracundo se da del lado negativo o llega por el lado agotador, ya que solo tiene en frente una única escapatoria: la de desfogar la tensión que le ocupa con retaliaciones de naturaleza furiosa y muchas veces violenta.10 Porque el miedo es su motor, en la ira nos hacemos pequeños. Pero la ira es engañosa. Pues, aunque se manifiesta en estados de ebullición y aparentes fortalezas, en el fondo no tiene sino un único horizonte empobrecedor: el de acabar con lo que se tiene en frente siguiendo el imperativo de tener éxito, de conquistar prestigios, de acabar con los rivales, de ganar batallas.11 Uno se engaña asumiendo el miedo como motor de la acción humana, pues este no conduce sino a litigios iracundos que perduran mentalmente incluso en tiempos nuevos ya no necesariamente guerreros. Aunque alardee y grite mucho, el iracundo es débil, inhábil, porque olvida la conveniencia del trabajo colectivo, porque descuida y desconoce todo afecto y porque, en medio de su efervescencia, hace ruinas y destruye aquello que lo haría mejor y obtener mejores resultados. El iracundo se agita violentamente y aplasta precisamente todo lo que (y a quienes) habrían de garantizar su progreso y ganancias. Es toda una ironía (cfr. Séneca, 1987, pp. 14-18).
Por otra parte, el que tiene miedo muestra los dientes para no ser tomado a la ligera. En verdad, la ira se ve muchas veces confirmada en la necesidad de lustrar la propia valía en la conciencia de los otros. Lo cual puede ser terrible.12 De nuevo: la ira opera como refuerzo de la imagen propia. Por eso, el iracundo grita tanto. Por eso, hace tanto escándalo. Porque es infantil. También es ambicioso, un tanto exagerado y muchas veces sombrío y malhumorado. Sus excedidas reacciones nacen de la voluntad de superación y supremacía en medios de competencia que sirven a la elevación de su propia estima y nada más. Asunto que agrega contenido al concepto de ira. Podemos suponer que la ira, además de ser una respuesta a agravios y perjuicios no triviales, es asimismo una respuesta a las necesidades de autocomplacencia.13 De allí las demostraciones de fuerza. Y por eso en medidas extremas. Por regla general, el iracundo cae en la inevitable presión de la comparación y recae muchas veces por la presión crónica del estrés competitivo convirtiéndose en ejemplo vigoroso de la hinchazón y la vanagloria de sí (cfr. Séneca, 1987, p. 38). El iracundo es un poco fanfarrón y muchas veces presuntuoso porque invierte su existencia y capacidades en fuentes de satisfacción que coinciden con la ruina de los demás. El iracundo se siente a gusto y bien consigo mismo cuando destruye. Diríamos así que el camino a la ira se traduce en la búsqueda de situaciones en las que poder hacer gala de las propias fuerzas y de las —a veces supuestas— ventajas en contra de quienes son generalmente asumidos como inferiores, enemigos y rivales.14
Permítase una acotación. Vemos este gesto en el paranoico, iracundo terrible y exaltado, para quien
[…] la sensación de ser poca cosa, negada durante largo tiempo, encuentra una solución en apariencia definitiva en la fantasía contraria de grandeza: justamente porque son cada vez más numerosas las personas que toman conciencia de su valor, estas se alían, por celos, para impedir que se reconozcan sus méritos. (Zoja, 2011, p. 33)
Tanto para el iracundo como para el paranoico (que a larga son iguales porque temen) lo fundamental es protegerse y vencer. Esa es su doble estrategia. Como siempre sospecha, como cree que el peligro está por doquier, como parte de la premisa de que hasta el más leve comentario y el más sutil gesto (incluso si es de amabilidad) podría corresponder a la presencia de planes secretos y hostilidades, el paranoico se mantiene alejado y cierra sobre sí las defensas y crea todo tipo de astucias y previsiones agresivas. El iracundo es un paranoico y, a la vez, alguien que está solo y lleno de sospechas porque insiste en querer triunfar sobre los demás siguiendo la idea de que así tendrá el crédito que tanto busca al tiempo que se fortalece contra los propósitos de sus enemigos (cfr. Canetti, 2007, pp. 272-273).
Un último paso. Hace tiempo aprendimos de Nietzsche que culpa y deudas tienen conexión antigua en el resentimiento (cfr. 2003, pp. 11-31). Conexión que sirve para señalar el hecho de que una profunda insatisfacción corre agresivamente en quienes buscan compensaciones. Digamos que el resentimiento explica la intranquilidad iracunda promovida en la ambición de llenar el vacío y la falta que dejan los impactos y los daños reales, concretos y específicos causados en uno mismo y en los más cercanos. Ese es su elemento central.15 En estas circunstancias, se reúne el potencial agresivo para malhumorados competidores y perjudicados que florecen como iracundos que regresan del agonismo político al enfrentamiento violento y las vías de hecho —desde las órdenes y los gritos hasta los golpes y las balas (Mouffe, 2003, p. 114). Tesis que podemos aplicar en nuestro contexto así: el tiempo de la ira está signado tanto por la obligación de perseguir y acabar a quien ha cometido perjuicio y causado agravio como por el compromiso con el hecho de que tenga que pagar con sangre por los actos cometidos. La ira conlleva el deseo de devolver sufrimientos. Por eso requiere cancelación y venganza (cfr. Séneca, 1987, pp. 19 y 23). El iracundo no olvida nunca. Permanece colérico en nudos del pasado que conserva por encima de salidas alternativas y de las posibilidades venideras. Dicho en pocas líneas: la ira es la manifestación pura del resentimiento, y no solo porque convoca las respuestas impulsivas y desbordantes del que tiene miedo y repele con agresiones gradualmente intensas, sino porque presenta la asociación entre perjuicios, agravios y contraprestaciones violentas.16
§ 3. Supervivencia
La ira es masculina y no representa más que ánimos asociados a la vanagloria de quien sabe que acabó con otros, de quien sabe que cobró sus deudas y al sentimiento de fortalecimiento y (falsa) invulnerabilidad que ofrece la conquista y el triunfo en los conflictos humanos.17 Estas características llevan directamente a las entrañas existenciales del superviviente. Efervescencia, pretensiones de aprobación, refuerzos en el aprecio de sí mismo, incontinencia, desborde excesivo, abatimiento de los enemigos y los contrincantes, resentimiento: estas motivaciones se encuentran enlazadas en el marco de la supervivencia y agravan el fenómeno del miedo y la ira.
Supervivencia es el término de la victoria elemental, la más básica. Mana: “el superviviente está de pie”. Ha combatido y derribado a sus rivales y enemigos. Y lo ha logrado con sus propias fuerzas y se ha fortalecido. Ahora podrá temblar todo el que quiera abatirlo (cfr. Canetti, 2007, pp. 296- 297). El superviviente se siente en ventaja. Ha quedado él y nadie más. “Se ve solo, se siente solo y, cuando se habla del poder que este momento le confiere, nunca debe olvidarse que deriva de su unicidad y sólo de ella” (Canetti, 2007, p. 266). Aquí estamos lejos de los criterios de construcción de comunidad, lejos de pensar la proximidad solidaria y la confianza, el amor o la compasión. Estamos en el terreno de la mera supervivencia. Terreno que obliga a tener que subsistir sin importar con quién, sin importar que no haya compañía, sin otro motivo que el de estar aquí por encima de cualquier otra cosa. Es fundamental este punto de vista. El superviviente quiere ganar porque derribar a los demás sirve para dar a conocer su nombre, porque la victoria sirve para que se sepa que él fue el que superó a todos y arrolló con lo que estuviera a su paso. Es que lograr el sentimiento de victoria depende de que otros hayan perdido. Así el superviviente puede verificar que lo ha hecho él, nadie más, y, por supuesto, mejor que cualquiera.18 El superviviente quiere los premios y las medallas. Por eso anhela famas en altavoz y golpecitos en la espalda —aunque a veces sea más terrible porque quiere quedarse con pedazos de sus vencidos y muertos (cfr. Canetti, 2007, pp. 298-308). De hecho, no hay nada que desee más que eso. Librar batallas contra otros redunda en la propia afirmación del superviviente haciendo insaciable su necesidad de homenajes y recompensas.
Siempre hay que tener presente la voluntad bélica del superviviente. Como dijimos, en él acabar con los demás es asunto declarado. Lo necesita. Lo demanda. Es uno de sus motivos. Por supuesto, no le importa el precio que deba pagar. Arriba lo insinuamos: entre los vencidos yace mucha de su gente. Entre las cosas que destruye está aquello que lo mantiene (y mantendría) a salvo. Pero las batallas ameritan el costo. Quiere luchar. El premio de la victoria lo vale. ¿Qué es lo que quiere el superviviente? Erguirse “afortunado y preferido” (cfr. Canetti, 2007, p. 267). Busca conservar su vida y sus privilegios (así sean nimios). Y los quiere para poder compararse con quienes han perdido y luego hacer gala del asunto. Pero, ante todo, disfruta del combate. Su capacidad de actuar siempre está en juego frente a este deseo. Tanto que es posible pensar que la voluntad bélica del superviviente tiene que ver, en parte, con un sentimiento de protección y autoestima y, en parte, con una pasión voluptuosa de competencia.19
Demos un paso más.
La fragilidad es igualitaria, diríamos democrática. Así que, como cualquier otra persona, el superviviente está expuesto. Su blandura es igual a la de los demás. Solo que su reacción es mantenerse apartado, aislado. En su temor ataca con artimañas y con armas violentas. No conoce la inmunidad que muchas veces representan los demás. Tampoco reconoce el modo en que los vínculos colectivos dan contento y seguridad real ante las angustias. Todo aquello que asume como espada y hachas en contra de sí son motivos suficientes para querer levantar “murallas y fortalezas enteras alrededor suyo. Pero la seguridad que más desea es un sentimiento de invulnerabilidad” (Canetti, 2007, p. 268). Invulnerabilidad que conlleva eliminaciones en extremo. El superviviente cree alcanzar salvaguarda por medio de la derrota de sus contrincantes y del vencimiento de las situaciones adversas. Diríamos, incluso, que se avergüenza del reconocimiento de la necesidad mutua. Debe ser un ganador. El riesgo de perder y la necesidad de recompensa en la victoria no hacen más que reforzar su actitud hostil, pues asume que la fortaleza viene de someter y piensa que, al hacerlo frente a más y más enemigos y obstáculos, más y más oportunidades tiene de alcanzar la inmunidad buscada.
Ahora bien, la pasión de sobrevivir es voluptuosa y explota en pequeños placeres oscuros e insaciables (cfr. Canetti, 2007, p. 270). La satisfacción del que sobrevive estalla por los triunfos alcanzados. Pero, además de ser una motivación jactanciosa, es una motivación de creciente demanda y tanto más intensa cuanto más dura es la carrera y más son los vencidos y más prestigiosos son los premios, las nominaciones y la reputación. El problema es que en el superviviente prima la angustia por saber quién es el que vence, quién es el más bravo, quién es el que da más órdenes y grita más duro, quién es el que hace temblar más, quién infunde más parálisis y temblor… Son reputaciones de violencia de lo que se habla cuando se mide y se celebran las capacidades por el número de vencidos, por la cantidad de caídos, por las pérdidas, los maltratos y las humillaciones, por los asaltos, las agallas para lastimar a los demás con severidad y violencia y, por sobre todo, el número de las víctimas y tamaño de la fosa de los muertos.20
No sobra insistir en que es la muerte a lo que más teme el superviviente. Temor que responde con ira. “A él nadie debe acercársele. Quien le trae un mensaje, quien debe llegar a su cercanía es registrado en armas”. Gesto que es complementado con su capacidad de decisión sobre la vida de los demás: para mantener a la muerte sistemáticamente alejada, él mismo ha de imponerla cuantas veces quiera. “Su sentencia de muerte siempre se ejecuta. Es el sello de su poder” (Canetti, 2007, p. 273). Quizá podamos ofrecer algunos matices. Porque quien se defiende con ira no es solo el poderoso superviviente, cuya imagen privilegiada estaría en el líder, el comandante, el general o el jefe que se resguarda en murallas de piedra (que también pueden ser simples oficinas) o hechas de guardaespaldas (hombres estos que ya dicen mucho de la situación existencial de la que hablamos). No. Probablemente la actitud de la supervivencia pueda verse muchas veces reflejada en cualquiera de nosotros con tan solo sucumbir a la pasión de subsistir. El miedo y sus características iracundas son potenciales capacidades y bien visibles en el instante mismo en que se cede al empujón hacia el delirio paranoico, hacia la necesidad de defensa, hacia la búsqueda de soldados obedientes, hacia el gusto por las disputas, por las órdenes, por la autoridad. Líneas atrás lo dijimos: en general, el que teme perder algo, y por encima de todos el que teme perder la vida, reacciona agresivamente y, con ira, cierra filas defensivas, aislándose en situación de paranoia.21
De allí sigue otro elemento importante: la necesidad de fieles seguidores. El superviviente los busca por el hecho de que son fuente inagotable de adulación, porque son dedicados defensores de sus proyectos y porque acatan órdenes sin protestar. “Sus soldados son educados para una especie de doble disposición: son enviados a matar a sus enemigos y están dispuestos a dar la vida por él” (Canetti, 2007, p. 273). Los que no acceden son los primeros en hacerse blanco de su mirada iracunda y paranoica. Sobre ellos recae el miedo que infunde. De sus caprichos dependerán. Los usará como ejemplo. Podrán ser despedidos, censurados, aislados, burlados, desacreditados, perseguidos, desaparecidos, etc.22 Todo porque tienen criterio, porque actúan con autonomía, porque hacen preguntas, porque se ocupan de los demás, porque no tienen miedo —o porque simplemente lo enfrentan. Cada gesto de autoridad le confiere aparente fortaleza contra ellos.
Es la fuerza del sobrevivir la que así se provoca. Sus víctimas no tienen que haberse vuelto realmente contra él, pero podrían haberlo hecho. Su miedo los transforma —quizá a posteriori— en enemigos que han luchado contra él. Él los ha condenado. Ellos han sucumbido, él les ha sobrevivido. (Canetti, 2007, p. 274)
Finalmente, hemos de preguntar qué es lo que hay de interesante y terrible a la vez en la imagen del superviviente. Podríamos resumir la respuesta así: en la supervivencia, se pierde de vista el hecho de que las capacidades propias alcanzan brillo y luminosidad —para decirlo más fríamente: alcanzan altos estándares y mejores resultados— cuando componen con las capacidades de los demás. En comunidad crecemos (cfr. Sennett, 2000, pp. 143-155). El reconocimiento de las capacidades es un asunto más que moral. Es un asunto, si se quiere, de prescripción física. Nos hacemos más y mejores cuando estamos juntos y trabajamos con motivo en el desarrollo, la diversificación y la heterogeneidad de las redes que nos sostienen.23 La compresión de la supervivencia nos sitúa justo en el vector negativo de las capacidades, esto es, en las pretensiones de señorío y las rivalidades. Pretensiones de señorío que se representan tanto en la búsqueda de las metas abstractas y verticales como en el modo en que los individuos, por esa vía, se hacen competidores entre sí.24 Ciertamente, lo que hemos visto es que el miedo y la ira impulsan hacia esas “altas alturas” y no el reconocimiento mutuo y la amistad conseguida por medio de proyectos solidarios. Por su parte, es claro que en la rivalidad el que quiere vencer elimina a sus contrincantes en lugar de polemizar y trabajar conjuntamente. Además, el que quiere vencer alista sus mejores recursos para mantener a raya a sus enemigos y contrincantes, siendo su objetivo sobrevivir, pero también otras cosas que acompañan tal actitud (ya lo dijimos antes: narcisismo, loa, prestigio, adulación, obediencia, autoridad).
§ 4. Subsistir como pasión
Vamos a “cerrar” recuperando reflexivamente un caso particular probablemente lejano, tanto de nuestros allegados como de nuestras experiencias vitales, pero importante para cualquiera que quiera reconocer y pensar el impacto y los daños ocasionados a otros seres humanos. El punto de vista que hemos usado para escoger el caso que nos ocupa es el presentado en la construcción de los conceptos de miedo, ira y resentimiento. Además, seguimos el trabajo de Camila de Gamboa y Wilson Herrera acerca del problema de representar el sufrimiento de las víctimas y sobre la posibilidad de acercarse con adecuada información a las narraciones que hablan de situaciones de daño, dolor, lucha y violencia. Eso significa que, por una parte, acogemos la tesis de que las narraciones del pasado no pueden ser asumidas de forma neutral, ni por quienes las producen ni por quienes las escuchan (Gamboa y Herrera, 2012, p. 225). Y, por otra parte, retomamos la idea de que es plausible la interpretación de las narraciones sobre el conflicto armado en Colombia si se adopta, con cuidado, la perspectiva de ciudadanos informados capaces de sentimientos adecuados de indignación y compasión (pp. 245-249).25 Perspectiva que, en el fondo, traduce la potencia que tiene el material narrativo a la hora de reflejar los paisajes de la vida. Así que no solo se trata del deber moral y ciudadano de informase en torno a las vivencias vitales de quienes han padecido violencias y guerras. Se trata, además, de centrar el pensamiento en fuentes que informan sobre devenires y de admitir la necesidad de considerarlos como regiones de la vida humana tan solo perceptibles para ojos capaces de detalle. Concierne, así, vidas anodinas cuya biografía popular no es menos a la interpretación ética que hemos trazado ya. Por lo demás, seguimos la conocida vía de la historia basada en el amplio espectro de fenómenos culturales cotidianos narrados en fuentes, si se quiere, inspiradas.26
Por eso, hemos escogido el trabajo de Molano. Y porque algunas de sus historias muestran las características del miedo, la ira, el resentimiento y el pathos del superviviente de las que hemos venido hablando. Por ejemplo, A lo bien (2015, pp. 11-38). Osiris, igualmente (2001, pp. 114-159). Alias desconfianza (2015, pp. 41-61). Demetrio (2011, 19-55). En Rebusque mayor. Relatos de mulas, traquetos y embarques, se encuentran historias de supervivencia y miedo: especialmente, “La monja” y “El muñeco” (2007a, pp. 145-179). Otras de las historias de Molano resuenan entre gestos de decencia, empatía (symphaty), solidaridad y esperanza. Las de Molano son igualmente historias de frustraciones, angustias, exageraciones, sectarismos, luchas, torturas. Son historias de sometimiento a gritos, a órdenes militares y fuertes jerarquías. Son historias de activismos y esperanzas, de afectos, amistades, cercanías. Es el caso de “Adelfa”: una excelente narración acerca de los muchos grises de la pobreza, la injusticia, la guerra y la violencia (cfr. Molano, 2015, pp. 75-150). Por supuesto, también lo son Ahí les dejo esos fierros o “Nury” (Molano, 2015, pp. 179-223; Molano, 2011, pp. 123-177).
Ahora bien, en el prolífico escenario de la historia oral (o historias de vida), en la que se desenvuelve el trabajo de Molano, se puede destacar una breve, pero intensa historia.
“El Abeja” es un relato que refiere, usando una expresión muy nuestra, la historia de quien para sobrevivir sabe que debe tener malicia, que debe ser astuto, desconfiado para poder aflorar por encima de las circunstancias y de aquellos con los que compite con insistencia. Estamos hablando de un hombre armado, que, además de revólver, tiene otros recursos. Se trata de un hombre con alta capacidad de trabajo. Hábil para asociarse. Energético. Con dones de mando y proceder agresivo. Es alguien a quien se le puede oír decir, sin aparente conflicto, cosas de este estilo:
Lo maté. Lo maté del todo. Lo maté en paro. Se le fueron las piernas y cayó redondo como un bulto de cemento que hubieran tirado desde el piso de arriba. Me asustó el golpe porque el tiro ni lo sentí; era tanto el miedo de que me matara, estuvo tan cerca su cuchillo de mi cuerpo, que la pistola se disparó sola. Quedó tirado a mis pies. Me embadurnó con su sangre. Eché a correr. Sabía que lo había matado porque se siente la muerte. (Molano, 2011, p. 79)
[…].
Cada vez que pienso en ese momento me sale por el ojo visor, el que se usa para apuntar, su cara de miedo cuando se me vino encima. Digamos que me tenía miedo o que me tenía celos. Eso quedará así […]. Tengo todavía la carrera en la garganta cuando recuerdo el salto que di sobre su cuerpo, el salto que di al salir de la discoteca […]. El salto que dio la voladora y el viento del río que me fue devolviendo el resuello. Matar es matar. (Molano, 2011, p. 89)
Por supuesto, no se trata de pensar la narración en términos de la idea simplista del hombre “malo”. En la narración, se pueden encontrar diversas preocupaciones, muchas loables y cercanas a cualquiera de nosotros, que hacen contraste con el testimonio de la violencia, las armas, la muerte. Preocupaciones como esta: estando ad portas de la pobreza extrema y con la responsabilidad de su familia a cuestas, el Abeja dice:
Conversamos y el arreglo fue: “Yo me voy para Neiva, busco levantarme otra vez y la llamo cuando tenga dónde cobijarnos” Neiva no está lejos. Ellas [su esposa y su hija] podían pasar de un día para otro. Así que hice mi atado y al Huila fui a parar con la ilusión de trabajar a lo bien. Aunque yo no había aprendido sino a manejar finca con ganado y a cultivar coca, pensé que algo encontraría para sacar a mi familia adelante. (Molano, 2011, p. 93)
Otras situaciones por el estilo afloran en la narración. La preocupación por los hermanos. La angustia por el destino de su padre. Las ganas de salir adelante haciendo bien los trabajos que se consigue a cada paso. El gusto por el reconocimiento que sus jefes le ofrecen. Molano se cuida de registrar los variados asuntos que competen al personaje de la narración. Cuidado que obliga a reconocer que, en realidad, en la guerra y en la pobreza no todo es blanco y negro. Molano lo ha mostrado con recursos en muchas de sus historias de vida —Mujeres en la guerra, de Patricia Lara, iría en similar dirección (cfr. 2014). Asuntos, claros y oscuros, y muy matizados, están en juego: las disputas entre guerreros, las jerarquías de los comandos, la pobreza de la gente y los medios para conjurarla (i. e. el uso de la tierra y la producción de coca), los mecanismos de chantaje (i. e. “la obligación” como sistema de endeudamiento), los sectarismos, las visiones salvíficas, la sexualidad, la relaciones amigo-enemigo, las apuestas ideológicas que llevan a logros y fracasos, el rol de las mujeres y sus padecimientos, etc. En medio de todo eso (y la lista no es exhaustiva), el relato “El Abeja” representa una historia de vida que recuerda el imperativo general del personaje en cuestión: “Subsistir”. “Subsistir como pasión”, esa es la guía de sus acciones.
Piénsese en “El Abeja” como en la historia de un personaje entrador. Su apelativo no es equivocado: es muy trabajador, andariego y preocupado porque la vida no se lo lleve por delante. Al tiempo que se enorgullece de cosas buenas (por ejemplo, de que su madre se dedicará, durante mucho tiempo a servirles a los demás, principalmente a los niños de su comunidad, a los que enseñó a leer y a escribir), es capaz de referir los aspectos más crudos de sus distintos oficios (cfr. Molano, 2011, pp. 83-84). Hizo trabajos con la coca. Hizo trabajos con ganado. Construyó puentes. Se dedicó mucho a las discotecas, las mujeres, las armas, el alcohol. Sus asuntos lo llevaron al ruido de “los cidis”, en las noches de dinero y trago, tanto como a la muerte y los duelos de asesinos y los arreglos con las armas —“uno en manos de un hombre enfierrado poco o nada puede opinar”, dice refiriéndose al negro Joaquín Gómez (cfr. Molano, 2011, pp. 84-88 y 90).
Un día dice: “la vida no da explicaciones” (Molano, 2011, p. 88). Y allí se concentra todo el problema. Allí está plasmada toda su existencia. Las condiciones que imperan en el conflicto armado, la guerra y la injusticia social obligan gestos de firmeza, aguante, obstinación y tenacidad que se traducen, en la vida cotidiana, en representaciones del poder de supervivencia y en los rituales que sirven para combatir lo que sea y a quien sea. Aquí no existen altos motivos. El superviviente es hijo de una realidad que le excede. Esta le sobrecoge.27 Lo que significa que es enteramente una presa de condiciones y fuerzas sobre las que no tiene influencia. Tiene que trabajar en lo que sea, rebuscarse lo que pueda, llevarse delante al que toque y meterse en cualquier rincón sin miramientos ni quejas en un sentido tan radical que siempre sorprende la dureza que requiere para hacer frente a las cosas por vencer (cfr. Molano, 2011, pp. 93-103). Es propio del superviviente librar batallas con tal de afirmarse contra sus enemigos, contra lo avasallante y contra aquellos que quisieran quitarle sus cosas. Al superviviente, la ira y el miedo le dan lo que necesita para mantenerse vivo. Incluso podría perder sus cosas, pero no la vida. Así que sus aspiraciones, en el fondo, son cortas, pues solo quiere sobrevivir. Eso le basta (cfr. Canetti, 2007, pp. 267-268). Lo cual no parece ser una vida buena (aunque tenga sus momentos), porque el dilema del superviviente es el de tener que pelear, el de tener que defenderse y demostrar cuán fuerte y agresivo puede ser con tal de ganar la partida a la muerte, el hambre, la pobreza, la persecución, el abandono y el desplazamiento obligado, etc. “Tan cruel como la muerte después de las batallas es la vida. ¿Cómo vivir? ¿De qué vivir?” (Molano, 2011, p. 145). Mejor no se pueden expresar las angustias del superviviente.
Hablemos unos instantes más del tema. De trabajar en las líneas que sirven para llevar y traer mercancía por trochas y demás caminos, el Abeja queda confinado en la cárcel —episodio que le cuesta su familia, en primera instancia, y luego sus bienes (Molano, 2011, pp. 102-103). Queda el asunto expuesto así:
Me juzgaron en un par de semanas, me condenaron. Me habían cogido con las manos en el timón de un carro con diez y siete kilos y ochocientos gramos de cocaína de la “más alta pureza”. Cierto: nuestro cristal era el más fino que salía del Caquetá. Esa cuenta sumó seis años. Mi padre se movió rápidamente, pero Marlene fue más viva. Yo le había aceptado eso de que “las niñas tienen papá”, y les habíamos hechos los papeles con Bienestar. En el juicio estuvo con las niñas. Me preguntó: “Papi, ¿quiere que le ayude?”. Las niñas lo necesitan. “Sí”, le respondí, sabiendo lo que me iba a pedir: “¿Dónde firmo?”. Firmé, cerrando los ojos, un poder universal sobre mis bienes. Hechos los papeles, vendió el apartamento y hasta el sol de hoy. (Molano, 2011, p. 103)
Los siguientes pasos fueron las Convivir en el Huila. Donde no duró mucho porque cualquier día le dijeron:
Mire, se la están preparando a usted. Usted ha dado mucha información y le tienen montada una celada. Usted sabe que el que mucho sabe, mucho aprieta y por eso lo pasaportean. Mejor váyase, mejor pobre y desempleado que muerto. (Molano, 2011, p. 106)
Por supuesto, sale huyendo. Y termina en Ecuador corriendo en una travesía casi eterna por Bucheli y Cacahual, el Cabo y Ancón de Sardinatas y, finalmente, por San Lorenzo (Molano, 2011, pp. 107-108). Allá conoció lo que ya conocía desde tiempo atrás: hombres armados, tránsitos arreglados, enemigos prevenidos por la fuerza de su fama de matón y regio mandadero; otra discoteca, más mujeres, más jefes de zona y más muertos (Molano, 2011, pp. 109-114).
¿Cuál es el final de la historia? En definitiva, ninguno glorioso o heroico. No es un final aleccionador. Ni triste ni conmovedor. No se trata de un happy ending. La narración tiene un final gris, matizado en la siguiente conclusión: “Uno anda entre enemigos. Porque quién va a saber quién es quién en la guerra” (Molano, 2011, p. 157). Esta es la sabiduría del superviviente. Como muchos otros personajes de similar carácter, nuestro protagonista la lleva en las entrañas. Todo superviviente sabe que su ley es seguir viéndoselas con la vida. Guerrear. Acechar. No perder de vista las posibilidades de riesgo. Su negocio es estar siempre preparado a la hora de reaccionar frente a aquello que le pudiera resultar aplastante. Tiene que seguir en pie haciendo lo que debe si es que no quiere dejarse arrastrar por las circunstancias. Está obligado a pelear, a ajustar cuentas cuando haga falta. Mejor dicho, debe estar listo. Eso significa mostrar los dientes a sus rivales, levantarse por encima de los enemigos a punta de rudeza, limar su propia estima con gritos, órdenes, y si hace falta, con desmanes y descalabros. Este es el Abeja: un superviviente que sabe ganar a las situaciones peligrosas, que sabe proteger su vida desconfiando de todos, que sabe arrojarse salvavidas a cada instante. Como está dispuesto a hallarse victorioso sin preocuparse por el precio, se hace fiero. Tanto más cuanto sus retos y enemigos le resulten peligrosos. Su implacabilidad contribuye a su prestigio como alguien agresivo, como alguien que no se deja y que no teme nada. Sabe hacer lo que toca. Sabe resolver lo que le pongan por delante. Su punto de vista, protegerse, lo lleva incluso a tener que dejar impresiones imborrables. Así que su nombre, conocido, le sirve. Tiene sus títulos: es listo, astuto, sagaz, inclemente, disciplinado. Su inalterable obstinación le condujo, muchas veces, a bastarse por sí mismo y a quererse solo a sí mismo como medio para sobreponerse a las dificultades de la vida. Signo que no lo abandona nunca. No dejarse agarrar por nada ni por nadie expresa la tendencia más representativa de nuestro personaje: este busca que nadie se acerque demasiado. Ha sido un superviviente y por eso encuentra su mejor lugar en la fortaleza que provee la ira, en los escudos que constituye a punta de infundir miedo, en las armaduras que son las armas.28 Alejar el peligro. Desterrar el riesgo. Salvarse de las amenazas. Esa es la cifra de nuestro personaje. Y se ve notoriamente en el cierre de la narración: el Abeja se hace, pues, líder de un grupo de seguridad privada para una empresa que le asigna, a lado y lado, matones, camioneta blindada y armamento, acervos bélicos con los que, sin miramientos, podría resolver el más mínimo apuro, con los que podría acabar con el más elemental enemigo (cfr. Molano, 2015, pp. 113-119). Él, desde su anhelada y constante búsqueda de seguridad, como si lo hubiera sabido desde siempre, tiene que seguir lidiando con sus enemigos, los reales y los imaginarios —la imagen del muerto que mató nunca lo abandonó del todo. Es fácil imaginarlo: siempre su Beretta limpia. El ojo visor. El corazón palpitante. La respiración exaltada. La mente inquieta.
***
El tiempo no nos da para seguir. Así que quedamos en deuda con la idea de pensar la obra de Tomás González, Abraham entre bandidos (cfr. 2010). Obra intrigante que nos viene muy bien desde el principio: Enrique Medina es un personaje que habría sido interesante pensar con detalle. Su humor negro, ácido e insoportable, la dureza de su andar, lo fierro de su carácter, su vocabulario recio y grosero, su recuadro militar y el final de su vida: cada uno de estos gestos avivan las crudezas de la guerra, la complicidad con la miseria que tienen las armas, la supervivencia como destino de tanta gente en un país que ya hace mucho conoce el conflicto armado. González (2010) dice, casi al final del relato, algo que consignamos como mera provocación:
Uno o dos años después de que se deshiciera su banda, y luego de mucho huir y esconderse en un sitio de la ciudad y luego en otro, y de disfrazarse de una cosa y luego de otra —maestro de escuela, albañil, deshollinador, vendedor ambulante—, a veces con bigotes, o con gafas, a veces con gafas teñidas, y luego de escapar en muchas ocasiones por un pelo de encuentros con efectivos del ejército, siempre armado y casi siempre solitario, escondido a veces por familiares o por antiguos amigos que al final daban señales de querer traicionarlo, a Enrique Medina, Sietecueros, terminaron acorralándolo en una casa en las afueras, de muchos cuartos, tapias gruesas y ventanas pequeñas, que compró en secreto cuando aún estaba en el monte. La había hecho cruzar de pasadizos subterráneos y abastecer con gran cantidad de ropa, dinamita, alimento y armamento, pues sabía que llegaría el día en que su hora se vería próxima. (p. 207)
1 En sociología, esto se conoce como zonas de relevancia: “a practical zone concerns ‘at hand’, the zone of more remote projects, or the ever-widening spheres of communication —from those persons we engage face to face to ths spheres of more distant friends and acquaintances, contemporaries, past and the future. Deleuze and Guattari mean something similar when they refer to circles that expando out from our personal affairs to those of our neighbors, the city’s, the country’s, and so on. Circles, in turn, are organized around centers of power, which define their limits and possibilities” (Bogard, 1998, p. 69).
2 La noción de poder que desarrolló Foucault puede ser referida al problema general de cómo determinadas acciones afectan otras acciones. “Acciones sobre acciones”: esa sería la cuestión del sujeto y el poder (cfr. Foucault, 1986, pp. 293-346). De manera ciertamente complementaria, Deleuze habría desarrollado la noción de afecto y afección para referir una problemática similar (cfr. 2008, pp. 78-99, 177-189 y 253-264). Para un tratamiento más detallado de la noción de poder como acciones sobre acciones y de las nociones de afecto y afección, cfr. González, 2009, pp. 63-95. Para los antecedentes de la tesis fisicalista de las emociones en el contexto de la filosofía política moderna, cfr. Blist (1989, pp. 420-421). Para la discusión acerca del papel de las emociones y los afectos en la vida social, cfr. Livingston (2012, pp. 271-274; especialmente, p. 273).
3 Aquí no hacemos más que seguir la posibilidad de pasar del análisis interno del individuo al análisis externo de la sociedad en una ya conocida línea de investigación que va de la psicología social —inspirada, sobre todo, en Jung— hasta la sociología contemporánea (i. e. interaccionismo simbólico [2003]). Muestra de las posibilidades de trabajo en esa dirección es The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyque and Society (Singer y Kimbles, 2004).
4 Aquí nos apropiamos de algunas definiciones del libro primero De la ira de Séneca. Pero, también, dejamos de lado algunos temas: la contención de las pasiones, razón versus las pasiones, etc., por ser temas delicados que requieren literatura especializada y más tiempo (cfr. Vernezze, 2008, pp. 2-16). No pretendemos soslayar la erudición necesaria a las cuestiones latinas. Nada más pedimos paciencia con el argumento, ya que pretendemos avanzar en la dirección ya mencionada de entender el miedo y la ira como vectores negativos del desarrollo de capacidades y no tanto centrarnos en la compresión y crítica del pensamiento de Séneca.
5 Quedaría pendiente un tema específico relativo al personaje del superviviente, lo vamos a dejar abierto y con una referencia interesante como fuente de investigación. Quizá sea complementario al páthos del superviviente (miedo, ira y resentimiento) el temor a ser el tonto, a pasar por un idiota útil del que es posible aprovecharse. Chump o Freier: el que teme que los demás puedan aprovecharse —seguramente porque alguna vez ocurrió que sí— es objeto de miedos paranoicos (paranoid fear) por los que se victimiza e intenta, inconscientemente, explorar a los demás como gesto defensivo. Así, el que teme pasar por tonto corre el riesgo de terminar abusando exageradamente de los demás (Abramovitch, 2007, p. 50).
6 Alfredo Molano presenta un interesante capítulo asociado al tema de la ley del más fuerte y a las dinámicas de la violencia indiscriminada en los procesos de colonización armada y campesina, que, en el Guaviare, terminan desarrollándose en el escenario del cultivo y la producción de marihuana y coca (cfr. Molano, 2006, pp. 74-76). Escenario que traduce la lógica del superviviente y la guerra de vendettas entre capos, cultivadores, recolectores y trabajadores y campesinos “de la emergente empresa” y de cómo “todo saldo, toda deuda, todo desacuerdo se resolvía a plomo limpio” (Molano, 2006, p. 76). Es ilustrativo de la lógica del miedo el episodio de la colonización del Guaviare que cuenta Molano, entre varios aspectos importantes, porque muestra la competencia de los protagonistas por sobrevivir y por proteger el negocio en medio de un infierno de amenazas, inseguridades, violencia (cfr. 2006, pp. 76-86). En especial, la historia de los Garzón (Molano, 2006, pp. 100-105).
7 Con cierta suspicacia en la lectura del Leviathan de Hobbes, Blist señala que el miedo mutuo tiene fuente primaria en la ignorancia. Mejor dicho, la ignorancia es fuente primordial del miedo, dice Blits (1989, p. 424). Esta tesis tiene efectos interesantes en el ámbito de la reflexión psicopolítica en cuanto trasluce la situación existencial del paranoico. El superviviente y el paranoico temen, ante todo, no saber. De hecho, al no saber inventan sus propias premisas. Es decir que deliran porque no saben. Lo cual es su fuente de mayor agresividad. Más adelante veremos con detalle el asunto.
8 Lo que hace el tirano es ejercer terror, que no es igual al miedo (fear) aunque estén relacionados (para la distinción, cfr. Espósito, 2012, pp. 75-82). La praxis del terror está narrada muchas veces en la obra de Molano. Un episodio particular, asociado a la masacre de El Placer, puede ilustrar la cuestión. Se trata del relato “Nury”, en Del otro lado (Molano, 2011, pp. 141-144).
9 Muchas veces se descubre que en la guerra ha habido temores y heridas que son respondidas con actos violentos, rabiosos y coléricos. Esto es evidentemente cierto en el conjunto de justificaciones que los actores armados en Colombia ofrecen: de las herencias de la barbarie, la exclusión y la lucha entre enemigos internos de la Violencia al nacimiento de las guerrillas y de las autodefensas campesinas es notable el rasgo general de miedo e ira. Esto es notable, sobre todo, en las narrativas asociadas al conflicto armado. La conexión entre miedo, ira y resentimiento se encuentra presente en los primeros momentos de la reconstrucción histórica del fenómeno presente en el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Grupo de Memoria Histórica [GMH], 2013, pp. 112-117 y ss.).
10 La venganza, dicen Gamboa y Herrera, “casi siempre, genera más violencia y no es una respuesta adecuada ni justa al pasado”. Complementan la afirmación por medio de una larga nota a pie de página donde señalan la discusión relativa al concepto de venganza de retribución en contraste con el de retribución penal (cfr. 2012, pp. 242-243).
11 Cfr., acerca del asunto un momento específico del relato “Adelfa”, en el que se dice: “[…] La organización no se desmoronó al otro día, la muerte fue lenta. Agonizó como agoniza un armadillo, poquito a poco, sin darse cuenta. Entre discusiones y peleas interminables nos fueron sumergiendo en la vida de los que buscábamos salvar. Una vida del mismo color todos los días. Al principio, pensaba, seguiré igual, pero ahorrándome el miedo. Mentira, el miedo hace falta, es un compañero que se echa de menos; cuando no es terror, da fuerza, enerva. Es guía. A veces teníamos que recurrir al terror para recordarnos que éramos los mismos de antes y nos inventábamos allanamientos, cárceles, desapariciones. No porque el gran aparato represivo hubiera desaparecido, sino porque lo necesitábamos para no dejarnos desvanecer. […]. Nosotros —una parte de nosotros— nos negábamos a botar las banderas a la alcantarilla. Queríamos seguir peleando y vivir de la pelea. Se hizo imposible sin regresar a las armas, y los que dijimos que había que dejarlas no teníamos vuelta atrás” (Molano, 2015, p. 138).
12 Cfr. la narración “Hospital de sangre”, con atención especial a la descripción que se hace del comandante Doblecero (cfr. Molano, 2015, pp. 153-175; sobre todo las páginas 166 a 169, donde se muestra la relación entre la violencia y la autoafirmación de la autoridad y la jerarquía iracunda).
13 Intentamos complementar la definición de la ira que se registra en Paisajes del pensamiento de Martha Nussbaum. El espacio no nos alcanza para explicarnos. Pero podemos decir que la ira no es solo el gesto que sigue a los daños personales realizados por individuos libres (cfr. Nussbaum, 2008, p. 51). Pensamos que la ira es también una reacción efervescente relativa a medios de competencia y situaciones donde la necesidad de supervivencia se hace notable y guiada por afanes paranoicos de lucha y de éxito frente a los demás.
14 Canetti (2007) se refiere a este mecanismo con particular sutileza: “Es recomendable”, dice “partir de un fenómeno que es familiar a todos, el del placer de enjuiciar. ‘Un mal libro’, dice alguno, o ‘un mal cuadro’, y se dan las apariencias de que se tiene algo objetivo que decir. Todo su aire delata que lo dice con gusto. Pues la forma de la declaración engaña, y muy pronto pasa a ser como de índole personal. ‘Un mal poeta’ o ‘un mal pintor’, se añade en seguida, y suena como si uno dijera ‘un mal hombre’. Por todas partes se tiene la ocasión de sorprender a conocidos, a desconocidos, a uno mismo es este proceso de enjuiciar. La dicha que da la sentencia negativa es siempre inconfundible. […] ¿En qué consiste este placer —de enjuiciar? Uno relega algo lejos de sí a un grupo inferior, lo que presupone que uno mismo pertenece a un grupo mejor. Uno se eleva rebajando lo otro. La existencia de lo dual, que representa valores opuestos, se supone natural y necesaria. Sea lo que sea lo bueno, está para que se destaque de lo malo. Uno mismo decide qué es lo que pertenece a lo uno y qué a lo otro” (pp. 350-351). El papel del juez es uno los elementos del poder. Canetti ahonda en otros, como el ejercicio de la fuerza y el poder, la relación entre poder y velocidad, la práctica de poder en el ejercicio de hacer preguntas y querer respuestas, en el secreto (a nuestro modo de ver, uno de los aspectos más interesantes de los detentadores de poder), en los juicios y las sentencias y, finalmente, en el poder de perdonar y de ofrecer gracia (cfr. Canetti, 2007, pp. 331-353).
15 La noción jurídica de víctima (cfr. Congreso de la República, 2011) es recientemente considerada y reflexionada en una visión amplia de los daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales relativos a fenómenos como la guerra y el conflicto armado (cfr. GMH, 2013, pp. 259-327).
16 Al hablar de las condiciones políticas recientes en los Estados Unidos, Livingston (2012) señala: “Among working-class Americans who have suffered unemployment with the colapse of the industrial economy, cultural alienation from a powerfully secular and liberal cultural elite, and social fragmentation from the increasing speed, ethnic pluralism, and diversity of a globalizing world, there exists a reserve or resentment to be tapped. Neoliberals and neoconservatives on the American right have overcome their traditional antagonism to draw on this resentment and channel i tinto a shared spirituality of revenge that vilifies foreigners, immigrants, nonwhites, women, queers, liberals, and secularists” (p. 275).
17 Desde el punto de vista de la psicología social crítica, se ha validado la correlación entre autoestima y el deseo de victoria y dominio, sobre todo en los hombres (cfr. Grijalva et al., 2015, pp. 261-310). De todos modos, la correlación ya había sido aislada en intuiciones de la psicología social y la antropología presentes en investigadores como Canetti (cfr. 2007, pp. 290-296).
18 Estas características son fácilmente reconocibles en los relatos de la guerra y la violencia en Colombia. Sugerimos algunas líneas del tema: “En las autodefensas no había mujeres. Algunas nos ayudaban a hacer inteligencia, pero combatientes de fusil y canana, solo la mujer del finado Vencedor, la Negra. Era muy arrecha, muy franca para el combate. Era tolimense. No se le quedaba nada. Siempre detrás de su macho. Peleaba de verdad. Andaba con un mero revólver en la cintura porque su puesto era de mando. Peleó en Cabrera, se atrincheró en la Vuelta de la Muerte, atacó a un combo del Ejército y le mató ochenta hombres. Hubo fusiles para mucha gente; fusiles máuser, alemanes. La Negra peleó hasta quedar sin un solo tiro, dando candela en esa trinchera. Después eso mismo hizo con su marido, Vencedor: le dio un tiro y lo mató. Vencedor era jodido. Un gran comandante, el mejor que hubo, el más afamado para el combate. Pero jodido” (Molano, 2015, p. 55).
19 En la obra de Molano, la figura del superviviente aparece con particular frecuencia. Quizá por el entorno de violencia, guerra y necesidades en que Molano cuentas sus historias. Nos gustaría mencionar varios personajes y desarrollar algunas tesis, pero el espacio no da para eso. Nos vamos a contentar con referenciar la historia de Luis Eduardo en “De Calamar a Puerto Nuevo” en Selva adentro (2006, pp. 94-95; 98-99; 102-104). El lector podrá identificar en la narración de Molano los rasgos de supervivencia que aquí caracterizamos.
20 Por lo que sabemos a través del GMH, el ejercicio de intimidación hace parte de la búsqueda de credibilidad en la capacidad de amenaza y en las estrategias de control de la población y territorios de los actores armados. El fenómeno ha sido descrito como reputaciones de violencia (GMH, 2013, pp. 40, 104 y 163). Algunos detalles del tema pueden encontrarse narrativamente expresados en Ahí le dejo esos fierros de Molano. Léase, en particular, el relato “A lo bien” (cfr. 2015, pp. 26-30).
21 Ejemplos históricos de esta afirmación han sido desarrollados por Zoja en torno a Hitler y Stalin (cfr. 2011, pp. 237-385). Para ampliar el problema del superviviente y el paranoico, cfr. el último capítulo de Masa y poder (Canetti, 2007, pp. 483-547). Por otra parte, tesis como la del One percent doctrine sirven para ilustrar el vínculo entre las posibilidades de riesgo, la situación del temeroso y las reacciones violentas en el ámbito del análisis político (Goodin y Jackson, 2007, pp. 249-250; Gordon, 1980, pp. 560-564).
22 Dos capítulos del informe ¡Basta ya! dicen mucho de este tema: el de los “impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia” (cfr. GMH, 2013, pp. 260-281). También se puede consultar el capítulo “Memorias: la voz de los sobrevivientes”, sobre todo las secciones dedicadas a las “memorias de estigmatización” y “criminalización de los liderazgos” (cfr. GMH, 2013, pp. 354-359 y ss.).
23 En otro vocabulario, se presenta el trabajo de Deleuze y Guattari en torno al problema de los agenciamientos colectivos. El problema ha sido igualmente elaborado por Bruno Latour (cfr. 2008 y 2013) y por Viveiros de Castro (2003 y 2010). La tesis de maestría Necesidad e imposibilidad del Nosotros, de Andrés Díaz Velasco, desarrolla algunos de los postulados de Deleuze y Guattari y Viveiros de Castro (Díaz Velasco, 2014).
24 En entornos laborales, la cuestión central de la supervivencia está asociada al planteamiento y la configuración de horizontes estandarizados de acción justificados en motivaciones trascendentes y medidos por medio de indicadores de productividad y desempeño que suelen atentar contra las propiedades y posibilidades inmanentes de trabajo mancomunado. La correlación ha sido establecida por Sennett en su investigación sobre el trabajo en el escenario del capitalismo y en su análisis de las variables éticas de flexibilidad, riesgo, rutina y fracaso (cfr. 2000, pp. 32-124).
25 En este contexto, vale la pena mencionar la investigación Gotas que agrietan la roca. Crónicas, entrevistas y diálogos sobre territorios, acceso a la justicia y derechos fundamentales (cfr. Arenas y Girón, 2014). Esta investigación aportaría elementos al debate sobre cómo representar el sufrimiento de las víctimas y serviría para contrastar y complementar algunas de las observaciones de Gamboa y Herrera (2012) sobre el problema.
26 A través del trabajo The Extraterritorial Life of Siegfried Kracauer, de Martin Jay, se puede seguir la génesis del interés sociológico e histórico acerca de fenómenos culturales de amplio rango, como las novelas de detectives o los paisajes urbanos, la vida de las bailarinas de la cuidad o biografías populares, etc. No habría, desde el punto de vista de la sociología de vida cotidiana y la microhistoria, preminencia entre la observación participativa, por ejemplo, y el uso más heterodoxo de fuentes narrativas o fuentes concernientes a relatos subjetivos cuasi-literarios (Jay, 1976, pp. 76-77).
27 “‘Sobrecogido’, palabra que difícilmente podría encontrar superlativo, […] expresa la condición de estar enteramente encerrado por una fuerza sobre la que no se tiene influencia” (Canetti, 2007, p. 242). Una tesis similar se encuentra en el trabajo de Blits. Según su tesis, la fuente de temor humano no es tanto el sentimiento de competencia y lucha constante entre los hombres como el más prepolítico y elemental temor a lo desconocido (1989, p. 418).
28 El otro camino del superviviente —del que no vamos a tratar aquí, pero que también se puede ilustrar siguiendo algunas de las narraciones de Molano (2007)— “es el del cual siempre se siente más orgulloso. Todas las antiguas tradiciones están repletas del enorgullecimiento y la fama que se adquiere por ir a buscar el peligro y hacerle frente. El hombre dejó que el peligro se acercase lo más posible y se jugó el todo por el todo. De todas las situaciones posibles ha seleccionado la de riesgo mayor y la elevó a la cúspide. Reconoció un enemigo en alguien y lo desafió. Quizá ya era su enemigo o quizá en ese momento él lo haya designado para ello. De cualquier manera que haya sucedido, la intención era buscar el mayor peligro y la suerte irrevocable” (Canetti, 2007, p. 268).