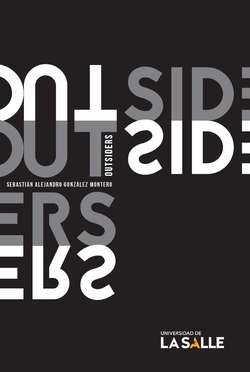Читать книгу Outsiders - Sebastián Alejandro González Montero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTiempos de ira
Los desempeños de la facultad mnésica están íntimamente ligados a la necesaria y consciente actividad de rememoración, pero también a las patologías del recuerdo. Existe una ambivalencia generalizada frente al asunto: aunque el trabajo de la memoria sirva muchas veces a la reconciliación con las cosas del pasado, es igualmente cierto que entre sus notables capacidades se encuentra la de recodar como un lastre pesado. En efecto, la memoria puede representar la emblemática capacidad de búsqueda de sentido sobre aquello que pasó, del mismo modo que puede representar el depósito de contenidos prestos al abuso. Es ya casi un hito conceptual suponer que la memoria es sanadora siempre que no conduzca directamente hacia las heridas del pasado (cfr. Blair Trujillo, 2002; también, Ricoeur, 2000, pp. 97-109). Es, pues, una mala costumbre la de recordar con melancolía, y es su contrario la tendencia a pensar que la memoria puede ser perfectamente liberadora si es vinculada a gestos de afirmación del presente y sus posibilidades. Pues bien, aquí vamos a insistir en que frente al pasado no hay más que preguntarse cómo hacer para lidiar con su relato por momentos horrible.
Estos son los rasgos generales de nuestro argumento. Digamos que es mejor suponer que somos advenedizos, que somos existencias en tránsito y no monolíticas cristalizaciones del pasado. Digamos que pensar en el devenir es mejor en cuanto implica estados en los que uno puede hacerse irreconocible. Para cualquiera que esté vivo en realidad, el sentido de la existencia yace en el traslado a formas de ser que promueven hondas movilidades. ¿Cuántas maneras existen para ausentarse de todo lo que es el caso? ¿Cuán lejos llegan las personas en la preocupación por desmontar la herencia de los tiempos anteriores? Está claro que llegar al mundo es ingresar en el terreno de la experiencia y de la causalidad histórica. Ingreso cuya lección puede verse reducida al aprendizaje clave de la mera supervivencia: la contención y la resignación son muchas veces notables opciones para hacer más o menos llevadera la vida cuando atrás no han habido más que terror y dolor. Frente a factores de dominio y cerco, parece que es muy útil aprender a aceptar. Miedo, miserabilismo, desdicha son las divisas en las que se queda cualquiera que haya vivido cosas horribles. Es el signo nihilismo: las ebrias confesiones tristes y el apropiarse de asuntos pasados llenos de crudeza solo hacen más solitarias y amargas a las personas.1
¿Qué hacer frente a esto? Pues tener cuidado, ya que la memoria enquistada en lo infame conduce al riesgo de la melancolía y la repetición (cfr. Freud, 1976a y 1976b). Pero, ¿cuál sería la oferta? ¿Qué respuesta dar a aquellos en cuya memoria se resguarda el recuerdo del terror y el dolor? Es preciso encontrar frente a semejante dilema opciones que no sean los secretos reprimidos y patógenos de la memoria y, todavía menos, la tendencia interna a la idea que toda experiencia traumática nos enfrenta al reverso de la vida, esto es, al instinto de muerte —instinto donde no se encuentra más que la venganza, las ganas de producir zozobra si fue que se la recibió primero o después, el deseo de hacer pagar los daños, el anhelo de no vivir, etc.2
Este es un ensayo acerca de la voluntad de afirmación de la vida sobre todo aquello que la niega. Sabemos que hay razones para enfatizar en el archivo real de los dolores. Los impactos y los daños causados en el pasado dejan huellas. Huellas que hay que realzar por medio de la voz de quienes han padecido injurias, sufrimientos, terror (cfr. Grupo de Memoria Histórica [GMH], 2013, pp. 328-387). Pero pensamos que no se debe recrear el pasado sin la posibilidad de encontrar otras metas. En realidad, la columna vertebral de vivir yace exactamente en la constante capacidad de afirmación de los sujetos. Afirmación que no sería otra cosa que una especie de vestigio de libertad que surge a contrapelo de la fatalidad y la resignación. Quisiéramos pensar que el nombre adecuado de esto podría ser el de “Devenir” o acaso “Alegría” y “Jovialidad”. Si la melancolía y la compulsión a la repetición son el resultado de la memoria que lo recuerda todo muy bien, diríamos que la alegría y la jovialidad son su efecto ético a contrapelo (acerca de la incapacidad de olvidar, cfr. Deleuze, 2012, pp. 163-164).
Ver la situación de vivir con alegría implica una investigación sobre el sujeto que desea, no lo que le es preciso, sino lo que conduce al gozo, al agrado, a la duración, a la intensidad. El enriquecimiento y la ampliación de las propias posibilidades de acción se constatan en el justo momento en que se desarrolla la disposición a no encontrarse en un sitio fijo e insano. Es siempre una grata experiencia la de no encontrarse en el mismo lugar cultivando la habilidad de conectar con aquello que sirve a la prolongación de la propia potencia y a la duración del goce y el deseo. La melancolía ininterrumpida se contrarresta con el gusto de cambiarse por la alegría de buscarse nuevas perspectivas. La ilustración de ese punto de vista la encontramos privilegiada en aquellos guiados por ánimos vitales. O sea, en aquellos para quienes tiene sentido decir:
El mundo de donde soy y mi propia manera de existir no me satisfacen en nada. No me gusta identificarme conmigo. Mi hechura por primera, lo que soy después de nacer al hacerme individuo en la historia y sociabilidad, no puede ser lo único que tenga cabida en mí. El pasado no me representa completamente. Es la aspiración de largarme de mi cuerpo, de mis cosas, de mi casa, de mi rostro fijo, de mi historia y mi memoria lo que me impulsa.
¿Cuáles son las posibilidades de existir alegremente? ¿Qué programas y movimientos hablan de búsquedas joviales? Digamos que acerca de las preguntas tiene sentido plantear la siguiente hipótesis de trabajo: habría existencias, posibilidades, maneras de ser, de sentir y de pensar que presentan esquemas de trabajo, prácticas y dinámicas capaces de negar abiertamente la normalidad de la vida diaria, las herencias de generaciones anteriores, el archivo de los conflictos y las violencias pasadas, los horrores del desconocimiento y el espanto. Puede suponerse, pues, que existen dramas e historias que hablan de luchas formidables por encontrar el elemento activo de la vida. Elemento que sería propio de la alegría y la jovialidad, personal o colectiva, cuyos rasgos sirven para pensar el motivo constante de cualquiera que quiera algo más que regodearse en el pasado.
Hagamos un resumen. Sin querer pasar de ridículos, y sin que necesariamente deba entendérsenos como afectados de cursilería sentimental, quisiéramos decir que una réplica de la melancolía, con tintes de jovialidad, tiene que ver con el gesto de afirmar la vida y de preservar las posibilidades instaladas en el presente. Se consigue mucho así. Alguien que recuerda, aún ante la muerte, las satisfacciones de la amistad, de la complicidad amorosa con los demás, de los proyectos a emprender, de los regalos que ofrece el contacto sano con los demás, de los provechos de la resistencia y el activismo, de las insospechadas luchas por perseverar en la propia capacidad, etc., sabrá, en última instancia, que puede soportar todo tranquilamente. Quizá sea la mejor manera de ensalzar el hecho de que existen cosas más fuertes que la muerte.3 Esto es tan definitivo que conlleva la siguiente idea: las cosas que pasan, las situaciones de la realidad acontecida, los hechos en general se instalan tan profundamente en nosotros que se puede estar persuadido por momentos de que todo lo que se vive no es más que obligaciones y eventos por mucho pesados. Es natural el pesimismo que se deriva de esa confirmación. Cuando algo terrible ocurre, cuando la violencia acecha, cuando se pone en riesgo lo más querido, ¿cómo no pensar negativamente?, ¿cómo no tener la sensación de que todo es terrible, inhumano, doloroso, decididamente insoportable, violento, etc.? De todos modos, a pesar de que el pesimismo se funda en constataciones reales y muchas veces dolorosas, vale la sospecha de que existen intentos de invertir la realidad y de lidiar con sus condenas. Intentos que deben ser pensados en reconocimiento de las alegrías extravagantes, los devenires y las fugas, cuya naturaleza expresa escenarios importantes de lucha jovial y libertad.4
§ 1. No +
Donde la vida vulnerada nos deja suspendidos ante el terror y el dolor, debemos recoger toda afirmación de la vida misma. Lo cual bien pudiera representar una empresa cuando menos irrisoria. Y, sin embargo, ¿qué otra alternativa habría? Afirmar que la vida es una idea difícil de defender a la luz de los acontecimientos que aquí importan. Sabemos de personas envenenadas por el odio, hundidas hasta el cuello por la desesperación y la angustia sembrada por años de violencia, maltrato, violación, desaparición, tortura, muerte. Sabemos de personas víctimas de actos desgraciados para quienes el pánico y el espanto son noticia de primera mano. Aquí ha habido muertos, desterrados, desaparecidos, masacrados. Nuestra historia está atiborrada de capítulos de sangre, quebrantamiento, asesinatos, sevicia, despojos, extorsiones, etc., que configuran modalidades y repertorios de violencia cuyas dimensiones son, en varios sentidos, difíciles de medir (cfr. GMH, 2013, pp. 31-34).
No existe abstracción en el asunto. El testimonio de lo vivido en estos tiempos es fundamental. Crónicas y narraciones manan por todas partes como registros lúcidos de la experiencia vivida, del tiempo experimentado de la violencia y el conflicto armado. Crónicas y narraciones que dejan ver la situación cotidiana, capilar, “micro”, si se quiere existencial de lo que a veces, en una imagen detenida, aparece en cifras, recapitulaciones históricas, itinerarios cronológicos del pasado. Se trata de voces heterogéneas, expresando acontecimientos de sentido múltiple, que florecen en la escena pública hablando de cómo fueron las cosas con el detalle de quien habla de sus mañanas, de sus tardes, de sus días, de sus pensamientos, de sus emociones, percepciones, impresiones, ideas, etc. (cfr. Castro Caycedo, 2013; Molano, 1999, 2000, 2001, 2011).
Tan solo con una pequeña aproximación es suficiente para percatarse del modo en que las narraciones y las crónicas refieren el oprobio, la ignominia, la bajeza, la infamia, el desprecio y la degradación. Allí están las voces de mujeres, niños, adultos, ancianos, indígenas, todas personas cotidianas (llamadas técnicamente “población civil”), cuyo destino se vincula al remate de bandos, al enfrentamiento de actores armados con supuestas motivaciones legítimas, con pretendidas razones políticas y hasta con apasionadas reivindicaciones de justicia social, redistribución, equidad y demás. Todo en un tinglado de causas, factores, actores, motivos, inspiraciones y doctrinas, cuyo resultado tal vez solo sea la historia de la negación, la violencia, la muerte —lo que, en general, aquí vamos a llamar terror y dolor. Las voces de los sobrevivientes, las narraciones de sus vidas y de las de quienes ya no están aquí, son las voces que dejan ver, que ponen de relieve la experiencia de quienes no tuvieron a dónde ir, de quienes huyeron de la noche a la mañana, de líderes desterradas, de mujeres sin familia y de familias sin mujeres, de humanos a quienes la muerte no descuidó (cfr. Castro Caycedo, 2013, pp. 101-129).
Ahora bien, lo cierto, tan cierto como una certeza incontestable, es que una brisa atraviesa la penumbra cuando otra vez una mañana se encarga de hacernos saber que la vida aún sucede (cfr. Sloterdijk, 2008, p. 315). Ocurrido el terror, hecho realidad sobre mí y sobre quienes más quiero, existen dos posibilidades: la reacción de la venganza y el resentimiento, continuadores de los males acontecidos, o la actividad inmoderada, superior a lo ocurrido, valiente y luchadora de ocuparse de las condiciones de la vida, de aquello que la celebra, la mantiene, la hace durar, la expone a sus máximos de posibilidad, la hace intensa.
Siempre es mejor pensar que cualquier actividad luchadora, contestataria, rebelde, hecha para la denuncia, beligerante, lo es en efecto porque es producto de la afirmación. El rechazo frontal al mal que nos hacemos es pálido si no está impregnado de vida y pasión por la vida. Resistirse, negarse a obedecer, luchar por lo propio, defenderse, sentar reclamaciones, etc., son gestos nacidos al hilo de la reyerta o la contienda, gestos de un “No” pronunciado frente a aquellos que sirven a los fines de lo peor, del miedo, de lo bajo, de lo que arrastra hacia la nada. Legítimo y justificado “No” que, a pesar de todo, debe ser comprendido más allá de la idea de que negar, luchar, resistirse, etc., son actividades que sacan su fuerza de la oposición, de la contradicción. Resistirse, negarse a obedecer, luchar por lo propio, defenderse, sentar reclamaciones, etc., deben ser comprendidas como actividades de afirmación de las que, por ser precisamente actividades, germina toda potencia guerrera. A las fuerzas del terror y el dolor hay que contestar con fuerzas de afirmación luchadoras, que al mismo tiempo representen alegría, vida, placer, y esta vía es una interesante opción respecto de la preocupación de redimir las culpas en algún más allá metafísico y de encarar las responsabilidades en el más acá jurídico. La afirmación de la vida es relativa a la idea de buscar la vida deseada por sí misma, experimentada en sí misma y por encima de aquello que la niega, subordina, opaca.
¿Tiene sentido la defensa de la vida y de la alegría en la lucha o la resistencia si antes hemos de confesar el terror y el dolor de nuestra historia? ¿Tiene sentido la defensa de la vida y de la alegría en la lucha o la resistencia si antes debemos admitir tanta irreflexión, tanto personaje grotesco, tanta connivencia agresora, tanta acción deplorable (cfr. GMH, 2013, pp. 249-255)? ¿No sería la empresa de afirmar la vida un asunto demasiado tonto, rayano en la ingenuidad, en el fondo idealista y quizá irremediablemente romántico y, a la larga, estúpido?
No sabemos si señalar la ingenuidad de nuestro compromiso sea realmente una queja genuina en la medida en que no creemos que tenga mucho sentido sentirse a favor de lo contrario, esto es, del realismo cínico que acepta lo que es como es y se traduce en mera resignación. A riesgo de pasar como el más ultraconservador, no se puede mirar impasible la estructura del mundo y su dolor. Es mejor abogar por el concepto de afirmación que sentirse nihilista, desencantado, cínico, descreído, fatalista y decadente sin remedio y muy snob. De hecho, se comprende mejor la cuestión si se piensa en la afirmación como objeto de esfuerzo en el genio de la creación, en el poder de cambiar o de transformación (“Devenir” y “Libertad”, hemos dicho). Es tan sencillo como suponer que cualquier cosa puede llegar a ser el caso de afirmación con tan solo encontrar “los medios particulares mediante los cuales es afirmada, mediante los cuales deja de ser negativa” (Deleuze, 2012, p. 29). Pensamos que así subsiste la vida sin angustia, hastío, nostalgia impotente ante las pérdidas, sin necesidad de sublimación, compensación, resignación o perdón. La afirmación de la vida designa, de suyo, la alegría. Pero no es una receta espiritual muy New Age. No es tema de autoayuda. No trata de cuestiones de desarrollo personal. No es cosa de metafísica frívola y fútil. La afirmación de la vida no es una fórmula de superación y crecimiento interior —fenómeno cultural presente por todas partes en el escenario del ascetismo mundano de estos tiempos (cfr. Sloterdijk, 2012). Tampoco representa la solución moral para el dolor, el miedo, la angustia. Más bien, el concepto de afirmación conduce al problema ético general de cómo apreciar, valorar, pesar lo que ocurre, lo que ha ocurrido y el sentido que tiene para la existencia lo que ocurre y lo que ha ocurrido.