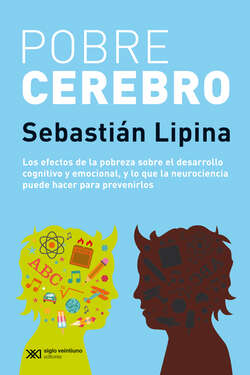Читать книгу Pobre cerebro - Sebastián Lipina - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl mejor alimento para la patria de los hombres
Diego Golombek [1]
Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río,
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
Miguel Hernández, “Las abarcas desiertas”
Existe en inglés un bello juego de palabras: food for thought, algo así como alimentos para el pensamiento. Pero esta metáfora intelectual tiene también su aspecto concreto, corporal: lo que comemos, lo que hacemos, nuestros estilos y calidades de vida, tienen mucho que ver con lo que le pasa a nuestro cerebro. Y si la verdadera patria de los hombres es la infancia,[2] lo que hagamos con ese cerebro en los primeros meses y años de vida puede marcar un camino de rosas o de serpientes para todo lo que venga después.
Todos hemos oído hablar del genoma humano, ese conjunto de instrucciones que hace que seamos personas, jugadores de básquet o de ajedrez, sebastiancitos. Es, en cierta forma, lo que traemos de fábrica, el color de los ojos, la propensión a ciertas enfermedades y sí, nos marca bastante. Pero no es todo: somos también lo que hacemos con lo que traemos de fábrica: la comida, los mimos de papá y mamá, la clase de gimnasia o la de geografía, la frazada en el invierno y el helado en verano. En otras palabras, también nos constituye el ambiente que nos toque en suerte o en desgracia. Y quizá donde más se marque este efecto ambiental sea en el cerebro, ese aparato que, de alguna manera, nos hace ser quienes somos. Allí cambia, todo cambia, se acallan o gritan las charlas entre neuronas, se hacen y deshacen circuitos, crecen y decrecen áreas. Sabemos hoy que el cerebro es especialmente sensible al estrés crónico, al maltrato, la carencia física y afectiva… a la pobreza.
Así como a Mafalda le partía el alma ver gente pobre (mientras que Susanita opinaba que “bastaba con esconderlos”), a Sebastián Lipina le parte el alma cómo la pobreza, pese a los esfuerzos por erradicarla, impacta sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Por eso, trata de entender las raíces del mal, esa desigualdad que no hemos podido sacarnos de encima, la falta de comida, de estímulos, de alegrías; todo lo que hace que el cerebro de un chico pueda o no estar adecuadamente alimentado, estimulado, alegre y en crecimiento. Lo bueno es que Sebastián no se queda en el diagnóstico, la desilusión o la queja, sino que presenta y propone diferentes iniciativas sobre qué hacer, cómo dar vuelta los efectos de la pobreza temprana.
A caballo entre la sociología, la neurociencia y la ética, este libro nos muestra el cerebro que no miramos, que elegimos no mirar porque, de nuevo Mafalda, “el mundo queda tan, tan lejos”… Pero no, queda allí, en lo que vivimos cada vez que salimos a la calle, y queda también aquí, dentro del cráneo, entre las dos orejas. Sebastián Lipina nos abre los ojos frente a efectos menos conocidos de la desigualdad, y propone establecer una suerte de “agenda neurocientífica de la pobreza”, un paso necesario para que, de a poco, vivamos en un mundo mejor y más justo para todos.
[1] Doctor en Biología, especializado en cronobiología. Es uno de los más reconocidos divulgadores científicos en lengua castellana, actividad que desarrolla en la prensa escrita, en el campo editorial, y en radio y televisión. Es autor de numerosos papers y libros, en su gran mayoría publicados por Siglo XXI, donde también dirige la colección “Ciencia que ladra…”.
[2] Al menos según el poeta Rainer Maria Rilke.