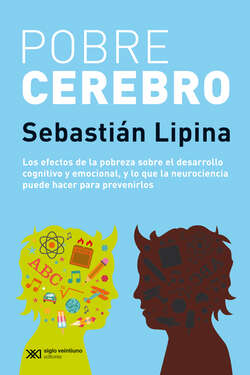Читать книгу Pobre cerebro - Sebastián Lipina - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Ciencia y pobreza: definir las privaciones no es lo mismo que experimentarlas
¡Ah, cuán duro es decir cuál se mostraba
esta selva salvaje, áspera y fuerte,
que aún en la mente el pavor renueva!
Dante Alighieri (1304-1308), La Divina Comedia, Infierno, canto I, vv. 4-6
Qué es la pobreza y cómo la experimentamos los seres humanos son dos preguntas que trascienden el interés científico. En primer lugar, porque es un fenómeno que afecta a más de la mitad de la humanidad y que condiciona las posibilidades de que las personas vivan sus vidas con dignidad. La pobreza enferma y mata mucho más pronto en comparación con aquellas condiciones en las que están garantizados la satisfacción de los derechos a la salud, la educación y el trabajo. Por eso, puede obstaculizar las oportunidades de crecimiento y aprendizaje de niños y adultos, hipotecando sus posibilidades de inclusión social, educativa y laboral durante todo el ciclo de la vida. Además, la pobreza está lejos de ser una experiencia homogénea para los miles de millones de personas que la padecen. Las privaciones de un niño pobre que vive en la región andina de Perú o Bolivia no son experimentadas de manera similar a las de otro niño pobre que vive en un país de África subsahariana o de la India.
Con todo, aun dos niños pobres que se crían en el mismo barrio de una ciudad no experimentan de la misma forma las privaciones, porque su sensibilidad a ellas puede ser diferente, así como la red social y de cuidado que los contiene o los rechaza. Como podrá anticipar el lector, la importancia del tema es, sobre todo, moral. El interés científico radica en intentar echar luz sobre las causas y los mecanismos de la pobreza, y sobre sus consecuencias para la vida de las personas. Y con eso, generar respuestas que estén a la altura de la emergencia moral de nuestros tiempos, en que se ha perdido el interés por el sufrimiento de los demás.
Lo que la pobreza le hace al cuerpo
El término “pobre” proviene del latín pauper, que significa “que produce poco, infértil”. A su vez, este adjetivo deriva de la raíz indoeuropea pau, “poco o pequeño”. En ese contexto, “pobreza” remite a la condición de parir o engendrar poco, en el caso del ganado, o de tener escaso rendimiento, en el de la agricultura. Así, desde su origen, es una palabra que remite a los sistemas productivos de las sociedades humanas. Con el gradual advenimiento de las formas de producción industrial, “pobreza” adquirió nuevas significaciones vinculadas a las carencias en las condiciones de vida que impiden satisfacer necesidades y derechos básicos de las personas.
Desde la perspectiva de la vida cotidiana de los adultos, suele ser una experiencia psicológica tensa y penosa que se traduce en impotencia y pérdida de libertad para elegir y actuar. Esa experiencia está marcada por la precariedad de los medios de sustento, transitorios e inadecuados; viviendas inseguras, sin servicios y socialmente estigmatizadas; el hambre, el cansancio y las enfermedades crónicas; la inequidad y los problemas en las relaciones de género; la discriminación y el aislamiento en los vínculos sociales; así como por conductas de indiferencia y abuso por parte de quienes están en posiciones de poder. Desde luego, también inciden la exclusión institucional, la fragilidad de las organizaciones sociales y la disminución de las capacidades por falta de información, educación, habilidades y confianza. En síntesis, la pobreza es una violación de la dignidad humana, en tanto trunca el desarrollo de las capacidades de las personas, y una de las señales más potentes de desigualdad. En cualquiera de sus definiciones y más allá de la forma en que se mida, causa enfermedad, muerte prematura y humillación, que se asocia con la discriminación, la sujeción, la vergüenza y la falta de confianza.
Para los niños, el contexto de carencias y privaciones aumenta la probabilidad de que su crecimiento físico y desarrollo psicológico se vean afectados por las dificultades para acceder a la alimentación e inmunización adecuadas incluso desde antes del nacimiento. (Las probabilidades de adquirir enfermedades prevenibles que, en muchos de estos casos, resultan letales aumentan con la exposición a ambientes inseguros e insalubres.) Por otra parte, muchas de las carencias que conlleva la pobreza son de carácter simbólico: las condiciones de vida hacen que las oportunidades de estimular las competencias cognitivas y el desarrollo emocional, intelectual y social de los niños disminuyan porque la tensión psicológica y la impotencia de los adultos para alcanzar estándares mínimos de dignidad cotidiana pueden provocar un aumento de la incidencia de estresores en los ambientes de crianza.
Los estresores son circunstancias ambientales –por ejemplo, las carencias materiales y afectivas típicas de la vivencia de la pobreza– que activan un sistema de adaptación neural que involucra diferentes partes del sistema nervioso central y autónomo y se denomina “eje HPA”, porque incluye al hipotálamo, la glándula pituitaria y la médula adrenal, aunque también se conecta con otras redes neurales del cerebro y modula su funcionamiento. En situaciones de adversidad causadas por la pobreza extrema, el maltrato y el abandono, el sistema se puede activar en forma crónica y alterar la salud física y psicológica de todos los integrantes de la familia, en especial de los niños, desde antes de su nacimiento. Uno de los aspectos que la pobreza y el estrés crónicos afectan de forma significativa es el desarrollo de las competencias autorregulatorias.
Pensamiento estratégico y adaptación al ambiente
La autorregulación es un concepto psicológico que se refiere a todas aquellas conductas que se orientan a solucionar un problema específico, a un fin particular. Abarca conductas que ayudan a las personas a adaptarse a los cambios que se producen en sus ambientes de crianza, de estudio, de trabajo, de recreación o de cultivo espiritual. Estas conductas complejas se construyen, se aprenden y se modifican durante todo el ciclo vital. La investigación en psicología del desarrollo y en neurociencia ha permitido identificar qué procesos elementales las constituyen:
la atención;
la identificación de pensamientos y emociones más o menos útiles para lograr un objetivo;
el recuerdo y uso de información relevante para lo que se busca hacer;
la posibilidad de cambiar el rumbo del pensamiento o la acción cuando las circunstancias ambientales se modifican;
la capacidad de imaginar los pasos a seguir para realizar una tarea compleja y luego ejecutarlos o la de monitorear y modificar el curso del pensamiento y las emociones propios durante la realización de las tareas.
Cada uno de estos procesos psicológicos específicos se construyen biológica y ambientalmente por medio de la socialización que propone cada cultura. En términos neurobiológicos, la autorregulación se asocia con la organización de diferentes redes neurales, cuya maduración y desarrollo tienen lugar durante las dos primeras décadas de vida. En los próximos capítulos se presentan ejemplos de las técnicas conductuales y de neuroimágenes que se utilizan para explorar el surgimiento y el desarrollo de los procesos autorregulatorios.
La investigación también ha demostrado que el desarrollo autorregulatorio puede ser modificado por las pautas de crianza en el hogar, la socialización y la educación formal y no formal. Esta posibilidad de cambio, sumada a un desarrollo extendido en el tiempo, también significa que la autorregulación es más vulnerable en entornos poco estimulantes o con estresores intensos y habituales. La naturaleza compleja del desarrollo autorregulatorio impone la necesidad de implementar conceptos y metodologías combinadas, provenientes de diferentes disciplinas, para poder identificar y estudiar su modulación en contextos de pobreza.
Problemas actuales en el estudio científico de la pobreza
La conceptualización de la pobreza como problema social es un aporte reciente. En ese sentido, que existan pobres en el mundo significa que la civilización contemporánea propone una racionalidad que trastorna la vida de muchas personas, pues las deja en situaciones adversas, de carencia, que vulneran sus derechos humanos, las enferman desde antes de su nacimiento y les acortan la vida. De hecho, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD, propuestos a principios de los años noventa por los organismos multilaterales de las Naciones Unidas para reducir las consecuencias de la desigualdad y la pobreza) parecen no haber cuestionado lo suficiente la organización misma de la economía que, en lugar de ser inclusiva, incrementó una crisis que, en términos de Bauman, no contribuye a generar una racionalidad superadora basada sobre la noción de “bienestar humano” (Bauman, 2005). En la actualidad, los organismos multilaterales están discutiendo nuevamente cómo abordar estos problemas a partir de evaluar los alcances relativos de los OMD, ya reemplazados por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), nombre con el que se conoce la agenda para el desarrollo humano post-2015. Recién en esas discusiones comienza a tratarse la importancia de incluir el bienestar humano en las consideraciones del crecimiento de las sociedades; esto involucra una crítica a los postulados basados sólo en indicadores macroeconómicos, como el producto bruto interno, que dejan de lado la inclusión social. Más allá de la importancia de este cambio conceptual, que plantea el crecimiento de las sociedades sobre la base de la inclusión y el bienestar de las personas, el camino para lograr equidad y detener la producción de residuos humanos, o al menos la hipoteca que pesa sobre la salud física y mental de las futuras generaciones, continúa siendo largo y sembrado de obstáculos por parte de sectores con intereses variados, tanto altruistas como mezquinos.
Desde inicios del siglo XX, las ciencias sociales, humanas, de la salud y biológicas han propuesto diferentes definiciones para los estados de carencia material y simbólica que caracterizan la pobreza y han elaborado estrategias para modificarlos a través de acciones y políticas que varían de acuerdo con distintas concepciones e ideologías de seguridad e inclusión social. Algunas de esas definiciones reposan sobre conceptos como los de ingreso insuficiente, indigencia, brecha, línea subjetiva, desempleo, privación, insatisfacción de necesidades básicas, marginalidad, malestar, precariedad, hacinamiento, supervivencia, cultura de la pobreza, dependencia, mendicidad, desventaja, vulnerabilidad, incapacidad, desigualdad, segregación, distancia social y económica, sometimiento y explotación (Spickler y otros, 2009). Las formas de definir y medir la pobreza utilizadas antes de la década de 1980 se basaban sobre concepciones unidimensionales y estáticas –sólo tenían en cuenta un criterio o dimensión de la carencia, sin observar su cambio en el tiempo– que tendían hacia una noción de la pobreza estratificada en niveles socioeconómicos, como la distinción entre clase baja, media y alta. Luego la pobreza comenzó a concebirse como un fenómeno multidimensional, lo que llevó a generar definiciones que consideraran diferentes aspectos de la vida de las personas que la padecen. Los índices de desarrollo humano ajustados por desigualdad, la inequidad de género y la pobreza en todo su alcance, que comenzaron a ser utilizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2010, son uno de los productos de esos esfuerzos. Dichos índices están compuestos por diferentes indicadores: entre otros, la esperanza de vida al nacer, el promedio de años de educación, el ingreso anual per cápita, la mortalidad materna, los embarazos en la adolescencia, el cupo femenino en las legislaturas, la participación de las mujeres en la fuerza laboral, la matrícula escolar, el saneamiento, los bienes y el acceso al agua potable y a la electricidad, la nutrición y la mortalidad infantil. Este tipo de definiciones se imponen gradualmente en los informes mundiales de organismos multilaterales como el PNUD y Unicef.
El eje HPA, el encargado de responder al estrés
El eje HPA (la “H” corresponde a hipotálamo, la “P” a pituitaria, y la “A” a adrenal) entra en funcionamiento cada vez que una persona afronta una situación de estrés y sirve para adaptarnos a un ambiente percibido como amenazante, preparándonos para dar una respuesta. Aquí se muestran los principales componentes y conexiones de este sistema de autorregulación, que posee mecanismos de retroalimentación en los niveles molecular y celular. Su activación se ve modulada por diferentes tipos de influencias, como el tipo de estresor (no es lo mismo escapar de un león que intenta comernos, que resolver un ejercicio de álgebra o hablar ante un auditorio de quinientas personas), la duración de tal circunstancia, el contexto en que se produce y la edad y el género de la persona que enfrenta la situación. También depende de las características genéticas, dado que las personas encaramos de diferentes modos los entornos que nos desafían y por eso mismo divergen las formas en que procesamos y expresamos nuestras respuestas autorregulatorias.
Cuando el sistema se activa, el hipotálamo pone en circulación la hormona liberadora de corticotrofina que al llegar a la glándula pituitaria activa precisamente la segregación de dicha sustancia.[4] Cuando las cortezas adrenales (esto es, situadas encima de los riñones) reciben la corticotrofina, liberan a su vez diferentes tipos de corticoesteroides, que actúan sobre la corteza frontal, el hipocampo y la amígdala,[5] estructuras relacionadas con la autorregulación emocional y cognitiva. Como producto de este ciclo de activaciones, en el organismo se dispara un conjunto de mecanismos que contribuyen con la adaptación al ambiente e involucran a diferentes moléculas y hormonas que pueden ser procesadas por diferentes sistemas orgánicos, como el cardiovascular o el inmunológico. Esto significa que el afrontamiento de situaciones estresantes genera una activación compleja e integrada de diferentes mecanismos, e involucra también cambios en el procesamiento cognitivo y emocional.
Cuando esta activación general del sistema se sostiene en el tiempo –es decir, cuando se vuelve crónica–, puede afectar la integridad de diferentes sistemas neurales y alterar su funcionamiento. Además, puede generar el desgaste y la enfermedad de diferentes sistemas orgánicos. Como el desarrollo del eje HPA comienza durante el período perinatal, la activación crónica temprana puede afectar el desarrollo infantil y alterar las posibilidades de aprendizaje e inclusión social.
Un denominador común característico de la construcción conceptual de indicadores de pobreza y de desarrollo humano, tanto uni- como multidimensionales, es que la pobreza es concebida como un fenómeno complejo que involucra múltiples factores individuales y contextuales (en continua interacción y cambio) y que acontece en escenarios culturales e históricos específicos. Por “factores individuales” entendemos los aspectos biológicos y psicológicos que porta cada individuo desde su concepción y durante todo su desarrollo. Con “factores contextuales”, en cambio, nos referimos tanto al espacio físico que habitamos como a la compleja trama de intercambios materiales y simbólicos, propios de los contextos sociales, que involucran a congéneres, instituciones, sistemas normativos y valorativos, y que están contenidos en un bioma –esto es, un área biogeográfica con determinado tipo de vegetación, fauna y sistema climático–.
En este complejo escenario, la definición conceptual de la pobreza –es decir, qué es– constituye un tema crítico, ya que determina la forma en que se estudia el fenómeno y, por lo tanto, el diseño de estrategias o políticas de intervención para modificar sus causas y sus efectos. Respecto del desarrollo psicológico, dados sus múltiples condicionamientos biológicos, contextuales y culturales, resulta necesario establecer tanto la pertinencia como las limitaciones de los enfoques adoptados en las investigaciones. Por ejemplo, la pobreza definida en términos de ingreso brinda información acerca de la capacidad de un hogar para conseguir dinero y solventar sus gastos en un momento dado. Por su parte, el criterio fundado sobre la noción de “necesidades básicas insatisfechas” (NBI), aunque también refiere a una condición de carencia, muestra una forma crónica, de larga data, de experimentar la pobreza por parte de un grupo familiar. Si bien ambos indicadores pueden ser útiles para estudiar el impacto de la pobreza sobre el desarrollo infantil, no permiten establecer aspectos específicos de las vivencias suscitadas por ella; así, no consigue dar cuenta de cómo los niños la experimentan a diario. Para eso, es necesario incorporar otros indicadores que sí los contemplen, y muchos han comenzado a surgir hace poco más de una década. En otras palabras, analizar el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cerebral y psicológico utilizando sólo el nivel de ingreso familiar o la insatisfacción de las necesidades básicas no permite explorar cómo se relaciona la compleja trama de fenómenos propios de la experiencia de la pobreza, qué aspectos específicos están involucrados ni en qué momentos del desarrollo estructural y funcional del sistema nervioso operan. Estas cuestiones todavía no ingresaron a la agenda del estudio neurocientífico en forma adecuada (retomaremos este tema más adelante).
Por lo general, este campo de investigación utiliza definiciones similares a las de economistas y sociólogos: considera la pobreza como un tipo de relación entre carencias materiales y psicológicas, y en términos de la falta de recursos monetarios y materiales para satisfacerlas. A su vez, las diferencias epistemológicas e ideológicas hacen que cada disciplina plantee problemas y formas de análisis propias. Por ejemplo, para los organismos oficiales de América Latina que adoptan una perspectiva económica, la pobreza remite a un conjunto de requisitos psicológicos, físicos y culturales cuyo cumplimiento representa una condición mínima necesaria para el desarrollo de la vida humana en sociedad (Cepal, 1994). Esta definición distingue dos dimensiones –las necesidades básicas y los satisfactores– y considera que las primeras son finitas y permanentes, mientras que los segundos están históricamente determinados. Esto implica que la posibilidad de construir proyectos de vida dignos que respeten los derechos humanos básicos de alimentación, salud, educación, seguridad y trabajo depende de la forma y el momento en que cada comunidad decida hacerlo.
Por otra parte, algunos autores han planteado que el concepto “pobreza” no debería constituir en sí mismo un juicio de valor ni una definición política, y que su medición debería considerarse un ejercicio descriptivo que evalúe los estándares de necesidades prevalentes en cada sociedad. Es decir, consistiría en una tarea empírica que relaciona los hechos con lo que se considera privación. Otros enfoques proponen revisar esos esquemas y profundizar el análisis de las consecuencias de límites y de sesgos, a fin de evitar perspectivas epistemológicas que impidan que las personas clasificadas como “pobres” sean reconocidas como congéneres, sujetos con pensamientos y sentimientos (Vasilachis de Gialdino, 2003). Los organismos gubernamentales y multilaterales prácticamente no recurren a las definiciones que incluyen el sufrimiento psicológico, aunque sí se apoyen en las recientes versiones multidimensionales. Las razones de esta ausencia son variadas, pero suelen vincularse con criterios conceptuales y metodológicos sesgados por conceptualizaciones económicas o sociológicas; con la falta de recursos materiales y humanos para relevar ese tipo de información; con la dificultad de la evaluación de los procesos psicológicos tanto en adultos como en niños, y con las distancias y prejuicios entre los investigadores que estudian la pobreza y las personas que la sufren.
Es posible mencionar algunas excepciones, como los proyectos Young Lives y OPHI[6] de la Universidad de Óxford, el proyecto sobre pobreza infantil del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA)[7] y un informe de la oficina del PNUD en Estambul (UNDP, 2014). Young Lives recaba información sobre el desarrollo y las condiciones de vida de doce mil niños de Perú, Vietnam, Etiopía e India durante sus primeros quince años de vida. El abordaje que utiliza incluye indicadores clásicos de pobreza, pero también la voz y la capacidad de acción de los niños a partir de entrevistas y de la construcción de narrativas que dan cuenta de sus vidas cotidianas en términos accesibles para todo tipo de personas. De forma similar, la iniciativa OPHI se propone relevar información sobre las condiciones de vida de personas de todo el mundo y combina los nuevos criterios de los organismos multilaterales con otro proveniente de la descripción en términos narrativos de lo que implica la experiencia de pobreza en diferentes sociedades. Además, el barómetro de la Deuda Social de la Infancia –que forma parte del ODSA– incluye entre sus instrumentos de medición los relacionados con el ingreso y las necesidades básicas, pero también incorpora de manera innovadora indicadores asociados al respeto o violación de los derechos de los niños en términos de los artículos propuestos por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Algunos de estos –por ejemplo, los referidos al juego de los niños con sus familiares, a las actividades en el hogar tendientes a la estimulación del aprendizaje, las prácticas recreativas o la celebración de los cumpleaños– resultan elocuentes a la hora de considerar el bienestar psicológico de los niños. Y el informe del PNUD ya mencionado registró el impacto de la pobreza sobre la vida psíquica de adultos y niños en diferentes sociedades. El objetivo de ese instrumento es informar al sector privado sobre prácticas innovadoras de inclusión social para que las implementen en sus sistemas de administración de recursos humanos.
La experiencia de la pobreza en los niños
Si bien todos estos esfuerzos son muy positivos, distan de ser suficientes y de estar generalizados. Todavía estamos inmersos en una cultura en la que priman los criterios de ingreso y necesidades básicas para identificar a quienes sufren la tragedia de la pobreza. Sin embargo, en la medida en que estas perspectivas puedan ampliarse e incluyan la dimensión del sufrimiento humano, también será factible superar la ceguera moral de las definiciones que reducen un fenómeno complejo que afecta la vida de millones de personas a un conjunto discreto de variables económicas. Desde una perspectiva moral, el uso de indicadores sencillos que buscan evitar la complejidad metodológica y logística, propio de los criterios clásicos de medición de pobreza, no debería primar sobre la consideración del sufrimiento de nuestros congéneres.
El enfoque multidimensional del fenómeno ha estimulado a los investigadores del área de la ciencia del desarrollo a estudiar su carácter dinámico y sus múltiples impactos. Recién a mediados de la década de 1990 comenzó a tenerse en cuenta el momento en el que se inician las privaciones en la vida de un niño y su duración. También en esa etapa se empezaron a investigar las correlaciones entre los distintos factores de la pobreza y sus efectos en la salud física y psicológica. Por lo general, el consenso actual en ese ámbito es que el impacto de la pobreza sobre el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños depende de la cantidad de factores de riesgo a los que están expuestos, de la coocurrencia de adversidades, de los momentos de la vida en los que experimentan las privaciones y de su susceptibilidad al ambiente (es decir, de sus posibilidades de adaptarse a la adversidad). Por ejemplo, algunos estudios realizados durante las últimas dos décadas en diferentes sociedades del mundo sugieren que cuanto más tiempo vive una familia en situación de pobreza menor es la cantidad y calidad de los estímulos para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje en el hogar (Bradley y Corwyn, 2002).
Otras investigaciones indican que tanto la pobreza persistente como la ocasional pueden afectar el desarrollo cognitivo y emocional de los niños; desde luego, los efectos de la primera suelen ser más pronunciados. También hay especialistas que indagan si los niños viven en centros urbanos o rurales, dado que esos contextos difieren, entre otros factores, en términos de estructuras familiares, división del trabajo, acceso a los sistemas de salud, educación y seguridad social, y en las características de las comunidades y de las redes sociales de apoyo familiar: el contexto rural suele asociarse a una mayor incidencia de los impactos de la pobreza y la indigencia. Por último, diferentes estudios realizados durante las últimas cuatro décadas han permitido identificar otros factores decisivos como el estado de salud de los niños desde antes de su nacimiento; la educación, ocupación y salud mental de padres y maestros; la estimulación del desarrollo emocional, cognitivo, del lenguaje y del aprendizaje en el hogar, la escuela y la comunidad; la presencia de factores que generan estrés en cualquiera de esos contextos de desarrollo; el acceso de padres y niños a los sistemas de seguridad e inclusión social; y el sistema de normas, valores, creencias y expectativas de cada comunidad. A la hora de idear acciones orientadas a prevenir o actuar sobre los efectos de la pobreza, estos factores pueden considerarse blancos de las intervenciones.
Algunos estudios efectuados en los años noventa permitieron observar que el mismo nivel de ingreso o confort material puede ser percibido de forma diferente por los integrantes de una familia si los padres comunican o no a sus hijos sus preocupaciones sobre la inseguridad económica o si se dejan de lado los materiales y experiencias que permitan estimular el aprendizaje de los niños por falta de recursos. Esto sugiere que la experiencia subjetiva también explica en parte los efectos de la pobreza sobre el bienestar psicológico de los niños y su desempeño; por lo tanto, debe considerársela en el momento de diseñar una acción o intervención orientada a optimizar el desarrollo humano. Otros estudios han mostrado que la falta de apoyo familiar durante la escolaridad primaria también podría influir. Asimismo, la experiencia subjetiva de la pobreza depende en muchos casos de las comparaciones entre pares en los diferentes contextos de desarrollo, y su eventual amplificación a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales virtuales.
Como sociedad deberíamos procurar adquirir aprendizajes y generar competencias de comunicación que nos permitan interactuar con otros grupos de personas: con profesionales, con técnicos y con aquellos que realizan proyectos y políticas en áreas que involucran el desarrollo humano porque, en última instancia, las intervenciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales pueden modificar las consecuencias de la pobreza, algo que sin duda no puede hacerse sólo sobre la base de la actividad académica. La investigación científica puede aportar conocimientos acerca de cuáles son los métodos de evaluación de los procesos y resultados del desarrollo más adecuados en función de las planificaciones de los entes gubernamentales y multilaterales; además de acercar las discusiones teóricas que alimentan la construcción de prácticas políticas en función de cómo la sociedad, a partir de distintas fuentes de conocimiento, actualiza las nociones de desarrollo infantil.
Entre tanto, la ciencia debe cuestionarse a sí misma para delimitar su lugar en las transformaciones culturales y morales que hoy en día requiere nuestra civilización y también debe interpelar de manera constructiva a quienes diseñan las políticas públicas. En particular, la ciencia del desarrollo contemporánea aporta información que permite describir una porción mínima, pero significativa, del impacto de la pobreza sobre el desarrollo humano. Una parte importante de esa contribución tendría que orientarse a nutrir un compromiso ético que contribuya a hacernos comprender por qué la pobreza es uno de los fenómenos más prevalentes en todo el mundo; cómo destruye oportunidades de desarrollo y enferma prematuramente a las personas, y qué alternativas de cambio e innovación es posible considerar teniendo en cuenta esos mecanismos de destrucción.
Reflexiones y urgencias actuales
Este libro busca orientar al lector interesado en pensar las respuestas a esas preguntas desde la perspectiva actual de la psicología y la neurociencia cognitiva del desarrollo. Su título propone reflexionar acerca de lo que nuestra civilización genera en el cerebro de las personas, pero también sobre las limitaciones de esas dos disciplinas contemporáneas para comprenderlo y construir conocimientos que contribuyan a protegerlo, tarea que necesariamente requiere salir del laboratorio e integrarse con otras disciplinas y prácticas sociales. No abordaremos aquí la cuestión de los mecanismos con que nuestra civilización causa desigualdad, sino la evidencia psicológica y neurocientífica de la pobreza como forma de esa desigualdad en el nivel autorregulatorio –como mecanismo de disminución de oportunidades para el desarrollo de capacidades– y algunos elementos centrales para pensar la construcción de la igualdad.
En cada uno de los capítulos que siguen haremos foco sobre un conjunto de líneas de investigación iniciadas durante la segunda mitad del siglo XX que siguen siendo productivas en la actualidad. En el capítulo 1 presentaremos un panorama de la situación mundial y regional de la pobreza general e infantil que, aunque se sostenga en estadísticas, permite apreciar el nivel de la tragedia en que está inmersa la humanidad. En el capítulo 2, a partir de la evidencia actualizada que brinda la neurociencia sobre los fenómenos de cambio conocidos como “plasticidad neural”, reflexionaremos acerca del impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional en las distintas etapas de la infancia y la adolescencia y también acerca de las oportunidades de cambio.
El capítulo 3 examina dos temas centrales que resultan condicionantes y limitan esas oportunidades: la susceptibilidad del individuo ante las demandas que le impone el ambiente en el que lleva adelante su existencia, y los cambios que el contexto puede generar en la constitución de los sistemas nervioso e inmunológico a partir de la modulación de la expresión de los genes que los construyen durante el ciclo vital. El capítulo 4 presenta la evidencia que la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva han generado durante las últimas tres décadas acerca de cómo la experiencia de la pobreza –la falta de nutrición y estimulación ambiental temprana adecuada, la exposición a drogas y tóxicos ambientales desde la concepción y la activación crónica de los estresores ambientales– impacta sobre la constitución y el desarrollo del cerebro y sobre cómo este conjunto de factores condiciona las posibilidades de las personas para construir proyectos de vida bajo la premisa de la conciencia de ser sujetos de derecho. El capítulo 5 presenta ejemplos y resultados de diferentes iniciativas orientadas a diseñar e implementar acciones para contrarrestar los efectos de la pobreza sobre el desarrollo emocional, cognitivo y social. En las conclusiones proponemos algunas formas de contribuir en el futuro a la construcción de una civilización que garantice la equidad, de manera que todos podamos aspirar a oportunidades de construir proyectos de vida dignos. En esta segunda edición revisada y ampliada, incluimos un epílogo en el que tratamos dos cuestiones centrales. Por un lado, discutimos comentarios e interpretaciones que la lectura de la primera edición del libro motivó en el público general y en algunos comunicadores sociales. Por otro lado, nos detenemos en las implicaciones políticas e ideológicas de las consideraciones que proponemos. En ambos casos, las consideraciones que incluimos intentan contribuir con el debate y el diálogo productivo contemporáneos con respecto al campo de estudio básico y aplicado en el área del desarrollo humano en general y el infantil en particular.
Es fundamental que el lector recuerde que la agenda de investigación que incluye el estudio de la pobreza desde la perspectiva de la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva plantea los siguientes tres objetivos generales:
profundizar la comprensión de cómo el conjunto de adversidades que se verifican en la pobreza afecta la estructura cerebral y el funcionamiento autorregulatorio durante el desarrollo;
establecer cuál es el costo de esos impactos en la vida de un niño en términos de sus oportunidades de cambio y mejora, y
analizar en qué medida esos impactos son modificables una vez instalados, y en qué momento de la vida y con qué tipo de intervenciones es posible generar cambios.
Cada libro tiene un origen particular. En este caso, todo comenzó cuando Yamila Sevilla –colega investigadora y editora de Siglo XXI– me invitó a escribir un ensayo sobre los temas de pobreza y desarrollo infantil en que centro mi trabajo de investigación. Con su guía, buscamos que la escritura fuese un poco más allá del rigor técnico, en clave de ensayo, y priorizamos la inclusión de potenciales lectores no especializados. Confieso que no resultó una tarea sencilla, porque implicó generar un tono muy distinto al que utilizo en mis escritos científicos. Esta invitación a abrir el juego al pensamiento hacia temas críticos de nuestro presente (que nos involucran en cuanto comunidad y civilización), supuso un gran desafío y una oportunidad única para repensarme como escritor y para integrar conocimiento. Y esa experiencia de aprendizaje pasó a ser un plan colectivo: Yamila revisó las primeras versiones, propuso cambios e itinerarios de lectura, luego se sumó el invaluable trabajo de edición y corrección de otros integrantes de la editorial, como el de Luciano Padilla López y Federico Rubi, más la lectura de galeras de Agustina Fracchia. La excelente concepción gráfica fue aportada en sucesivas etapas por Mónica Deleis, diagramadora, artista plástica y eximia lectora. A todos ellos, les agradezco su calidez, profesionalismo, ideas para pulir y potenciar el libro.
Por otra parte, estas páginas son producto de un recorrido de trabajo y pensamiento que se nutrió de conversaciones y discusiones con mentores, colegas, compañeros, críticos, familiares y amigos: sabiéndolo o no, de formas directas e indirectas, hicieron un gran aporte. Agradezco a Antonio Battro, Jere Behrman, Clancy Blair, Silvia Bunge, Silvina Brussino, Cecilia Calero, Bibiana Carpinella, Manuel Carreiras, Jorge Colombo, Adrián Díaz, Beatriz Diuk, Haydée Echeverría, Kathinka Evers, Marta Farah, Diego Fernandez Slezak, Phil Fisher, Carolina Fracchia, Héctor Garrido, Federico Giovannetti, Juan Carlos Godoy, Andrea Goldin, Marcelo Gorga, Agustín Gravano, María Julia Hermida, Iván Insúa, Luis Jaume, Cristina Juárez, Juan Kamienkowski, Florencia Kratsman, Miki Kratsman, Rita Kratsman, Facundo Lipina, Fernando Lipina, Guido Lipina, Pablo Lipina, Derek Lomas, Jorge López Camelo, Matías Lopez y Rosenfeld, Alejandro Maiche, Claudia Martinez Zárate, Natalia Mota, Robert Myers, Daniela Nahmad, Verónica Nahmad, Lea Novera, Hans Offerdal, Eric Pakulak, Héctor Palma, Kepa Paz Alonso, Marcos Pietto, Michael Posner, Lucía Prats, Sidarta Ribeiro, Mauricio Rohrer, Mary Rothbart, Charo Rueda, Eliana Ruetti, Arleen Salles, Ignacio Santacroce, Soledad Segretin, Brad Sheese, Mariano Sigman, Jennifer Simonds, Mariana Smulski, Juan Carlos Tealdi, Juan Valle Lisboa, Gerardo Weisstaub, J. Leonardo Yánez, Alberto Yáñez y Phil Zelazo.
También agradezco a las instituciones que apoyan la construcción de conocimiento en nuestra área de investigación, que en definitiva es lo que nos posibilita crear este tipo de instancias de comunicación: Ministerio de Ciencia, Conicet, CEMIC, UNSAM y Fundación Conectar.
Por último, gracias a los lectores por dedicar tiempo a este libro. Confío en haber logrado una versión que distienda la rigidez del especialista sin restar lugar al feliz extrañamiento. El objetivo estará cumplido si algunas ideas novedosas puedan germinar en nuestras mentes, en un diálogo que contribuya a construir equidad entre todos. Lo precisamos. Lo vamos a precisar siempre.
[4] La hormona corticotrofina (se la conoce como ACTH, su sigla en inglés) es una hormona que estimula a las glándulas suprarrenales. Es producida por la hipófisis, una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis o equilibrio interno (véase nota al pie 30). Entre ellas, las hormonas tróficas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino.
[5] La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas ubicadas en los lóbulos temporales que recibe y envía múltiples conexiones a distintas áreas del cerebro y que participa en diferentes aspectos del procesamiento emocional.
[6] Véanse, respectivamente, <www.younglives.org.uk> y <www.ophi.org.uk>.
[7] Disponible en <www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de- la-deuda-social-argentina>.