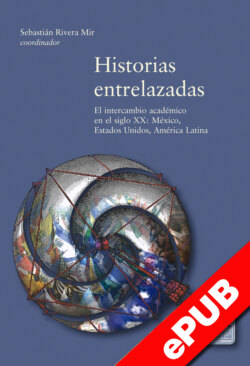Читать книгу Historias entrelazas - Sebastián Rivera Mir - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pensar el intercambio académico como un flujo migratorio: el caso de los estudiantes mexicanos en Estados Unidos
ОглавлениеRachel Grace Newman
Smith College
En 1942, el doctor Manuel Sandoval Vallarta asistió a una ceremonia de despedida de un grupo de becarios mexicanos que se iría a Estados Unidos. Como invitado de honor, Sandoval Vallarta pronunció unas palabras de felicitación y consejo. El intercambio académico, explicó el físico mexicano, brindaba a los becarios
una oportunidad para trabajar eficazmente por el engrandecimiento y el progreso de la patria. Al adquirir y al profundizar nuevos conocimientos, que después pondrán al servicio de la ciencia, de la técnica, de la industria y de la agricultura nacionales, llevan a cabo una obra cuya trascendencia no podría exagerarse. De ellos y de sus sucesores, de los hombres de ciencia y de los técnicos, puede decirse sin hipérbole que tienen en sus manos el puesto que mañana ocupará México en el mundo.
Señores becarios, permitidme que os diga: id al extranjero con el espíritu abierto y con ansia inagotable de aprender. Cualesquiera que fuesen las contingencias con que tengáis que enfrentaros, no olvidéis jamás que sois mexicanos […].1
Para Sandoval Vallarta, el futuro de México dependía del éxito del intercambio académico. Aquel grupo de becarios sería responsable de importar los conocimientos urgentes para el desarrollo nacional. Su misión era aprender; al cumplirla se consolidarían como patriotas.
El discurso de Sandoval Vallarta habla de la política del intercambio académico, en la variante que tuvo más eco en México: la justificación nacionalista. Aunque en este caso las becas fueron pagadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El fenómeno de estudiar en el extranjero, tradición de larga data de las élites mexicanas (Macías-González, 2012), se convirtió en una cuestión política en los tiempos de la Revolución mexicana. Si bien algunos insistieron en la necesidad de importar al país el conocimiento más avanzado y de formar cuadros de expertos mexicanos, no todos estaban de acuerdo. En los años veinte y treinta, algunos consideraban que enviar a los jóvenes más prometedores al extranjero era un desperdicio de recursos. ¿De qué servía dejar fugar el dinero y el talento mexicano a países como Estados Unidos, si se amenazaba la soberanía de la nación? Para los años cuarenta, bajo un gobierno más conservador y alineado a Estados Unidos, la controversia se menguó pero no desapareció. Durante la era del llamado milagro mexicano, el impulso modernizador del Estado permitió que los programas de becas recibieran más apoyo y, junto con la expansión de las clases medias en México, nutrió el flujo de jóvenes mexicanos al extranjero. En 1970, la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) inauguró una nueva época de expansión de los programas de becas. La inversión del Estado en la ciencia se destinó en primer lugar a la formación de recursos humanos, tanto en el extranjero como en el país. Para entonces, el significado político del fenómeno había cambiado. La preocupación central consistía en el peligro del no retorno o la fuga de cerebros.
Los virajes ideológicos, la creación de instituciones y los cambios en el discurso público tuvieron un fuerte impacto en las experiencias de aquellos jóvenes mexicanos que buscaron estudiar allende las fronteras nacionales. Dicho esto, aquí se discute otra dimensión del intercambio académico enfocada a la historia social y cultural de las personas involucradas. Sandoval Vallarta, quizá al reflexionar sobre su propia experiencia, reconoció que el becario era algo más que un recipiente de saberes o un diplomático no oficial (Minor, 2016). Por un lado, el físico dejó claro que la experiencia de estudiar en Estados Unidos implicaba una transformación personal, un acto de patriotismo que otorgaba un prestigio peculiar; por otro lado, mencionó los desafíos de estudiar en Estados Unidos, al hablar de las “contingencias” que podrían surgir. Las circunstancias, a pesar de no tener relación con el propósito académico o político de la estancia, bien podrían afectar el intercambio de conocimientos. En efecto, poco después de la ceremonia referida al inicio, ese grupo de becarios pasó por una contingencia: el retraso del pago de su beca (Scott, 1959). No se sabe qué hicieron para resolver este problema, pero según casos similares se pueden mencionar algunas posibilidades: pedir prestado dinero a familiares en México, buscar empleo en Estados Unidos, escribir cartas al programa de becas para exigir o suplicar por los recursos prometidos o regresar a México.
Este capítulo habla de la complejidad del intercambio académico más allá de lo estrictamente académico. La movilidad de los estudiantes y profesores, tanto hoy como en el pasado, implica desplazamientos y traslados, además de la búsqueda de apoyos financieros y trámites legales. Para las personas que cruzan fronteras para estudiar, la movilidad las hace desplazarse y vivir un proceso de adaptaciones en un entorno diferente. No obstante, las razones personales para buscar esta experiencia no se pueden reducir a la adquisición de conocimientos o al intercambio intelectual. Es más, los proyectos institucionales que subyacen a los programas de becas no siempre coinciden con los proyectos individuales que motivaron una estancia en el exterior. Aquí se considera el atractivo de estudiar en Estados Unidos desde la perspectiva del estudiante.
Por ello, se utiliza el caso de los estudiantes mexicanos en Estados Unidos para ilustrar las posibilidades analíticas de pensar los intercambios académicos como flujos migratorios. Se emplea el concepto de “migración” con la finalidad de contextualizar la movilidad de estudiantes como un flujo más entre otros movimientos transfronterizos realizados por individuos de diverso origen social. Como bien muestran otros capítulos del presente volumen, la historia de las relaciones académicas abarca la biografía para entender a importantes personajes de trayectorias intelectuales transnacionales. Es preciso reconstruir su movilidad y sus lazos institucionales para conocer la formación de las instituciones y disciplinas en las que tuvieron un fuerte impacto. En términos generales, los intercambios entre México y Estados Unidos no han pasado desapercibidos por los historiadores. Numerosos estudios analizan la influencia estadounidense en el desarrollo de las disciplinas mexicanas (Babb, 2001); cada vez más se reconoce la influencia del pensamiento mexicano en Estados Unidos (Flores, 2014) y la actividad política mexicana más allá del territorio mexicano (Flores, 2018).
El enfoque de la historia de la migración es distinto y complementario, pero habrá que preguntarse por qué la movilidad académica rara vez se ha pensado como una migración.2 La historia de la migración connota la historia de los migrantes de las clases trabajadoras o marginadas (Green, 2014: 1, 6). Para referirse a la movilidad de personas que provienen de los sectores más privilegiados, se utilizan términos distintos, a menudo más específicos, como expatriados, misioneros, capitalistas internacionales, viajeros, émigrés, etcétera. En el caso de la migración mexicana, desde los primeros estudios de dicho fenómeno se consideró que los migrantes eran personas de las clases obreras. En su investigación sobre los migrantes mexicanos en los años veinte, Manuel Gamio (1971) excluyó del objeto de estudio de manera contundente a los profesionistas, exiliados, artistas y estudiantes. Desde entonces, pocos investigadores han matizado esta acotación. Hasta la fecha se habla de la movilidad de estudiantes por un lado y de la migración de trabajadores por otro; se da por hecho que los primeros regresan a su país de origen al terminar sus estudios y que los otros se asientan en el extranjero. Estos supuestos no dan cuenta de la multiplicidad de trayectorias para estudiantes ni para trabajadores. Es más, la migración no tiene que ser permanente para que lo sea, como se reconoce cada vez más en tanto se desvincula la migración —un fenómeno general que incluye idas y vueltas además del arraigo definitivo en el país receptor— de la inmigración —un movimiento de una sola dirección— (Harzig y Hoerder, 2009: 3). En efecto, para un jornalero o estudiante de posgrado las estancias en el extranjero pueden ser temporales o permanentes (aun si no se emprende el viaje con la intención de quedarse).
Los estudiantes que salieron de México para cursar grados y posgrados en el exterior no se identificaron como migrantes, como se verá más adelante. Sin embargo, si se define la migración como la práctica de movilidad a la que recurren todos los grupos humanos en ciertas circunstancias, es claro que la movilidad de estudiantes es una forma de migración, si la entendemos en un sentido amplio. En la historia mundial han existido muchas movilidades humanas de diversa índole, estudiarlas todas como migraciones no significa borrar las importantes diferencias entre ellas, al contrario, es fructífero analizar las divergencias y las similitudes inesperadas que marcan estas experiencias humanas. Como otros flujos migratorios, la migración de estudiantes abarca desplazamientos temporales y permanentes. Los estudiantes migrantes de México constituyen un grupo de origen social privilegiado, por provenir de clases medias y élites de un país cuya población mayoritaria vive en condiciones de escasez.
Con base en las preguntas rectoras de los estudios migratorios que investigan las condiciones estructurales, los patrones culturales y las redes sociales que alientan la movilidad humana, este capítulo también hace referencia a las experiencias personales que viven los migrantes en el exterior. Respecto a los estudiantes migrantes, estas interrogantes llevan a investigar más allá de lo aprendido en las aulas de las universidades extranjeras. Aquí se presenta un bosquejo de la migración de estudiantes en sus dimensiones subjetiva, social y material.
En primer lugar, se busca reconstruir la migración de estudiantes en términos cuantitativos, demográficos y geográficos. Esta tarea es difícil por los limitantes de las fuentes, aunque la dificultad de cuantificar la movilidad no es problema único de los estudiantes migrantes, sino de la historia de la migración internacional en general. En México, los programas de becas a veces capturaron datos sobre sus becarios (Banco de México, 1961), pero no hubo manera de registrar a las personas que estudiaron fuera del país por su cuenta. A partir de 1919, en Estados Unidos, algunas instituciones privadas realizaron un conteo de estudiantes mexicanos cada año. El conteo registró el número total de estudiantes extranjeros, por país de origen y radicados en los diferentes estados del país. A pesar de las deficiencias de su metodología, es la única información disponible para cuantificar el flujo de estudiantes a lo largo del siglo xx. Entre 1920 y 1940 se registró la presencia de 200 a 300 estudiantes mexicanos cada año. Después de 1940, las cifras fueron aumentando. Para 1951 ya había más de mil estudiantes, en 1967 superó los dos mil y en 1981 se acercó a los ocho mil (Newman, 2019). Sobre la composición demográfica de este flujo, según los conteos realizados en Estados Unidos, de 1935 a 1973, las mujeres constituyeron entre 8 y 26% del grupo de estudiantes mexicanos. Se estima la presencia de unos 15 mil estudiantes mexicanos en la actualidad (Institute of International Education, 2018).
Aunque no son datos exactos, de estas cifras se desprenden algunas observaciones importantes. La migración de estudiantes mexicanos no es un fenómeno de masas, representan una pequeña minoría. También es claro que un grupo reducido de jóvenes mexicanos ha podido migrar para estudiar en Estados Unidos, pues no era común tener acceso a la educación superior estadounidense. Sin embargo, el crecimiento de la migración de estudiantes en la segunda mitad del siglo xx es notorio y no mero reflejo del crecimiento poblacional. De 1940 a 1980, el flujo de migrantes estudiantes aumentó 2 600%.
Además, la falta de datos cuantitativos es relevante. Para el Estado mexicano no fue pertinente cuantificar el flujo de jóvenes que migraron para estudiar y para las instituciones con programas de becas su interés se limitó a las trayectorias de los becarios que habían patrocinado. En Estados Unidos sí existió una razón para contar a todos los migrantes que l egaron para estudiar: desde principios del siglo xx se pensaba que los egresados extranjeros de las universidades estadounidenses serían portavoces de los intereses del país donde estudiaron (Bu, 2003). Bajo este precepto, el número de estudiantes extranjeros —desglosado por país de origen— mostró el alcance global de un proyecto de diplomacia cultural en el que participaron no sólo instancias del gobierno, sino otras instituciones e incluso particulares estadounidenses.
Por otro lado, aunque los datos cuantitativos no sean exactos, existen muchos datos cualitativos sobre los estudiantes migrantes. A diferencia de los mexicanos que migraron para trabajar, los estudiantes mexicanos gozaron de mucha visibilidad. En las noticias de sociales en los periódicos en México, se anunciaron las partidas de jóvenes que viajaron rumbo a las universidades del país del norte.También sus éxitos en el extranjero se reportaron en los periódicos de su lugar de origen. La prensa estadounidense registró la presencia de los estudiantes mexicanos con reportajes positivos que incluían la biografía y un retrato del estudiante en cuestión. A pesar del número reducido de estudiantes migrantes, este grupo de jóvenes atraía mucho interés tanto en México como en Estados Unidos y no sólo de las instituciones involucradas en el intercambio académico. La figura del estudiante mexicano en Estados Unidos contaba con un significado social transnacional, lo cual dejó huellas en los archivos y en la prensa y permitió la reconstrucción histórica presente.
Una pregunta clave para los estudios de la migración tiene que ver con los motivos de la movilidad. Como es de esperarse, son varios. En términos más generales, se puede hablar de un patrón cultural de la élite mexicana en favor de estudiar en el extranjero, lo cual se detectó desde mediados del siglo xix (Calderón, 1982: 739-740). Mílada Bazant (1984) explica que durante el porfiriato, algunos padres de familia de provincia prefirieron mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y no en la capital mexicana, donde el positivismo regía la educación. Con el tiempo, nuevas narrativas se fueron inventando para explicar el deseo de estudiar en el extranjero; por ejemplo, un afán por traer los conocimientos modernos a la nación, sobre todo después de la Revolución. Aunque las motivaciones expresadas cambiaron un poco a lo largo del siglo xx, la explicación más común se mantuvo tras décadas: estudiar en Estados Unidos fue un camino para adquirir una mejor carrera profesional en México. Para muchos estudiantes, la migración representaba una estrategia personal de superación, una apuesta para conseguir un puesto más alto, un escalón para consolidar un estatus social. De ahí que la clase social sea un aspecto esencial para entender la movilidad de estudiantes.
El proyecto de superación personal de los estudiantes migrantes no constituía una salida de la miseria; salvo pocas excepciones los estudiantes que migraron a Estados Unidos no provenían de los sectores marginados de México, sino contaron con un nivel educativo que los distinguía de la mayoría de la población. Aunque faltan datos para cuantificar el origen social de la población de estudiantes migrantes mexicanos, se puede afirmar que fue un grupo privilegiado, aunque heterogéneo. Algunos estaban financiados por sus padres, lo cual indica que provenían de familias acaudaladas; otros, más clasemedieros, gozaron de becas; sobra decir que los programas de becas no pretendían facilitar el ascenso social ni buscaban dar oportunidades a jóvenes de las clases populares. Otros recurrieron a la opción de trabajar para poder pagar los estudios.
No obstante, el estatus social de clase media podía perderse o por lo menos volverse precario al cruzar la frontera debido al elevado costo de vida en Estados Unidos. De hecho, entre los estudiantes migrantes la carencia económica era un problema común, aunque es necesario contextualizar la falta que percibieron: los estudiantes deseaban vivir y consumir según los patrones de la clase media. En muchos casos, la carencia se solucionaba pidiendo ayuda a los padres, los tutores o al programa de becas; en otros casos, era necesario buscar trabajo. En 1905, el estudiante mexicano Eduardo Torres afirmó que en Estados Unidos: “El estudiante sirve las mesas en las casas particulares y restaurantes, lava platos, barre calles, cuida vacas, tira basura, etc.; hace todo aquello que en México daría pena hacerlo, causaría vergüenza y se creería humillado el joven de sociedad que intentara hacerlo” (Bazant, 1987: 747). Como explica Bazant, Torres estaba muy en favor de esta situación. En Estados Unidos, el trabajo se vio como algo sano para un joven estudiante de América Latina. En 1925, se celebró la oleada de “estudiantes de auto sustento [ self-supporting students, i. e. quienes trabajaron para costear los estudios]”, porque los estudiantes de familias ricas, sin la urgencia de ganar dinero, demostraron un pobre rendimiento académico y despilfarraron su riqueza en las parrandas (Commission on Survey of Foreign Students in the United States of America et al. , 1925: 218).
Por otro lado, los estudiantes aseveraron que el trabajo los perjudicaba. En 1921, el alumno Gabino Palma, radicado en Nueva York, escribió en El Universal acerca de sus recomendaciones para los estudiantes mexicanos en el extranjero. Palma desalentó a la migración de estudiantes que no contaba con los fondos para pagar sus estudios; habló de la desigualdad de las becas y de los trabajos que tuvieron que hacer debido a la falta de recursos:
En los Estados Unidos habemos pensionados de todas clases y categorías: desde el modesto estudiante pensionado por el gobierno del Estado de Hidalgo con $45.00 […] pesos, oro nacional, y que tiene que barrer corrales para afrontar sus gastos y que abandonar, al fin, la escuela, con una deuda detrás, mientras en otro lugar puede conseguir el dinero para pagarla, hasta el que disfruta de […] mil pesos mexicanos […] para estudiar en una de las primeras Universidades del país, pasando por los profesionales, que por lo exiguo de su pensión, han sufrido mil y mil humillaciones, llegando hasta tirar carros por las calles de New York, como si fueran bestias de carga […] Debe entenderse que los profesionales ya tienen otras exigencias que afrontar que no tiene un simple estudiante. Un profesional debe viajar en el país donde estudia, debe ponerse en contacto con la vida social: profesores, periodistas, escritores, círculos artís-ticos y estudiantiles, centros obreros, leaders políticos, teatros, conciertos, etc. En suma, vivir la vida del país y no encerrarse en un claustro universitario donde todo podrá conocer, menos la vida real del país en que vive.3
Hay que remarcar tres cosas de este extracto: primero, la variedad de circunstancias en las que vivían los estudiantes mexicanos, incluso si tenían becas; segundo, los trabajos de poco prestigio que realizaron los alumnos para costear sus estudios —que para Palma representaron una desgracia—, además ellos no deberían tener la necesidad de trabajar, y tercero, el estilo de vida que Palma consideró adecuado consistía en mantener una agenda de sociabilidad y ocio como se esperaría de la clase media. Palma era un gran defensor del intercambio académico, pero aun así dio mucha importancia a la vida fuera del aula universitaria.
A lo largo del siglo xx, los estudiantes mexicanos insistieron en que el trabajo no les convenía, porque les quitaba tiempo que podrían consagrar a sus estudios, además atentaba contra su dignidad. No es de sorprenderse que la preocupación por el estatus hizo que éstos procuraran distanciarse de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. El pasante de ingeniería Ricardo Monges —quien realizó sus prácticas profesionales en Estados Unidos en 1911— expresó su consternación ante la reducción de su pensión mensual. Lamentó a su protector que el nuevo monto representara una cantidad con la que “tendría que llevar una vida inferior a la del ínfimo obrero americano, vida demasiado indecorosa para un pensionado mexicano”. Según Monges, un salario tan bajo sólo se aceptaría “entre los negros, los indios y los mexicanos emigrantes, que llevan vida semicivilizada”. Para el joven ingeniero era preferible recortar la estancia que vivir de tal manera.4
Los estudiantes mexicanos podían enfrentarse con actitudes estereotipadas de los estadounidenses o incluso discriminatorias. Es preciso aclarar que estas experiencias no se comparan con las de los trabajadores mexicanos radicados en aquel país. Aunque son pocos los estudios sobre las experiencias de los mexicanos de clase media y de la élite mexicana en Estados Unidos, queda claro que éstos recibieron un trato mejor que sus compatriotas de origen más humilde (Arredondo, 2008: 134-142; Weise, 2015: 35). Sin embargo, la posibilidad de ser víctimas del racismo antimexicano pudo haber provocado el distanciamiento entre estudiantes y otros migrantes mexicanos; al no ser obvio su estatus de estudiante, éste podría recibir el mismo maltrato que un jornalero.
Esto le pasó a Edmundo Flores (futuro director de Conacyt) cuando estudió en la University of Wisconsin en los años cuarenta. En sus memorias, narra una anécdota de cuando trabajó en el gobierno estadounidense como supervisor de braceros; acompañó a los braceros al consulado mexicano en Chicago, donde
Quemado por el sol de verano y vestido de botas, pantalones de mezclilla, camisa y chamarra mugrosa, me veía como los demás. Cuando en las oficinas del cónsul pedí hablar con él me dijeron en tono poco amable que me callara la boca y me sentara en el suelo, donde había esperando un gran número de braceros. Obedecí y me puse a platicar con ellos. Pronto averigüé que el cónsul les cobraba por repatriarlos y les sacaba mordidas con cualquier pretexto. Cuando hablé con él y le revelé mi identidad y amenacé con denunciarlo no se inmutó. Me invitó a un bar cercano y allí, mientras tomábamos un par de tragos, trató de ablandarme […] y me dijo cínicamente que la presencia de tanto bracero dañaba su imagen y que ya no lo invitaban a tantos cocteles como antes (Flores, 1985: 287-288).
La revelación de la identidad a la cual alude Flores se trata de la distinción entre estudiante y jornalero. Flores, al haber perdido (aunque de manera temporal) la apariencia de estudiante dejó de gozar del estatus de migrante privilegiado. La queja del cónsul, a quien le pasaba lo mismo por estar rodeado de braceros, revela que la experiencia del migrante mexicano se marcaba fuertemente por la clase social a la que en apariencia pertenecía.
Es posible que ciertos contextos locales en Estados Unidos hayan resultado más complicados para los estudiantes mexicanos. Por ejemplo, en 1948, en Texas se encontró que no sólo los mexicanos sino todos los latinoamericanos inscritos en la University of Texas experimentaron el racismo, pues la población euroamericana de la zona no distinguía entre estudiantes y trabajadores de origen latino (Whitaker, 1948: 2-3, 52-54).
Además de conservar el estatus, para muchos estudiantes la estancia en el extranjero tenía la finalidad de consolidar un ascenso social. Esta estrategia era compatible con el proyecto de desarrollo nacional. El migrante, al igual que su país, podría beneficiarse de sus estudios en el exterior. Por ejemplo, Concepción Reza Inclán, una joven economista que estudió en Los Ángeles en 1952-1953, fue becada por dos instituciones y contó con el apoyo económico de su padre, un agrónomo que trabajó en el Banco de México; cuando le preguntaron por qué había estudiado en el extranjero contestó: “Para conseguir un buen trabajo que me guste, y para trabajar duro para lograr algo, sobre todo algo que puede ser útil a mi país”. Reza Inclán reconoció el prestigio del que gozaban los mexicanos formados en Estados Unidos y esperaba sacar provecho de ese prejuicio, aunque lo consideró incorrecto porque en realidad juzgaba que las instituciones mexicanas eran tan buenas como las estadounidenses.
No obstante, el hecho de haber estudiado en Estados Unidos no garantizaba la movilidad social —algunos se quejaron de las dificultades que enfrentaron al volver a México—. De ahí que sea posible analizar las expectativas y los resultados de la movilidad de regreso a la patria. El mismo Flores, después de doctorarse a finales de los años cuarenta, descubrió que sus redes sociales en México habían mermado tras su estancia en Estados Unidos y no encontraba un trabajo que le fuera digno, según él. El problema, consideró Flores, era “que nadie ha oído hablar de mí” y por ello los que podrían darle empleo esperaban que el joven doctor en economía “com[enzara] desde abajo” (Flores, 1985: 379).
Existen indicios de que este problema era común en la época. Un estudio del Banco de México de los exbecarios agrónomos encontró que casi tres cuartas partes de los encuestados experimentaron ciertas dificultades después de regresar, entre ellas: la falta de equipo científico, el alejamiento del contexto profesional nacional y los bajos salarios (Baldovinos y Pérez, 1952: 65-66, 71). Para determinados estudiantes mexicanos, esta situación pudo ser motivo para aplazar su regreso a suelo patrio. Por ejemplo, se encuentra el caso de un becario de la Rockefeller Foundation, una entidad filantrópica estadounidense que otorgó becas a jóvenes mexicanos en varios campos, quizá el más importante fue la agronomía (Cotter, 2003). La fundación colaboró con la Secretaría de Agricultura en México para modernizar la agricultura mexicana y volverla más productiva; razón por la cual consideró que la capacitación de agrónomos mexicanos en Estados Unidos era parte imprescindible de este proceso. Los agrónomos recibieron becas como parte de una estrategia institucional; sin embargo, éstos no siempre quedaron satisfechos con los planes que la fundación tenía para ellos. En 1961, el director de tesis de un becario mexicano recién doctorado le ofreció un puesto en su propio laboratorio en Estados Unidos. El director escribió a la fundación para explicarle que el puesto que le habían ofrecido a su alumno en México no era adecuado. El salario era bajo; el laboratorio, insuficiente y el trabajo en sí, demasiado rutinario. Se nota que al abogar por su estudiante, el director de tesis no se refiere a lo que necesitan las instituciones mexicanas de agronomía, sino a los intereses personales y profesionales de los alumnos. La Fundación Rockefeller no aceptó la propuesta de aplazar el regreso del becario; sin embargo, no podía controlar las trayectorias de sus becarios. El programa de intercambio respondía al proyecto de modernización de la agricultura y a la difusión del conocimiento estadounidense, además de los intereses geopolíticos de ese país. En otras palabras, las becas desencadenaron procesos migratorios y la transmisión de la agronomía, los cuales eran impre-decibles y marcados por las condiciones materiales y culturales de México y Estados Unidos.
En este capítulo se procuró demostrar que al estudiar el intercambio académico es válido y necesario utilizar las interrogantes de los estudios migratorios acerca de los motivos personales de la movilidad y las experiencias de los actores móviles en el extranjero. Categorizar a los estudiantes mexicanos en Estados Unidos como migrantes implica reconocer las divisiones de clase social entre este grupo, sin reproducir aquellas barreras como si fueran naturales. Habría que interrogar por qué se hablaba de los braceros por un lado y los cerebros (que podrían fugar) por otro (Harzig y Hoerder, 2009: 4). De hecho, si se hiciera una comparación entre los objetivos y métodos del Programa Bracero con los programas de becas de la misma época serían evidentes las convergencias entre ambas políticas de migración. La historia del intercambio académico arroja luz sobre la desigualdad en un contexto transnacional, justo porque devela las historias de actores móviles que no se vieron ni fueron vistos como migrantes. Por medio de las experiencias de este grupo relativamente privilegiado, se ve cómo las categorías de clase trascienden los espacios nacionales o se modifican según los procesos migratorios.