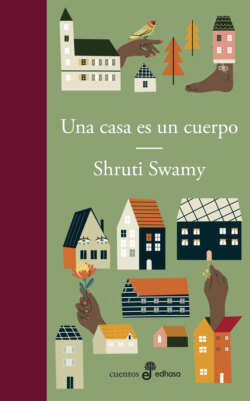Читать книгу Un casa es un cuerpo - Shruti Swamy - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ceguera
ОглавлениеSudha y Vinod tuvieron un casamiento modesto. Por insistencia de los padres de los dos, Vinod había entrado a caballo. Era la temporada de los casamientos en Delhi y todas las noches las calles se llenaban de ruidosos bailes de las familias de los novios, clima suave, todavía a unas semanas del calor feroz. A Sudha le habían cubierto el cuerpo de cúrcuma la noche anterior. No creyó que fuera a disfrutarlo, pero el placer de ser tocada por tantas manos amorosas era innegable. La cúrcuma era fresca, y en textura y consistencia se parecía al barro del río de la casa ancestral de su madre, donde ella misma había nadado de niña en los veranos. También le dieron un baño de leche. ¿Cómo te sientes?, le preguntó la madre, mientras la bañaba como cuando Sudha era una niña, y por eso Sudha no había sentido nada de vergüenza de estar desnuda.
Bien, dijo Sudha. Olía a hierbas amargas, pero le habían jurado que al día siguiente estaría hermosa. Cuando salió del baño, la madre la frotó fuerte con una toalla áspera.
¿Y tu noche de bodas?
¿Qué pasa?
¿Estás lista?
¿Para qué hay que estar lista? Pero entonces le sonrió a la madre y la madre supo que solo estaba bromeando. Una noche semanas más tarde Sudha y Vinod subieron a la azotea de su nuevo departamento a fumar un cigarrillo. Desde alguna curva de una avenida subían los sonidos de los metales de una banda de casamiento. No hablaron, solo se pasaron el cigarrillo ida y vuelta. Había una capucha de smog que hacía fulgurar de color los atardeceres pero oscurecía las estrellas. Sudha tomó la mano del marido. Era delgada y estaba seca y tibia. Había memorizado las líneas de esa palma, talladas hondo como en madera. Le escuchaba el sonido de la respiración. Una vez se había acostado encima de él, muy quieta, con la cara cerca de la suya para poder saborear el aire que salía de su boca, con un dejo a clavo de olor por las pepitas que chupaba para mejorar la digestión.
¿Me ves atractivo?
¿Y tú a mí?
Sí, dijo él, con su sonrisa amable, te veo muy atractiva.
Yo también a ti.
Vamos a tener que dejar de fumar estas cosas pronto. Nos van a matar.
¿En eso estás pensando?
No, dijo él. Estaba pensando en la vez en que trataste de enseñarme a nadar y casi me ahogo. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
¿Qué edad tenías, nueve?
Ocho, tú tenías nueve.
¿Me veías atractivo en ese entonces?
No. No pensaba en esas cosas.
La música de la calle se desvaneció. Había cometas en el aire, pero ¿quién los remontaba? Era tarde y Sudha se sentía cansada, apoyada en la baranda de concreto, con los pulmones llenos del smog de la ciudad antigua. Daba la sensación de que se acercaba el amanecer, aunque no era tan tarde como para eso: el cielo era de un morado intenso. Una vez abajo se quitó la ropa y se acostó desnuda en la cama. Su cuerpo se acoplaba al agua, mientras que los brazos flacos de Vinod la rechazaban; él agitaba los brazos delgados como loco, su boca había tragado pulmonadas de río. Ella al principio se rio, pensó que era un chiste; luego, con esfuerzo, lo sacó del agua. En su mente mientras se dormía: un cigarrillo, un río, un bebé y los ojos del marido, los mismos ojos oscuros de aquel chico que se ahogaba.
¿Me quieres?, dijo ella.
Te quiero, dijo él. La penetró. Ella se había levantado el vestido hasta arriba de los pechos y se había corrido el calzón. Cerró los ojos. Mírame, dijo él, pero no pudo mirarlo. Cuando la madre de Dhritarashtra copuló con el padre con los ojos cerrados, el hijo nació ciego. Mírame, dijo de nuevo él, pero ella siguió sin mirarlo. Miedo, un sentimiento bueno-enfermo, ternura, un terror extraño. Cállate, dijo ella, y él corcoveó contra ella, respirándole fuerte. El ruido de su respiración era como un tren que ella trataba de alcanzar. Lo corría y sabía que si lograba subirse de un salto, la llevaría lejos.
¿Paro?, dijo él. Sudha…
No pares, dijo ella, y lo hizo entrar más hondo. Él se salió y acabó sobre el vientre de ella. Se quedaron acostados codo con codo sin tocarse. Ella no se movió para quitarse el semen del vientre. Era cálido, el aire estaba cálido, el sudor de la espalda de él se secaba contra las sábanas y se espesaba en la tela. Cosas que al parecer resultarían repugnantes de repente no eran repugnantes. Eso la asombró.
En julio le volvió una sensación oscura y se retiró del trabajo temprano, fue en metro hasta la casa y se sentó en el diván duro delante del televisor, sin volumen, sin mirar absolutamente nada en realidad, sentada en la sala y viendo cómo los labios de los actores formaban palabras mudas. Vinod la encontró así y trató de hablarle, pero ella lo sentía muy lejano. Estaba toda borrosa, traslúcida, inalcanzable, y observaba caminar a Vinod con mucha agitación de un lado a otro de la sala. ¿Qué pasa?, dijo él.
No sé, dijo ella. Sentía la voz en su propia garganta, pero no le sonaba suya.
¿Habría que llamar a alguien?
¿A quién?
¿A un doctor? ¿A tu madre?
Ella meneó la cabeza. Estoy bien, dijo. Cuando era chica, se quedaba dormida sobre el brazo y al darse vuelta durante la noche se despertaba y se daba cuenta de que la presión del cuerpo encima se lo había dejando sin sangre y pesado, se convertía en el brazo de otra persona. En los instantes previos a que llegara el dolor de las agujas, se lo tocaba con la otra mano, pasando la yema de un dedo por la piel del antebrazo, el vello fino, el nudo del codo. Era entonces que llegaba la sensación, pero en aquellas noches solo había sentido los primeros pinchazos, del modo en que una persona aplastada por piedras podría disfrutar de las primeras que le cayeran en el pecho, su peso placentero, el modo en que hacían sentir el cuerpo más pequeño o estrechado en un abrazo.
No sabía cómo explicarlo, así que se quedó en silencio hasta que se le pasó y luego se dio un atracón con la cena fría que había preparado Vinod, sentada a su lado en la cama, observando cómo se le crispaban los dedos mientras dormía.
Tres noches más tarde durante la cena Sudha se preguntó qué pasaría si muriera Vinod. La idea le vino de repente y después se sorprendió de no haberla tenido antes en cuenta. Era una pelota dura que le rebotaba en la boca del estómago: no va a morirse y luego sí y luego no por ahora y luego qué voy a hacer y luego no tendré a nadie, y él abrió la boca, y el rosado por dentro, el color apagado de la sangre, pero ahora estaba vacía, labios formaban palabras, lo veía en la calle, muriendo en un choque, y saltó de la silla y se fue al baño y gritó contra una toalla hecha una bola.
Él entró en el baño y le tocó el brazo. Había embaldosado y concreto lisos allí dentro y el anochecer venía fresco después de mucho calor. Dijo el nombre de ella. La hizo sentir bien oír su nombre en esa boca, en esa voz. Había estado trabajando muchas horas, lo cual a veces mantenía a raya la sensación. La arquitectura era un culto de la lógica y de las líneas nítidas; trabajaba durante horas sin parar. Entonces vino el peso. Él volvió a decir su nombre. Él tenía catorce años, ella trece, estaban fumando su primer cigarrillo juntos en una playa de Bombay, lejos de los padres. Él ya había tenido una novia, no Sudha, otra chica, Sudha estaba enamorada de Amitabh Bachchan. Había elefantes en la playa y hacía calor pero no mucho, el puente a medio construir colgaba en el aire sobre el agua, un puente a ninguna parte. Trece años no eran demasiado pocos para saber que una era feliz y ahora le daba consuelo saber con certeza, por un momento, que había sido feliz. Más tarde esa noche él lloró en sus brazos en el dormitorio y ella supo que había decidido dejarla, pero no dijo nada, se limitó a mantener la cara de él entre sus manos y dejarlo llorar, enjugándole las lágrimas con el camisón. Él se fue tres días más tarde y ella, mientras lo observaba, con la oscuridad del cabello planeando sobre el torso encamisado de blanco al llamar a un bicitaxi, sintió por un minuto que no sería capaz de soportarlo sola. Pero pronto la sensación fue apagándose en cansancio. El calor secó a todo el mundo. Al final del día una sentía que iba a desmenuzarse como papel viejo. Si se cortaba las venas, saldría sangre seca semejante a arena.
A últimas horas de la mañana, Sudha se despertó, embarazada. Lo sintió de repente, lo supo, a pesar de lo que habían dicho los doctores. Tenía una delgada película de sudor sobre el pecho. Bajó a la estación de tren, peleando contra la muchedumbre en la boletería. Su cuerpo tomaba decisiones por sí mismo, abriéndose paso a codazos hasta llegar al mostrador y deslizarle el dinero, húmedo de sudor, al hombre soñoliento situado del otro lado del vidrio. Luego fue a buscar el andén correspondiente. El día no había llegado aún a su cima, el sol no había llegado todavía a calentar lo suficiente para hacerla transpirar, incluso protegida como estaba por las marquesinas de chapa acanalada. A todo su alrededor los changadores, con sus uniformes rojos y su postura perfecta, subían y bajaban los extensos tramos de escaleras de acceso a los andenes con valijas en equilibrio sobre la cabeza, seguidos por viajeros, semejantes a niños. Se enjugó la frente con el dorso de la palma. Sentía los pechos sensibles y repletos.
Encontró su andén y esperó. El tren debía llegar pronto. Un niño se acercó, descalzo y vestido con una camisa que en un tiempo había sido blanca pero ahora era marrón. Tenía los ojos brillantes y bordeados de una costra amarilla, los dientes amontonados en la boca. Tendía las manos. Señora, dijo, por favor, señora, tengo hambre. Mucho hambre. Hizo un gesto hacia la boca. Ella alcanzó a percibir la presencia de una chica, la hermana menor, detrás en algún lado, una chica con un vestido sucio y los mismos ojos relucientes, amarillentos. Por favor, señora, comida, señora, tengo mucho hambre. Sudha se había olvidado de sus ojos de ciudad. Se dirigió hasta el puesto donde vendían samosas y le compró cinco y fue a encajárselas en las manos. Y entonces él desapareció; la muchedumbre se lo había tragado. Se inclinó sobre las vías y vomitó un líquido claro y cuando se le pasó la náusea cerró los ojos.
¿Dónde estás?
En el tren.
¿Qué tren? ¿Estás loca? El señor Malhotra está preguntando por ti. En quince minutos llegan los clientes.
Tengo que ir a Rishikesh.
Pero ¿por qué? ¿Dónde estás?
En el tren.
Bueno, bájate del tren.
Ahora no puedo. Dile que es una emergencia. Por favor.
No te oigo. Hay mala conexión.
Digo si puedes decirle que es una emergencia.
De acuerdo. Se lo digo. ¿Estás bien?
Sí, todo bien, dijo Sudha. El tren traqueteaba contra las vías. Al otro lado de la ventanilla, los vastos campos verdes estaban llenos del sol de la tarde, de ciudades sin nombre, de pueblitos repletos de niños sin madre. El tren avanzaba paralelo a una ribera vacía y el cielo estaba repleto de pájaros y cometas vueltos diminutos por la distancia. Voy a estar bien, dijo al teléfono, y volvió a decirlo después que cortó su colega.
Llegó a Haridwar al atardecer. Su bolso era pequeño, pero de todas maneras tuvo que luchar para recuperarlo de manos de un changador, que se lo había quitado en cuanto se bajó. Aquí en el norte estaba más fresco. Se sintió arrastrada hacia el río, no atestado de peregrinos como estaría en Haridwar, sino suave y vacío a la luz del atardecer, sin la adoración de los sacerdotes zumbadores y sus estrictos adeptos. En Rishikesh, un recodo del río. Pájaros, animales adorados allí, peces, serpientes, cenizas. Rishikesh, hasta el nombre le daba una sensación de frescura en la boca, como agua corriente contra una gran sed. Consiguió un taxi. Haridwar iba iluminándose en el anochecer y el cielo iba oscureciéndose a medida que avanzaban por el camino, las luces en Mussoorie como estrellas bajas contra las colinas negras. Haría frío en Mussoorie en esta época del año. La ciudad estaba hecha para parejas en luna de miel. Ella había estado con Vinod antes de casarse. Habían fingido estar casados para conseguir una habitación. Ella había ido vestida con un sari para tener más aspecto de esposa. Vinod llevó brandy y tomaron de la botella; después ella se había descompuesto.
Cuando Sudha llegó al ashram de Rishikesh, le mostraron una habitación pequeña y limpia con paredes de ladrillo y una ventana con vista al río dormido. Se quedó dormida y tuvo un sueño. Era una mujer con dos hijos. El marido había muerto en un accidente al borde del camino. Ella vivía ahora con las criaturas en la casa del hermano del marido, en una habitación pequeña al lado de la cocina que había sido pensada para sirvientes. Alimentaba a las criaturas lo mejor que podía, pero a la noche solo recordaba la parte más triste del cuento de hadas para contarles. La madre de ese cuento era tan pobre que después de terminar de cocinar para su cuñada rica guardaba el agua con la que se lavaba las manos para darles de tomar a las criaturas. Las partículas de atta adheridas a sus manos le daban al agua un color blanco lechoso y eso era todo lo que podía ofrecerle al hambre de sus criaturas. En el cuento la madre era una buena mujer y su cuñada era una mala mujer y Dios las trataba en consecuencia; castigando a la cuñada con la vergüenza o la muerte y recompensando a la madre con riquezas…; no lograba recordar eso ahora. Todo lo que lograba recordar era el cuenco con agua que la madre les daba a sus criaturas, cómo las observaba llevarse el cuenco a los labios y beber, cómo obligaba a sus labios a esbozar una falsa sonrisa. Cómo por la noche, mientras los tres dormían en la misma cama, no una cama sino una estera estrecha tendida en el piso, respiraban fuerte en un dormir hambriento, liviano. Interrumpía el relato al ver dormidas a las criaturas. Necesitaban ropa nueva. La pequeña, a punto de cumplir seis años, tenía la piel color río del padre y el pelo oscuro tupido que la madre le había enseñado a peinarse sola. El hermano, de diez años, se parecía a la madre. Alguien le había regalado un reloj de bolsillo. Ella se lo había quitado porque pensaba que se le iba a romper, pero él se puso entonces tan furioso que no quiso hablarle durante días y el tío –el hermano del marido de ella– la había convencido de que se lo devolviera. Eran criaturas amorosas. Iban a la escuela, la acompañaban por la tarde a las casas que ella limpiaba y se quedaban sentados quietos y hacían las tareas escolares y a veces la buena mujer para la que trabajaba les daba un vaso de leche a cada uno. Trabajaba para la buena mujer algunos días, pero las otras mujeres cuyas casas limpiaba ni siquiera le permitían entrar con los niños, de modo que tenía que mandarlos de vuelta a la casa del hermano del marido, reprimiendo, al hacerlo, una mala sensación, parecida a la vergüenza.
La mujer del sueño recordaba cuando había nacido el hijo. Eran pobres pero el marido estaba vivo todavía. Ella tenía a su bebé reciente en brazos y sentía amor y terror en partes iguales. Era diminuto, había nacido unas semanas prematuro. Una criatura tibia, que respiraba en sus brazos, pero era como si fuera de cristal. ¿Y si se le caía o llegaba a pasarle algo malo?
¿Me quieres?, dijo el hermano del marido.
Te quiero, dijo ella. Él la penetró. Ella no se había sacado el sari, solo se lo había arremangado hasta la cintura. Cerró los ojos. Tantas veces había hecho eso a altas horas de la noche, noche tras noche, que ya no sentía ganas de llorar. Apenas si sentía algo. Su mente se elevaba de su cuerpo y observaba la escena desde el punto panorámico del ventilador de techo. Con los ojos cerrados alcanzaba a ver a dos personas moviéndose juntas, solo dos cuerpos oscuros. Mírame, decía él. Ella no lo miraba. Cuando la madre de Dhritarashtra se sometió al padre de él con los ojos cerrados, el hijo nació ciego. Dije que me miraras, gruñó él, pero ella siguió sin mirarlo. Cállate, dijo ella, y él corcoveó contra ella, respirándole fuerte.
¿Quieres que pare?, dijo él, burlón.
No, dijo ella. Él se salió y acabó sobre el vientre de ella. Se quedaron acostados codo con codo sin tocarse. Ella no se movió para quitarse el semen del vientre. Era cálido y todo en la habitación parecía simple y muy real: la silla de ratán, el piso limpio. Cosas que al parecer no resultarían repugnantes de repente eran repugnantes. Eso la asombró.
¿Quién le había regalado un reloj de bolsillo al niño?
Algunas noches no se dormía. Los cuerpos de las criaturas a su lado, con olor a sudor gomoso y jabón y cuero cabelludo. Les tocaba apenas la espalda con las palmas. No se despertaban. Ojalá hubiera un modo de quedarse así para siempre, los tres durmiendo en grupo en la misma estera, las criaturas felices en sus sueños y el hambre olvidada, seguras y quietas. Ojalá hubiera un modo de retenerlos para siempre, sin que se volvieran mayores o ingratos o avinagrados o furiosos. Cada momento se hacía insoportable. Ojalá pudiera tejerles con su propia piel y pelo una armadura. Conocía la dureza del mundo, la vileza. Cargaría con eso siempre ella si pudiera, cargaría con eso ella sola.
Una tarde se miró la cara en el espejo que estaba limpiando. Las criaturas no estaban con ella. El baño estaba vacío. Era uno lujoso con inodoro occidental; lo limpió también. Luego se dio vuelta y allí estaba su cara. Se la miró un rato largo; sintió tanta sorpresa como si estuviera mirando la cara de una extraña. Parecía mayor de lo que era, con canas incipientes en las sienes y pliegues en la piel de las esquinas de los ojos. Ya no era una chiquilla, pero veía allí a la chica de su cara, en los labios llenos, en los iris oscuros, en los pliegues suaves de los párpados, y la cara de esa chica estaba impresa sobre la suya como un fantasma, la cara de su hija no crecida todavía o tal vez una hija todavía no nacida, o simplemente la cara de cualquier chica joven, una chica tranquila que absorbe todo lo que ve, todo le sienta bien, una chica repleta de un amor ansioso por el mundo que le desborda. Y entonces pasó otro instante y la cara era de nuevo la suya y se sintió aliviada.
La chiquilla estaba llorando cuando ella llegó a la casa, pero el chico no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó a la chica. La chiquilla moqueó y se enjugó la cara. Señaló hacia el dormitorio, el que compartían el tío y la tía. Me dijo que yo no podía entrar, dijo la chica, pero me siento muy triste y sola sentada afuera esperándolo. Pero no me deja entrar, nunca me deja entrar.
La madre fue hasta la puerta y la abrió. Ya sabía lo que estaba a punto de ver antes de verlo: el tío sorprendido, el chico mudo. Lo sabía, tal vez lo supo todo el tiempo. Pero no tenía ningún otro lugar adonde ir.
Sudha se despertó. La luz brillaba sobre el río, brillaba fuerte a través de la ventana. Estaba apenas amaneciendo. Se vistió y fue hasta el río. Se encontró las estribaciones de las colinas y estaban verdes. Subió los estrechos escalones de concreto del ghat hasta llegar al último que se mantenía por encima del agua. Allí había siempre tranquilidad, una quietud de la madrugada que duraba hasta el anochecer. Durante un rato se quedó al borde del agua. No había nadie alrededor. Solía haber elefantes en la selva del otro lado del río, los había visto de niña con binoculares. Ya no había más. La selva estaba reduciéndose, incluso mientras el río crecía.
Cuando miró al río vio una cara. Esa cara en el agua era de piel oscura como la de ella pero tenía arrugas en torno a los ojos y la boca. Parecía cansada y triste, algo de los ojos se lo decía, oscuros pero no apagados, el leve frunce de la boca, y vio formarse un suspiro en los labios de la cara. La cara parecía la cara de su madre o la cara de su abuela, y sin embargo podía encontrar en ella la suya también. Hubo un momento en que las dos caras estuvieron totalmente inmóviles una encima de la otra, y luego el reflejo fue de nuevo la suya.
Dejó que todas las sensaciones se precipitaran a su vientre y quedaran allí. Allí estaba él, anudado dentro de ella y creciendo, dentro de un mes la piel de ella empezaría a estirarse para darle cabida mientras desarrollaba uñas y pulmones, con su pequeño corazón latiendo como una mariposa nocturna. Dejó que el pavor la inundara, y el amor, y el miedo, y la furia, empezó a reírse aunque no había motivo, y pensó no tengo que asustarme ahora. Recordó al bebé de su sueño, el bebé que tenía en brazos, recordó a su propia madre. Las sensaciones eran un tren, que avanzaba fuerte por el medio de ella, y cuando salieron todas por el otro lado, se sintió vacía de todo, excepto de él.