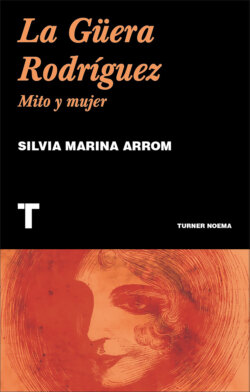Читать книгу La Güera Rodríguez - Silvia Marina Arrom - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеi
LA JOVEN GÜERA, 1778-1808
Muchos lectores conocieron a la Güera Rodríguez por primera vez —igual que yo— en el hoy clásico libro de Fanny Calderón de la Barca, Life in Mexico. Desde el primer momento en que Fanny la conoció, el primero de febrero de 1840, le causó una gran impresión que se desborda en la carta que escribió a un pariente ese mismo día:
Antes de concluir esta carta, tengo que contarte que esta mañana tuve la visita de una persona muy notable, conocida aquí por el nombre de la Güera Rodríguez […] Ella es la famosa belleza que Humboldt calificó hace cuarenta o cincuenta años como la mujer más hermosa que había visto durante todo el curso de sus viajes. Teniendo en cuenta el espacio de tiempo que había transcurrido desde que aquel eminente viajero visitó estos rumbos, mucho me maravillé cuando me pasaron la tarjeta de esta señora pidiendo ser recibida, y más aun al encontrar que a pesar del lapso de tantos años y de los surcos que se complace el Tiempo marcar en las caras más bonitas, la Güera conserva una profusión de rubios rizos sin una cana, preciosos dientes blancos, muy lindos ojos […] y vivísimo ingenio.
Me pareció muy agradable, con mucho don de conversación y una perfecta crónica viviente. Debe haber sido más bien mona que bonita —bello cabello, tez y figura, y muy alegre y simpática. Está casada con su tercer marido, y tuvo tres hijas, todas celebradas por su belleza: la Condesa de Regla quien murió en Nueva York y fue sepultada en la catedral allí; la Marquesa de Guadalupe, también fallecida; y la Marquesa de Aguayo, ahora una viuda hermosa, que se puede ver todos los días en la Calle de San Francisco, sonriente en su balcón— gordita y rubia.
Hablamos de Humboldt y, refiriéndose a sí misma en la tercera persona, me contó los pormenores de su primera visita y de la admiración que ella le inspiraba, siendo aún muy joven, de unos dieciocho años aunque casada y madre de tres hijos; y que cuando él fue a visitar a su madre, estaba sentada cosiendo en un rincón en donde el barón no la veía hasta que, hablando muy seriamente sobre cochinilla, preguntó si podría visitar cierto distrito en donde había un plantío de nopales.
‘Por supuesto’, exclamó la Güera desde su rincón, ‘podemos llevar al señor de Humboldt hoy mismo.’
A lo que él, percibiéndola por primera vez, quedó asombrado y exclamó: ‘¡Válgame Dios! ¿Quién es esta niña?’
Después de eso, estaba constantemente con ella, atraído, según ella, más por su ingenio que por su belleza, pues la consideraba como una Madame de Staël mexicana[…] que me lleva a sospechar que el solemne viajero estuvo cautivado por sus atracciones, y que ni minas, montañas, geografía, geología, conchas petrificadas ni alpenkalkstein lo habían ocupado a la exclusión de un pequeño stratum de coqueteo. De modo que lo he pillado —y me complace saber que ‘a veces hasta el gran Humboldt se adormila’.
Pero los mexicanos de su tiempo no necesitaban de un visitante extranjero para enterarse de doña María Ignacia Rodríguez. Además de ser una señora prominente de la alta sociedad, fue tema de chismes en varias ocasiones: en 1801 y 1802 durante tres ruidosos pleitos con su primer marido; en 1810 cuando fue desterrada de la Ciudad de México por participar en una intriga política; y en 1822 cuando los enemigos de Iturbide difundieron rumores de un enlace romántico entre los dos para desprestigiarlo. En el diario en que el distinguido político y cronista Carlos María de Bustamante apuntaba noticias de la vida capitalina, desde diciembre de 1822 hasta su muerte en septiembre de 1848, se refirió varias veces a “la famosa güera Rodríguez”.1 En 1840 Fanny Calderón la pronunció “un personaje célebre […] nunca llamada por otro nombre sino La Güera Rodríguez”.2 De hecho, he encontrado ese apodo en 1812, y sus hijas con frecuencia eran identificadas ante todo como las “hijas de la Güera”, a pesar de que ellas en sí eran mujeres interesantes y talentosas.3
Es difícil armar su biografía. Las fuentes secundarias, escritas mucho después de su muerte, están llenas de información equivocada y contradictoria —incluso sobre hechos tan básicos como el número de sus hijos (siete, de los cuales dos murieron en la infancia), el nombre de su segundo marido (Juan Ignacio Briones), y la fecha de su muerte (1850)—. Las fuentes primarias tampoco son satisfactorias. Ya que sus papeles personales no se han conservado, he tenido que apoyarme en las impresiones breves de algunos contemporáneos y en la abundante pero fragmentada información de los registros públicos. Si bien aparecía en protocolos notariales, actas parroquiales, y juicios civiles y eclesiásticos, estos dejan enormes vacíos en su historia.Tenemos mucha información para algunos años y ninguna para otros. Casi todos los documentos están filtrados por abogados o escribanos y adaptados a algún fin particular. Aunque a veces contienen detalles dramáticos, por lo general suelen ser secos y formulaicos. Privilegian a los actores masculinos y apenas dejan vislumbrar sus redes de apoyo femeninas (y aun así nos falta mucha información sobre sus tres maridos y su hijo, e incluso carecemos de retratos de esos hombres que jugaron un papel tan importante en su vida). Y pocos de estos documentos revelan sus emociones o pensamientos íntimos. A pesar de estas limitaciones, pintan un cuadro fascinante de su vida; sin embargo, no confirman sus representaciones posteriores como rebelde libertina o heroína importante.
su niñez, 1778-1794
María Ignacia (Ygnacia, como ella lo escribía) Xaviera Raphaela Rodríguez de Velasco y Osorio Barba nació el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México y fue bautizada ese mismo día en la parroquia del Sagrario. Fue la primera hija del licenciado don Antonio Rodríguez de Velasco y de doña María Ignacia Osorio Barba, ambos procedentes de familias ilustres. Cuando ella nació su padre ocupaba el prestigioso puesto de regidor perpetuo en el Ayuntamiento, y posteriormente obtuvo las posiciones honoríficas de alférez real, alcalde honorario de la Sala del Crimen de la Real Audiencia, miembro del Consejo de su Majestad y también del Ilustre Colegio de Abogados. Su abuelo materno, el capitán don Gaspar Osorio, fue caballero de la Orden de Calatrava y tenía un mayorazgo, lo que en la Nueva España casi equivalía a un título nobiliario. Tenía dos tíos influyentes: don Luis Osorio Barba, el administrador de la Casa de la Moneda (hermano de su madre), y don Silvestre Díaz de la Vega, miembro del Consejo de su Majestad en la Real Hacienda y el director de la Renta de Tabaco (casado con la hermana de su padre, Bárbara Rodríguez).4 Por lo tanto, formaban parte de la élite mexicana donde los aristócratas se mezclaban con profesionales letrados en lo que Doris Ladd ha llamado “una gran familia extendida cuyos miembros ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad”.5
Sabemos poco de su infancia. Se crió con dos hermanas: Josefa, un año menor, quien se casó en 1796 con don Antonio Cosío Acevedo, el quinto marqués de Uluapa; y Vicenta, cinco años menor, quien en 1808 se casó con don José Marín y Muros, un empleado de la Real Aduana.6 La casa de sus padres en la calle de San Francisco —hoy la hermosa calle de Madero— la colocaba en el centro de la Ciudad de México, a pocas cuadras de la Catedral y el palacio virreinal y a pocas puertas de las residencias de varios condes y marqueses. [Figura 1] Documentos posteriores revelan que su familia tenía excelentes relaciones con personas influyentes de la nobleza, de la Iglesia y del gobierno virreinal.
La Güera se movía en el cómodo mundo de la alta sociedad donde las familias vivían cerca, se reunían con frecuencia, asistían a la iglesia regularmente y gozaban de una rica vida social. Según manifiestan las fuentes disponibles, ella concurría a fiestas, bailes, conciertos, noches de teatro, paseos y tertulias donde se cantaba y se jugaba a las cartas. Recibía a sus amigos en el día de su santo (el 31 de julio, fiesta de San Ignacio), y correspondía en los suyos. Salía de la capital en excursiones a pueblos aledaños, como la visita anual a la fiesta de San Agustín de las Cuevas en que se celebraba la Pascua del Espíritu Santo con grandes festividades además de juegos y peleas de gallos. Y frecuentaba las casas de campo de sus amigos, entre ellos la elegante Casa de la Bola, hoy un precioso museo en Tacubaya.
La religión formaba una importante parte de su vida diaria. Varios testigos en el juicio de divorcio eclesiástico que siguió con su primer marido declararon que sus padres “le dieron la mejor crianza, así cristiana como política” y que su “buena educación” fue “sostenida con la frecuencia de actos religiosos”.7 Uno se refirió a un incidente que ocurrió cuando la joven salía de la Catedral después de comulgar, y otros mencionaron haberla encontrado rezando o asistiendo ejercicios espirituales. Estos testimonios también revelan que entre los allegados de la familia había varios sacerdotes que la habían conocido desde niña.
Un documento curioso en los archivos de la Inquisición sugiere hasta qué punto su madre tomaba en serio los preceptos religiosos. El 17 de mayo de 1800 esta le consultó a fray Manuel Arévalo, predicador apostólico y viejo amigo de la familia, sobre si debiera denunciar ciertas estampas indecentes que había encontrado en la casa de una de sus hijas — Josefa o Ignacia, puesto que Vicenta todavía vivía con sus padres—. Las imágenes representaban la última moda de trajes y peinados que se usaban en la casa real de Francia, y provenían del peluquero Carlos Franco, un italiano de treinta y seis años que tenía una elegante peluquería en la capital. Probablemente porque retrataban vestidos muy escotados, la madre las consideraba “muy torpes, deshonestas e inductivas al pecado”. Arévalo decidió reportarlas al Santo Tribunal, el cual, después de entrevistar al “peinador de damas”, confiscó las estampas y dio por concluido el asunto.8 El incidente no solamente muestra que la Güera y sus amigas seguían las modas europeas, sino también la facilidad con que la familia recurría a los oficiales de la Iglesia para que los ayudaran con asuntos personales.
Las niñas deben haber recibido alguna instrucción formal, sino en una escuela por lo menos en su casa, como se acostumbraba en su círculo social. Para finales de la época colonial las mujeres de la élite aprendían a leer, escribir y hacer cuentas, y tenían algún conocimiento de geografía e historia. Prueba de la educación de la Güera es que firmaba su nombre con buena letra y que redactó algunas cartas sin la ayuda de un apoderado, que se han conservado como parte de largos expedientes judiciales. Además, seguramente recibió instrucción en música y en bordado, que se consideraban indispensables para las mujeres de su clase. Y, como demuestran varios acontecimientos posteriores, se le había preparado para cumplir con las responsabilidades de proteger los intereses de su familia. Sin embargo, no sabemos si ella fue una de las mujeres ilustradas como Leona Vicario (quien era tan culta que tradujo Les Aventures de Télémaque de Fénelon), o si era una de las damas “ignorantes” criticadas por Fanny Calderón, quien aseguraba que lo único que leían la mayoría de sus amigas mexicanas eran libros religiosos.9
su primer matrimonio, 1794-1805
Cuando tenía apenas quince años, María Ignacia se comprometió con un oficial militar doce años mayor que ella: don José Gerónimo López de Peralta de Villar Villamil y Primo, teniente del Primer Batallón del Regimiento de Milicias Provinciales. La boda se celebró a pesar de la oposición de su padre viudo, descendiente de una rica familia y poseedor de un mayorazgo.10 Al oponerse a la unión, don José Gerónimo Villamil padre reclamaba que su hijo no le había pedido permiso para contraer esponsales (la promesa de casarse) y que no había presentado pruebas de la limpieza de sangre e hidalguía de su prometida. La verdadera razón, según sugiere el pleito que pronto seguiría con su hijo, es que el padre no consideraba que este tuviera suficientes ingresos para mantener a una familia. El novio acudió a la Audiencia, que tenía jurisdicción sobre los asuntos de mayorazgos por ser estos otorgados por el rey de España. Los jueces no encontraron mérito en los argumentos del padre y le dieron permiso para casarse. Es más, el corregidor de esa corte notó que el padre “en su escrito no le ponía ninguna tacha a la niña” cuyo “ilustre nacimiento” era notorio.11 [Figura 2]
Se casaron el 7 de septiembre de 1794 en la capilla del Hospital de los Betlemitas. La Güera todavía no había cumplido los dieciséis años. Los testigos por parte de la novia fueron sus padres, y por parte del novio, don José María Otero y Castillo, el capitán del regimiento de Villamil, y el doctor don Ignacio del Rivero Casal y Alvarado, su primo y miembro del Real Colegio de Abogados, quien después lo representaría en el pleito contra su padre.12 Prueba del rencor entre los dos es que el padre no asistió a la boda y solamente se enteró después cuando el hijo “se lo participó al padre por medio de una sumisa carta”.13
A pesar de que Villamil pertenecía a una familia noble descendiente del conquistador Gerónimo López, la familia vivía con estrechez antes de que él heredara el mayorazgo de su padre, que consistía en la Hacienda de Bojay cerca del pueblo de Atitalaquia (ahora en el estado de Hidalgo) y varias propiedades adicionales.14
De hecho, tres semanas después de su casamiento Villamil demandó a su padre por alimentos provenientes de su futura herencia, por estar “casado con una niña a quien debe atender con proporción al distinguido mérito”. También le reclamó que todavía le debía la legítima (o sea, herencia) de su madre. El amargo pleito duró más de tres años. El 30 de enero de 1795 la Audiencia ordenó que el padre le asignara una cantidad anual de 1.500 pesos al hijo, retroactivo al primero de enero. El padre protestó en largos escritos floridos, pero tuvo que obedecer a regañadientes; el hijo respondió alegando que el padre no le pasaba sus alimentos cada mes, que de todas formas esa cantidad era insuficiente, y que los alimentos deberían pagarse desde el 8 de septiembre de 1794 (el día después de la boda). La Audiencia falló a favor del hijo, fijó sus alimentos en 2.000 pesos anuales, y aprobó un acuerdo por el cual doña Eugenia López Rodena, arrendataria de la Hacienda de Bojay, le había de pagar los 2.000 pesos directamente y mandar el resto de su renta (120 cargas de cebada) al padre hasta 1799, cuando se terminaba su contrato y el hijo podría administrar la finca por su cuenta.
Para 1802 la situación de Villamil había mejorado. Aunque no le tocaría heredar el mayorazgo completo hasta que falleciera su padre en 1803, ya se le identificaba en procedimientos judiciales como capitán del regimiento de Granaderos de las Milicias Provinciales de México, Caballero del Orden de Calatrava y Maestrante de la Real Maestranza de Ronda. Sin embargo, los cargos honoríficos no producían ingresos. Su salario principal era el derivado de su puesto de subdelegado del distrito de Tacuba, donde la pareja estableció su residencia.15 Este ingreso se suplía con las rentas de Bojay, que variaban según el estado de las cosechas y los mercados de maíz y cebada. Su situación económica se complicaba porque sus propiedades estaban hipotecadas y, para colmo, Villamil seguía un litigio con los indígenas “atrevidos, bravos e insolentes” de algunos pueblos cercanos que él acusaba de ocupar una cuarta parte de la finca ilegalmente”.16 [Figura 3]
Si bien no se les podía calificar como pobres, es verdad que las ganancias de Villamil apenas cubrían los gastos de la familia que crecía rápidamente. Su casa de Tacuba parece haber sido cómoda: según los testimonios en el pleito de divorcio, era sede de elegantes fiestas y tenía un lindo patio con un columpio donde recibían a los amigos. La familia fue atendida por un mínimo de cuatro sirvientes quienes testificaron en el caso. Sin embargo, la Güera se quejó con su confesor, fray José Herrera, de “las necesidades que pasaba en el gasto aun en los alimentos de primera necesidad”. Mientras tanto, la pareja se apoyaba de la dote que María Ignacia trajo al matrimonio y, según declaró años más tarde, en poco tiempo “se consumió mi haber paterno”.17 De todas formas, Villamil tuvo que pedir préstamos para suplir las deficiencias.18 Y es muy probable que estos apuros económicos hayan contribuido a los conflictos de la pareja.
Durante los once años que duró el matrimonio, los Villamil tuvieron seis hijos, los primeros cinco en rápida sucesión: María Josefa, nombrada en honor a la hermana de la Güera, nació el 7 de julio de 1795; María Antonia, nombrada por su abuelo materno, nació el 14 de mayo de 1797; Gerónimo Mariano, nombrado por su padre, nació el 9 de septiembre de 1798; Agustín Gerónimo llegó el 2 de marzo de 1800; María Guadalupe, nombrada por una hermana del padre, nació el 28 de mayo de 1801; y María de la Paz el 12 de junio de 1805. (Ver Apéndice 2)
Las actas de bautismo dan información sobre dónde estaba la madre cuando nacieron los hijos, porque en esa época en que los párvulos frecuentemente morían poco después de nacer, se solían bautizar el mismo día en que venían al mundo. Antonia fue bautizada en Orizaba (Veracruz), indicio de que a principios del matrimonio María Ignacia acompañaba a su esposo en sus encargos militares. Ya para 1800 se habían establecido en Tacuba, donde fue bautizado Agustín. Los otros niños se bautizaron en la Ciudad de México, probablemente porque la Güera habría ido a casa de sus padres para dar a luz. Pero, a pesar de tener acceso a los mejores cuidados médicos, no todos estos niños vivieron hasta la madurez: Agustín murió a los ocho meses y Guadalupe a los quince años, todavía una doncella soltera.
Estos registros también permiten vislumbrar parte de las redes sociales de la pareja. Para la mayor, Josefa, escogieron como madrina a la madre de la Güera; y para la segunda, Antonia, escogieron como padrinos a sus tíos, doña Bárbara Rodríguez de Velasco y su esposo don Silvestre Díaz de la Vega. Para los otros hijos buscaron padrinos más allá de la familia. Por ejemplo, los padrinos de Gerónimo fueron los mariscales de Castilla y marqueses de Ciria; y el padrino de Guadalupe fue el conde de Contramina. El padre de Villamil brillaba por su ausencia.
El enlace fue tormentoso y, como la pareja ventilaba sus conflictos públicamente, dejaron una rica huella documental. Sus peleas aparentemente eran alimentadas por los celos de Villamil, exacerbados por sus ausencias cuando se iba a atender los asuntos de sus distantes propiedades o servía con su regimiento en ciudades de provincia. El 21 de octubre de 1801 Villamil acusó a su esposa de adulterio con un francés, don Luis Ceret, y pidió la prisión o destierro de este; pero a los diez días retiró la acusación. Sin embargo, sus sospechas persistieron y el 4 de julio de 1802, al regresar de su Hacienda de Bojay y encontrarla fuera de casa hablando con los canónigos José Mariano Beristáin y Ramón Cardeña y Gallardo, le disparó su arma en un arrebato de furia —y en plena vista del conde de Contramina—. La pistola falló (más tarde Villamil afirmó que sólo había querido asustarla) y la Güera huyó de Tacuba a la casa de sus padres en la Ciudad de México. Esa misma noche se presentó con su padre ante el virrey Félix Berenguer de Marquina (que como capitán general tenía jurisdicción sobre los militares) para entablar una demanda criminal contra su marido por intento de asesinato.19
Villamil fue puesto en arresto domiciliario al día siguiente, liberado bajo fianza el 29 de agosto, e inmediatamente inició una demanda de divorcio eclesiástico —una separación de lecho y mesa, puesto que el divorcio absoluto no sería legal en México hasta el siglo xx—. En su petición denunció a su esposa como “adúltera sacrílega” sin especificar los nombres de sus presuntos amantes. Posteriormente los identificó como Beristáin, quien además de ser su compadre era canónigo de la Catedral de México y autor de la monumental Biblioteca hispano-americana septentrional; Cardeña, el sobrino de este y canónigo provisto de Guadalajara; e Ignacio Ramírez, clérigo presbítero del arzobispado de México.
El expediente de divorcio consta de casi cuatrocientas páginas, llenas de recriminaciones amargas y maniobras jurídicas obstruccionistas. La pareja peleó sobre dónde iba a vivir la Güera y quién se iba a quedar con los niños. Villamil también difundió el rumor de que ella estaba encinta, el cual un médico certificó ser falso; y se negó a pagar sus gastos durante el proceso, lo que dio origen a nuevas peticiones. Y el litigio se complicó por los conflictos jurisdicciona- les porque, aunque los asuntos matrimoniales tocaban a las autoridades eclesiásticas, los oficiales virreinales habían intervenido en este desde un principio.
La mayoría de los escritos en el largo expediente trataban del depósito —la residencia donde la corte internaba a las mujeres durante el procedimiento, tanto para ampararlas como para proteger al honor del marido—. El virrey había ordenado el depósito de la Güera en casa de su tío materno, don Luis Osorio, el 5 de julio de 1802, inmediatamente después de que ella presentara cargos penales contra el marido y antes de que comenzara el pleito de divorcio. Desde ese refugio ella solicitó que se le entregaran sus hijos. Como las madres normalmente recibían la custodia de los niños menores de tres años, ella se hubiera llevado a Guadalupe, de un año, y también “ha llegado a arrancar de mis brazos” (en las palabras de Villamil) a otra hija “que ni aun en la edad de lactancia estaba”, probablemente Antonia, de cinco años. Para esa fecha Josefa, de siete años, ya estaba inter- nada en el colegio de La Enseñanza a la que, siguiendo la costumbre de la época, asistió desde la edad de seis hasta los catorce años.20 Es posible que solamente el niño, Gerónimo de cuatro años, se haya quedado con el padre.
Villamil se quejó que, en vez de vivir con el debido recato, su esposa disfrutaba de excesiva libertad en la casa de su tío, y pidió que se le cambiara el depósito a un convento o colegio. La acusaba de recibir visitas, de presentarse “libremente” en las calles de San Francisco “y en la misma Santa Iglesia Catedral” con “traje indecente”; de pasarse “los días enteros” en compañía de uno de sus apoderados, el licenciado Juan Francisco Azcárate, quien había puesto allí su bufete; y hasta de convidar a un festín al que “lleva[ron] para divertirla a los cantores italianos” —alegatos que ella negó rotundamente—. [Figura 4]
Pero las autoridades eclesiásticas sí se las creyeron y decidieron acceder a la solicitud del marido. Cuando, en la mañana del 30 de septiembre, la Güera se enteró de que el provisor vicario había ordenado su remoción de la casa de su tío con una tropa de ocho a doce hombres, lo consideró tal emergencia que inmediatamente —y sin esperar a su apoderado— le escribió al virrey para que impidiera esa medida. Dicha carta, escrita de su puño y letra, es uno de los pocos ejemplos que tenemos de su voz directa. [Figura 5] Si bien no contiene la retórica elegante de los letrados, demuestra su educación y conocimiento de las formalidades que se usaban en la correspondencia de la época. También revela cómo se esparcían los rumores en la sociedad capitalina, y cómo ella se defendía usando sus conexiones con personajes importantes, entre ellos el virrey.
Exo. Sor.: Sé ciertamente que el lance está dispuesto para la noche de mañana; y es tan pública ya la resolución de Provisor que anoche se habló de ella en el baile de la Guevara [Micaela Guevara, hija del regente de la Real Audiencia], y en la que estamos, el Canónigo Madrid la contó al Marqués de San Román, refiriéndose al mismo Provisor que la ha esparcido; el Marqués se lo ha dicho a mi tío. Todo importa nada si V. E. me sostiene como ha hecho hasta aquí usando de sus bondades, pues indefectiblemente mañana se da el golpe.
Dios guarde a V.E. ms as pa amparo de su servidora Q. B. S. M.
Ma Ygnacia Rodrigz
Con esta breve petición la Güera pudo evitar lo que consideraba un asalto a su persona, pues el provisor desistió cuando le recordaron que había sido el virrey quien ordenó su depósito. E incluso se consultó al rey mismo sobre si la jurisdicción real o eclesiástica debía prevalecer en tales casos. La respuesta —que el juez eclesiástico tenía el derecho de decidir sobre los depósitos en pleitos matrimoniales— no llegó hasta agosto de 1803, cuando el litigio ya se había abandonado.21
Antes de que procediera el juicio el virrey hizo el clásico intento de conciliación, pero sus esfuerzos fueron en vano porque Villamil propuso condiciones demasiado severas para la reunión: que su esposa lo obedeciera en todo y desistiera de ver a sus padres, hermanas y demás personas “que han sido causa de estas desavenencias”. Por supuesto que la Güera las rechazó por inaceptables. Es más, uno de sus apoderados argumentó que estas condiciones “infames” comprobaban que Villamil “la ha tratado no como a compañera, sino como a sierva”.
Las dos partes presentaron testigos y, como había de esperarse, sus testimonios se contradecían. Los testigos de la Güera —nueve señores distinguidos, seis de ellos sacerdotes, dos militares, y el médico de la familia22— afirmaron que ella fue la víctima inocente de los celos, del mal genio y de la violencia del esposo. El cura párroco de Atitalaquia, el doctor don Alejandro García Jove, testificó que cuando la pareja viajó a la Hacienda de Bojay el año anterior, la madre de María Ignacia, “muy afligida por la separación de su hija”, le había suplicado “que atendiera a ésta” porque se temía del “mal tratamiento que aquí tal vez, remota de sus padres y consanguíneos, pudiera darle su marido”. La madre tenía razón para preocuparse. El señor doctoral de Guadalupe, Francisco Beye Cisneros, antiguo amigo de ambas familias, testificó que Villamil “ha dado muy mala vida a su mujer, golpeándola y maltratándola, en términos de haberla muchas veces bañado en su sangre”. Uno de sus confesores, el vicario Francisco Manuel Arévalo, también aseguró haberla visto “muchas veces […] bañada en sangre y acardenalado el rostro.” García Jove añadió que “más de una vez” había visto “a la afligida señora […] llorar su deplorable situación.” Y esta los había consultado sobre cómo sobrellevar su situación difícil.
Ocho de estos señores declararon sobre “el buen porte, acrisolada conducta y cristiano proceder” de la joven esposa. Solamente uno, el cura Juan Francisco Domínguez, que había conocido a la pareja por muchos años, pensaba que ella podría haber dado algún motivo a las discordias porque trataba con demasiada familiaridad a personas extrañas y se vestía con “profanidad”. Pero él también aseguró que ella nunca había violado “el sagrado fuero de su tálamo” conyugal, y que siempre quiso dar satisfacción a su marido. De esto dio ejemplo García Jove, quien manifestó “que vino muy mala doña María Ignacia a su hacienda, sólo por complacer a su marido, con riesgo quizá de la vida, pues según después supe, caminó como diez y ocho leguas desangrándose.” Y cuando la mujer enferma decidió “irse a bañar a […] una vertiente de agua muy benéfica, distante poco más de una legua de su hacienda”, el marido no la quiso acompañar —señal de su total indiferencia—, de modo que una señora del pueblo cercano se compadeció y la acompañó para asistirla.
Dichos testigos concordaron en que siempre fue Villamil quien iniciaba las riñas. El teniente coronel don Mariano Soto Carrillo, amigo cercano de ambos cónyuges, explicó que Villamil se dejó dominar por la pasión de los celos “pues luego que se vio al lado de una joven a quien la naturaleza adornó con muchas gracias, contó por enemigos a cuantos la veían”. Añadió que había “poca consonancia entre los pensamientos y las acciones de Villamil,” porque “le vi retirarse a Tacuba para que su mujer no tratase a nadie y a poco tiempo promover unos bailes a que convidó a las gentes principales de México”, y también solía “formar tertulias de tresillo en su casa, conducir a su mujer al frente de un ejercicio acantonado, y procurar siempre un modo de vestir poco análogo al deseo de no inspirar una pasión”. Después se ponía furioso por la atención que ella atraía y hasta llegó a decir “que temía porque su mujer era una prostituta”. De modo que “doña María Ignacia ha tenido que oponer la mayor resistencia para libertarse de una multitud de pretendientes que han venido a su presencia engañados por las falsas quejas de su marido”. De hecho, las pasiones del marido fueron tan “desordenadas” que, según ella le contó al párroco García Jove, si Villamil la veía rezar, le preguntaba: “¿Qué estarás haciendo? Pidiendo contra mí, ¿no?” Por lo tanto, cuando ella buscaba consolarse con la religión, solamente servía “para exacerbar su ánimo”. [Figura 6]
A pesar de sus sufrimientos, la Güera no dejó al marido —aunque varios amigos le recomendaron que pidiera “el remedio” del divorcio—. Es más, el vicario Arévalo alabó su “genio dócil” y su “prudencia” porque siempre procuró evitar, y después callar, los malos tratos y falta de alimentos que padeció por “evitar pesadumbres a sus padres y deshonor a su marido”. Pero su paciencia se acabó cuando Villamil amenazó su vida: según expuso Soto Carrillo, “viendo que vive por solo la contingencia de que no dio fuego una pistola, teme y resiste su unión por conservar su vida”. Aun así, fue el marido, y no ella, quien inició la demanda, porque si bien ella había recurrido a varios sacerdotes conocidos y, en última instancia, a las autoridades civiles para que la protegieran, no estaba dispuesta a dar el paso vergonzoso de pedir el divorcio.
Los testigos de Villamil pintaron otro cuadro, pero a pesar de ser cuatro sirvientes, un dependiente y un escribano del pueblo —“siendo los más […] de última esfera” y por lo tanto susceptibles a que los presionaran, según el abogado de la Güera— tampoco confirmaron el adulterio, solamente que la Güera era muy sociable y le gustaba divertirse. Ella continuaba asistiendo a fiestas y recibiendo visitas durante las ausencias de su marido. No solo convidaba a su hermanita, “la niña Vicentina”, sino que recibía visitas de los canónigos Beristáin y Cardeña, y del clérigo Ramírez; y Beristáin y Ramírez en alguna ocasión se quedaron a pasar la noche. También asistió a unos festines en la Casa de la Cabeza de Beristáin; en esa ocasión su cocinera guisó y envió la comida; y el miércoles de la pascua del Espíritu Santo se fue con el doctor Beristáin en su cupé a San Agustín de las Cuevas (contra las órdenes del marido, según este alegó posteriormente) y regresaron de madrugada. En una larga carta a su compadre, Beristáin confirmó estos hechos y explicó que eran de público conocimiento y solamente probaban su estrecha amistad con la familia. El teniente Juan de Roa, asistente de Villamil, declaró que había oído decir que doña María Ignacia “es amiga de bailes, diversiones a deshoras de la noche y que la vayan cortejando”. Pero a pesar de que vivía con la familia, él tampoco había visto ningún comportamiento ilícito. La cocinera, la viuda mestiza Juana Marcelina Campos, la consideraba “una mujer abandonada”, pero únicamente porque “no tiene cuidado de que sus criadas frecuenten los sacramentos”. Solamente la costurera, la doncella castiza María Marcelina Salinas, declaró que tenía muy buen concepto de su ama.
A fin de cuentas, Villamil no pudo probar sus cargos. Aun sus propios parientes, amigos y colegas tomaron la partida de su esposa (y seguirían siendo amigos de ella por toda la vida, según documentos posteriores). Los largos autos del caso más bien sugieren que él inició el divorcio para vengarse de ella por haberle puesto una demanda criminal. El hecho de que entablara el pleito inmediatamente después de ser liberado del arresto domiciliario y de que en su primer escrito no diera los nombres de los supuestos amantes de la esposa es bastante sospechoso. Las condiciones que propuso para reunirse con la esposa también demuestran que su preocupación primordial era salvar su honor y reputación, porque (además de exigir su obediencia total) ofreció desistir en su demanda si los Rodríguez, los Uluapa y el conde de Contramina prometieran no hablar más del asunto y si las autoridades hicieran saber “en la orden de la Plaza” que “no ha estado, ni está infamado su honor por nada de lo que se ha vociferado”. Beye Cisneros tenía otra teoría: que Villamil había inventado sus cargos “para cubrir con el velo de los celos” las golpizas que le daba. De hecho, la preponderancia de evidencia apunta a la inocencia de la Güera e indica que ella era una esposa sufrida y maltratada y, en cambio, él —como lo describen algunos testigos— era un hombre “intrépido”, “vano”, y “violento” que se había hecho “odioso respecto de las gentes sensatas” de México.
Después de cuatro meses Villamil aparentemente desistió en su demanda (como muchas veces sucedía en los casos de divorcio) porque se terminaron los escritos del expediente de divorcio. Algunas anotaciones en los archivos militares revelan que el 23 de diciembre de 1802 la Güera, todavía sujeta al depósito, solicitó que le permitieran salir para hacer ejercicio, como lo ordenaba su médico. Argumentó que el depósito no debía ser una “prisión” y que no había nada “ilícito” en concurrir a los parajes públicos —más bien “las recreaciones honestas se consideran necesarísimas para la vida del hombre”—. El 12 de enero de 1803 se le concedió el permiso de salir, siempre en compañía de sus tíos u otros parientes. Pero no se levantó el depósito ya que la causa criminal contra Villamil seguía abierta. De todos modos, para junio de 1803 ella había abandonado la casa del tío y posiblemente fue a vivir con sus padres, donde la encontró Humboldt cosiendo en un rincón. El último apunte del expediente criminal, el 24 de marzo de 1804, sencillamente anota que la demanda contra Villamil por intento de asesinato todavía no se había resuelto.23
La Güera siguió haciendo su vida sociable durante esta época. Según le contó años más tarde a Fanny Calderón, se hizo buena amiga del gran científico prusiano durante su estancia en la Ciudad de México (entre el 12 de abril de 1803 y el 9 de enero de 1804). Y si bien puede haber exagerado algunos detalles de la relación, es probable que (tal como dijo) lo haya llevado a visitar una plantación de nopales en las afueras de la capital y que se vieron en otras ocasiones. Esa amistad no llamaría la atención en esa época: los mexicanos eran famosos por su hospitalidad con los extranjeros y —contrario al estereotipo sobre la reclusión de las mujeres— los hombres y las mujeres interactuaban frecuentemente. De hecho, aun el celoso Villamil testificó que mandaba a su esposa al teatro en compañía de su primo, el doctor don Ignacio Rivera (aunque después lo acusó de usar esas salidas para encubrir sus relaciones ilícitas).24 De todas formas, las visitas de la Güera con Humboldt probablemente incluían a sus padres o sus hermanas o los compañeros de viaje de Humboldt: Carlos Montúfar y Aimé Bonpland.
En algún momento María Ignacia se reunió con el marido, quien le había confesado al licenciado Andrés de Alcántara, otro de los apoderados de su esposa, que “no puede estar separado de mi menor perpetuamente”. Para entonces Villamil había heredado el mayorazgo de su padre, y tal cambio en su fortuna puede haber contribuido a la paz doméstica: la última hija de la pareja, Paz —posiblemente nombrada por una nueva fase en el matrimonio— nació el 12 de junio de 1805. Pero el capitán no la llegó a conocer porque había fallecido el 26 de enero, a los treinta y nueve años. La muerte lo había sorprendido en Querétaro, donde posiblemente estaba apostado con su regimiento o visitaba a los parientes de su madre. En su testamento nombró a doña María Ignacia Rodríguez como tutora y curadora de sus hijos y pidió “Que cuantos papeles, cartas y otros documentos se hallasen relativos al asunto del divorcio con la enunciada mi esposa, se quemen inmediatamente para que ni memoria quede de ellos”. Como concluye el historiador Fernando Muñoz Altea, si hubieran sido verdad las acusaciones de Villamil en ese pleito, él “no le hubiese otorgado la custodia de sus hijos, ni tampoco habría determinado la destrucción de esos papeles”.25
Así terminó el matrimonio desdichado. Y, puesto que nunca se llegaron a divorciar, María Ignacia se quedó viuda y se identificaba en varios documentos posteriores como “la viuda del mayorazgo Villamil”.
su viudez y segundo matrimonio, 1805-1807
Sola a los veintiséis años con cinco hijos, la Güera regresó a la Ciudad de México donde vivían sus padres y hermanas. Aunque varios autores del siglo xx la retrataron como una viuda alegre, su vida en realidad no puede haber sido fácil. Para empezar, su hija Guadalupe sufría de algún tipo de enfermedad crónica. Cuando esta por fin murió en julio de 1816, su tía Josefa lamentó la “constitución enfermiza que ha tenido la inocente por espacio de once años”26, lo que quiere decir que se había enfermado en 1805, justamente en la época en que Villamil murió y la pequeña Paz vino al mundo. Es posible que la niña de cuatro años haya contraído tuberculosis, la temida enfermedad que se podía prolongar por mucho tiempo y que afectaba a personas de todas las clases sociales a principios del siglo xix.
La situación económica de la Güera también era precaria, porque no gozaba de bienes propios. Las protecciones que el derecho colonial le daba a las viudas (garantizarles la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio y el retorno de la dote) no le servían de nada porque en vez de gananciales Villamil había dejado deudas, las propiedades del mayorazgo no se podían vender por estar vinculadas, y la dote ya se había agotado. Además, tuvo que esquivar a los acreedores de Villamil. La magnitud de sus deudas se puede ver en la explicación que dio en 1808 para no pagar una obligación de 2.000 pesos: “que el citado difunto no dejó bienes libres algunos por cuyo motivo no se pagaron más de 30.000 pesos que quedaron de dependencias y algunas muy privilegiadas”.27
Sin embargo, el mayorazgo de Villamil era valioso y su hijo Gerónimo, de seis años, lo iba a heredar cuando alcanzara la mayoría de edad, a los veinticinco años. Hasta entonces, la Güera estaba a cargo de esas propiedades como su tutora y curadora ad bona —una de las múltiples responsabilidades de ser madre—. Por ser mujer tuvo que nombrar apoderados que la representaran en los tribunales, y su éxito dependía en parte de la confiabilidad de estos (y lamenta- blemente no todos le habrían de servir bien). Según explicó más tarde, “En el instante en que enviudé entraron a manejar las fincas de dicho mayorazgo el señor mi padre y mi tío”, José Miguel Rodríguez de Velasco.28 En años posteriores se fió de señores importantes como el primo de Villamil, Ignacio del Rivero, y de amigos de la familia como Domingo Malo e Iturbide y José María Guridi y Alcocer. Por su parte, ella desempeñó sus obligaciones con tal honradez que “es notorio en México, de manera que no habrá quien diga que haya malversado la más mínima cantidad”.29
Mientras tanto, se le asignó una pensión de 2.000 pesos anuales para la madre y cuatro hijas y otros 2.000 para el futuro heredero.30 Aunque esta suma representaba menos de la mitad de los aproximadamente 9.000 pesos que el mayorazgo producía anualmente, era una cantidad generosa en una época en que un alto funcionario del gobierno, como su tío Luis Osorio, ganaba unos 6.000 pesos al año.31 Pero los 4.000 pesos difícilmente le alcanzaban para mantener una casa elegante con varios sirvientes y para educar a sus cinco hijos de la manera acostumbrada en la alta sociedad. Además, su pensión solamente duraría hasta que Gerónimo llegara a la mayoría de edad. Por lo tanto, la Güera pidió 9.500 pesos prestados de las propiedades vinculadas, y sin duda también tuvo que cuidar los bolsillos.32
Después de menos de dos años se casó de nuevo, con un señor acaudalado. Sabemos muy poco sobre el segundo matrimonio aparte de que fue muy breve. El 10 de febrero de 1807 se casó con el doctor don Juan Ignacio Briones Fernández de Ricaño y Bustos, viudo originario de Guanajuato que tuvo una distinguida carrera en Querétaro como comisario de guerra honorario, alcalde ordinario y censor regi de conclusiones, y después en la Ciudad de México como abogado de la Real Audiencia y de su ilustre Real Colegio. El novio tenía cincuenta y tres años y la novia veintiocho.33 La boda tuvo lugar a las siete de la noche en la casa de su morada en la calle del Coliseo. Ofició el canónigo Beristáin, viejo amigo de la Güera, y fueron testigos su tío político, Silvestre Díaz de la Vega, y su cuñado, el marqués de Uluapa. Según el acta de matrimonio, asistieron a la ceremonia “otras personas distinguidas de esta vecindad y Comercio”.34
Sin embargo, la muerte otra vez intervino. Briones falleció seis meses después de la boda, el 16 de agosto de 1807, dejándola con su séptimo (y último) embarazo. La hija póstuma de Briones vino al mundo el 22 de abril de 1808. Como todos los hijos de la Güera, su nombre completo era muy largo: Victoria Rita Juana Nepomuceno Josefa Ygnacia Luisa Gonzaga Briones Rodríguez. Pero su vida fue corta: murió al año y medio, en el otoño de 1809.35
El fallecimiento de Briones involucró a la viuda en una disputa reñida sobre la herencia, porque este había nombrado a su hermano y dos hermanas como sus herederos universales en un testamento probablemente hecho antes de casarse y ciertamente antes de saber que la esposa estaba encinta.36 El asunto se complicó porque, según las leyes de la época, la viuda era heredera forzosa de parte de los bienes y el nacimiento de un hijo póstumo añadía otro heredero. Cuando la Güera empezó a manejar los bienes del esposo difunto, los tres hermanos le entablaron una demanda criminal. Hasta llegaron a cuestionar si el bebé era de Briones, y el 31 de mayo de 1808 —después de enterarse del nacimiento de Victoria— le solicitaron a un cura de la Ciudad de México que certificara la gravidez y parto de la viuda. La respuesta fue afirmativa. Constancia de su embarazo es que apenas dos semanas después de la muerte del esposo, al otorgar su poder a don Ignacio del Rivero para que fuera a Querétaro a fin de sacar el testamento de la casa mortuoria de los Briones, ella explicó que no podía ir por sí misma “en atención a hallarse grávida e impedida de caminar”.37 Después, Victoria vivió bastante tiempo como para romper el testamento de su padre y quedó como su único heredero. Y cuando murió la niña, la madre lo heredó todo (aunque en 1811 acordó darle a los Briones la quinta parte de los bienes para resolver el pleito).38
La Güera se quedó con un buen legado que consistía en dinero en efectivo, oro y plata, joyas, una casa en San Luis de la Paz, dos casas en Querétaro y las haciendas de San Isidro y Santa María en el estado de Guanajuato —una fortuna valorada en 320.000 pesos (lo que hoy equivaldría a varios millones de pesos)—. Por lo tanto, su posición había mejorado notablemente. Si bien este caudal no se podía comparar con los enormes patrimonios de las familias más ricas del reino, es verdad (como referiría Carlos María de Bustamante años después) que su segundo matrimonio “con un hombre rico la dejó heredera de no pocos bienes”.39 Aunque había entrado al matrimonio sin bienes propios, al enviudar se convirtió en señora acaudalada.
conclusión
Cuando Briones falleció en 1807 María Ignacia Rodríguez tenía veintinueve años. Se había enfrentado a numerosos retos. Aguantó un primer matrimonio abusivo, se defendió de las escandalosas acusaciones del consorte, administró su hogar con fondos limitados y sepultó a dos maridos. Trajo seis hijos al mundo, perdió uno en la infancia, y esperaba otro bebé sola y peleando por su herencia. Pero logró superar estos desafíos con determinación —y con la ayuda de sus parientes y buenas amistades—. De ahora en adelante su situación económica más favorable le permitiría vivir cómodamente, aunque las guerras de Independencia le habían de traer nuevos tropiezos y su vida se complicaba por las responsabilidades de la maternidad. Mas lucharía por resolver sus problemas a solas, y esperó casi dos décadas para casarse de nuevo.
1 Ver el Diario de Bustamante, apuntes del 12 de junio de 1826, 2 de agosto de 1828, 16 de mayo de 1830, 2 de abril 1832, 8 de enero de 1835, 26 de octubre de 1838, 5 de diciembre de 1839, 1 de febrero de 1846 y 4 de septiembre de 1846.
2 Calderón de la Barca, Life in Mexico, p. 142.
3 La primera tal referencia que he encontrado está en una carta de 1812 escrita por la marquesa de Villahermosa a la exvirreina Inés de Jáuregui en España, en que identifica a su nuera Josefa Villamil como “hija de la Güera”. Citada en Romero de Terreros, Ex-Antiquis, p. 234.
4 Sobre las dos familias, ver Muñoz Altea, “La Güera Rodríguez”, pp. 200-201. El acta de nacimiento de María Ignacia Rodríguez en FS, México bautismos, 1560-1950”, Ref. 2: CH01KG, FHL microfilm 35,190.
5 Ladd hizo esta observación para la nobleza, pero igualmente podría describir el círculo social de la Güera, en que muchos no tenían títulos nobiliarios. Ladd, Mexican Nobility, p. 163.
6 Las fuentes secundarias se contradicen sobre las edades de sus hermanas. Me he valido de los documentos en las bases de datos en FS y FN (ver Apéndice 2). Algunas también mencionan a un hermano, José, que debe haber sido uno de los “otros que fallecieron” en la infancia, según el testamento del padre. En 1810 este solamente declara tener tres hijas, e identifica al esposo de Vicenta como José Marín, un empleado de vista en la Real Aduana de Guadalajara, Testamento de Antonio Rodríguez de Velasco (31 de octubre de 1810), AHN, Francisco de la Torre #675, vol. 4557, ff. 448v-450. En 1833 Vicenta se refirió al marido difunto como administrador cesante de la Aduana de Valladolid, AHN, Ignacio Peña #529, vol. 3530 (6 de agosto de 1833), ff. 55-155v.
7 Todas las citas del expediente de divorcio vienen de la selección del caso en Arrom, Mujer mexicana, pp. 63-107.
8 AGN, Instituciones Coloniales/Inquisición (61), vol. 1468, exp. 26 (1800), ff. 297-298.
9 García, Leona Vicario (1910), pp. 35-44; Calderón de la Barca, Life in Mexico, pp. 286-288.
10 Sobre la familia Villar Villamil, ver Muñoz Altea, “La Güera Rodríguez”, pp. 201-203.
11 “Autos que sigue don José Gerónimo López de Peralta Villar y Villamil, apelando al matrimonio que pretende contraer su hijo” (julio de 1794), AGN, Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal, Matrimonios caja 1185, exp. 1, esp. ff. 2v y 3v.
12 AP, Matrimonios Españoles, libro 35, f. 176v, #154. Sobre Rivero, ver Aguirre Salvador, El mérito, p. 431.
13 “Autos sobre alimentos” (1794-98), AGN, Vínculos y Mayorazgos 115, vol. 215, exp. 8, f. 104v.
14 El mayorazgo también consistía en alhajas, una finca productora de harina (el Molino Prieto), la hacienda de la Soledad en el pueblo de Dolores, el agostadero de San Cristobal de Cabezones en Monterrey, el rancho de Santiago en Tenosotlán, y la hacienda de San Nicolás Zasni colindante a Bojay. En octubre de 1794 las rentas de estas propiedades sumaban por lo menos 9.025 pesos (aunque Villamil padre decía que no todas produjeron rentas ese año por no estar arrendadas o estar en litigios y, de hecho, él estaba involucrado en diez pleitos). El padre además poseía bienes libres valorados en 52.060 pesos. Ver “Autos sobre alimentos” (1794-98), AGN, Vínculos y Mayorazgos 115, vol. 215, exp. 8, esp. ff. 8-8v y 11-12v; AGN, Vínculos y Mayorazgos (115), vol. 214, exp. 7; y Romero de Terreros, Condes de Regla, p. 86.
15 Villamil obtuvo el puesto de subdelegado en octubre de 1796. AGN, GD36, Correspondencia de Virreyes, 1a Serie, Marqués de Branciforte (1796), vol. 185, ff. 80-80v. Según el acta de bautismo de Josefa, ya para julio de 1795 era maestrante de Ronda, pero en marzo de 1800, cuando nació Agustín, todavía no lo habían nombrado Caballero de Calatrava. La posición militar de Villamil a veces se identifica como Teniente de Granaderos y Ayudante del Regimento de Infantería de Milicias Provinciales.
16 En 1794 las propiedades del mayorazgo estaban hipotecadas por lo menos por 46.251 pesos (Ladd, Mexican Nobility, p. 85). El litigio contra los residentes del Cerro, Denqui y Múñi sobre la extensión de Bojay ya había empezado para finales de 1800 y segúia en enero de 1803. AGN, Tierras, vol. 2583, exp. 2 y vol. 3584, exp. 2 (1800-1803).
17 Testamento de María Ignacia Rodríguez (16 de agosto de 1850), AHN, Francisco de Madariaga #426, vol. 2873, art. 6.
18 Ver AGN, Bienes Nacionales, leg. 1844, exp. 2 (1808), ff. 2-2v.
19 Una copia de los autos del caso criminal se encuentra dentro del expediente de divorcio: “Cuaderno reservado contra D. Josef Villamil y Primo, 1801”, insertado en “Causa de divorcio del Capitán don José Villamil y su mujer da. María Ignacia Rodríguez”, AGN, Instituciones Coloniales/Ramo Criminal, vol. 582, exp. 1 (1802). Para una selección de estos autos, ver Arrom, Mujer mexicana, pp. 63-107. Para mi análisis del divorcio eclesiástico, ver Arrom, Mujeres de la ciudad, cap. 5.
20 “Súplica del Conde de Regla”, AGN, Indiferente Virreinal/ Matrimonios, caja 159, exp. 47 (1811-12), f. 6v.
21 Parece que el fallo del rey, con fecha de 2 de mayo de 1803, tomó meses en llegar a México. AGN, Instituciones Coloniales/ Gobierno Virreinal/ Reales Cédulas Originales y Duplicadas (100), vol. 188, exp. 94, ff. 101-101v.
22 Los testigos fueron escogidos por el alcalde del crimen de la Real Audiencia, José Arias Villafañe, “quien conoce al matrimonio íntimamente.” El conde de Contramina también testificó, pero como lo hizo en persona y no por escrito, su testimonio no aparece en los autos. La lista completa de testigos en Arrom, Mujer mexicana, pp. 92-93.
23 Es posible que haya habido otros autos posteriores en el caso de divorcio, pero no se conservan en la copia que yo encontré, que fue la copia de la Audiencia. El expediente del provisor eclesiástico parece estar perdido. Algunas instancias del tribunal militar se encuentran en la “Causa formada al Capitán Don José Villamil a pedimento de su mujer Da. María Ignacia Rodríguez de Velasco, por haberla tirado un pistoletazo” (1802-4), AGN, Instituciones Coloniales/Real Audiencia/Criminal (037), contenedor 214, vol. 454, exp. 6, ff. 201-232.
24 “Cuaderno reservado contra D. Josef Villamil y Primo”.
25 Sobre la muerte y testamento de Villamil ver Muñoz Altea, “La Güera Rodríguez”, pp. 204-205.
26 AGN, Vínculos y Mayorazgos (115), vol. 225, exp. 1 (1816), ff. 17-17v.
27 El préstamo de 2.000 pesos databa de 1796. AGN, Bienes Nacionales, leg. 1644, exp. 2 (1808), ff. 4-4v. Ver también los testamentos de la Güera de 1819 (art. 4 y 6) y 1850 (art. 6).
28 Testamento de María Ignacia Rodríguez (1819), art. 10.
29 AGN, Vinculos y Mayorazgos (115), vol. 215, exp. 10 (1818), f. 5v.
30 Según su testamento de 1819, la Güera recibió esta pensión solamente por los dos años que permaneció viuda (art. 10). El rendimiento del mayorazgo es de 1794, “Autos sobre alimentos”, f. 11.
31 Ver Arnold, Bureaucracy, pp. 131-137.
32 Ver Testamento de María Ignacia Rodríguez (1850), arts. 12 y 16; y AHN, Francisco de Madariaga #426, vol. 2855 (2 de noviembre de 1838), ff. 1205-1208v.
33 Sobre la carrera de Briones ver las actas de matrimonio, bautismo, y defunción en las siguientes notas, y AGN, Indiferente Virreinal, Real Audiencia, caja 5436, exp. 22 (1790), f. 4 y caja 2485, exp. 33, ff. 1-5v; Jiménez Gómez, “Creencias y prácticas”, p. 136; y Múñoz Altea, “La Güera Rodríguez”, pp. 205-206. Fue nombrado censor regi en 1802, AGN, Instituciones Coloniales /Indiferente Virreinal, Real Audiencia, caja 2485, exp. 33, ff. 1-5v.
34 AP, Matrimonios, vol. 40, #34, f. 10v (10 de febrero de 1807). El acta de defunción de Briones identifica la casa como el #6, el acta de bautismo de Victoria como el #8.
35 Acta de defunción de Briones, AP, Entierros de Españoles, vol. 36, f. 107v (16 de agosto de 1807); y acta de bautismo de Victoria, FS, “México, D.F., registros parroquiales y diocesanos, 1514-1970,” 61903/:1:QJ8Y-TJGN.
36 Muñoz Altea dice que Briones dictó su testamento en Querétaro el 11 de julio de 1811 ante el escribano José Domingo Vallejo (“La Güera Rodríguez”, pp. 205-206), pero esa fecha debe ser un error tipográfico ya que Briones había muerto en 1807. El testamento posiblemente era de 1801.
37 No he podido localizar el testamento de Briones ni los autos del pleito. Ver el poder que otorgó la Güera a Rivero, AHN, José Ignacio Moctezuma #158, vol. 959 (29 de agosto de 1807), ff. 130-131; y la solicitud de José Briones para que el Bachiller Ignacio Bolaños certificara su gravidez y parto, AGN, Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/Criminal, caja 5122, exp. 18 (31 de mayo de 1808), ff. 1-2v.
38 Cuando llegaron a un acuerdo el 4 de octubre de 1811, la quinta parte del legado se calculó en 64.000 pesos más réditos sobre esa cantidad desde el 8 de abril de 1808, probablemente la fecha en que ella empezó a manejar los bienes. Ver resúmenes del caso en el testamento de María Ignacia Rodríguez (1819), arts. 5 y 12; y AHN, Francisco de Madariaga #426, vol. 2838 (12 de enero de 1827), ff. 26-31 y vol. 2860 (11 de enero de 1841), ff. 587-592v.
39 Bustamante, Suplemento, vol. 3, pp. 268-269.