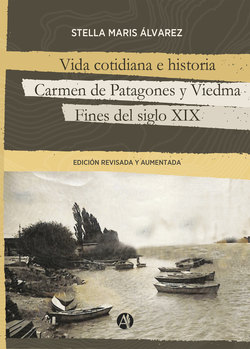Читать книгу Vida cotidiana e historia, Carmen de Patagones y Viedma - Stella Maris Álvarez - Страница 7
ОглавлениеA. Algunas consideraciones teóricas
Los seres humanos en su quehacer cotidiano le imprimen al espacio características específicas que tienen que ver con la configuración del espacio físico, la forma en que se organizan esos seres entre sí (a partir de una escala de valores que les son propios) y la relación de éstos con el medio.
Estudiar cómo se estructuraron los espacios urbanos de Carmen de Patagones y Viedma, es analizar la manera en que las personas que vivieron en él se relacionaron entre sí y se organizaron como sociedad.
Esta sociedad conformada por distintos “actores sociales” debió generar respuesta en formas cotidiana a sus necesidades, y lo hizo a partir de una determinada cultura que en lo material se manifiesta, entre otros, en la estructura urbana.
¿Quiénes son los denominados actores sociales? Para responder a esa pregunta hay que partir de la sociedad misma como unidad de análisis y descomponerla en sus elementos más pequeños, o sea los individuos que la conforman. Éstos se organizan de una determinada manera, se agrupan por intereses comunes, y establecen relaciones entre sí y con individuos de otros grupos. Por lo tanto la sociedad es la suma de seres individuales que se organizan y constituyen conjuntamente configuraciones de hombres y mujeres que son interdependientes, y se los denominan actores sociales (Elías: 1994, p.31)
Estos actores, ya sean hombres y/o mujeres, se agrupan de acuerdo a sus intereses, tienen estabilidad y permanencia y, son capaces de actuar de manera más o menos autónoma para, de forma intencional o no, conseguir sus propósitos. Estos propósitos se orientan a satisfacer sus necesidades, tanto materiales como espirituales, generando una serie de respuestas que se dan en una determinada cultura.
Al hablar de cultura me acerco, en el aspecto material, al concepto usado por Pounds que entiende por tal a las respuestas que se generan para satisfacer las “necesidades humanas elementales de comida, cobijo y vestido” (Pounds: 1992 p.22) como también a las relacionadas con los aspectos más intelectuales o espirituales (la religión, las creencias, los entretenimientos, los miedos, la ideología, etc.). Por lo tanto cultura es el conjunto de respuestas que generan las sociedades insertas en un tiempo- espacio definido, para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales.
Esas respuestas las dan los actores sociales en las acciones diarias, o sea en lo cotidiano, que es cuando se produce su organización y la autorregulación voluntaria y/o planificada, aunque no se tenga conciencia de ello.
El cotidiano es el tiempo de vida en su connotación existencial, es el hoy perpetuo, es el aquí y ahora en el que se dan una serie de relaciones que, como redes de fondo, se insertan, se encuadran y adquieren una significación precisa. Lo individual y lo colectivo se estructuran en el espacio-tiempo de lo cotidiano.
Agne Heller define la vida cotidiana como el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los seres humanos, en tanto seres particulares, que crean posibilidades de reproducción social. En toda sociedad hay una vida cotidiana y todo individuo que la conforma posee una vida cotidiana que no es igual a la de otros individuos ni la misma en toda la sociedad.
Según esta premisa, todo ser humano nace en un mundo existente, en condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas y, dentro de instituciones concretas. El primer paso para el particular (individuo) es apropiarse de esas condiciones y expectativas para conservarlas o modificarlas, de acuerdo a lo necesario y posible, en una época y en un grupo determinado. Esta apropiación le demanda a los seres humanos toda su vida, durante la cual desarrolla una serie de actividades concretas para tal fin. A la vez ese individuo transmite reglas, valores y experiencias al cuerpo social inmediato al que pertenece.
En resumen, el actor social se integra con todos sus sentidos y su maduración personal a grupos insertos en un espacio-tiempo determinado. Estos grupos poseen una cierta estabilidad y le transmiten, al actor individual, los valores de las generaciones mayores que le permiten moverse en el medio de la sociedad en general. A la vez que, ese actor individual, genera respuestas que le permiten satisfacer sus necesidades materiales y espirituales que se insertan en el tejido social. Todo esto se produce en un micro- tiempo y un el micro-espacio que se construye día a día Y que es el tiempo-espacio de lo cotidiano.
B. Algunas consideraciones históricas - geográficas
Carmen de Patagones y Viedma se sitúan en el nordeste de la Patagonia, en el curso inferior del río Negro a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar. Este tramo, el último del río, se ve afectado por crecientes y bajantes, o sea por las mareas propias mar que se reproducen en el río.
Los primeros pobladores blancos se asentaron en ambas márgenes de costa ribereña a que denominaron bandas: Norte (Patagones) y Sur (Mercedes-Viedma).
La costa norte se caracteriza por presentar una franja de terreno abarrancado de 150 metros de ancho entre el lugar en que se emplazó el Fuerte y la orilla del río, hoy conocido como “casco histórico”, y a 20 metros sobre el nivel del mar.
La población se asentó sobre el terreno abarrancado en forma ascendente, pero sobre todo en la costa del río. Hacia 1854 se podía apreciar la calle de la Ribera, (hoy Viedma-General Roca) a 5 metros de altitud donde se concentraban los comercios en torno al muelle. Mientras que, a una altura promedio de 12 a 14 metros sobre la calle Real, (hoy Mitre), se asentaban las viviendas más importantes. Por último, a 20-25 metros, sobre la meseta se encontraba el antiguo Fuerte con su plaza de armas.
Varias calles y callejones bajaban de la meseta hacia el rio, cortando transversalmente los ejes longitudinales de circulación canalizando también desde la meseta la bajada de agua de lluvia hasta el río.
Al sud-sudeste del centro histórico entre el pie de sus barrancas, la falda del Cerro de la Caballada y la ribera del río se extiende un terreno llano, (a una altitud de 3-4 metros), denominado el bañado, lugar que se transformaba en pequeñas lagunas cuando se producía acumulación de agua de lluvia o las crecidas propias del río. Este lugar fue usado, desde el principio de la ocupación blanca, como tierras de labranzas y se establecieron allí las primeras quintas.
Hacia 1863 se trazaron calles que dividieron el “bañado” internamente y se fraccionaron lotes para el establecimiento de población, especialmente los nuevos inmigrantes. A la vez, se resolvió levantar un terraplén de 362 metros de largo por 1,50 de alto, que se realizó con la tierra de extraída de las zanjas que se trazaron para evacuar el agua y fue reforzado con plantación de álamos.
La costa sur es una planicie rodeada de agua tanto del río como de la laguna “El Juncal”. Esta combinación de ambos factores, río y laguna, generaba inundaciones frecuentes. La primera que se registró fue la de 1779, en el momento mismo del asentamiento español, que provocó la mudanza de la población a la costa norte y, la más significativa para este trabajo, es la de 1899 que destruyó Viedma hasta el punto que la capital fue mudada a Choele Choel.
Por el peligro constante de inundaciones la costa sur fue descartada para asentar población definitiva, mientras que, por la fertilidad de su suelo y por la fácil irrigación fue tomada como tierra de cultivo y de pastoreo de animales. Con el tiempo, y con mayor conocimiento de las fluctuaciones del río, los labradores se empezaron a quedar en la tierra de labranza, construyendo viviendas precarias y corrales para los animales.
De esta realidad dan cuenta los viajeros Alcides D´Orbiny y Musters. El primero recorrió esta zona aproximadamente en 1833 y dejó una descripción de la banda sur donde resalta que por lo bajo del terreno estaba sujeta a inundaciones del río y de la laguna, la que aumentaba su volumen en relación directa con el mismo río. En estas tierras se abrieron zanjas que a manera de acequias permitieron un riego imperfecto a las plantaciones, en los momentos de sequía.
Musters, en 1869, destacó que en torno al trabajo de la tierra existía un poblamiento consistente en una serie de piezas rodeadas de corrales para el ganado. Esta población le dio la impresión que estaba creciendo en tamaño e importancia, aunque sus caminos eran tan intransitables como los del norte.
Los salesianos en su informe estadístico dejaron un registro del clima entre 1883 y 1888, por lo cual se puede saber que: “las temperaturas anuales media y extremas son en sí muy templadas, pues la media se mantiene en 14 grados y 5 décimas y las extremas desde 3 hasta 39 grados, pero son algo perjudiciales los saltos repentinos que a menudo se observan de uno a otro día”
En síntesis, sin caer en determinismo, es indudable que las cuestiones de orden geográfico definieron que la población se instalara en la banda norte y dejara el sur para la producción agropecuaria, en torno a la cual se generó un centro poblado que fue creciendo lentamente y que cobró relevancia después de 1879.
En ese año la campaña militar contra los indígenas del sur, incluyó a la Patagonia definitivamente al Estado Nacional; que para el valle inferior del río Negro generó cambios en lo institucional, político, económico, demográfico y social.
El Estado nacional, sin tomar en consideración las características propias del espacio y de sus pobladores, resolvió crear la Gobernación de la Patagonia con capital en Viedma. Esto produjo, por una decisión política- administrativa, un quiebre en el espacio conformado por ambas márgenes del río entre las poblaciones, que hasta ese momento eran especies de barrios de una misma “ciudad”, y la transformación en distintas jurisdicciones políticas: La banda sur, Mercedes, con el nombre de Viedma, pasó a ser la capital de la nueva Gobernación (ley 954/78) y la banda norte, Carmen de Patagones, siguió perteneciendo a la provincia de Buenos Aires como último centro poblado.
En lo económico las funciones de ambos espacios comenzaron a divergir. Viedma se transformó en centro institucional- político-administrativo y Carmen de Patagones en centro portuario y comercial, en un momento en que se produjo un florecimiento de la actividad económica ligada a la producción ovina.
Esto permite afirmar que el período que va desde 1879 al 1900 comenzó un proceso de transformaciones en las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas de ambas márgenes del rio. Transformaciones que resultaron prácticamente imperceptibles para el actor de su tiempo.
El Estado nacional se conformó como un actor concreto dentro de la sociedad pre-existente y actúo como dinamizador de las cuestiones sociales y facilitador de esos cambios.
Entre los cambio que se produjeron se destacan el fin del aislamiento, o mejor dicho, la falta de relación fluida con respecto a la población blanca del resto del territorio provincial y nacional, en el que habían estado ambas márgenes del río, prácticamente desde su fundación en 1779. Los condicionamientos geográficos que las había separado y aislado del resto del territorio nacional fueron superados por la intervención de la mano de los seres humanos.
En la década de 1880 se intensificó la relación con otros centros poblados por medios fluviales y terrestres. Con Bahía Blanca y Buenos Aires el transporte lo realizaban los vapores “Mercurio” y “Pomona” y varios buques a vela y, las galeras de la empresa “la Argentina del sud” transportaba personas y mercaderías por vía terrestre transitando por camino precarios (huellas mal trazadas). La costa del río era recorrida por la “Escuadrilla del río Negro” que efectuaba sus viajes cada quince días, siempre y cuando el caudal del rio así lo permitiera, además había un camino que, bordeando el rio, unía Viedma con General Roca.
La habilitación de las mencionadas vías de comunicación permitió una relación permanente con otros espacios, por ejemplo Buenos Aires y a través de ésta con Europa, de donde llegaban no solo mercancías sino también los inmigrantes de distintas nacionalidades. Todo esto producirá cambios, no sólo demográficos, sino también sociales, ideológicos y culturales que a su vez generará un quiebre con la estructura tradicional.