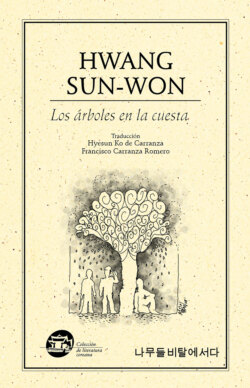Читать книгу Los árboles en la cuesta - [Sung-won Hwang - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Cuando después de tres semanas Jyonte salió del hospital militar, cerca de la planta Kumali de Jwachon, su regimiento ya se había trasladado a Sotogomi, un pueblo a ocho kilómetros al norte de Jwachon, y doce al sur del pico Chuparyong, la zona más cercana a la línea de armisticio.
Al bajarse del camión militar, echó una mirada a su alrededor. Ese pueblo, antes de la guerra, perteneció a Corea del Norte por quedar al norte del paralelo 38, pero el año pasado, cuando su regimiento llegó por segunda vez, las casas debajo de la montaña quedaron en cenizas. Ahora, en menos de diez días, desde la firma del armisticio, en varios lugares ya había casas construidas y otras en construcción.
El campamento quedaba a la derecha del camino. Con su maletín en una mano, caminó por la calle polvorienta en dirección al cuartel. Se sentía el calor que exhalaba la tierra.
—Eres Jyonte… ¿verdad? —alguien le preguntó desde lejos. Volteó la cabeza y vio a uno que tenía la mano alzada entre los soldados que reparaban su bagaje. Era Tongjo.
Jyonte le contestó en voz alta:
—Oye, ¿escribiste muchos poemas?
Después de informar su retorno en el cuartel, se dirigió a donde estaba Tongjo y se estrecharon las manos.
—¿Cómo está tu mano?
—Hombre, ya todo está bien —Jyonte estrechó más la mano de su amigo. Tongjo casi se quejó de dolor.
—Menos mal, estaba preocupado de tener un amigo con los brazos chuecos. Uno que volvió del hospital nos dijo que los primeros días no podías sostener la cuchara y que la enfermera te daba la comida en la boca. Lo que me perdí. Me hubiera gustado ver esa escena.
—Es verdad, al principio me dolió mucho porque la herida se infectó.
—Y, ¿qué sabes de Yungu?
—¿Yungu? Está aquí. ¿Por qué?
—Qué bien. Creí que esa noche le había pasado algo fatal.
—Ese día lo capturaron, pero después logró escapar.
—Caray, experimentó lo bueno. Y, ahora, ¿dónde está?
—Creo que esta mañana fue a Jwachon. Necesitaba informar sobre la comunicación. Como son las cuatro, ya debe estar de vuelta.
Los soldados que conocían a Jyonte se acercaron y lo saludaron. Había varios nuevos. Eran soldados llegados para cubrir ciertas ausencias, lo cual le reconfirmó que muchos compañeros habían muerto en los combates sucedidos días antes del armisticio. Al nombrar uno por uno a los ausentes, se pusieron tristes. Sin embargo, no se podía negar que esa tristeza se mezclaba con la alegría de que ellos, en cambio, estaban vivos. ¿Quién podía reprochárselo? Nada más se cuidaban de no expresarla ante otros.
Yungu llegó de Jwachon poco antes de la hora de la cena. Después de comer, cuando volvieron a su tienda de campaña, Jyonte le habló:
—Creí que te había pasado algo malo. Pregunté por ti a los heridos que llegaban al hospital, pero nadie me supo dar noticias tuyas. Mira, traje esto pensando en celebrar un humilde rito por tu alma —sacó de su mochila dos botellas de aguardiente y tres calamares secos—. Ahora será para celebrar tu vuelta a la vida. A ver, aunque el estómago esté lleno, tomemos mientras me cuentas cómo te fugaste.
Destapó la botella con los dientes y le sirvió a Yungu en el pocillo. Yungu, cogiendo el envase con mucho cuidado, comenzó su relato:
—Aquella noche decidí escaparme hacia el sur, desde donde se oían los cañones de nuestra tropa. Más tarde supe que había cometido un error. Debí ir hacia el este.
Los enemigos los habían sitiado por el oeste y el sur en varias líneas. Por lo tanto, aunque él creía que se había escapado, prácticamente se encontraba dentro de las líneas enemigas. Así, toda la noche dio vueltas en el territorio sitiado, bajo una terrible lluvia.
Al amanecer se metió en un hueco lleno de agua y ahí encontró a otra persona. Era el famoso y problemático cabo Kim. Ambos, agotados y sin ganas de hablar, estuvieron quietos dentro del mismo agujero. Después de un buen rato, Kim balbuceó: “Qué bueno sería si atacaran en la mañana”. Después de un rato, habló otra vez: “Dicen que es preferible ser capturado por los chinos que por los norcoreanos”. Por esta guerra el pueblo llegó a saber una verdad: los coreanos son más crueles con sus propios hermanos. Era muy común que, en vez de tratar a los capturados como rehenes de guerra, después de un breve e inmediato juicio los fusilaran.
Sería por suerte o quizá no, el caso es que Yungu y su gente fueron capturados por el ejército chino, que los llevó a Kumsong, donde estaban los campamentos enemigos. Los metieron en una casucha junto a un edificio destruido que apenas los protegía del viento y la lluvia. El piso de tierra estaba cubierto por unos tapetes empapados de agua. Habría unos cincuenta capturados. Pronto empezaron a examinarlos.
El hombre de más de cuarenta años, con la insignia de capitán del ejército norcoreano, estaba sentado detrás de una mesa vieja en otra casucha pequeña y rústica, igual a la de los capturados. Le preguntó con amabilidad nombre y edad, luego su categoría. Soldado raso. La mentira preparada salió sin titubeos. ¿Lugar de nacimiento? Seúl. Yo también soy de Seúl. ¿Y sus padres? Fallecieron cuando era niño. ¿Entonces? Crecí bajo la tutela de mi tío. ¿Dónde se encuentra su tío ahora? Su familia murió durante el bombardeo del 28 de septiembre. Aquí el examinador mostró compasión por la situación de Yungu. Luego siguió preguntando: ¿En qué trabajaba su tío? Agente de una compañía de seguros. ¿Qué hacía usted cuando estalló la guerra? Estudiaba en la universidad. ¿Qué especialidad? Comercio. El hombre meneó la cabeza. ¿Cómo pudo su tío, siendo agente de una compañía de seguros, educar a su sobrino hasta la universidad? Trabajé como profesor particular y vivía en la casa de mi alumno. Ah, usted sufrió mucho. Otra vez movió la cabeza. ¿Cuándo entró al ejército? En la primavera de este año. ¿Cómo evadió el servicio militar hasta los veinticuatro años? Huía. El hombre tocó en la mesa con el lápiz que tenía en la mano. Y cuando Seúl estaba bajo nuestro mando, ¿por qué no se enroló en nuestro ejército? Yungu no tenía la respuesta para esa pregunta. No podía contar la verdad: vivía escondido debajo de la sala. Al verlo vacilar, el hombre sonrió. ¿No quisiera entrar en nuestro ejército en este momento? Dudó. Claro, no tiene que responderme de inmediato. Piénselo más. Luego cambió de tema. De los que están aquí, ¿quiénes son oficiales? No hay ninguno. Yungu comprendió por qué le preguntaba por ellos: querían averiguar algunos secretos. Por esa razón, antes de que los atraparan, habían arrancado de sus uniformes todas las insignias y tirado todas las identificaciones, de manera que ni ellos sabían quién era soldado raso y quién era oficial. Yungu había contestado así no porque abogara por los oficiales, sino porque en realidad no conocía a ninguno. El hombre se puso serio. Eres un mentiroso. ¿De verdad no hay ningún oficial? No, señor. El hombre alzó la voz. Eres un perrito del capitalismo. Mira, dijiste que eres de la especialidad de comercio, ¡qué mentira! No tienes la menor noción numérica. En primer lugar, te confundiste al calcular el tiempo. Dices que entraste al ejército esta primavera, pero estoy seguro de que llevas más de dos años en la vida militar. ¿Ves? Lo correcto no es la primavera de este año, sino de hace dos o tres años. Tu mirada lo dice todo. Mirada tranquila, pero en pleno movimiento. Es suficiente con echar un vistazo a tus ojos. Cuando tu pueblo estuvo bajo nuestro control, debes haber estado planeando algo contra nosotros y soñando algo reaccionario.
Después del interrogatorio les dieron un puñado de arroz mezclado con cebada. Cuando todos comían, entró un soldado del norte y llamó a alguien. Todas las bocas dejaron de masticar. Silencio absoluto. Otra vez dijo el nombre. Uno se levantó apenas. Era un joven de baja estatura. Caminó detrás del soldado. Por un momento movió la garganta. Había pasado la comida contenida en la boca.
A mediodía cesó la lluvia y el cielo empezó a despejarse. En la tarde escampó completamente. Tenían ganas de secar al sol su ropa mojada. El crepúsculo seguía con un hermoso color rojizo, ajeno al sentimiento de los prisioneros de la casucha. Cuando la noche empujó al crepúsculo, los sacaron, los formaron en fila y los hicieron caminar. Hasta ese momento el joven de la mañana no había vuelto.
Por cada cinco o seis rehenes había un guardia con carabina. Los capturados caminaban sin saber hacia dónde. Las estrellas les hacían suponer que iban hacia el norte.
Habrían caminado unos cuatro kilómetros, cuando llegaron a un valle angosto. De repente dieron la orden de alto. Al principio creyeron que era un descanso, pero nadie les dijo que se sentaran. Más bien, les pidieron que mostraran todas sus pertenencias. Pronto se oyeron amenazas. ¡Carajo!, ¿crees que soy tonto? Tienes cosas escondidas. A Yungu también le quitaron el reloj que se había guardado en la cintura, amarrado en la punta de su camisa, previniendo este caso.
Reanudaron la marcha. Yungu, a pesar de la oscuridad, empezó a contar las colinas que pasaban: hasta ahora eran cuatro. Al bajar de la cumbre de la quinta colina los dejaron descansar. Los soldados del norte fumaban ocultando las luces del cigarrillo con las manos.
De nuevo empezaron a caminar. Cuando pasaron la segunda colina después del descanso, de repente se oyeron explosiones. Luego aparecieron aviones de las tropas de la onu disparando. Parecía que su blanco estaba en la montaña, del lado por donde ellos caminaban. En el cielo, otra vez las nubes ocultaron las estrellas. Allí un avión surgía como un cometa, disparaba y se iba, y detrás de él venía otro y otro.
Los vigilantes les gritaron que se sentaran y se quedaran quietos, pero algunos, aprovechando el momento, corrieron hacia la ladera. Se oyeron disparos de carabina y pasos de dos o tres soldados que los seguían. Después de unos instantes de silencio, se escucharon descargas intermitentes desde el fondo oscuro de la montaña. Luego el grito hacia este lado: “¡Capturamos a tres!” El que había contado a los detenidos devolvió los gritos hacia el valle: “Todavía falta uno”. Después de infructuosa búsqueda subieron resignados llevando en sus manos tres pares de zapatos en vez de tres recapturados de carne y hueso. El soldado que vigilaba al grupo de Yungu era uno de ellos. Tenía en su mano un par de zapatos. Les sacudió la tierra, los amarró y se los colgó al hombro.
Al día siguiente llegaron a la parte saliente de la montaña. Allí había unas cuevas camufladas con ramas.
Al llegar ellos, salieron unos soldados de una caverna. Parecía que había cambio de guardia. Pasaron lista, marcaron a los tres nuestros fugados la noche anterior, uno desaparecido, y entregaron el documento a uno de la caverna. Los guardias se quitaron los zapatos gastados y se pusieron los que traían colgados de sus hombros.
A los rehenes les dieron un puñado de arroz, los dividieron en dos grupos y los introdujeron en diferentes cuevas. Luego les ordenaron dormir.
Se tendieron sobre hierbas esparcidas en el suelo. Sus piernas cansadas se entrelazaron. Pronto se quedaron dormidos. Yungu, echado al lado del cabo Kim, notó que éste no dormía. Le habló. ¿A quién se llevaron? Kim, con los ojos cerrados, le contestó. Al teniente segundo del pelotón de rifles que llegó hace poco. Yungu no conocía a muchos, pero el cabo Kim, por haber estado en el ejército desde antes de la guerra, conocía casi a todos los oficiales, aunque no fueran de su grupo. ¿Quién habría sido el soplón? En ese momento Yungu pensó que quizás el mismo Kim, ya que tenía fama de problemático. En el verano del año pasado, faltando sólo unos días para su ascenso, desapareció del campamento y volvió después de veinte días. Había rumores de que fue a trabajar al campo de su familia; sin embargo, era un tanto dudoso, porque había entrado al ejército justamente para no trabajar en las faenas agrícolas. Según las leyes, le correspondía ir a la cárcel y ser degradado, pero considerando su experiencia desde antes de la guerra, sólo lo castigaron con la anulación del ascenso. En el invierno, cuando su grupo fue remplazado por otro, descubrieron su delito: había robado cosas destinadas al campamento. Decían que con eso compró una mujer. Esa vez no lo perdonaron. Lo metieron al calabozo por un mes y le retiraron dos grados. Aunque su clase era inferior, no obedecía el mando de los tenientes-sargentos primeros y los tuteaba. Por todo esto era sospechoso: quizás alertó al interrogador sobre el teniente segundo. Kim seguía con los ojos cerrados y hablaba con indiferencia. Quizás un novato de su pelotón habría metido la pata. Un muchacho pudo haber tenido la ilusión de que sería mejor tratado y ahora estaría arrepentido. Quizás esté junto a nosotros. Yungu pensó que si el interrogador le hubiera ofrecido algo por la información —y si hubiera sabido quién era el jefe—, quizás él también habría hecho lo mismo. Se sintió avergonzado por haber sospechado de Kim. Éste, de repente, abrió los ojos, volteó hacia él y le habló en voz baja: “¿Para qué hablar más del asunto? En mi mente ya no cabe eso, ahora sólo pienso qué hacer ahora. Esta noche es muy importante. Después será imposible, porque habremos avanzado demasiado hacia el norte. ¿Viste anoche a los fugitivos? Murieron tres, pero uno se salvó. Esos tres quisieron correr lo más lejos posible. Ése fue el error. Se debe correr unos diez metros, luego esperar hasta que se vayan todos. Sólo después se corre. Bueno, pensando en lo que haré esta noche, será mejor que me duerma”. Kim se volteó.
—En ese momento decidí irme con él.
Al oscurecer les dieron otro puñado de arroz y los hicieron marchar otra vez. Yungu caminaba tres o cuatro personas detrás de Kim. Estaba casi al final de la fila.
Por ser época de lluvias, el cielo nocturno todavía estaba cubierto de nubarrones bajos.
Yungu, al caminar, midió diez metros con sus pasos. Antes de la caminata, secretamente había medido su paso con la mano: unos cuarenta centímetros; entonces, le bastarían unos veinticinco pasos. Esa noche los hicieron descansar después de pasar la sexta colina.
En la oscuridad, Yungu vio que hacia la derecha estaba la montaña y a la izquierda una ladera abrupta. Lugar ideal. No apartó su vista del cabo Kim, que estaba sentado tres personas adelante.
El vigilante del grupo de Yungu fue a pedir fuego al vigía de adelante. En ese momento, un rehén le dijo: “Oiga, deme un cigarrillo y le cambio mis zapatos por los suyos”. El otro contestó: “Primero veamos si mañana estás vivo” y luego se oyó una carcajada.
Kim se convirtió entonces en un bulto redondo y rodó por la accidentada ladera. Yungu pegó sus rodillas al pecho, las abrazó fuertemente y rodó también. Los guardianes, al principio, creyeron que alguien había empujado una piedra grande. Uno gritó: “¡Nada de juegos!”, pero después se dieron cuenta de lo que sucedía. Los rifles lanzaron fuego al aire desgarrándolo agudamente entre el cielo bajo y el valle.
Yungu oyó los disparos cuando se agarraba al tronco de un pequeño árbol. Calculó que ya estaba a diez metros más o menos. Un poco más lejos, hacia la izquierda, estaba Kim agachado, pero de repente se deslizó hacia abajo. Se derrumbó lo que lo sostenía. Dos guardianes lo siguieron veloces. Poco después se oyeron varios disparos seguidos. Luego avisaron: “Uno capturado”. Después de un rato, desde arriba contestaron: “Falta uno más”. Los de abajo ya le quitaban los zapatos. “¡Carajo!, mira, este maldito traía su reloj en el tobillo”, comentaron.
Después de examinar los lugares cercanos a Kim, siguieron más abajo. Todo en vano. Maldiciendo, se resignaron y subieron.
Cuando todos se fueron, Yungu descendió tanteando, sin saber a dónde dirigirse; en eso oyó una voz desde los arbustos cercanos. Era Kim, el supuestamente muerto. La bala había atravesado su vientre y él, aguantando el dolor, fingió estar muerto. Se moría. Le habló con serenidad. Parecía que la apuesta se había interrumpido en el momento del clímax. ¿Qué hacer? Sus comentarios no eran los de un moribundo. “Quiero pedirte un favor. Manda esto a mi casa.” Le dio lo que tenía en la mano. Era un puñado de tierra. “Mándalo a mi casa, por favor. No les escribas nada, sólo remítelo en mi nombre.”
Desde entonces lo tengo guardado. Yungu fue a un rincón y trajo su mochila, de la que sacó un sobre. Lo abrió. Al andar de aquí para allá, la tierra roja había disminuido. No llegaba ni a un puñado.
—¿Qué significará esta tierra?
—¿Será tierra mezclada con un poco de oro? —comentó un soldado ebrio de ojos rojizos.
—Calla, hombre, aunque todo fuera oro, no valdría lo que una vida —lo regañó otro y agregó—: Quizá deliraba en el momento de su muerte.
Tongjo seguía con la mirada prendida en la tierra y dijo:
—No. Seguro que es el aviso de su muerte a sus padres. Les dice que está volviendo a la tierra.
—¡Basta!, hombre, tírala. ¿Para qué la sigues guardado? —intervino Jyonte.
—No, sea lo que sea, lo enviaré. Así cumpliré con él —contestó Yungu.
—De acuerdo, como es el último deseo de un muerto, hay que hacerlo. Mañana iré a la sección de personal y averiguaré su dirección. Luego lo enviaremos —dijo Tongjo.
—Hagan como quieran. Bueno, ahora brindemos por el regreso de nuestro amigo Yungu, por el espíritu del cabo Kim y por los espíritus de nuestros compañeros muertos en el último combate… —Jyonte sirvió licor a los reunidos.