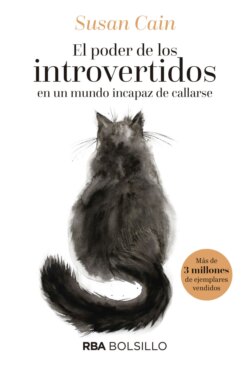Читать книгу El poder de los introvertidos - Susan Cain - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 EL MITO DEL LIDERAZGO CARISMÁTICO
ОглавлениеLa cultura de la personalidad, un siglo después
La sociedad es, en sí misma, educación en valores extrovertidos, y raras veces ha habido otra que los predicase con tanta fuerza. Es verdad que ningún hombre es una isla, pero John Donne se habría retorcido de rabia si hubiera sabido con qué insistencia iba a repetirse su adagio y con qué motivo.
WILLIAM WHYTE
EL ARTE DE VENDER COMO VIRTUD: LA VIDA CON TONY ROBBINS
—¡Qué emoción! ¿Verdad? —me pregunta una joven llamada Stacy cuando le entrego mi formulario de inscripción, alzando su voz melosa hasta formar un gran signo de exclamación.
Yo inclino la cabeza en gesto de asentimiento y le ofrezco mi mejor sonrisa. Del otro lado del recibidor del Centro de Convenciones de Atlanta nos llegan chillidos.
—¿Qué es ese ruido? —pregunto.
—Están animando a todo el público antes de entrar —responde entusiasmada—. Forma parte de la experiencia LPD.
Dicho esto, me entrega un cuaderno de espiral de color púrpura y una placa de identificación con una cinta para que me la cuelgue del cuello. «libera el poder que llevas dentro», proclama la libreta con grandes mayúsculas, como dándome la bienvenida al seminario básico de Tony Robbins.
Al decir del material promocional, he pagado 895 dólares por aprender cómo ser más enérgica, hacer que mi vida cobre impulso y dominar mis miedos; pero lo cierto es que no estoy aquí para liberar el poder que llevo dentro —aunque nunca esté de más recibir algún consejo al respecto—, sino porque este curso constituye la primera parada del viaje en que me he embarcado con la intención de comprender el ideal extrovertido. He visto los publirreportajes de Tony Robbins —él asegura que en todo momento se está emitiendo alguno en un canal u otro—, y lo cierto es que estoy convencida de que debe de ser una de las personas más extrovertidas del planeta. Por si fuera poco, es también el rey de la autoayuda, y ha tenido entre sus clientes al presidente Clinton, a Tiger Woods, a Nelson Mandela, a Margaret Thatcher, a la princesa Diana, a Mijaíl Gorbachov, a la madre Teresa de Calcuta, a Serena Williams, a Donna Karan y a otros cincuenta millones de personas.1 Y la industria de la autoayuda, a la que confían miles de estadounidenses sus corazones, sus almas y unos 11.000 millones de dólares al año, revela por definición cuál es el concepto que tenemos del ser ideal, al que aspiramos a convertirnos con seguir, sin más, estos siete principios por aquí y esas tres leyes por allá.2 Estoy dispuesta a averiguar qué aspecto presenta dicho ideal.
Stacy me pregunta si no he traído con qué alimentarme a media mañana y por la noche, y yo la miro extrañada, sin entender que alguien pueda querer llevar su cena de la ciudad de Nueva York a Atlanta. Ella responde que lo más seguro es que no quiera dejar mi asiento para reponer energías, ya que vamos a estar cuatro días —de viernes a lunes— trabajando quince horas diarias, de ocho de la mañana a once de la noche, sin más intermedio que uno muy breve por la tarde. Tony va a pasar todo ese tiempo subido al escenario, y no es probable que quiera perderme un solo instante.
Miro a mi alrededor y compruebo que el resto de cuantos pueblan el vestíbulo parece mucho mejor preparado: todos se dirigen al salón de actos con gesto satisfecho y cargados de bolsas de supermercado llenas de barritas energéticas, plátanos y frituras de maíz. Por lo tanto, me pertrecho con un par de manzanas magulladas de la cafetería antes de encaminarme yo también al auditorio. La entrada está flanqueada por miembros de la organización que, vestidos con camisetas ornadas con las iniciales LPD, reciben a los asistentes con sonrisas extáticas y dando saltos de un lado a otro para chocar esos cinco a cuantos pasan. De hecho, es imposible acceder sin semejante formalismo, y puedo dar fe de ello tras hacer un intento fallido de eludirlo.
Dentro de aquel colosal espacio hay toda una cohorte de bailarines que animan a la multitud acompañando el «Mony Mony» de Billy Idol, amplificado por un equipo de sonido que causa asombro. Todo ello se reproduce en las gigantescas pantallas dispuestas a uno y otro lado del escenario. Se mueven con la sincronización propia del cuerpo de danza de un vídeo musical de Britney Spears, aunque van vestidos como mandos intermedios de una empresa. El artista principal es un fulano calvete de algo más de cuarenta años ataviado con una camisa arremangada y corbata de aire conservador en torno a un cuello abotonado que dirige al público una sonrisa con la que hace ver que está encantado de conocerlo. El mensaje que se deduce parece ser el de que todos podemos aprender a ser así de exuberantes al ir cada mañana a la oficina.
Es más: los pasos son lo bastante sencillos para que podamos imitarlos desde nuestros asientos: saltar y dar dos palmadas; palmada a la izquierda; palmada a la derecha... Cuando acaba la canción y da paso a «Gimme Some Lovin’», muchos de los del público se deciden a subirse a las sillas plegables de metal y seguir dando gritos y palmas desde allí. Yo, un tanto amostazada, permanezco de pie con los brazos cruzados hasta que tengo que reconocer que no puedo hacer otra cosa que unirme a los saltitos de mis compañeros.
Al final llega el momento que todos hemos estado esperando: de un salto, aparece en escena Tony Robbins. Si sus dos metros de altura lo convierten ya en un gigantón, las pantallas hacen que parezca un edificio de diez plantas. Es bien parecido como una estrella de cine de espeso cabello castaño, sonrisa Profidén y pómulos inenarrables. «¡Vive en directo la experiencia Tony Robbins!», prometía el anuncio del curso, y aquí estoy yo, danzando en medio de esta multitud eufórica.
Aunque la sala debe de estar a unos diez grados de temperatura, Tony lleva puesto un polo de manga corta y pantalón bermudas. Muchos de los asistentes han tenido la previsión de equiparse con mantas, conocedores, de un modo u otro, de que el auditorio iba a estar helado como el interior de una nevera para ajustarse al vigoroso metabolismo del protagonista. Desde luego, haría falta otra glaciación para enfriar a este hombre, que no deja de saltar y hablar a voz en cuello mientras, a saber cómo, se las ingenia para mirarnos a los ojos a las tres mil ochocientas personas que hemos ido a verlo. Los que nos han recibido dan brincos con entusiasmo en los pasillos, y Tony abre los brazos de par en par como para abarcarnos a todos. Si Jesucristo volviera a la Tierra e hiciese su primera parada en el Centro de Convenciones de Atlanta, resultaría difícil imaginar que nadie fuese a dispensarle una acogida más jubilosa.
Esto no es menos cierto en las últimas filas, que comparto con otros de los que han gastado solo los 895 dólares de la «entrada general» en lugar de los 2.500 que costaba el «pase exclusivo de platino», que brinda un puesto en primera línea, lo más cerca posible de Tony. Al inscribirme por teléfono, la señorita que me atendió me advirtió que los asistentes de las primeras filas, desde donde «está garantizado que verá a Tony directamente» en lugar de tener que depender de los monitores gigantes, suelen tener «más éxito en la vida». «Son los que disfrutan de más energía —añadió—, los que más gritan». No dispongo de modo alguno de evaluar el grado de prosperidad de los que se sientan a mi lado, aunque no me cabe la menor duda de que están locos de contento por estar aquí. Al ver a Tony, cuyos expresivos rasgos acentúa una exquisita iluminación, se han puesto a dar alaridos y a invadir los pasillos como en un concierto de rock.
No tardo en unirme a ellos. Siempre me ha encantado bailar, y tengo que reconocer que dar vueltas entre la muchedumbre al ritmo de los grandes éxitos de toda la vida constituye un modo excelente de pasar el rato. Si queremos liberar nuestro poder debemos desatar nuestra energía, nos asegura Tony, y lo cierto es que no me cuesta entender a qué se refiere. No es extraño que haya quien venga de todas partes para verlo en persona (a mi lado hay sentada —no botando— una joven llegada de Ucrania que sonríe con delectación). Decido volver a practicar aeróbic en cuanto vuelva a Nueva York.
Cuando para al fin la música, Tony se dirige a nosotros con voz un tanto ronca, mitad de teleñeco, mitad sensual, para exponer su teoría de la «psicología práctica», fundada en la idea de que el conocimiento resulta inútil hasta que lo conjugamos con la acción. Su discurso, ágil y cautivador, habría hecho suspirar al mismísimo Willy Loman, el protagonista de Muerte de un viajante. A fin de demostrar su tesis con un ejemplo práctico, nos pide que busquemos un compañero y nos presentemos como si nos sintiéramos inferiores y tuviésemos miedo al rechazo social. Yo tomo por pareja a un trabajador de la construcción del centro de Atlanta. Nos damos la mano con gesto vacilante y miramos los dos al suelo mientras suena de fondo «I Want You to Want Me».
A continuación, Tony plantea una serie de preguntas formuladas con no poca astucia:
—¿Habéis respirado con fuerza o a medio fuelle?
—¡A medio fuelle! —grita al unísono el auditorio.
—¿Habéis dudado u os habéis dirigido al otro con decisión?
—¡Hemos dudado!
—¿Estabais tensos o relajados?
—¡Tensos!
Entonces nos pide que repitamos el ejercicio, aunque esta vez tenemos que presentarnos como si la impresión que ofrezcamos durante los tres, cuatro o cinco primeros segundos fuese a determinar el que nuestro compañero vaya o no a entrar en negocios con nosotros. Si no logramos esto último, «todos [n]uestros seres queridos morirán como cochinos en un matadero».
No puedo menos de sobresaltarme ante la importancia que concede al éxito comercial en un curso que versa sobre poder personal y no sobre ventas. Entonces recuerdo que Tony, además de adiestrar a sus clientes a desenvolverse en la vida, es insuperable en cuanto hombre de negocios. Comenzó su carrera profesional ejerciendo de vendedor, y hoy preside siete compañías privadas.3 La revista BusinessWeek le calculó, en cierta ocasión, unos ingresos anuales de ochenta millones de dólares. Y en este momento parece estar tratando de impartir, con toda la fuerza de su poderosa personalidad, su don para las ventas: no pretende que nos sintamos, sin más, excelentemente, sino que irradiemos ondas de energía; no ya que nos quieran, sino que nos quieran bien. Se ha propuesto que aprendamos a vendernos. Ya me han advertido las Anthony Robbins Companies, a través de un informe personalizado de 45 páginas generado por el cuestionario de personalidad que rellené en línea mientras me preparaba para la experiencia de este fin de semana, que Susan debía abordar su tendencia a expresar sus ideas en lugar de venderlas (el texto estaba escrito en tercera persona, como si fuese a ser evaluado por algún técnico imaginario encargado de evaluar mi don de gentes).
Los asistentes volvemos a agruparnos por parejas, nos presentamos con entusiasmo y estrechamos nuestras manos con fervor. Cuando hemos acabado, vuelve a preguntar:
—¿Os habéis sentido mejor, sí o no?
—¡Sí!
—¿Habéis usado vuestro cuerpo de un modo distinto, sí o no?
—¡Sí!
—¿Habéis usado más músculos de la cara, sí o no?
—¡Sí!
—¿Os habéis dirigido al otro con decisión, sí o no?
—¡Sí!
Este ejercicio, destinado, en apariencia, a demostrar que nuestra disposición fisiológica determina nuestro comportamiento y nuestras emociones, da a entender también que el arte de vender gobierna hasta las interacciones más neutras. Implica que todo encuentro constituye un juego en el que se apuesta el todo por el todo y se gana o se pierde el favor de la otra persona. Nos insta a hacer frente a nuestra fobia social del modo más extrovertido posible. Debemos mostrarnos arrojados, confiados; no podemos transmitir sentimiento alguno de duda; tenemos que sonreír para que nos sonrían nuestros interlocutores. Todos estos pasos harán que nos sintamos bien, y cuanto mejor nos sintamos, mejor podremos vendernos.
Tony parece la persona idónea para ilustrar estas habilidades. Salta enseguida a la vista que posee lo que cierto psiquiatra denomina un «temperamento hipertímico», un género de extroversión esteroidea caracterizado por «rasgos perennes de euforia, optimismo y exceso de energía y confianza en sí mismo», y considerado una ventaja en los negocios, y en particular en el terreno de las ventas.4 Quienes poseen tales atributos suelen ser una compañía perfecta, tal como demuestra Tony sobre el escenario.
Pero ¿y si uno admira a los hipertímicos que lo rodean y se siente, a la vez, complacido por su propio carácter tranquilo y meditabundo? ¿Qué ocurre con quien se siente atraído por el conocimiento en sí mismo, y no necesariamente como anteproyecto de la acción? ¿Y si uno desea que hubiese más personas reflexivas en el mundo, y no solo unas cuantas? Tony parece haber previsto estas preguntas. Al principio del curso, de hecho, nos ha dicho: «“Pero yo no soy una persona extrovertida”, pensaréis algunos. ¡Claro que no! ¡No hace falta serlo para sentirse vivo!». Cierto es. Sin embargo, según él, más nos vale actuar como si lo fuéramos si no queremos fallar en el informe de ventas y ver a los nuestros morir como cochinos en el matadero.
La noche culmina con el Paseo sobre Ascuas, uno de los momentos estrella del curso de LPD. En él se nos reta a atravesar un lecho de tres metros de brasas sin quemarnos los pies. Muchos de los asistentes, de hecho, se han inscrito por haber oído hablar de este ejercicio y querer probarlo en persona. Consiste en adoptar un estado mental en el que no existe el miedo y que permite, por lo tanto, soportar temperaturas de hasta seiscientos grados.
Hasta llegar a este momento, hemos pasado horas practicando las técnicas de Tony: ejercicios, pasos de danza, visualizaciones... He notado que muchos de los presentes están empezando a imitar cada uno de los movimientos y las expresiones faciales del ponente, incluido el gesto particular de proyectar el brazo como si estuviese lanzando una pelota de béisbol. La velada se va animando hasta que, al final, poco antes de la medianoche, nos dirigimos a los aparcamientos en procesión. Somos casi cuatro mil personas con antorchas y vamos gritando: «¡Sí, sí, sí!», al ritmo que marca una percusión tribal. Semejante ceremonia parece electrizar a los participantes, aunque a mí este coro acompañado de tambor («¡Sí!». Ratatatá-ta-ta «¡Sí!». Ratapabom-bom-bom «¡Sí!». Ratatatá-ta-ta...) me recuerda más al género de demostración de fuerza que habría puesto en escena un general romano para anunciar su llegada a la ciudad que se dispone a saquear. Los de la organización que nos dieron la bienvenida por la mañana chocándola y sonriendo de oreja a oreja se han transformado en guardianes del lecho de rescoldos que señalan con los brazos tendidos aquel puente ígneo.
Por lo que tengo entendido, el éxito a la hora de caminar sobre brasas no depende tanto de la disposición mental de quien acomete la labor como del espesor que acierte a tener su epidermis plantar. Por lo tanto, opto por mantenerme a cierta distancia de las ascuas. Sin embargo, todo hace pensar que soy la única: la mayoría de mis compañeros las han atravesado, y lo celebran con gritos.
—¡Lo he conseguido! —exclaman al llegar al otro lado de aquella alfombra al rojo—. ¡Lo he conseguido!
Han logrado alcanzar el estado mental «Tony Robbins»; pero ¿en qué consiste tal cosa exactamente? En primer lugar, se trata de una mente superior; del antídoto para el complejo de inferioridad de Alfred Adler. Tony habla de poder más que de superioridad —hoy somos demasiado refinados para expresar nuestra ansia de mejora personal en términos que impliquen posición social cruda tal como hacíamos en los albores de la cultura de la personalidad—, aunque lo cierto es que todo lo que tiene que ver con él constituye un ejercicio de superioridad, desde el modo como se dirige a su público —al que llama «chicos y chicas» de cuando en cuando— hasta todo lo que cuenta de sus casas gigantescas y sus amigos poderosos o el modo como descuella —literalmente— entre la multitud. El tamaño sobrehumano de su cuerpo constituye una parte importante de su sello.5 El título de su libro más vendido, Controle su destino despertando al gigante que lleva dentro, ya lo dice todo.
También posee un intelecto impresionante. Aunque cree que la formación universitaria está sobrevalorada —ya que, a su decir, no enseña nada acerca de las emociones y del cuerpo— y está tardando en sacar otro libro —porque, según él, ya no lee nadie—, ha logrado asimilar la obra de no pocos psicólogos académicos para hacer con todo ello un espectáculo de padre y muy señor mío y dar a entender a su auditorio que cuantos lo conforman pueden llegar a hacer lo mismo.
Parte de su genio radica en la promesa tácita de que va a dejar que los asistentes compartan con él el camino que lo ha llevado de la inferioridad a la superioridad. Nos confiesa que él nunca ha sido tan sobresaliente. De niño apenas levantaba unos palmos del suelo, y antes de lograr estar en forma sufría sobrepeso. Además, antes de vivir en una mansión de la localidad californiana de Del Mar, estuvo pagando el alquiler de un piso tan pequeño que tenía que guardar los platos en la bañera. La moraleja es que todos estamos en condición de superar cuanto nos mantiene a ras de suelo, que hasta los introvertidos pueden aprender a caminar sobre ascuas mientras pronuncian a voz en grito un vigoroso: «¡Sí!».
El segundo factor del estado mental que lleva su sello es la bondad. Sin duda no resultaría inspirador a tantas personas si no les hiciese sentir que le importa de veras que liberen el poder que lleva dentro cada uno de ellos. Cuando se encuentra sobre el escenario, uno tiene la impresión de que está cantando, bailando y actuando de todo corazón y con todas sus energías. Hay ratos, cuando la multitud se ha puesto en pie para seguir al unísono sus canciones y coreografías, en que resulta imposible no amarlo con el mismo regocijo estupefacto que sintieron muchos respecto de Barack Obama al oírlo hablar por vez primera de la necesidad de dejar a un lado las diferencias entre demócratas y republicanos. En determinado momento, habla de las distintas necesidades que poseen las personas —cariño, certeza, diversidad, etc.—, y cuando nos asegura que a él lo mueve el amor, no hay nadie en la sala que no lo crea.
Aun así, en lo que dura el curso no para de intentar seguir vendiéndonos de todo un poco. Él y su equipo comercial se sirven de aquel, cuyos participantes han pagado ya una suma nada despreciable, para ofrecer otros más largos de nombres aún más seductores y precios más elevados, como Cita con el Destino, por unos 5.000 dólares; Escuela de Superioridad, por el doble, o Sociedad de Platino, que por la friolera de 45.000 anuales otorga a doce elegidos el derecho a compartir unas exóticas vacaciones con Tony.
Durante el descanso de la tarde, se queda sobre el escenario con su esposa Sage, una rubia de no poca belleza a la que no deja de mirar a los ojos o hablar al oído mientras le acaricia el cabello. Aunque quien esto escribe está felizmente casada, en estos instantes mi marido se encuentra en Nueva York, lejos de Atlanta, y hasta yo me siento sola al contemplar semejante espectáculo. ¿Qué ocurriría si fuese soltera o no estuviese convencida de tener la pareja perfecta? Sin duda tal manifestación lograría «despertar el ardiente deseo» del que hablaba Dale Carnegie al decir a los vendedores lo que debían hacer con sus posibles clientes hace ya tanto tiempo. Y como no podía ser de otro modo, acabado el intermedio, las pantallas gigantescas ofrecen un vídeo de no poca extensión en que se anuncia su curso de relaciones interpersonales.
Tony consagra otra de las partes de brillante concepción del curso a exponer los beneficios financieros y emocionales del hecho de rodearse de un grupo de personas que estén «a la altura de uno», tras lo cual uno de los de la organización nos endosa un rollo publicitario acerca del programa de 45.000 dólares. A su decir, quienes compren una de las doce plazas se unirán al «grupo de iguales más exclusivo», a «la flor y nata», a «lo más selecto de lo más selecto». No puedo menos de preguntarme por qué a ninguno de mis compañeros parecen importarles estas técnicas de venta tan descaradas —de hecho, se diría que ni siquiera se han dado cuenta—. A estas alturas son muchos los que tienen a los pies bolsas llenas de artículos que han adquirido en el vestíbulo: vídeos, libros y hasta fotografías de veinte por veinticinco de Tony listas para enmarcar.
Lo que tiene este hombre —y lo que empuja a los demás a comprar sus productos— es que, como todo buen vendedor, cree de veras en lo que anuncia. Todo apunta a que no ve que exista contradicción alguna entre desear lo mejor para los otros y querer vivir en una mansión. Nos convence de estar empleando sus dotes comerciales no solo en beneficio propio, sino también para ayudar a tantos de nosotros como le sea posible. De hecho, cierto introvertido muy sensato que conozco, vendedor de éxito que, además, ofrece cursos de adiestramiento comercial, asegura que Tony Robbins, amén de mejorar su negocio, lo ha hecho mejor persona. Cuando empezó a asistir a acontecimientos como el cursillo de LPD, se centró en lo que quería llegar a ser, y ahora que imparte sus propias clases considera que se ha convertido en esa persona. «Tony me da energía —asevera—, y hoy soy yo quien genera su propia energía para otros cuando estoy sobre el escenario».
Cuando la cultura del carácter dio paso a la cultura de la personalidad, se nos instaba a desarrollar un temperamento extrovertido por motivos claramente egoístas, toda vez que se consideraba un modo de eclipsar al gentío en una sociedad anónima y competitiva en un grado nunca visto. Sin embargo, hoy tendemos a pensar que semejante naturaleza no solo nos hace más prósperos, sino que nos convierte en personas mejores. El arte de vender cuanto tenemos por ofrecer se nos presenta como un modo de compartir nuestras dotes con el mundo.
Por eso el afán de Tony por comerciar y ser adulado por miles de personas a la vez no se tiene por narcisismo ni por cosa de mercachifle, sino por liderazgo de primer orden. Si Abraham Lincoln encarnó la virtud durante la cultura del carácter, Tony Robbins le ha tomado el relevo en la de la personalidad. De hecho, cuando Tony señala que en cierta ocasión pensó en optar a la presidencia de Estados Unidos, el auditorio prorrumpe en vítores a voz en grito.
Pero ¿tiene sentido equiparar siempre liderazgo y extroversión extrema? Para averiguarlo, visité la Harvard Business School, institución que se precia de su talento para identificar y formar a no pocos de los dirigentes empresariales y políticos más prominentes de nuestro tiempo.
EL MITO DEL LIDERAZGO CARISMÁTICO EN LA HARVARD BUSINESS SCHOOL Y MÁS ALLÁ
Lo primero que me llama la atención del campus es el modo de caminar de quienes lo pueblan. No se ve a nadie pasear o caminar sin propósito: todos andan con zancadas resueltas y cargadas de brío. El tiempo se presenta fresco y despejado, propio del otoño, la semana de mi visita, y los cuerpos de los estudiantes parecen vibrar con la electricidad del mes de septiembre. Al cruzarse unos con otros, no se limitan a inclinar la cabeza a modo de cortesía, sino que intercambian saludos animados y se interesan por el verano que ha pasado este trabajando en J. P. Morgan o por la expedición al Himalaya en que ha participado aquel otro.
También se conducen así dentro del invernadero del Spangler Center, zona de expansión estudiantil de suntuosa decoración, dotado de cortinas de seda color verdemar que van desde lo más alto hasta el suelo, lujosos sofás de cuero, televisores Samsung gigantes de alta definición que difunden en silencio las noticias del campus y techos altísimos ornados con arañas de luz muy potente. Las mesas y los asientos se concentran, sobre todo, en el perímetro de la sala, de modo que convierten el centro, iluminado con generosidad, en una pasarela por la que pasean alegremente universitarios a los que no parece importar ser el centro de todas las miradas, y yo no puedo menos de admirar su despreocupación.
Quienes pueblan el lugar están mejor aderezados, si cabe, que cuanto los rodea. Ninguno de ellos tiene más de dos kilos de sobrepeso, presenta problemas de piel ni lleva accesorio alguno que desentone. Ellas son un cruce entre la reina de las animadoras y la número uno de la clase. Visten tejanos ajustados, blusas vaporosas y zapatos de tacón de puntera descubierta que producen un tabaleo agradable sobre el pulcro entarimado. Algunas desfilan como verdaderas modelos, aunque se muestran sociables y sonrientes en lugar de distantes e impasibles. Ellos son elegantes y atléticos; poseen el aspecto propio de quien tiene intención de ponerse al mando, aunque con la afabilidad que se esperaría de un escultista ejemplar. Estoy convencida de que, si pidiese a alguno de ellos indicaciones para llegar a algún punto, no dudaría en responderme con una sonrisa resuelta para lanzarse a continuación a ayudarme..., aunque no sepa el camino.
Me siento al lado de dos estudiantes que planean hacer un viaje por carretera —los alumnos de la Harvard Business School siempre están organizando fiestas o salidas nocturnas, o describiendo la juerga que se han corrido durante la excursión plagada de locuras de la que acaban de regresar—. Cuando me preguntan qué es lo que me ha traído al campus, les respondo que estoy haciendo una serie de entrevistas para un libro sobre la introversión, aunque no les revelo que cierto amigo mío, licenciado de esta misma facultad, describió en cierta ocasión el centro como «la capital espiritual de la extroversión». Ni falta que hace, tal como puedo comprobar de inmediato.
—Pues te las vas a ver negras para dar con un introvertido aquí —me dice uno de ellos.
—Esta escuela está fundada en la extroversión —añade el otro—. Las notas y la posición social de uno dependen de eso. Aquí es esa la norma: todos dicen lo que piensan, se rodean de otros y salen por ahí.
—¿No los hay reservados? —quiero saber yo, y los dos me miran con aire de curiosidad.
—En eso no te puedo ayudar —contesta el primero con aire desdeñoso.
La Harvard Business School no es un centro universitario al uso, ni mucho menos. Se creó en 1908 —el mismo año que se echó Dale Carnegie a la carretera en calidad de agente de ventas y solo tres antes de que diese su primera clase sobre oratoria— y considera que su labor consiste en «formar a los dirigentes que marcarán la diferencia en el mundo».6 El presidente George W. Bush se licenció en ella, igual que un repertorio impresionante de presidentes del Banco Mundial, secretarios del Tesoro de Estados Unidos, alcaldes de Nueva York, directores generales de compañías como la General Electric, Goldman Sachs o Procter & Gamble, etc. También salió de sus aulas Jeffrey Skilling, el malo del escándalo de Enron. Entre 2004 y 2006, el 20 por 100 de los tres ejecutivos principales de la lista de quinientas empresas más prósperas que publica la revista Fortune había estudiado allí.7
Los estudiantes de la Harvard University School han influido en aspectos de nuestras vidas que ni siquiera imagina el lector. Han decidido quién debe ir a la guerra y cuándo; han resuelto el futuro de la industria automovilística de Detroit y han desempeñado funciones de primer orden en cada una de las crisis que han hecho temblar a Estados Unidos en el ámbito financiero, comercial y gubernamental. También es muy probable que quien trabaje en el sector empresarial de la nación haya visto su actividad diaria conformada por licenciados de dicha facultad que hayan determinado el grado de intimidad que necesita en su puesto laboral, el número de reuniones a las que debe asistir al año para aprender a trabajar en equipo o si en lo creativo tienen mejores resultados las lluvias de ideas colectivas o la actividad en solitario. Dado el alcance de su influencia, vale la pena echar un vistazo a qué género de persona se matricula en el centro.
Es evidente que el alumno que me desea suerte para dar con un introvertido en la facultad está convencido de que no voy a conseguirlo. Es evidente, pues, que no conoce a Don Chen, compañero suyo de primero. Lo conozco allí mismo, en el Spangler Center, a apenas unos sofás de distancia de los que planean el viaje por carretera. Su porte es el que cabría esperar de un estudiante del centro: un joven alto y refinado de pómulos prominentes, sonrisa encantadora y cabello estudiadamente agitado, como se estila entre los surfistas. Le gustaría trabajar en gestión de capital de riesgo cuando acabe su formación. Sin embargo, basta conversar con él unos minutos para reparar en que tiene la voz más suave que sus compañeros, ladea la cabeza un tanto más y tiene cierto aire tímido en la sonrisa. Don es un «resentido afligido», tal como lo expresa él mismo con jovialidad, porque cuanto más tiempo pasa en el campus, más se convence de que debería cambiar su forma de ser.
Le gustaría disponer de mucho tiempo para sí mismo, aunque tal cosa no es fácil de hallar en la Harvard Business School. Empieza el día temprano, cuando se reúne una hora y media con su «equipo de aprendizaje», un grupo de estudio cuya composición asigna el centro y en el que debe participar de forma obligatoria —uno pensaría que los alumnos de la HBS también van al baño en pandilla—, y pasa el resto de la mañana en clase, en un anfiteatro semicircular revestido de madera y dotado de gradas en las que se sientan noventa estudiantes. El docente suele comenzar pidiendo a uno de ellos que describa el caso que toca estudiar ese día, basado en una situación empresarial real, como el de un director general (el «protagonista», que es la denominación que recibe el sujeto clave del asunto planteado) que está considerando la pertinencia de cambiar la estructura salarial de su compañía. «Si fueras el protagonista —pregunta el profesor, que parece estar dando a entender: “como lo serás en breve”—, ¿qué harías?».
La esencia de la formación que se imparte en esta facultad se funda en la idea de que los dirigentes tienen que actuar con decisión y tomar determinaciones pese a no disponer de toda la información necesaria. Ese método de enseñanza juega con una cuestión antiquísima: si uno no tiene ante sí todos los hechos, tal como ocurre a menudo, ¿debe esperar para actuar a haber recogido el mayor número posible, o suponer que al dudar está poniendo en riesgo la confianza que le han brindado los demás y perdiendo su propio dinamismo? No es fácil dar una respuesta al respecto, pues si bien quien opere con firmeza sobre una información imprecisa puede llevar al desastre a quienes lo siguen, dando muestras de incertidumbre hará que sufra la moral, espantará a los inversores y hundirá la empresa.
El estilo docente de la Harvard Business School se decanta de forma implícita por la postura más arrojada: el director general tiene que actuar aun cuando no sepa cuál es la vía más acertada, y se espera de los alumnos que opinen al respecto. Lo ideal es que el receptor de la pregunta haya debatido ya el caso planteado con su grupo de estudio y pueda exponer con seguridad las opciones que se presentan al protagonista y elegir entre ellas la mejor. Cuando ha acabado, el profesor anima a otros a dar su parecer. La mitad de la nota que se asigna a un alumno, y una proporción mucho mayor de su posición social dentro del campus, depende de la audacia con que acepte este reto. El que participe con frecuencia y de forma convincente figurará en el terreno de juego, y el que no tendrá que aguardar en el banquillo. Aunque los más se adaptan con facilidad a este sistema, el caso de Don es diferente; no le resulta sencillo hacerse un hueco en estos debates, y en algunas clases apenas habla: prefiere contribuir solo cuando considera que tiene algo interesante que añadir o difiere por completo de la opinión de otro. Y aunque tal cosa parece razonable, él tiene la impresión de que, si se sintiera más cómodo hablando, podría aprovechar las ocasiones que se le ofrecen para ello.
Los amigos que tiene en el campus, que suelen ser personas reflexivas como él, dedican una buena parte de su tiempo a hablar de estas intervenciones en el aula: sobre qué grado de participación es excesivo o demasiado insignificante; cuándo supone un debate sano disentir en público de la opinión de un compañero y cuándo resulta un acto competitivo y crítico. Una de ellos está preocupada por un mensaje de correo electrónico que ha remitido a todos el profesor para pedir que quien posea experiencia real en el caso del que van a tratar se lo comunique por adelantado, pues está convencida de que la comunicación tiene por objeto limitar comentarios estúpidos como el que hizo ella la semana pasada en el aula. A otro lo inquieta no estar a la altura en cuanto a volumen de voz. «Hablo muy bajo porque tengo así la voz —señala—, de modo que cuando a los demás les parece que estoy hablando normal, a mí me da la impresión de que estoy gritando. Tengo que mejorar este aspecto».
La facultad pone también todo su empeño en soltar la lengua de los alumnos más callados. El claustro cuenta asimismo con sus propios «equipos de aprendizaje» a fin de explorar técnicas que les permitan alentar a los estudiantes más remisos, siendo así que cuando uno de estos se muestra renuente a participar en el aula, se entiende que quien falla no es solo él, sino también el docente. «Si hay alguien que no ha hablado al acabar el semestre, tenemos problemas —me ha hecho saber el profesor Michel Anteby—, porque quiere decir que no he hecho bien mi trabajo».
De hecho, el centro organiza sesiones informativas y mantiene páginas web destinadas a enseñar a ser participativo en clase. Los amigos de Don recitan de un tirón las recomendaciones aprendidas de memoria: «Habla con convicción. Dilo todo como si tuvieses una certeza del 100 por 100, aunque esta sea solo del 50 por 100»; «Si preparas una clase en solitario, lo estás haciendo mal: en la HBS todo está pensado para hacerse en grupo»; «No pienses en la respuesta perfecta: es preferible dar un paso adelante y decir algo a no hacer oír nunca tu voz»... En el periódico del campus, The Harbus, también se publican consejos recogidos bajo títulos como «How to Think and Speak Well-On the Spot!» (‘Cómo pensar y hablar bien... ¡en el acto!’), «Developing Your Stage Presence» (‘Mejora tu presencia sobre el escenario’) o «Arrogant or Simply Confident?» (‘¿Arrogante o confiado sin más?’).
Estos imperativos se extienden más allá de las aulas. Acabadas las clases, la mayoría de los alumnos almuerza en el comedor del Spangler Center, que cierto licenciado considera «más semejante a un instituto que el instituto mismo». Y Don debe luchar a diario con su propio ser mientras se pregunta si debería regresar a su apartamento para reparar energías con una comida tranquila —cosa que está deseando hacer— o unirse a sus compañeros. Sabe que ni siquiera obligándose a acudir al Spangler va a poner fin a la presión social: a medida que transcurra el día topará con más dilemas semejantes. ¿Es conveniente que participe en las actividades nocturnas de esparcimiento? ¿Deberá salir a trasnochar con los demás? Sus compañeros salen varias noches a la semana en grupos nutridos, y aunque no es obligatorio seguirlos, da la impresión de que sí lo sea para quienes no destacan en actividades colectivas.
«Aquí, alternar es un deporte de riesgo —asevera uno de sus amigos—. La gente se pasa el día haciendo vida social, y si no sales una noche, al día siguiente te preguntan: “¿Dónde te has metido?”. Así que yo salgo como obligación». Don ha reparado en que quienes organizan acontecimientos sociales —salidas, cenas, copeos...— ocupan los puestos más altos de la jerarquía. «Los profesores nos dicen que nuestros compañeros de clase serán en el futuro los invitados de nuestra boda, y lo cierto es que si uno se licencia en la Harvard Business School sin haber construido una red social extensa puede considerar que ha fracasado en su experiencia universitaria».
Cuando se deja caer en la cama por la noche, está extenuado y, de un modo u otro, se pregunta por qué tiene que sudar tinta para ser como los extrovertidos. Don es de ascendencia china, y hace poco trabajó durante el verano en la tierra de sus mayores. Allí tuvo ocasión de maravillarse de lo diferentes que eran las normas sociales, y de lo a gusto que se encontraba. En China se concede mucha más importancia al arte de escuchar, al de hacer preguntas en lugar de perorar y al de anteponer a las propias las necesidades del prójimo. Si en Estados Unidos, a su ver, las conversaciones giran en torno a la eficiencia de uno mismo a la hora de convertir experiencias personales en relatos vívidos, un chino tendrá miedo de estar robando demasiado tiempo a su interlocutor con información intrascendente.
«Ese verano me dije: “Ahora entiendo por qué es esta mi gente”», asevera. Sin embargo, aquello es China, y esto, Cambridge (Massachusetts), y si juzgamos la HBS por cómo prepara a sus alumnos para el «mundo real», debemos reconocer que está haciendo un trabajo excelente. Tras licenciarse, Don Chen se sumergirá de lleno en una cultura empresarial en la que la fluidez verbal y el don de gentes constituyen dos de los indicadores más relevantes de éxito, conforme a cierto estudio de la Stanford Business School; un mundo en el que, según me refirió en cierta ocasión un mando intermedio de la General Electric, «la gente ni quiere reunirse contigo si no tienes un PowerPoint que mostrarle y un rollo que soltarle. Ni cuando tienes alguna recomendación para un colega puedes entrar en su despacho y decirle lo que piensas: tienes que hacer una presentación, con sus pros y sus contras, y una carpeta de ideas que pueda llevarse a casa».8
A menos que lo hagan por cuenta propia o a distancia, son muchos los adultos que trabajan en oficinas en las que deben cuidar de deslizarse por los pasillos saludando a sus compañeros con ademán afable y confiado. «El mundo empresarial —afirma un artículo de 2006 de los Wharton Programs for Working Professionals— está plagado de entornos laborales semejantes al que describió en estos términos cierto experto en formación de Atlanta: “Aquí todo el mundo sabe lo importante que es ser extrovertido y lo problemático que resulta lo contrario; conque todos se desviven por parecer comunicativos por incómodo que les pueda parecer. Es como asegurarse de beber el mismo whisky escocés puro de malta que el director general o de acudir al gimnasio adecuado”».9
Hasta las compañías que contratan con frecuencia a artistas, diseñadores y otras mentes creadoras dan muestra, en muchos casos, de una clara preferencia por la extroversión. «Queremos atraer a personas imaginativas», me aseguró la directora de recursos humanos de una firma de comunicación de relieve, y cuando quise saber a qué se refería con tal epíteto, respondió sin dudar un instante: «Uno tiene que ser sociable, divertido y animado para trabajar aquí». Los anuncios actuales dirigidos a las gentes de negocios no tienen gran cosa que envidiar a los de la crema de afeitar Williams de antaño. En uno de ellos, emitido por la CNBC, el canal por cable consagrado a la economía, puede verse a un oficinista que acaba de dejar pasar un negocio muy lucrativo:
JEFE (a Ted y Alice): Ted, voy a enviar a Alice a la conferencia de ventas, porque piensa más rápido que usted.
TED (mudo): ...
JEFE: Alice, téngalo todo listo para el sábado.
TED (indignado): ¿Qué quiere decir con que no pienso rápido?10
Otros presentan sus productos como potenciadores de extroversión de forma explícita. En 2000, la ferroviaria Amtrak alentaba a los viajeros a «dejar atrás sus inhibiciones».11 Si Nike ha alcanzado el renombre del que goza ha sido, en parte, gracias a la campaña del Just Do It (‘Hazlo, sin más’). Y entre 1999 y 2000, el psicotrópico Paxil prometía curar la timidez extrema conocida como fobia social mediante la presentación de historias de transformación de personalidad alcanzada como por encantamiento. Uno de los anuncios estaba protagonizado por un ejecutivo sellando un trato con un apretón de manos. «Ya sé a qué sabe el éxito», podía leerse al pie. En otro se representaba lo que ocurría sin el medicamento: un hombre de negocios solo en su despacho, abatido y con la frente apoyada en un puño apretado, que piensa: «Tendría que haber sido más participativo».12
Pese a todo, hasta en la Harvard Business School se dan signos de que debe de haber algo errado en un estilo de vida que venera el liderazgo y valora las respuestas rápidas y contundentes por encima de las decisiones calladas y sosegadas.
Cada otoño, la promoción recién llegada participa en un refinado juego de simulación llamado supervivencia en el Subártico. «Son, más o menos, las dos y media de la tarde del día 5 de octubre —se hace saber a los alumnos—, y acabáis de sufrir un accidente de hidroavión en la margen oriental del lago Laura, situado en la región subártica de la frontera entre Quebec y Terranova». A continuación, se divide a los participantes en grupos poco numerosos y se les pide que imaginen que su equipo ha logrado recuperar quince objetos del aparato: una brújula, un saco de dormir, un hacha, etc. Acto seguido, deben clasificarlos según su importancia para la supervivencia del grupo. Primero lo hacen de forma individual, y después, en equipo. Luego, comparan el resultado con el que ha elaborado un experto a fin de evaluar si han sido o no adecuadas sus decisiones, y por último, estudian una grabación de los debates del grupo para determinar cuáles han sido los aciertos y cuáles los errores.
El ejercicio tiene por objeto poner de relieve la sinergia de lo colectivo. Tal cosa ocurre cuando el equipo obtiene una puntuación mayor que cualquiera de los individuos que lo integran. El grupo fracasa cuando la de alguno de estos supera a la del conjunto, que es, precisamente, lo que ocurre cuando los alumnos asignan un valor excesivo al temperamento firme. Uno de los amigos de Don tuvo la suerte de contar entre los de su equipo con un joven que conocía bien los bosques de aquella región remota y presentó un buen número de ideas para ordenar los artículos rescatados; pero los demás no lo escucharon porque no alzó lo suficiente la voz para expresar sus opiniones. «Nuestro plan se basó en lo que proponían los más vocingleros —recuerda aquel—, y a lo que decían los más discretos no se le hacía ningún caso. Los consejos que se rechazaron podían haber hecho que saliésemos sanos y salvos de la situación, y sin embargo, los pasaron por alto por el convencimiento con que expusieron sus ideas los que más se hacían notar. Después, cuando vimos el vídeo, nos avergonzamos».
Aunque el de supervivencia en el Subártico pueda parecer un juego inofensivo practicado dentro de la torre de marfil del campus, si el lector se detiene a pensar en reuniones a las que haya asistido, no le costará recordar una —si no muchas— en la que prevaleciese la opinión del asistente más dinámico o hablador en detrimento de todas las demás. Tal vez se trataba de adoptar una decisión poco trascendente —como la de si la asociación de padres del colegio de sus hijos debía reunirse la noche de los lunes o la de los martes—, o quizá de algo más importante. Pensemos, por ejemplo, en una reunión de emergencia de los peces gordos de Enron, convocada para resolver si debe revelarse o no la existencia de prácticas contables cuestionables, o de la deliberación de un jurado que debe determinar si mandar o no a la cárcel a una madre soltera.*
Tuve ocasión de tratar del juego de supervivencia en el Subártico con Quinn Mills, profesor de la Harvard Business School experto en liderazgo, hombre cortés que, el día de nuestra entrevista, vestía un traje de raya diplomática y una
Si damos por supuesto que los callados y los habladores tienen el mismo número aproximado de ideas buenas —y malas—, debería preocuparnos el que quienes las expresan en voz más alta, con más vigor, se lleven siempre el gato al agua. Tal cosa significaría que prevalece un número terrible de ideas malas y, al mismo tiempo, se pisotea una cantidad comparable de ideas buenas. Sin embargo, por espeluznante que pueda parecer, los estudios relativos al comportamiento de grupos dan a entender que es precisamente esto lo que ocurre: por lo general, reputamos de más inteligentes a los lenguaraces que a los reservados, aun cuando las calificaciones medias, los exámenes de acceso a las diversas universidades y las pruebas de inteligencia pongan de relieve que semejante concepción dista mucho de ser cierta.13 En cierto experimento en que se ponía en contacto telefónico a dos extraños, pudo comprobarse que quienes más hablaban eran considerados más listos, mejor parecidos y más agradables.14 Asimismo, les atribuimos una mayor capacidad de liderazgo.15 Cuanto más locuaz es una persona, más atención le brindan los demás integrantes del grupo; lo que comporta que, a medida que avanza una reunión, vaya aumentando su dominio.16 En este sentido, también es de gran ayuda la velocidad del discurso, pues entendemos que quienes hablan rápido son más capaces y atrayentes que los que lo hacen con más lentitud.17
Nada habría que objetar a lo expuesto si la mayor afluencia de palabras llevase aparejada una mayor perspicacia, y sin embargo, las investigaciones efectuadas al respecto hacen pensar que no existe semejante correlación. En una de ellas, se pidió a varios grupos de universitarios que resolvieran problemas matemáticos en equipo y evaluasen, a continuación, la inteligencia y el juicio de quienes los conformaban. Quienes hablaron antes y con más frecuencia recibieron, sistemáticamente, las puntuaciones más altas, aun cuando sus ideas —y sus notas en el área de matemáticas de las pruebas de acceso a la universidad— no eran mejores que las de los estudiantes más callados. También se les otorgó una calificación elevada por su creatividad y su razonamiento analítico durante otro ejercicio en que debían desarrollar una estrategia empresarial para una compañía nueva.18
Un estudio célebre llevado a cabo en la Universidad de California en Berkeley por Philip Tetlock, profesor entendido en conducta en el seno de las organizaciones, determinó que las predicciones sobre tendencias políticas y económicas que formulan los «expertos televisivos» —personas que se ganan la vida hablando largo y tendido con confianza a partir de información limitada— son menos acertadas que si las hicieran al azar, y que los que ofrecen peores vaticinios suelen ser los más renombrados y confiados, precisamente los que serían considerados ases del liderazgo en las aulas de la Harvard Business School.19
Se trata de un fenómeno similar al que se conoce en el Ejército estadounidense como el autobús de Abilene. «Cualquier oficial podrá decirle en qué consiste —señaló Stephen J. Gerras, coronel retirado y profesor de ciencias del comportamiento de la Escuela Militar, a la Yale Alumni Magazine en 2008—. Una familia tejana está sentada en el porche de su casa un día tórrido de verano, y uno de sus integrantes dice:
»—Me aburro. ¿Y si vamos a Abilene?
»Cuando llegan allí, alguien dice:
»—Yo en realidad no quería venir.
»Y otro responde:
»—Yo tampoco quería venir, pero creía que tú sí...
»Y así sucesivamente. Cuando alguien de una unidad del Ejército dice: “Me parece que estamos cogiendo el autobús de Abilene”, está haciendo saltar la señal de alarma. Uno puede poner fin a una conversación con esa frase: constituye un recurso muy poderoso dentro de nuestra cultura».20
Esta anécdota revela nuestra tendencia a seguir a quien inicia una acción, sea esta cual sea. Del mismo modo, nos sentimos inclinados a atribuir poderes a los oradores dinámicos. Cierto capitalista de riesgo muy próspero que debe soportar a menudo las monsergas de jóvenes empresarios se mostraba frustrado por la incapacidad de sus colegas para distinguir entre el don para la oratoria y las verdaderas dotes de mando. «Me preocupa que haya personas ocupando puestos de autoridad por el simple hecho de hablar bien y que, sin embargo, carezcan de buenas ideas —aseveraba—. Es muy fácil confundir la verborrea con el talento. Se premia a quien parece un buen presentador, a aquel con quien da la impresión de que puede uno llevarse bien; pero ¿por qué? Sin duda son rasgos valiosos, aunque les damos demasiada importancia y no apreciamos lo suficiente la enjundia y el pensamiento crítico».
En su libro Iconoclast, el neuroeconomista Gregory Berns analiza lo que ocurre cuando las compañías confían en exceso en el talento para las presentaciones a la hora de elegir las buenas ideas y descartar las que consideran malas. Expone el caso de cierta empresa de programación informática llamada Rite-Solutions, que pide a sus empleados que compartan sus propuestas a través de un «mercado de ideas» en línea a fin de que se centren en el contenido más que en el estilo. Joe Marino, su presidente, y Jim Lavoie, su director general, crearon este sistema para solucionar problemas con que habían topado con anterioridad. «En la empresa en la que trabajaba antes —refiere Lavoie al autor—, decíamos a quien tenía una idea excelente: “Perfecto: ya te daremos cita para que la presentes ante la comisión de evaluación”». Lo que ocurría a continuación, en palabras de Marino, era lo siguiente:
Alguien del departamento técnico aparece ante ellos con una propuesta interesante. Como es de esperar, hacen preguntas sobre esa persona a la que no conocen. Le preguntan cosas como: ¿De qué amplitud de mercado estamos hablando? ¿Cuál es su enfoque comercial? ¿Qué plan empresarial tiene al respecto? ¿Cuánto va a costar el producto? Resulta embarazoso, porque la mayoría no puede contestar a esta clase de preguntas. Quienes consiguen salir airosos no son los que tienen las mejores ideas, sino los que mejor saben presentarlas.
En contra de lo que hace pensar el modelo de liderazgo locuaz de la Harvard Business School, las filas de directores generales eficientes resultan estar plagadas de gentes introvertidas, entre las que se cuentan Charles Schwab (fundador de la financiera que lleva su nombre), Bill Gates, Brenda Barnes (directora de Sara Lee) y James Copeland (antiguo director de Deloitte Touche Tohmatsu).21 «Entre los dirigentes más eficaces que he conocido y con los que he trabajado a lo largo de medio siglo —ha escrito Peter Drucker, santón del ámbito de la administración de empresas—, algunos gustaban de encerrarse en sus despachos y otros eran ultrasociables; unos eran rápidos e impulsivos y otros estudiaban la situación y tardaban siglos en adoptar una decisión. [...] El único rasgo de personalidad que tenían en común era precisamente la falta de algo: todos andaban escasos de carisma, y tampoco tienen un concepto muy elevado del término y de lo que significa».22 Esta tesis se ve respaldada por el trabajo de Bradley Agle, profesor de administración de la Universidad Brigham Young, quien estudió a los directores generales de 128 compañías de relieve y dio con que quienes poseían tal cualidad a los ojos de sus superiores tenían mayores salarios aunque no un mayor rendimiento empresarial.23
Tenemos propensión a sobrevalorar el grado de extroversión que deben tener quienes nos dirigen. «La mayor parte de la gestión de una compañía se lleva a término en reuniones reducidas y a distancia, a través de comunicaciones escritas o videoconferencias —me comunicó el profesor Mills—, y no ante grupos numerosos. Tiene que ser posible enfrentarse a ellos: quien se halla al frente de una firma no puede entrar en una sala poblada de analistas, palidecer de miedo y abandonarla; pero tampoco es necesario hacerlo con frecuencia. He conocido a muchos que eran muy introspectivos y a los que costaba un verdadero esfuerzo abordar los aspectos públicos de su trabajo». Mills cita el ejemplo de Lou Gerstner, el mítico presidente de IBM: «Estudió aquí. No sé cómo se caracterizaría a sí mismo, pero aunque tiene que dar discursos ante multitudes, y lo hace, y parece calmado, tengo la impresión de que se encuentra muchísimo más a gusto en grupos pequeños. Es algo que, en realidad, comparten muchos de ellos. No todos, pero sí muchísimos».
De hecho, al decir de un estudio famoso del célebre teórico Jim Collins, muchas de las empresas de más rendimiento del pasado siglo xx estaban dirigidas por lo que él llama «líderes de nivel 5», directores generales excepcionales que destacaban no por poseer una personalidad arrolladora, sino por la combinación de humildad extrema e intensa voluntad profesional que se daba en ellos. En su prestigioso Empresas que sobresalen, refiere la historia de Darwin Smith, quien, en los veinte años que estuvo al frente de Kimberly-Clark, la convirtió en la principal empresa papelera del planeta y generó en bolsa un rendimiento de más del cuádruple de la media.24
Smith era un hombre tímido y apacible que vestía trajes comprados en grandes almacenes, llevaba gafas de pasta que le conferían un aire timorato y pasaba las vacaciones en solitario, ocupado en los quehaceres de su granja de Wisconsin. Cuando un periodista de The Wall Street Journal le pidió que describiese su estilo de dirección, le sostuvo la mirada durante un tiempo que llegó a resultar incómodo antes de responder con una sola palabra: «Excéntrico». Sin embargo, su aparente mansedumbre escondía una resolución feroz. Poco después de ser elegido director general, adoptó la drástica decisión de vender las fábricas de papel cuché de las que procedía la principal producción de la empresa a fin de invertir en la industria de artículos papeleros destinados a la higiene, que, a su ver, presentaba mejores perspectivas económicas. Todo el mundo dijo que había cometido un error garrafal, y de hecho, las acciones de Kimberly-Clark cayeron en Wall Street; pero él, impasible ante la opinión de la multitud, hizo lo que estimó conveniente. En consecuencia, la compañía se hizo más fuerte y no tardó en dejar atrás a sus rivales. Cuando, más tarde, le preguntaron por su estrategia, Smith contestó que nunca había dejado de tratar de sentirse cualificado para el puesto.
Collins no se había propuesto hacer hincapié en el liderazgo callado: cuando comenzó su investigación, lo único que buscaba era determinar qué características llevaban a una empresa a adelantar a la competencia. Seleccionó once de las más notables a fin de estudiarlas a fondo, y en un primer momento hizo caso omiso por entero de la cuestión del liderazgo con la intención de evitar respuestas simplistas. Sin embargo, cuando analizó lo que tenían en común las de más rendimiento, paró mientes en la naturaleza de sus directores generales: todas ellas estaban encabezadas por un hombre modesto como Darwin Smith. Quienes trabajaban con ellos solían describirlos con términos como callado, humilde, modesto, reservado, tímido, cortés, apacible, sobrio o comedido.
Al decir de Collins, la moraleja es evidente: para transformar una empresa no se necesitan personalidades descomunales, sino dirigentes dispuestos a engrandecer no su propio ego, sino las organizaciones que administran.
¿Y qué es lo que hacen de forma distinta —y aun mejor, en ocasiones— los dirigentes introvertidos?
Una respuesta a esta pregunta procede de la labor de Adam Grant, profesor de dirección de empresas de la Wharton School, que ha dedicado un tiempo considerable a consultar con los ejecutivos de las compañías más destacadas de la clasificación de Fortune y con jefes militares —desde Google hasta el Ejército y la Armada de Estados Unidos—. Cuando hablamos por vez primera, él daba clases en la Ross School of Business de la Universidad de Michigan, en donde se había persuadido de que los estudios que mostraban la correlación existente entre extroversión y liderazgo dejaban mucho en el tintero.25 Me habló de cierto coronel de las Fuerzas Aéreas —rango inmediatamente inferior al de los oficiales generales, al mando de varios millares de personas y encargado de la defensa de una base de misiles de alta seguridad— que presentaba de forma exacerbada los rasgos clásicos de los introvertidos, amén de ser uno de los dirigentes más cabales con que había topado jamás. Este hombre experimentaba problemas de concentración cuando trataba demasiado con otros, y por lo tanto, siempre hacía lo posible por encontrar tiempo para pensar y recobrar energías. Hablaba sin alzar la voz ni variar la inflexión o los gestos faciales. Prefería escuchar y reunir información a hacer valer su opinión o asumir el papel dominante en un diálogo.
Todos lo admiraban: cuando hablaba, todos prestaban atención. Este no es un hecho singular, ya que cuando uno se encuentra en la cima de la jerarquía militar, es de esperar que todos lo escuchen. Sin embargo, en este caso los demás respetaban no solo la autoridad formal del comandante, sino también el estilo de su mando, basado en secundar los empeños de sus subordinados en tomar la iniciativa. Los dejaba participar en la toma de decisiones importantes y ponía en práctica las ideas que valían la pena sin dejar lugar a duda, en ningún momento, sobre quién tenía la última palabra. No se preocupaba por buscar reconocimiento ni por mantenerse al mando: se limitaba a asignar cada cometido a quien podía desempeñarlo del mejor modo imaginable. Tal cosa comportaba delegar algunas de sus funciones más interesantes, valiosas y relevantes: las últimas que habrían estado dispuestos a compartir otros jefes militares.
¿Por qué no tenían en cuenta las investigaciones las dotes de personas como este coronel? Grant creía haber dado con el problema. En primer lugar, al analizar con detenimiento los estudios existentes sobre personalidad y liderazgo, se encontró con que entre este último y la extroversión solo existía, en realidad, una correlación modesta. En segundo lugar, dichos trabajos se basaban a menudo en la percepción que se tiene de las características que debe tener un buen dirigente, en lugar de en los resultados reales, y las opiniones personales son, muchas veces, un simple reflejo de las predisposiciones culturales.
Aun así, lo que más le intrigó fue que ninguno de ellos establecía diferenciación alguna entre los diversos géneros de situación a que puede verse enfrentado un líder. En su opinión, bien podría ser que hubiera determinadas organizaciones o contextos más apropiados para estilos de dirección introvertidos, en tanto que otros podían exigir un enfoque más extrovertido; y sin embargo, los estudios disponibles no hacían esta distinción. Él tenía una teoría acerca de qué clase de circunstancias requería un liderazgo introvertido. Según esta, los jefes extrovertidos mejoran el rendimiento del grupo cuando está conformado por empleados pasivos, en tanto que los introvertidos son más eficaces con los subordinados activos. A fin de probar su hipótesis, llevó a cabo por su cuenta un par de estudios junto con Francesca Gino, docente de la Harvard Business School, y David Hofman, profesor de la Kenan-Flagler Business School de la Universidad de Carolina del Norte.
En el primero, analizaron datos precedentes de una de las cinco cadenas de pizzerías más grandes de Estados Unidos, y descubrieron que los beneficios semanales de los establecimientos dirigidos por extrovertidos eran un 16 por 100 mayores que los que tenían un gerente retraído, aunque solo cuando los empleados eran gentes pasivas propensas a hacer su trabajo sin tomar la iniciativa. Los jefes introvertidos lograban resultados completamente opuestos: cuando tenían a su cargo subordinados que hacían lo posible por mejorar el sistema de trabajo del local, los rendimientos superaban a los de los extrovertidos en más de un 14 por 100.
Para el segundo estudio, Grant y sus colaboradores dividieron a 163 universitarios en equipos rivales que tenían por misión doblar el mayor número posible de camisetas en diez minutos. Sin que lo supieran los participantes, se habían introducido dos actores en cada equipo. En algunos de ellos, estos adoptaban una actitud pasiva y se limitaban a seguir las instrucciones del capitán; pero en otros, uno de ellos decía: «¿No habrá una manera más eficiente de hacer esto?», y el otro respondía que él tenía un amigo japonés que conocía un método con el que doblarlas con más rapidez. «Os lo puedo enseñar en un minuto o dos —aseguraba entonces al jefe del equipo—. ¿Quieres que lo intentemos?». Los resultados fueron sorprendentes: los capitanes introvertidos aceptaron la propuesta en un 20 por 100 más de casos, y el rendimiento de sus grupos fue un 24 por 100 mayor que el de los que estaban dirigidos por extrovertidos. Sin embargo, cuando los seguidores no eran activos, cuando se limitaban a acatar sus instrucciones sin proponer un modo diferente de doblado, los equipos encabezados por extrovertidos superaron a los otros en un 22 por 100.26
¿Por qué varía la eficiencia de los dirigentes conforme a la actitud activa o pasiva de quienes están a sus órdenes? Grant sostiene que es razonable que los introvertidos sobresalgan a la hora de capitanear a personas dispuestas a tomar la iniciativa, pues dadas su inclinación a escuchar a los demás y su falta de interés por dominar las situaciones sociales, resulta más probable que atiendan a ideas nuevas y las pongan en práctica. Una vez que se han beneficiado del talento de quienes los siguen, es previsible que los motiven para ser aún más activos. Dicho de otro modo: los dirigentes introvertidos crean un círculo vicioso de dinamismo. Al evaluar el experimento citado, los participantes aseguraban que estos se mostraban más abiertos y receptivos ante sus propuestas, y que tal cosa los motivaba a trabajar con más ahínco y a doblar más camisetas.
Los extrovertidos, en cambio, pueden hallarse tan volcados en imprimir su propio sello en cuanto hacen que se arriesgan a perder por el camino las ideas provechosas de los otros y a dejar que sus subordinados se entreguen a una postura pasiva. «Es normal que los dirigentes acaben por decir buena parte de cuanto hay que decir —señala Francesca Gino—, sin escuchar ninguna de las propuestas que están tratando de presentar los demás».27 Sin embargo, habida cuenta de su habilidad natural para inspirar, los extrovertidos obtienen mejores resultados de los trabajadores más pasivos.
Aunque esta línea de investigación está aún en mantillas, bajo los auspicios de Grant —persona, por cierto, muy activa— puede crecer con gran rapidez. Uno de sus colegas lo ha descrito como la clase de hombre «capaz de hacer que las cosas ocurran veintiocho minutos antes del momento para el que está programado su comienzo». Grant se muestra sobre todo entusiasmado por las repercusiones de los hallazgos futuros, ya que los empleados activos capaces de sacar provecho de cuantas ocasiones se presenten en un entorno mercantil que avanza con gran rapidez y exige una dedicación de veinticuatro horas al día y siete días a la semana, sin necesidad de esperar a que sus superiores les indiquen lo que tienen que hacer, resultan cada vez más indispensables para el éxito empresarial. La de entender el modo de explotar al máximo las contribuciones de esos empleados constituye una herramienta relevante para todo dirigente, y las compañías, por su parte, necesitan preparar a personas que sepan escuchar, y no solo a las que saben hablar, para que ocupen puestos de responsabilidad.
La prensa popular, recuerda Grant, no se cansa de recomendar a los introvertidos con cargos de relieve que practiquen sus dotes para hablar en público y sonrían más, y sin embargo, sus investigaciones dan a entender que, en al menos un aspecto importante —el de alentar a los subordinados a tomar la iniciativa—, hacen muy bien si siguen comportándose como lo hacen de forma natural. En cambio, a los introvertidos «tal vez les interese adoptar un estilo más reservado y callado», escribe. Quizá deseen aprender a sentarse para que otros puedan levantarse.
Que es, precisamente, lo que hizo, sin necesidad de ser quien no era, cierta mujer llamada Rosa Parks.
Antes de aquel día de diciembre de 1955 en que se negó a ceder su asiento a bordo de un autobús de Montgomery, Parks llevaba años trabajando entre bastidores para la Asociación Nacional para el Progreso de las Gentes de Color (NAACP, por sus iniciales en inglés), y hasta había recibido el adiestramiento necesario para ejercer la resistencia pacífica. Eran muchas las cosas que habían inspirado su compromiso político: el día que el Ku Klux Klan había desfilado delante de la casa en la que transcurrió su niñez; el día que su hermano, soldado raso del Ejército estadounidense, había regresado de la segunda guerra mundial tras salvar la vida de más de un compañero blanco para que escupiesen sobre su persona; el día que habían condenado a la silla eléctrica por violación a un recadero negro de dieciocho años inocente... Parks se encargaba de organizar los archivos de la NAACP, mantener al día el cobro de las cuotas, leer a los más pequeños de su vecindario... Era una persona diligente y honorable, aunque nadie la tuvo nunca por una mujer dotada de liderazgo, sino más bien por algo semejante a un soldado raso.
No eran muchos los que sabían que, doce años antes del momento que la hizo célebre, ya se había encarado con aquel conductor, quizás incluso en el mismo autobús. Fue una tarde de noviembre de 1943 en la que accedió al vehículo por la puerta delantera por estar abarrotada de pasajeros la trasera. El conductor, renombrado intransigente por nombre James Blake, le dijo que no podía usar la principal y comenzó a tratar de sacarla a empellones. Parks le pidió que no la tocara y, sin alzar la voz, le dijo que iba a salir por su propio pie. «¡Fuera de mi autobús!», le espetó él por toda respuesta.
Parks obedeció, aunque no sin dejar caer el bolso de forma deliberada mientras salía para sentarse en una de las plazas reservadas a los blancos mientras lo recogía. «De forma intuitiva, estaba poniendo en práctica un acto de resistencia pasiva, estrategia que había bautizado León Tolstói y abrazado Mahatma Gandhi», escribe el historiador Douglas Brinkley en su excelente biografía de Parks. Aquello ocurrió más de una década antes de que Martin Luther King popularizase la idea de la no violencia, y quedaba todavía mucho para que ella recibiese clases de cómo practicar la desobediencia civil. Sin embargo, en palabras de Brinkley, «tales principios encajaban a la perfección con su propia personalidad».28
Tanto la indignó la actitud de Blake, que se negó a subir a su autobús durante los doce años siguientes. El día que volvió a hacerlo, el día que se convirtió en «madre del movimiento por los derechos civiles», lo hizo, al decir de Brinkley, por mero despiste. Y aunque su actuación fue arrojada y singular, donde de veras brilló la fuerza de su actitud callada fue en las consecuencias legales que tuvieron los hechos. Los dirigentes locales del movimiento la buscaron a fin de sentar precedente en la lucha contra las leyes que regían el transporte público de la ciudad y la urgieron a entablar una demanda judicial. Tal no fue una decisión fácil. Parks tenía una madre enferma que dependía de ella, y embarcarse en una batalla legal iba a suponer la pérdida de su empleo y de su esposo. Corría el riesgo de que acabaran por lincharla en «el poste de teléfono más alto de la ciudad», tal como le advirtieron los dos familiares mencionados. «Rosa, los blancos van a matarte», le dijo implorante su marido. «Una cosa era sufrir arresto por un incidente aislado ocurrido a bordo de un autobús —escribe Brinkley—, y otra muy distinta, en palabras del historiador Taylor Branch, “volver a pisar por voluntad propia aquella región prohibida”».
Aun así, dada su naturaleza, Parks era la querellante perfecta, no solo por su condición de cristiana devota o de ciudadana honrada, sino por su temperamento dulce. «¡Han ido a meterse con quien no debían!», declaraban los activistas mientras recorrían kilómetros a pie para ir a trabajar o a estudiar. La frase se convirtió en una consigna cuya fuerza radicaba en lo paradójico de su contexto. Si, por lo común, la expresión se emplea cuando alguien topa con un pez gordo o un gigantón pendenciero, en este caso era la fortaleza callada de Parks lo que la hacía inapelable. «El lema sirvió para que nadie olvidase que la mujer que había inspirado el boicot pertenecía al género de mártires de voz suave al que Dios nunca abandonaría», escribe Brinkley.
Parks necesitó un tiempo para tomar su decisión, pero al final consintió en demandar. Asimismo, convino en estar presente en la concentración que se convocó la noche de su proceso, la noche en que Martin Luther King hijo, el joven que dirigía la recién creada Asociación para la Mejora movió a todo el colectivo negro de Montgomery a boicotear el servicio de autobuses de la ciudad. «Ya que tenía que pasar —dijo este a la multitud—, me alegra que le haya ocurrido a alguien como Rosa Parks, porque nadie puede poner en duda el alcance ilimitado de su integridad. Nadie puede dudar de la altura de su carácter. La señora Parks es una mujer sin pretensiones, y sin embargo, no le faltan integridad ni carácter».
Avanzado el año, se mostró dispuesta a acompañar a King y a otros líderes del movimiento de derechos humanos a una campaña de discursos destinada a recaudar fondos. Durante el recorrido la acosaron el insomnio, la úlcera y la nostalgia. Tuvo ocasión de conocer a su idolatrada Eleanor Roosevelt, quien escribió en su columna de opinión acerca de su encuentro: «Es una persona muy callada y dulce, y no resulta fácil imaginar cómo ha podido llegar a adoptar una postura tan positiva e independiente». Cuando, más de un año después, se puso fin al boicot una vez que el Tribunal Supremo decretó la integración en los autobuses, la prensa hizo caso omiso de ella. The New York Times dedicó a King dos artículos en primera plana sin mencionarla siquiera, y otros periódicos fotografiaron a los cabecillas del boicot ocupando las plazas delanteras de diversos autobuses, pero a Parks no la invitaron a posar. Tampoco es que le importase: el día que acabó la segregación en los autobuses, prefirió quedarse en casa cuidando de su madre.
La historia de Park constituye un vívido recordatorio de que la historia nos ha bendecido con líderes poco amigos de ser el centro de atención. Moisés, por ejemplo, no era, al decir de algunas interpretaciones de su vida, del género de persona impetuosa y habladora que organiza viajes y diserta en las aulas de la Harvard Business School, sino que, para el canon actual, era tímido hasta lo indecible. Tartamudeaba al hablar y creía tener dificultades para expresarse. El libro de los Números lo describe como «hombre mansísimo, más que cuantos hubiese sobre la faz de la Tierra».29
Cuando se le apareció Dios por vez primera en forma de zarza en llamas, ejercía de pastor de ganado para su suegro: ni siquiera era lo bastante ambicioso para tener ovejas propias. Y cuando Yavé le revela su función de libertador del pueblo judío, en lugar de aferrarse a la oportunidad que se le brindaba, le respondió que era mejor que enviase a otro. «¿Y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?», argumentó, a lo que añade más adelante: «yo no soy hombre de palabra fácil [...], pues soy torpe de boca y se me traba la lengua». Hizo falta que Dios lo pusiera a formar equipo con su hermano Aarón para que consintiese en aceptar la encomienda: Moisés sería el autor del discurso, el que actuaría entre bastidores, el Cyrano de Bergerac, y su hermano pondría rostro a la misión de cara al público. «El hablará por ti al pueblo y te servirá de boca —concluye Yavé—, y tú serás Dios para él».
Complementado por Aarón, Moisés encabezó la salida de Egipto de los judíos, los sostuvo en el desierto durante cuarenta años y bajó los diez mandamientos del monte Sinaí. Y para todo ello se sirvió de facultades que se han atribuido siempre a la introversión, como las que se necesitan para escalar una montaña en busca de sabiduría y copiar con esmero, sobre dos tablas de piedra, lo aprendido allí arriba. Tendemos a eliminar de la narración del Éxodo la verdadera personalidad de Moisés (en Los diez mandamientos, el clásico cinematográfico de Cecile B. DeMille, se presenta como un bravucón erigido en portavoz de su pueblo sin ayuda alguna de su hermano). No nos detenemos a pensar por qué eligió Dios de profeta suyo a un tartajoso al que aterraba la idea de hablar en público, y lo cierto es que deberíamos hacerlo. Aunque el libro del Éxodo es parco en explicaciones al respecto, sus relatos dan a entender que la introversión constituye el complemento perfecto de la extroversión, que no debemos confundir el medio con el mensaje y que si la multitud siguió a Moisés fue porque sus palabras eran sensatas, y no porque estuviesen bien expresadas.
Si Parks habló a través de sus acciones, y Moisés, por intermedio de Aarón, hoy existe otro género de dirigente introvertido que hace pública su voz mediante Internet.
En La frontera del éxito, Malcolm Gladwell explora la influencia que ejercen lo que él llama «conectores», las personas que poseen un «don especial para congregar al mundo» y «un talento instintivo y natural para establecer conexiones sociales». Presenta como ejemplo clásico de este género de persona a un hombre de negocios tan próspero como encantador, promotor de éxitos tan sonados en Broadway como Les Misérables, que «colecciona gente como otros hacen colección de sellos». «Si uno coincide con Roger Horchow durante un vuelo transatlántico —escribe Gladwell—, él se pondrá a hablar en el momento en que el avión comience a rodar para situarse en la pista. Antes de que se apague el piloto del cinturón de seguridad, ya habrá conseguido que se tronche de risa, y al aterrizar al otro lado del charco, uno no podrá menos de preguntarse cómo se ha encogido el tiempo de esa manera».30
Por lo común, pensamos en los conectores tal como describe él a Horchow: gentes locuaces, sociables y aun cautivadoras; pero vamos a detenernos un instante a considerar a un hombre modesto y cerebral llamado Craig Newmark, un ser bajito, calvete y con gafas que ejerció durante diecisiete años de ingeniero de sistemas de IBM. Antes de eso, alimentó una pasión arrolladora por los dinosaurios, el ajedrez y la física, y si uno se sentara a su lado en un avión, lo más seguro es que no lo viese sacar la cara de entre las páginas de un libro en todo el trayecto. Sin embargo, Newmark resulta ser, además, el fundador y el principal propietario de Craigslist, la página web epónima consagrada, precisamente, a conectar personas. El 28 de mayo de 2011, era el séptimo portal en lengua inglesa en envergadura.31 Sus usuarios, residentes de más de setecientas ciudades repartidas por setenta países, encuentran en él trabajo, pareja y hasta donantes de riñón; crean grupos musicales; leen los haikús escritos por otros; confiesan sus relaciones extramaritales... Newmark lo describe no como un negocio, sino como un bien común.
«El de conectar a las personas para arreglar el mundo con el tiempo es el valor espiritual más profundo que pueda tener uno», ha dicho al respecto. Tras el paso del huracán Katrina, la página ayudó a encontrar casa a las personas que habían quedado sin techo, y durante la huelga de transporte público que hubo en la ciudad de Nueva York en 2005, se convirtió en referencia obligada a la hora de buscar con quién compartir vehículo. «Un aprieto más, y Craigslist vuelve a organizar a la comunidad —escribió el autor de cierto cuaderno de bitácora digital al hablar de la función que desempeñó el portal en dicha ocasión—. ¿Cómo puede influir de forma física en tantos aspectos personales de tantas vidas, y cómo pueden influir unos usuarios en otros en tantas facetas de su vida?». Una posible respuesta: los medios de comunicación sociales han hecho posibles nuevas formas de liderazgo para veintenas de personas que no encajan en el molde de la Harvard Business School.
El 10 de agosto de 2008, Guy Kawasaki, autor de éxito, orador, emprendedor incansable y leyenda de Silicon Valley, escribió en Twitter: «Puede que os resulte difícil de creer, pero soy una persona introvertida. Tengo que representar un “papel”, pero sobre todo soy una alma solitaria». Semejante declaración dio no poco de que hablar en el mundo de los medios de comunicación sociales. «En aquel tiempo —escribió alguien en la Red—, el avatar de Guy lo presentaba con una boa rosa alrededor del cuello durante una fiesta colosal celebrada en su casa. ¿Guy Kawasaki, introvertido? Imposible procesar... Imposible procesar... Imposible procesar...».32 El día 15 intervino Pete Cashmore, fundador de Mashable, guía digital sobre medios sociales. «¿No sería una paradoja formidable —se preguntaba— el que a los principales defensores de la consigna de lo que importa es la gente no les hiciera tanta gracia reunirse con grupos nutridos en la vida real? Quizá los medios de comunicación sociales nos brinden el control que nos falta a la hora de hacer vida social fuera del ámbito digital al poner entre nosotros y el mundo una barrera en forma de pantalla». Y a continuación confesaba: «Podéis ponerme, sin temor a equivocaros, en la lista de introvertidos junto con Guy».33
Los estudios han demostrado que, de hecho, estos últimos son más dados que los extrovertidos a revelar en Internet intimidades cuya lectura sorprendería sin lugar a dudas a familiares y amigos; a decir que pueden expresar su «verdadero yo» en línea, y a pasar más tiempo en determinados debates entablados en la Red.34 Son los que más agradecen la ocasión de comunicarse digitalmente. La misma persona que jamás levantaría la mano en un paraninfo de doscientas personas se muestra dispuesta a escribir para dos millares, o dos millones, de cibernautas sin pensárselo dos veces. La misma a la que resulta difícil presentarse a un extraño puede hacerlo en el mundo digital y luego hacer extensiva la relación al real.
¿Qué ocurriría si se llevase a cabo en línea el juego de supervivencia en el Subártico y pudieran aprovecharse así todas las voces de todas las Rosa Parks, los Craig Newmark y los Darwin Smith presentes en la sala? ¿Cuál sería el resultado si entre los grupos de siniestrados hubiese uno formado por personas activas dirigidas por un introvertido capaz de alentarlos, sin aspavientos, a contribuir? ¿Y si el timón lo compartiesen un introvertido y un extrovertido, como ocurrió en el caso de Rosa Parks y Martin Luther King? ¿Darían con el resultado correcto?
Lo cierto es que es imposible asegurar nada al respecto. Por lo que sé, nadie ha hecho nunca un estudio semejante; lo cual es una lástima. Se entiende que el modelo de liderazgo de la Harvard Business School atribuya un valor tan elevado a la confianza y la rapidez a la hora de tomar decisiones. Si las personas de actitud firme tienden a salirse con la suya, tal capacidad resultará útil para dirigentes cuyo trabajo dependa de influir en otros. La resolución inspira confianza, y la vacilación —o su apariencia— puede poner en riesgo la moral. Sin embargo, resulta peligroso llevar al extremo estas verdades, pues en determinadas circunstancias los modelos de autoridad callados y modestos pueden ser igual de eficaces o más. Al dejar el campus de la HBS, me detuve en una exposición de viñetas cómicas célebres de The Wall Street Journal situada en el vestíbulo de la Biblioteca Baker. En una de ellas, un ejecutivo de aspecto demacrado que observa una gráfica de beneficios en franco descenso asegura a un amigo: «La culpa la tiene Fradkin: no sabe hacer negocios, pero como tiene unas dotes de mando excelentes, todo el mundo lo está siguiendo a la bancarrota».
¿AMA DIOS A LOS INTROVERTIDOS?: UN DILEMA EVANGÉLICO
Si la Harvard Business School es un enclave de la Costa Oeste destinado a lo más granado de la sociedad mundial, mi siguiente parada es una institución diametralmente opuesta en muchos sentidos. Se encuentra en un recinto de unas cincuenta hectáreas que no deja de aumentar situado en el extrarradio —antes desierto— de la ciudad de Lake Forest (California). A diferencia de aquella, acepta a todo el que desee entrar. Las familias deambulan por las plazas adornadas de palmeras y por los paseos en grupos de aire amable; los niños juguetean en corrientes de agua y cascadas hechas por el hombre, y los empleados saludan con afabilidad al pasar montados en cochecitos eléctricos. Uno puede vestir como quiera, y no desentonará si lleva puestas, por ejemplo, zapatillas de lona o chanclas. El lugar no está al cargo de profesores ataviados con elegancia que esgrimen expresiones como protagonista o caso práctico, sino por un personaje de aire papanoelesco con camisa hawaiana y perilla rubia.
La concurrencia de 22.000 parroquianos semanales —que, además, no deja de aumentar— convierte a la iglesia de Saddleback en uno de los templos evangélicos más grandes e influyentes de la nación.35 Lo dirige Rick Warren, quien, amén de autor de Una vida con propósito, que se cuenta entre los libros más vendidos de todos los tiempos, es el hombre que pronunció la invocación en la toma de posesión de Obama. La institución no pretende producir líderes de fama mundial como la Harvard Business School, y sin embargo, el papel que representa en la sociedad no tiene menos peso. Los dirigentes evangélicos han tenido de antiguo influencia ante los presidentes, acaparan miles de horas de programación televisiva y están al frente de negocios multimillonarios (los más destacados, de hecho, pueden vanagloriarse de poseer sus propias productoras, estudios de grabación y acuerdos de distribución con gigantes mediáticos como la Time Warner).
Saddleback tiene otra cosa en común con la HBS: lo mucho que debe a la cultura de la personalidad... y lo mucho que colabora en su propagación.
Es una mañana de domingo de agosto de 2006 y estoy en el centro de un denso dédalo de caminos peatonales del recinto de Saddleback. Consulto un poste indicador semejante a los que es normal encontrar en Disney World, con flechas de colores vivos que señalan dónde se encuentra todo: el centro de culto, el Plaza Room, el Terrace Café, el Beach Café... Cerca de allí hay un cartel con la fotografía de un joven sonriente vestido con un polo de color rojo intenso y zapatillas y acompañado de un letrero en el que se lee: «¿Buscas una dirección nueva? ¡Déjalo en manos del ministerio de tráfico!».
Estoy buscando la librería al aire libre, en donde tengo una cita con Adam McHugh, pastor evangélico con el que he estado escribiéndome. Es un introvertido declarado, y hemos hablado largo y tendido sobre lo que supone ser una persona callada y cerebral en el movimiento evangélico, sobre todo siendo él una figura de autoridad. Como ocurre en la Harvard Business School, es común que las iglesias de esta doctrina hagan de la extroversión un requisito fundamental para el liderazgo, y no es raro que lo hagan de manera explícita. «El sacerdote tiene que ser [...] una persona sociable que capte con entusiasmo la atención de los fieles antiguos y recién llegados. Debe saber jugar en equipo», se lee en el anuncio de un puesto de presbítero adjunto para una parroquia de mil cuatrocientos feligreses. El pastor de otro templo confiesa en línea que ha recomendado a las congregaciones que buscan rector que se informen de cuál es la puntuación del candidato en el test de personalidad de Myers-Briggs. «Si no prima —les dice— la E [lo que ocurre en el caso de los extrovertidos], conviene pensárselo dos veces [...] No me cabe la menor duda de que Dios lo era [extrovertido]».
HcHugh no casa con esta descripción. Descubrió su introversión siendo estudiante de penúltimo curso en el Claremont McKenna College, cuando reparó en que si se levantaba temprano por las mañanas no era sino por disfrutar de un poco de tiempo en solitario ante una taza de café humeante. Le gustaban las fiestas, pero siempre volvía a casa pronto. «Mientras que otros iban volviéndose más estruendosos a medida que avanzaba la noche, yo iba perdiendo voz», me dijo. Hizo la prueba de Myers-Briggs y topó con que había una palabra que describía al género de persona que disfruta pasando el tiempo como él: introvertido.
Al principio se sentía bien sacando de aquí y allí unos minutos para estar solo, pero cuando adoptó una postura activa en el seno de su religión comenzó a sentirse culpable por ello. Hasta llegó a creer que Dios desaprobaba sus gustos y, por lo tanto, a su propia persona. «La cultura evangélica equipara la fidelidad a la extroversión —me explicaba—. Se pone el acento en la comunidad, en la participación de un número cada vez mayor de programas y actos, en el encuentro con una cantidad cada vez más nutrida de personas. Para muchos introvertidos, resulta muy angustioso no poder vivir de cara al exterior con tanta intensidad, y esta tensión hace que se pongan más cosas en riesgo cuando uno vive en un entorno religioso, porque ya no se dice uno: “No lo estoy haciendo como quisiera”, sino: “Dios no está satisfecho conmigo”».
Desde fuera de su comunidad resulta asombrosa semejante confesión. ¿Desde cuándo se cuenta la soledad entre los siete pecados capitales? Sin embargo, para un correligionario suyo, la sensación de fracaso espiritual que sufre McHugh no es nada descabellada. La Iglesia evangélica contemporánea entiende que cada persona a la que no aborde y logre convertir en creyente es una alma más que podía haber salvado.36 También hace hincapié en la necesidad de fomentar la comunión entre los practicantes, y de hecho, algunas parroquias alientan —o aun intiman— a sus fieles a participar, fuera del culto, en grupos organizados con cualquier motivo imaginable: cocina, inversión inmobiliaria, patinaje... En consecuencia, cada vez que HcHugh abandonaba pronto un acontecimiento social, cada mañana que pasaba solo, cada grupo al que no se unía comportaban ocasiones desperdiciadas de conectar con los demás.
No obstante, por paradójico que pueda parecer, si de algo estaba seguro McHugh era de que no estaba solo: si miraba a su alrededor, veía un número ingente de integrantes de la comunidad evangélica que vivían un conflicto idéntico al suyo. Se ordenó ministro presbiteriano y trabajó con un equipo de alumnos delegados del Claremont College en el que había no pocos retraídos y que no tardó en convertirse en algo semejante a un laboratorio en el que experimentar con formas introvertidas de autoridad y sacerdocio. Quienes lo conformaban se centraron en las relaciones de tú a tú y en grupos reducidos, y McHugh ayudó a los estudiantes a dar con un ritmo vital que les permitiese reclamar la soledad que tanto necesitaban y de la que tanto disfrutaban al tiempo que destinaban energías a guiar a otros. Los exhortó a hallar el valor suficiente para alzar la voz y asumir riesgos a la hora de conocer a otras personas.
Años después, cuando florecieron los medios de comunicación sociales y comenzaron a poblar la Red bitácoras digitales en las que describían sus experiencias los evangélicos, aparecieron, al fin, testimonios escritos del abismo que separaba a los introvertidos y los extrovertidos en el seno de su Iglesia. Uno de los navegantes de la blogosfera se refería al «llanto de [su] corazón ante la pregunta de cómo encajar en una Iglesia que se precia de hacer evangelización extrovertida. Seguro que no son pocos los que se sienten culpables cada vez que hay misión de apostolado en el templo. En el reino de Dios hay un lugar reservado a los sensibles y reflexivos. No es fácil defender esta verdad, pero es cierto que lo hay».37 Otro escribía acerca del sencillo deseo de «servir a Dios pero no en una comisión parroquial. En una Iglesia universal también deberían tener cabida los menos sociables».38
McHugh sumó su voz a este coro, primero con un cuaderno de bitácora digital en el que exigía que se brindara una mayor importancia a las prácticas religiosas de la soledad y la contemplación, y después, con el libro Introverts in the Church: Finding our Place in an Extroverted Culture. A su decir, el evangelismo es también escuchar, y no solo hablar, y en consecuencia, su Iglesia debería incorporar el silencio y el misterio al culto religioso y hacer sitio a guías espirituales introvertidos capaces de enseñar que hay también una senda más silenciosa que llega al Señor. ¿Acaso no ha sido siempre la oración un acto de contemplación tanto como de comunión? Los maestros religiosos, desde Jesús hasta Buda, así como los santos, monjes, chamanes y profetas menos conocidos, han pasado períodos en solitario a fin de conocer las revelaciones que luego han compartido con el resto de nosotros.
Cuando por fin localizo la librería, me encuentro con que McHugh me está esperando con expresión serena. Es un hombre alto y ancho de hombros que ha llegado no hace mucho a la treintena, y viste vaqueros, un polo negro y chanclas del mismo color. Aunque el cabello corto castaño, la perilla rojiza y las patillas le confieren el aspecto típico de un representante de la generación X, habla con el tono tranquilizador y meditado de un profesor universitario. No predica ni asiste al culto en Saddleback, pero hemos optado por reunirnos aquí por tratarse de un símbolo relevante de la cultura evangélica.
No tenemos mucho tiempo para hablar, toda vez que están a punto de empezar los servicios. Saddleback ofrece seis «centros de culto» diferentes, alojados en sendos edificios o carpas, cada uno con su estilo propio: el Worship Center, el Traditional, el OverDrive Rock, el Gospel, el Family y algo llamado Ohana Island Style Worship. Nos dirigimos al primero, el principal, en donde está a punto de oficiar el pastor Warren. Se trata de un auditorio de techos altísimos iluminados por lámparas de carbono que podrían hacerlo pasar por una sala de conciertos de rock de no ser por la discreta cruz de madera que pende en un lateral. Un hombre llamado Skip está animando a la congregación con una canción cuya letra transmiten cinco pantallas gigantes entre fotografías de lagos relucientes y puestas de sol caribeñas. Un grupo variopinto de técnicos situados en el centro de la sala, sobre un estrado más semejante a un sitial, enfoca con sus cámaras de vídeo a la concurrencia. Se detienen ante una adolescente de cabello rubio largo y sedoso, sonrisa electrizante y brillantes ojos azules, que canta con un entusiasmo desgarrador. No puedo menos de pensar en Tony Robbins y el curso «Libera el poder que llevas dentro». ¿Se habrá inspirado él en megaiglesias como la de Saddleback o será más bien al contrario?
«¡Buenos días a todos!», exclama Skip antes de invitarnos a saludar a quienes tenemos sentados en nuestras inmediaciones. Los más lo hacen con una sonrisa radiante y manos resueltas, y aunque McHugh es uno de ellos, no es difícil detectar un atisbo de tensión en sus labios. Entonces sale a escena el pastor Warren. Lleva puesto un polo de manga corta y su célebre perilla. El sermón de hoy está basado en el libro de Jeremías, según nos anuncia. «Sería una estupidez embarcarse en un negocio sin trazar primero un plan empresarial, ¿verdad? —nos dice—. Y sin embargo, la mayoría de las personas no tiene ningún plan para su vida. Quienes dirijáis un negocio deberíais leer y releer el libro de Jeremías, porque como director general era todo un genio». En los bancos del templo no hay biblias: solo lápices y tarjetas en las que están impresos los puntos principales de la homilía, con espacios en blanco que habrán de ir completándose a medida que avance el pastor.
Como Tony Robbins, el pastor Warren parece cargado de buenas intenciones. Ha creado de la nada este colosal ecosistema de Saddleback, y ha hecho buenas obras por todo el planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, no resulta difícil entender lo duro que debe de ser que los introvertidos se sientan satisfechos con su propio ser en este mundo de cultos a la hawaiana y oraciones en pantalla gigante. A medida que procede la ceremonia se va apoderando de mí la misma sensación de alienación que ha descrito McHugh. Este género de cosas no me inspiran el sentimiento de unidad de que parecen disfrutar otros: las ocasiones que hacen que me sienta conectada a los gozos y las penas del mundo han sido siempre mucho más íntimas, y a menudo han adoptado la forma de comunión con escritores o músicos que jamás llegaré a conocer en persona. Proust llamaba a esos momentos de unión entre el autor y su lector «ese milagro fecundo de una comunicación en el seno de la soledad».39 El empleo que hace de un vocablo religioso no es fruto de la casualidad.
McHugh, como si me leyera el pensamiento, se vuelve hacia mí cuando ha acabado el culto y me dice con mansa exasperación: «Todo el servicio ha estado basado en la comunicación: los saludos, el sermón tan largo, los cantos... No se le presta ninguna atención a las cosas calladas, litúrgicas y rituales que le dejan a uno cierto espacio para la contemplación».
Su turbación resulta aún más conmovedora si tenemos en cuenta la admiración que profesa a Saddleback y a todo lo que significa. «Está haciendo cosas extraordinarias en todo el mundo y en su propia comunidad —afirma—. Es un lugar amigable y hospitalario que trata de conectar de veras con los recién llegados. Esa es una misión impresionante dadas las dimensiones gigantescas de la iglesia, porque en ella sería facilísimo permanecer desligado por completo de los demás. Los animadores, la atmósfera informal, el hecho de saludar a los que te rodean...: todo eso está motivado por buenas intenciones». Sin embargo, a él, prácticas como la de sonreír y dar los buenos días de forma obligatoria al comienzo de la ceremonia le resultan difíciles de arrostrar, y aunque está dispuesto a hacer el esfuerzo personal, y hasta aprecia el valor que poseen, no puede sino preocuparse por el número de introvertidos que no piensan como él. «Crea un ambiente de extroversión que puede resultar arduo para gente como yo —me explica—. A veces tengo la impresión de estar haciendo las cosas de forma mecánica. El entusiasmo y la pasión externos que parecen parte consustancial del sello Saddleback no me resultan naturales. No es que los introvertidos no podamos mostrar entusiasmo: es que no somos tan expresivos como los extrovertidos. En un lugar como este, es fácil empezar a hacerse preguntas sobre la propia experiencia de Dios. ¿Es de verdad tan intensa como la de quienes se muestran más al exterior como creyentes devotos?».
Lo que viene a decirnos es que el evangelismo ha llevado el ideal extrovertido a su extremo lógico. Quien quiera de veras a Cristo deberá hacerlo a voz en cuello: no basta con crear una conexión espiritual propia con lo divino, sino que se hace necesario exhibirla en público. ¿Es de extrañar, entonces, que gentes introvertidas como el pastor McHugh lleguen a dudar de sus propios sentimientos? Confesarlo es un acto de valentía por su parte, siendo así que su vocación espiritual y profesional depende de su conexión con Dios. Lo hace porque desea ahorrar a otros el conflicto que se ha librado en su interior y porque ama su fe y desea que crezca con lo que tienen que ofrecer los introvertidos que viven en ella.
No obstante, sabe que la situación tardará en cambiar de manera notable en una cultura religiosa que concibe la extroversión no solo como rasgo de personalidad, sino también como indicador de virtud. El proceder recto no es tanto el bien que hacemos a puerta cerrada, cuando no hay nadie delante para halagarnos, como el que «sacamos a la luz del mundo». Igual que los seguidores de Tony Robbins no ven nada malo en sus enérgicos programas de venta dirigida por considerar que el difundir ideas útiles constituye un acto de bonhomía y la Harvard Business School espera de sus estudiantes que sean locuaces por entender que se trata de un requisito indispensable del liderazgo, muchos evangélicos han acabado por hacer de piadoso un sinónimo de sociable.