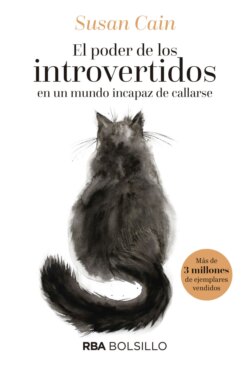Читать книгу El poder de los introvertidos - Susan Cain - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 EL NACIMIENTO DEL «TIPO MÁS AGRADABLE
ОглавлениеDEL MUNDO»
Cómo se convirtió la extroversión
en el ideal cultural
Miradas de extraños, penetrantes y críticas.
¿Se atreve a sostenerlas con orgullo, con confianza y sin miedo?
Anuncio impreso del jabón Woodbury (1922)
Estamos en 1902, en Harmony Church, una localidad diminuta de Misuri, apenas un punto minúsculo en el mapa situado en una llanura anegable a un centenar y medio de kilómetros de Kansas City. Nuestro joven protagonista es un estudiante de secundaria, simpático aunque inseguro, llamado Dale; un muchacho flaco, poco atlético e inquieto, hijo de un granjero de moral recta y perenne ruina económica dedicado a la cría porcina. Respeta a sus padres, pero lo repele la idea de seguir sus pasos por la senda de la pobreza. También lo preocupan otras cosas: los rayos y los truenos, la posibilidad de ir al infierno y la tendencia a la timidez que experimenta en momentos decisivos.
Cierto día llega a la ciudad un conferenciante del movimiento Chautauqua. Esta organización, creada en 1873 y con sede en el condado del que tomó el nombre, sito en la región interior del estado de Nueva York, envía a sus oradores más dotados a lugares de todo el país para que hablen de literatura, ciencia y religión, y los estadounidenses rurales los tienen en alta estima por el aire de distinción elegante que traen del mundo exterior, así como por el poder hipnótico que ejercen sobre su auditorio. Este en particular logra cautivar al joven Dale con una historia de ascensión a la riqueza desde los orígenes más humildes imaginables, pues, en otro tiempo, él había sido un modesto empleado de granja de futuro poco venturoso, hasta que desarrolló un estilo retórico cautivador y se hizo un hueco en Chautauqua. El muchacho está pendiente de cada una de sus palabras.
Unos años después, Dale tiene ocasión, una vez más, de quedar impresionado nuevamente por el valor del arte de hablar en público. Su familia se muda a una granja de Warrensburg, también en Misuri, a fin de que pueda asistir a la universidad sin tener que pagar alojamiento y manutención. Dale observa que sus compañeros erigen en cabecillas a los alumnos vencedores de los concursos de oratoria del campus, y decide ser uno de ellos. Se inscribe en cuantos se convocan, y cada noche vuelve corriendo a casa a fin de practicar. Sufre una derrota tras otra: es tenaz, pero no puede considerarse un orador sobresaliente. Sin embargo, al fin empieza a ver recompensados sus empeños: triunfa en los certámenes y se convierte en héroe del campus. Entre sus compañeros, son muchos los que recurren a él para que los enseñe a hablar, y los que reciben clases suyas también comienzan a ganar.
Aunque en 1908, año en que sale de la facultad, sus padres siguen siendo pobres, el mundo empresarial está en pleno auge en Estados Unidos. Henry Ford está vendiendo su Modelo T como rosquillas con el lema publicitario de: «Para placer y negocios», y nadie ignora los nombres de J. C. Penney, Woolworth y Sears Roebuck. La electricidad ilumina los hogares de la clase media, y la instalación de aparatos sanitarios dentro de las casas ahorra no pocas salidas a medianoche a sus ocupantes. La nueva economía está pidiendo a gritos una clase nueva de hombre: un representante, un operador social de sonrisa pronta y apretón de manos magistral, capaz de llevarse bien con sus colegas y eclipsarlos a un mismo tiempo. Dale se une a la legión creciente de vendedores y se echa a la carretera sin muchas más posesiones que su pico de oro.
Se apellida Carnegie (Carnagey, en realidad, aunque cambiará la ortografía más tarde, quizá para evocar a Andrew, el gran industrial). Después de varios años agotadores vendiendo carne de vacuno para Armour and Company, acaba por establecerse como profesor de oratoria. Da su primera clase en una escuela nocturna de la Young Men’s Christian Association (YMCA) sita en la calle Ciento veinticinco de Nueva York. Pide el salario de dos dólares por sesión que suelen percibir los docentes de ese tramo horario, y el director, que duda que la materia que enseña vaya a atraer demasiado interés, se lo deniega.
Sin embargo, el curso conoce un éxito espectacular de la noche a la mañana, y su autor, a continuación, funda el Dale Carnegie Institute, dedicado a ayudar a los ejecutivos a acabar con las mismas inseguridades que lo habían retenido a él de joven. En 1913 publica su primer libro, titulado Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. «Si en los tiempos en que los pianos y los cuartos de baño eran artículos de lujo —escribe— los hombres consideraban que el de hablar bien en público era un don peculiar que solo necesitaban los abogados, los clérigos o los hombres de Estado, hoy nos damos cuenta de que constituye un arma indispensable para quienes avanzan con pasos de gigante en la intensa competición de los negocios».1
La metamorfosis de granjero y viajante a ídolo de la oratoria que experimentó Carnegie es también la historia del nacimiento del ideal extrovertido. La trayectoria que siguió fue reflejo de la evolución cultural que tomó forma entre finales del siglo xix y principios del xx, y que cambió para siempre nuestra propia identidad y la de las personas a las que admiramos, cómo actuamos en una entrevista de trabajo y qué buscamos en un empleado; cómo cortejamos a nuestra pareja futura y cómo criamos a nuestros hijos. Estados Unidos experimentó el cambio de una «cultura del carácter» a una «cultura de la personalidad», según la expresión empleada por el célebre historiador social Warren Susman, e inauguró con ello un período de angustias personales del que quizá no lleguemos nunca a recuperarnos.2
El ideal de la cultura del carácter era una persona seria, disciplinada y respetable. En él no importaba tanto la impresión que pudiese dar uno en público como la conducta que observara en privado. La palabra personality (‘personalidad’) no existía en inglés hasta el siglo xviii, y la idea de «tener una gran personalidad» no se generalizó hasta el xx.3 Sin embargo, al adoptar esta segunda cultura, los estadounidenses comenzaron a centrar su atención en cómo los percibían los demás, a sentirse cautivados por personajes atrevidos y divertidos. «El papel social que exigía la nueva cultura de la personalidad era el de un intérprete —al decir de Susman—: todo estadounidense debía convertirse en actor».
El auge industrial de Estados Unidos fue uno de los motores principales de esta evolución cultural. La nación pasó con gran rapidez de ser una sociedad agrícola de casitas dispersas por la pradera a convertirse en una potencia urbanizada cuyo negocio eran los negocios —conforme a la conocida cita—. Si en los albores de su historia la mayor parte de sus habitantes vivía como la familia de Dale Carnegie, en granjas o en municipios pequeños, relacionándose con gentes a las que conocían desde la infancia, con la llegada del siglo xx, un aluvión colosal de grandes empresas, construcciones e inmigrantes trasladó a la población a las ciudades. En 1790, la proporción de estadounidenses que habitaban estas representaba solo el 3 por 100, y en 1840 no superaba el 8 por 100; pero llegado 1920, más de un tercio del país tenía su residencia en áreas urbanas.4 «Todos no podemos vivir en las ciudades —escribió en 1867 Horace Greeley, director del New York Tribune—, y sin embargo, casi todos parecen resueltos a hacerlo».5
Los estadounidenses se encontraron con que ya no trabajaban con vecinos, sino con extraños. El «ciudadano» dejó de serlo para convertirse en «empleado» y hubo de enfrentarse a la cuestión de cómo causar una buena impresión a personas con las que no mantenía vínculo cívico ni familiar alguno. «Los motivos por los que conseguía un ascenso un hombre o sufría rechazo social una mujer —escribe el historiador Roland Marchand— habían dejado de deberse en gran medida a un antiguo trato de favor o a viejas rencillas familiares. En las relaciones laborales y sociales del momento, cada vez más anónimas, es de sospechar que cualquier cosa (incluida una primera impresión) podía inclinar la balanza de forma decisiva».6 (Los estadounidenses respondieron a semejantes presiones tratando de convertirse en agentes comerciales capaces de vender no ya el último cachivache de su empresa, sino también su propia persona.)
Uno de los representantes más claros de la transformación que llevó al carácter a convertirse en personalidad es la tradición de autoayuda en la que representó un papel tan descollante el mismísimo Dale Carnegie. Los libros dedicados a tal actividad han tenido siempre un peso considerable en la psique estadounidense. Muchas de las primeras guías de conducta eran parábolas religiosas, como es el caso de El progreso del peregrino, novela inglesa de 1678 que exhortaba al lector a llevar una vida comedida si quería alcanzar el reino de los cielos.7 Las obras edificativas del siglo xix, menos devotas, seguían predicando el valor de un carácter noble. Recogían ejemplos de héroes de la historia como Abraham Lincoln, venerado no solo por sus dotes de comunicación, sino también por la modestia que lo llevaba a «no agraviar con su superioridad», tal como lo expresó Ralph Waldo Emerson.8 También rendían homenaje a los ciudadanos de a pie que llevaban una vida moralmente loable. Un manual muy popular de 1899, titulado Character: The Grandest Thing in the World («El carácter: lo más grandioso del mundo»), refería la historia de la empleada de un comercio que entrega su magro salario a un vagabundo que tirita de frío y echa a correr antes de que nadie pueda reparar en lo que ha hecho. El lector entendía que su virtud no procedía solo de su generosidad, sino también de su deseo de anonimato.9
Sin embargo, llegado 1920, las guías de autoayuda habían mudado su atención de la integridad interior al encanto exterior; al «saber qué decir y cómo decirlo», conforme a la expresión empleada por uno de esos manuales. «Crear una personalidad es tener poder», afirmaba otro, en tanto que un tercero recomendaba: «Trate por todos los medios de dominar su porte de tal modo que piensen los demás: “Es el tipo más agradable del mundo”. Así empezará a ganarse una reputación de hombre con personalidad».10 La revista Success y The Saturday Evening Post introdujeron secciones en las que se instruía a los lectores en el arte de la conversación.11 Orison Swett Marden, el autor que había escrito el citado Character: The Grandest Thing in the World cuando tocaba a su fin el siglo xix, publicó en 1921 otro título de gran éxito. Se llamaba Masterful Personality («Personalidad arrolladora», traducido al español como El dueño de sí mismo).
Aunque muchos de estos libros estaban destinados a los hombres de negocios, a las mujeres también se les recomendaba que promoviesen una cualidad misteriosa llamada fascinación.12 La de alcanzar la mayoría de edad en la década de los veinte constituía una empresa tan competitiva en comparación con lo que habían conocido sus abuelas, según advertía cierta guía de belleza, que estaban obligadas a desplegar un atractivo ostensible. «Quienes se cruzan con nosotras por la calle —aseveraba— no pueden adivinar que somos inteligentes y encantadoras si no lo parecemos».13 Semejante consejo, con el que se pretendía, al parecer, mejorar la vida del público, debía de resultar perturbador aun a los lectores que poseyeran una confianza razonable en sí mismos. Susman elaboró una relación de las palabras que aparecían con más frecuencia en los manuales de principios del siglo xx centrados en la personalidad para compararlos con las guías decimonónicas que ponían el acento en el carácter. Pudo comprobar así que, en tanto que estas hacían hincapié en atributos que podía tratar de mejorar cualquier persona y que se describían con términos como:
civismo,
deber,
trabajo,
actos de nobleza,
honor,
reputación,
moral,
maneras o
integridad,
las nuevas ponderaban cualidades mucho más difíciles de adquirir. Por más que Dale Carnegie pudiera hacer que pareciese lo contrario, se trataba de facultades que se tenían o no se tenían, como el ser:
magnético,
fascinador,
impresionante,
atractivo,
fervoroso,
dominador,
enérgico,
activo...
No es fruto de la coincidencia el que los estadounidenses comenzaran a obsesionarse con las estrellas de cine entre la década de los veinte y la de los treinta.14 ¿Quién puede erigirse en modelo del magnetismo personal mejor que un ídolo de las multitudes?
También recibieron consejo acerca de cómo presentarse a sí mismos —fuese o no esta su voluntad— por parte de la industria publicitaria. Si bien los primeros anuncios escritos se limitaban a destacar las bondades del producto («Eaton’s Highland Linen: el papel de escritura más terso y más limpio»), los reclamos que poblaban aquella época nueva, gobernada por la personalidad, hacían del consumidor intérpretes aquejados de un miedo escénico del que solo podía escapar el artículo del anunciante.15 Se centraban, de forma obsesiva, en las miradas hostiles de los ambientes públicos. «Las personas que lo rodean lo juzgan en silencio», advertía un anuncio del jabón Woodbury en 1922, mientras que Williams, la empresa de crema de afeitar, avisaba de lo siguiente: «En este momento, hay más de un ojo crítico evaluándote».16
Los publicistas de la avenida Madison de Nueva York se dirigían sin ambages a las inquietudes de los representantes comerciales varones y los mandos intermedios. En un anuncio de cepillos de dientes Dr. West’s se veía a un individuo de aspecto próspero sentado tras un escritorio que, con el brazo apoyado en una cadera con gesto confiado, pregunta al lector: «¿Ha tratado alguna vez de venderse usted mismo a sí mismo? Una primera impresión favorable es lo que más importa si busca el éxito empresarial o social».17 Otro de Williams mostraba a un hombre con bigote y un peinado impecable que recomienda al espectador: «¡Haga que se refleje en su rostro la confianza y no la turbación! Las más de las veces lo juzgarán solo por su aspecto».18
Otros recordaban al público femenino que la fortuna que les pudiese deparar una cita dependía no solo de su apariencia, sino también de su personalidad. En 1921 la Woodbury mostraba a una joven apenada que se encontraba sola en casa tras volver de una velada decepcionante. Había deseado ser una mujer «de éxito, festiva, triunfal», se compadecía el texto; pero sin la ayuda del jabón adecuado, se había convertido en un fracaso social.19
Diez años más tarde, el detergente para ropa Lux se anunciaba con una carta lastimera dirigida a Dorothy Dix, protagonista de cierto consultorio periodístico. «Estimada señorita Dix —decía—: ¿Qué puedo hacer para aumentar mi popularidad? Belleza no me falta y no soy tonta, aunque sí muy tímida y cohibida en mi trato con los demás. Siempre temo no gustar. [...] Joan G». La respuesta no se andaba por las ramas: el único modo que tenía Joan de adquirir el «convencimiento hondo e indiscutible de estar resultando encantadora» consistía en emplear Lux al lavar sus prendas interiores, sus cortinas y los cojines de su sofá.20
Esta representación del cortejo como una apuesta en la que había que ponerlo todo en juego reflejaba lo que tenía de audaz la nueva cultura de la personalidad. La restricción —aun represión, en algunos casos— propia de los códigos sociales de la del carácter llevaba a ambos sexos a dar muestras de reserva en el momento del galanteo. Las mujeres demasiado llamativas o que cruzaban la mirada con la de un extraño de manera inapropiada se tenían por descaradas. Aunque a las de clase alta se les permitía hablar con más libertad que a las que ocupaban escalones más bajos de la escala social, y de hecho, se las juzgaba, en parte, por el talento que desplegasen a la hora de elaborar respuestas agudas, también iba para ellas la recomendación de afectar sonrojo y bajar la mirada. Los manuales de conducta advertían que «la más fría de las reservas» resultaba «más admirable en una mujer a la que un hombre dese[as]e hacer su esposa que el menor asomo de familiaridad indebida». Los varones podían adoptar una actitud callada a fin de demostrar dominio de sí mismos y un poderío que no necesitaba exhibición alguna, y aunque la timidez resultaba inaceptable en sí misma, la reserva se consideraba aval de buena cuna.
Sin embargo, con la llegada de la cultura de la personalidad comenzó a venirse abajo el valor de este género de corrección, tanto en el caso de la mujer como en el del hombre. De este no se esperaba ya que hiciese a aquella llamadas rituales ni declaraciones serias de intenciones, sino que se lanzara a conquistarla con elaborados coqueteos verbales a modo de «cuerda» tendida para que ella la asiera. El que callaba incurría en peligro de ser tenido por afeminado, pues tal como advertía cierta guía sexual de gran popularidad publicada en 1926: «Los homosexuales son siempre tímidos, apocados, retraídos». También de ella se esperaba que hiciese equilibrios en la línea tenue que separaba el decoro del atrevimiento. Si respondía con demasiado encogimiento a las insinuaciones románticas podía ser acusada de frigidez.21
El terreno de la psicología también comenzó a hacer frente a este afán por expresar confianza y la presión que llevaba aparejada. Gordon Allport, especialista de notable reputación, ideó en la década de los veinte una prueba diagnóstica de «dominio y sumisión» con la que medir el ascendiente social. «La civilización de nuestros días —escribió este investigador de natural tímido y reservado— parece valorar en grado sumo a la persona impetuosa, al ambicioso».22 En 1921, Carl Jung subrayó la situación precaria que había alcanzado la introversión. Él entendía que los introvertidos eran «educadores y promotores de cultura» que mostraban el valor de «la vida interior que tanto necesita nuestra civilización», si bien reconocía que su «reserva y embarazo en apariencia sin fundamento despiertan de forma natural todos los prejuicios que existen hoy en su contra».23
Sin embargo, donde más patente se hizo la necesidad de aparentar seguridad en uno mismo fue en la aparición de un concepto nuevo en el ámbito de la psicología, llamado complejo de inferioridad, al que la prensa popular no tardó a referirse por sus siglas. Fue el especialista vienés Alfred Adler quien desarrolló esta idea durante la década de los veinte a fin de describir el sentimiento de ineptitud y sus consecuencias. «¿Se siente inseguro? —preguntaba la cubierta de la traducción al inglés de su éxito de ventas Conocimiento del hombre—. ¿Es usted un ser pusilánime, sumiso?». En él, explicaba que todos los niños se sienten inferiores por vivir en un mundo de adultos y hermanos mayores, y durante el proceso normal de crecimiento aprenden a orientar estos sentimientos hacia la consecución de sus objetivos. Sin embargo, si las cosas se tuercen durante el proceso de maduración, puede ser que se vean obligados a cargar con este temido trastorno, propensión que reviste no poca seriedad en una sociedad cada vez más competitiva.
La idea de embalar sus inquietudes sociales en el pulcro envoltorio de un complejo psicológico revestía un gran atractivo para muchos estadounidenses. En consecuencia, el de inferioridad se trocó en explicación universal de los problemas surgidos en no pocas áreas de la existencia humana, desde las relaciones amorosas a la educación de los hijos o la vida profesional. En 1924, las páginas de la revista Collier’s recogieron la historia de una mujer que temía casarse con el hombre al que amaba por miedo a provocar en él un complejo de inferioridad que le impidiera ser alguien. Otra publicación popular dio a la luz un artículo titulado «Your Child and That Fashionable Complex» (‘Su hijo y ese complejo tan de moda’) en el que se exponía a las madres qué podía originarlo en los más pequeños y cómo prevenirlo o curarlo. Todo apuntaba a que todo el mundo lo sufría. Tanto era así, que para algunos se convirtió, por paradójico que resulte, en señal de distinción. Lincoln, Napoleón, Theodore Roosevelt, Edison, Shakespeare...: todos estaban aquejados de él al decir de una crónica aparecida en Collier’s en 1939. «Así que —concluía— si tiene usted un complejo de inferioridad galopante arraigado en su interior, puede considerarse una persona afortunadísima..., siempre que goce de la fortaleza de carácter necesaria».24
Pese al tono esperanzador que impregna estas líneas, lo cierto es que los expertos en orientación infantil de la década de los veinte se propusieron ayudar a los más pequeños a desarrollar personalidades cautivadoras. Si hasta entonces estos profesionales se habían ocupado, sobre todo, de niñas de sexualidad precoz y niños delincuentes, desde aquel momento, psicólogos, trabajadores sociales y médicos se centraron en sujetos normales con «desajustes de personalidad», y en particular en criaturas tímidas, pues tal condición —advertían— podía acarrear resultados terribles, desde alcoholismo hasta suicidio, en tanto que el temperamento expansivo estaba llamado a propiciar el buen éxito social y financiero. Estos especialistas recomendaban a los padres que adaptasen a sus hijos al medio, y a las escuelas, que hicieran hincapié no tanto en el aprendizaje de contenidos escritos como en «la asistencia y orientación de su personalidad en desarrollo». Los educadores asumieron esta función con tanto entusiasmo, que llegado 1950, el lema del Congreso Hemisecular de la Casa Blanca sobre la Infancia y la Juventud no fue otro que: «Una personalidad sana para cada niño».25
Los padres bienintencionados de mediados del siglo xx estaban de acuerdo en que la actitud callada era inaceptable, y lo ideal para los niños de uno y otro sexo era la interacción social.26 Algunos disuadían a sus hijos de ocuparse en aficiones solitarias y serias —como la música culta— que pudiesen hacerlos impopulares. Los mandaban a la escuela a edades cada vez más tempranas para que aprendiesen, sobre todo, a crear lazos con la colectividad.27 Era frecuente que a los niños introvertidos los señalasen como casos problemáticos (situación que resultará reconocible a cualquiera que tenga hoy un hijo introvertido).
En El hombre organización, libro de 1956 que gozó de un gran éxito de ventas, William Whyte describe la conspiración que urdieron padres y docentes a fin de rectificar la personalidad de los niños callados. «Johnny no estaba obteniendo buenos resultados en la escuela —recordaba que le había confiado una madre—. Su profesor me dijo que, aunque en los estudios iba bien, su adaptación social no era tan buena como cabía esperar. Siempre escogía, a lo más, uno o dos amigos a la hora de jugar, y a veces se contentaba con estar solo». Los progenitores acogían de buen grado este género de intervenciones. «Salvo raras excepciones —señalaba Whyte—, agradecen que los centros escolares se afanen por corregir la tendencia a la introversión y a otras anomalías periféricas».28
Los padres que se veían atrapados en semejante sistema de valores no eran crueles ni faltos de inteligencia: solo pretendían preparar a sus retoños para «el mundo real». Cuando estos crecían y entraban en la universidad o en el mundo laboral topaban con los mismos cánones. Los encargados de evaluar las solicitudes de matrícula en grados superiores no buscaban a los candidatos más excepcionales, sino a los más extrovertidos. Paul Buck, rector de Harvard, declaró a finales de la década de los cuarenta que su institución tenía intención de rechazar al aspirante «sensible, neurótico» y «estimulado en exceso en lo intelectual» en favor de muchachos de «sanas tendencias extrovertidas». En 1950, Alfred Whitney Griswold, quien ocupaba el mismo cargo en Yale, aseveró que su universidad pretendía integrar no «al erudito fatuo y sumamente especializado, sino al hombre polifacético y equilibrado».29 Cierto decano comunicó a Whyte que, «llegado el momento de elegir entre las solicitudes recibidas de los centros de educación secundaria, entendía que era cosa de sentido común tener en cuenta no ya lo que deseaba su facultad, sino también lo que iban a querer quienes fueran a contratarlos para las empresas a la vuelta de cuatro años. “Ellos buscan un tipo de persona sociable y activa —afirmaba—, y por eso pensamos que el mejor candidato es quien ha logrado una media de entre 80 y 85 en el instituto y ha participado en numerosas actividades extraescolares. No le vemos gran utilidad al introvertido ‘brillante’”».30
Este último administrador universitario había entendido a la perfección que el empleado modelo de mediados del siglo xx —incluidos los científicos de los laboratorios farmacéuticos y otros profesionales cuya ocupación raras veces supusiera tratar con el público— no era el pensador sesudo, sino el extrovertido cordial con alma de vendedor. «Por lo común, cuando se recurre al término brillante —explica Whyte—, es para añadir a continuación un pero (como en el caso de: “Apoyamos por completo al individuo brillante, aunque...”) o unirlo a otros como imprevisible, excéntrico, introvertido, chiflado, etc.». «Estos tipos van a estar en contacto con otros integrantes de la organización —decía cierto ejecutivo de la década de los cincuenta al referirse a los desventurados científicos que trabajaban para él—, y resulta de gran ayuda que sean capaces de dar buena impresión».31
El trabajo del investigador no se centraba solo en el desarrollo del producto, sino también, en parte, en su venta, y para ello se hacía necesaria una conducta campechana y efusiva. En IBM, compañía que encarnaba el ideal del hombre de empresa, el personal de ventas se reunía cada mañana para cantar a pleno pulmón el himno de la casa: «Ever Onward» (‘Siempre adelante’), y entonar el «Selling IBM» (‘Vendiendo IBM’) con la música de Singin’ in the Rain:
Vendemos IBM,
vendemos IBM.
¡Menuda gozada!
El mundo nos quiere.
Cancioncilla que concluía con estos conmovedores versos:
Con gran distinción,
con resolución,
vendemos, sin más, IBM.32
Acto seguido, salían a la calle a pregonar su mercancía y demostrar que quienes escogían las solicitudes que llegaban a Harvard y a Yale estaban quizás en lo cierto, pues lo más probable es que hubiera solo una clase de persona interesada a empezar así la jornada laboral.
El resto de los «hombres organización» debían ingeniárselas como bien les fuera posible. Si la historia del consumo farmacéutico puede servir de indicación, es acertado concluir que muchos tuvieron dificultades para soportar tamañas presiones. En 1955, la compañía Carter-Wallace sacó al mercado el ansiolítico que denominó Miltown. El estado de angustia que debía combatir se había convertido en el producto natural de una sociedad despiadadamente competitiva y social. El medicamento, destinado al público masculino, logró enseguida un número de ventas insólito en la historia de Estados Unidos al decir de la historiadora social Andrea Tone. Llegado el año de 1956 lo había probado uno de cada veinte habitantes de la nación, y en 1960 representaba, junto con un fármaco similar llamado Equanil, una tercera parte de todas las prescripciones que hacían sus médicos. «La ansiedad y la tensión están a la orden del día en nuestro tiempo», recordaba un anuncio del segundo.33 En la década de los sesenta, se sumó a ellos el tranquilizante Serentil con una campaña que ponía de relieve de un modo aún más directo la necesidad de mejorar el rendimiento social: «Para la ansiedad que produce el no encajar».34
El ideal extrovertido no es, por descontado, una invención moderna. La extroversión se encuentra en nuestro ADN, y según algunos psicólogos de forma literal. Se ha descubierto que el rasgo prevalece menos en Asia y África que en Europa y América, continente cuya población desciende en gran medida de emigrantes de otros puntos del planeta. Al decir de los investigadores, no carece de sentido el que quienes viajaban por el mundo lo tuviesen en mayor grado que quienes permanecían en su tierra de origen, y lo transfirieran a sus hijos y a los hijos de estos. «Dado que los rasgos de personalidad se transmiten de forma genética —escribe el psicólogo Kenneth Olson—, cada oleada sucesiva de cuantos emigraban a un continente nuevo daría lugar, con el tiempo, a una población de individuos más integrados que los residentes del territorio de partida».35
También es posible seguir la pista a la admiración que profesamos a los extrovertidos hasta llegar a los antiguos griegos, que tenían el de la oratoria por uno de los dones más excelsos, o los romanos, para los cuales no había castigo peor que el destierro de la ciudad y su bullente vida social.36 Y no cabe negar que los padres fundadores de Estados Unidos gozan de nuestra admiración precisamente por la grandilocuencia que desplegaban al hablar de la emancipación: «¡O me dais la libertad, o me dais muerte!». Hasta el cristianismo del primer renacimiento religioso de la nación, que data del Gran Despertar del siglo xviii, dependía del histrionismo de clérigos cuya eficacia se medía por el grado en el que lograban hacer llorar, gritar y perder, en general, el decoro a gentes por lo común reservadas. «Nada me produce más aflicción, más angustia, que ver a un ministro de pie y casi inmóvil, avanzando lentamente como el matemático que calcula la distancia a la que se encuentra la Luna de la Tierra», se quejaba en 1837 el colaborador de cierta publicación devota.37
Tal como hace pensar este desdén, los primeros estadounidenses adoraban la acción y recelaban del intelecto por asociar la vida cerebral con la aristocracia europea lánguida e ineficiente que habían dejado atrás.38 La campaña presidencial de 1828 enfrentó a John Quincy Adams, antiguo profesor de Harvard, y a Andrew Jackson, vigoroso héroe militar. Uno de los lemas publicitarios de este último distinguía a los dos de un modo elocuente: «Si John Quincy Adams sabe escribir, Andrew Jackson sabe pelear».39 ¿Que quién ganó? Pues, tal como lo expresa el historiador cultural Neal Gabler, los puños derrotaron a la pluma (el perdedor, por cierto, está considerado por los psicólogos políticos uno de los pocos personajes introvertidos de la historia de los comicios presidenciales de Estados Unidos).40
No obstante, si bien no la creó, la aparición de la cultura de la personalidad fue a intensificar esta predisposición, en relación no ya con los dirigentes políticos y religiosos, sino también con el común de las personas. Y por beneficiosa que pudiera haber resultado para los fabricantes de jabón la importancia concedida de pronto al encanto y el carisma, lo cierto es que aquella tendencia nueva no resultó del agrado de todos. «El respeto a la personalidad humana individual ha alcanzado su punto más bajo entre nosotros —observaba cierto intelectual en 1921—, y constituye una paradoja deliciosa el que ninguna nación hable de personalidad con tanta constancia como la nuestra. Hasta tenemos escuelas destinadas a potenciar la expresión y el desarrollo de la propia persona, aunque por lo común dé la sensación de que al hablar de estos estemos pensando en los de un agente inmobiliario de éxito».41
Otro crítico se dolía del interés servil que estaban empezando a prestar los estadounidenses a los histriones. «Asombra la atención que reciben hoy de las revistas lo teatral y cuanto tiene que ver con ello», lamentaba. Asuntos como estos, que apenas veinte años antes —en tiempos de la cultura del carácter— se habrían tenido por poco decorosos, se habían transformado en «una parte tan relevante de la vida de la sociedad, que no hay clase que no los incluya en sus conversaciones».42 Hasta el célebre Prufrock, poema de T. S. Eliot publicado en 1913 en el que deplora la necesidad de «preparar un rostro que presentar a los rostros con que topo», parece una divisa apasionada contra las exigencias de aquella necesidad nueva de hacer de representante de uno mismo. Si los poetas del siglo anterior habían errado en solitario como nube que atraviesa los campos (como Wordsworth, en 1802) o se habían retirado al lago de Walden (cosa que hizo Thoreau en 1845), al personaje de Eliot lo preocupa que lo miren los «ojos que lo clavan a uno a una frase hecha» y lo fijan convulso en la pared.43
Poco menos de cien años después, la queja de Prufrock se encuentra incluida en los planes de estudios de los institutos de educación secundaria, en donde la memorizan para olvidarla de inmediato adolescentes cada vez más doctos en la labor de dar forma a sus personajes en la Red y fuera de ella; estudiantes que habitan un mundo en el que la posición, los ingresos y la autoestima dependen más que nunca de la capacidad para satisfacer las demandas de la cultura de la personalidad. La presión conducente a que divirtamos y nos vendamos sin mostrarnos nunca angustiados no ha dejado de aumentar: el número de estadounidenses que se consideran tímidos subió del 40 al 50 por 100 entre la década de los setenta y la de 1990, quizá porque cada vez nos comparemos con un modelo más elevado de audacia en la presentación de la propia persona.44 La llamada fobia social, que no es, en esencia, sino una forma patológica de timidez, afecta hoy, al parecer, a uno de cada cinco ciudadanos de la nación.45 La edición más reciente del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), la biblia psiquiátrica de los trastornos mentales, considera el miedo a hablar en público una afección —no un engorro ni una desventaja, sino una enfermedad— cuando interfiere con el rendimiento laboral de quien lo sufre.46 «De nada sirve —refirió a Daniel Goleman un alto cargo de la Eastman Kodak— ser capaz de sentarse frente al ordenador emocionado por un fantástico análisis de regresión estadística si luego nos da aprensión presentar los resultados ante un grupo de ejecutivos» (todo apunta a que no hay nada de malo en que nos dé aprensión hacer un análisis de regresión estadística si nos emociona hablar en público).47
No obstante, quizás el mejor modo de medir la cultura de la personalidad del siglo xxi nos lo ofrezca, una vez más, el ámbito de la autoayuda. Hoy, cien años después de que Dale Carnegie ofreciera aquel primer taller de oratoria en la YMCA, su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el más vendido de cuantos escribió, sigue figurando en los expositores de los aeropuertos y en las listas de los más leídos en el mundo empresarial.48 El Dale Carnegie Institute no ha dejado de ofrecer variantes actualizadas del curso original de su creador, y el don de saber expresarse con fluidez sigue contándose entre las más destacadas de las dotes profesionales. Toastmasters, organización sin ánimo de lucro instaurada en 1924 cuyos integrantes se reúnen todas las semanas a fin de practicar el arte de hablar en público y cuyo fundador declaró: «hablar es vender, y toda venta va ligada al discurso», sigue prosperando y cuenta con más de 12.500 divisiones en 113 países.49
El vídeo de promoción que recoge en su página web consiste en una sátira en la que dos colegas, Eduardo y Sheila, forman parte del público asistente al ficticio VI Congreso Anual de la Empresa Mundial. Tiene la palabra un orador de aire nervioso que ofrece, a duras penas, una presentación lamentable.
—Suerte que uno no es tan torpe —musita Eduardo.
—¿Lo dices en serio? —responde su compañera con sonrisa de satisfacción—. ¿Ya no te acuerdas del informe de ventas que presentaste el mes pasado delante de aquellos clientes nuevos? Pero ¡si creí que te ibas a desmayar!
—Tan mal no estuve, ¿no?
—¡Ya lo creo que lo estuviste! Yo diría que hasta peor.
Él, como no podía ser menos, se muestra avergonzado, y la insensible Sheila parece pasar por alto este detalle.
—Pero puedes arreglarlo —le dice—. Puedes hacerlo mejor. [...] ¿No has oído hablar de Toastmasters?
Aquella joven atractiva y morena convence a Eduardo para que asista con ella a una reunión de la asociación, en donde se presenta voluntaria para hacer un ejercicio llamado verdad o mentira. Debe contar algo de su vida a la quincena de participantes que la están escuchando para que estos decidan si pueden creerlo o no.
—¿Qué te apuestas a que me quedo con todos? —susurra a su acompañante antes de dirigirse a la palestra con paso firme.
A continuación, teje un cuento rebuscado en el que, tras ejercer no pocos años de cantante de ópera, debe tomar la dolorosa decisión de renunciar a todo por pasar más tiempo con su familia. Cuando acaba, el jefe de ceremonias de turno pregunta al grupo si cree en la verdad del relato que acaba de escuchar. Todos los de la sala levantan la mano, y el presentador se vuelve hacia Sheila para saber si es cierto cuanto ha dicho.
—¡Si ni siquiera doy el tono! —exclama triunfante.
Sheila da la impresión de ser una mujer poco sincera, aunque extrañamente simpática. Como los angustiados lectores de los manuales de personalidad de la década de los veinte, lo único que hace es tratar de medrar en la oficina.
—Trabajo en un entorno muy competitivo —confiesa a la cámara— en el que tengo que tener más listas que nunca mis facultades.50
¿Y qué quiere decir esto último? ¿Que tenemos que aprender a presentarnos ante los otros con tal habilidad que nos sea posible fingir sin que nadie se dé cuenta? ¿Que hay que aprender a dominar la voz, los gestos y el lenguaje corporal hasta que nos sea posible contar —vender— lo que nos venga en gana? Estas son aspiraciones venales, señal de lo lejos que hemos llegado —y no por el buen camino, precisamente— desde los tiempos en que transcurrió la infancia de Dale Carnegie.
Sus padres, gentes de moral recta, hubiesen querido que su hijo se dedicara a la religión o la enseñanza, y no a las ventas. No parece muy probable que hubiesen estado dispuestos a dar su aprobación a una técnica de superación personal llamada verdad o mentira. Ni tampoco, por cierto, a los consejos de gran éxito editorial que ofrecía su hijo para hacer que los demás lo admiren a uno y le permitan escalar. En Cómo ganar amigos e influir sobre las personas abundan títulos de capítulos como: «Hacer que todos se avengan a hacer lo que usted quiera» o «Cómo hacer que lo miren con buenos ojos al instante».
Cabe preguntarse cómo hemos podido pasar del carácter a la personalidad sin advertir que hemos sacrificado algo muy valioso en el trayecto.