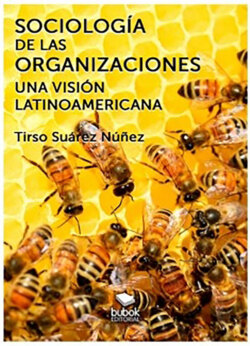Читать книгу Sociología de las organizaciones - Una visión latinoamericana - Tirso Suárez Núñez - Страница 8
ОглавлениеCap. 2. La Sociedad de Mercado, el Capitalismo y la Revolución Industrial
Un nuevo sistema económico denominado capitalismo surge a partir de su elemento clave: la sociedad de mercado, que pone las bases para la fábrica, una de las primeras organizaciones de la sociedad moderna y antecedente de la empresa mercantil. Este capítulo esta dedicado a bosquejar los cambios materiales e ideológicos que impulsaron la llegada de la sociedad de mercado y la salida de la sociedad feudal, los cuales se dieron durante los Siglos XV-XVIII en Europa, para luego trasladarse a América. Un primer espacio esta dedicado a precisar el concepto de capitalismo y sociedad de mercado, seguido de un breve repaso de los impactos humanos y económicos de la revolución industrial y la fábrica. Para terminar con un debate que se prolonga hasta nuestros días: ¿El despegue de Europa dio como resultado en rezago de otras áreas geográficas, incluyendo América Latina? ¿O bien se trata de un atraso porque no existen las condiciones necesarias y suficientes? Se culmina con el panorama del capitalismo en su etapa global, sus grandes empresas y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales que ponen a las sociedades en márgenes muy peligrosos, volviendo urgente revisar las bases que cimientan el mercado para intentar salvarlo y salvarnos.
La emergencia de la sociedad de mercado
La sociedad de mercado que privilegia la producción para el intercambio interesado de mercancías emerge por una combinación de factores de carácter material e inmaterial (ideológico), una vez instalado el mercado como mecanismo fundamental de la actividad económica, emerge el capitalismo, como a continuación se comenta.
Bases materiales
El siguiente es un conjunto de factores concretos que se conjugaron para impulsar y facilitar el ascenso de la sociedad de mercado.
•La urbanización
La concentración de la población alrededor o al interior de los castillos feudales para efectos de resguardo, fue aprovechado por los comerciantes para fundar sitios comerciales más o menos permanentes, los cuales llegaron a formar el núcleo interior de pequeñas ciudades que no pertenecían al ¨feudo¨ , o en el mejor de los casos, tenían una relación anómala e insegura en cuanto a las normas y reglas tradicionales impuestas por los señores feudales, las cuales empezaban a dar muestras de inoperancia ante las condiciones de interacción e intercambio comercial que empezaban a surgir; Más aún, algunas ciudades impulsadas por la actividad mercantil empezaron a rodearse de murallas hasta reducir al antiguo castillo feudal, a una especie de pequeño centro, un claro ejemplo de este fenómeno es la Ciudad de Brujas, en Bélgica.
El nacimiento de las ciudades promovió también cambios en el poder y la política concentrados hasta entonces en las autoridades feudales, pronto los habitantes de las ciudades fueron capaces de establecer sus propios códigos de leyes y reglamentos, así como formas de gobierno que con el tiempo desplazaron a las tradicionales normas. Este proceso duró un buen tiempo, las ciudades no crecían de manera rápida debido a las escasas vías de comunicación terrestre, la próspera Cambridge, Inglaterra, se expandió a un ritmo de una casa por año, de 1086 a 1279 (Heilbroner, 1964).
Pero aún cuando en los primeros siglos de milenio anterior, las ciudades no crecieron de manera intensa, llega un momento en Europa, que empiezan a emerger y evolucionar a un mayor ritmo, hasta resultar un fuerte estímulo para el desenvolvimiento del comercio y la monetización de la vida. Cada ciudad tenía sus barreras de peaje y sus casas de moneda, pero también contaban con sus propios comercios, talleres, hosterías y restaurantes, que le daban el toque urbano a la localidad, a la postre terminaron expandiéndose hasta alcanzar a ser verdaderas ciudades/estado como fue el caso de Venecia.
La nobleza y los señores feudales se empeñaban en conservar sus privilegios frente a los nuevos ricos, es decir, la clase comerciante, pero el proceso de economízacion de la sociedad no se detenía, rompía con lo establecido y reorganizaba el poder y el prestigio de las clases sociales, en consecuencia, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las grandes ciudades inglesas eran asiento de mercados laborales y empresas cuyos almacenes daban muestras de abundancia, pero también eran sitios de indigencia, violencia y robo.
•Los cercamientos
El bien llamado tierra es un elemento de la naturaleza inextricablemente ligado a la especie humana, su función económica es solo una de muchas funciones vitales que tiene, otras son: la estabilidad de la vida del individuo, el sitio de su habitación, la condición de su seguridad física, el paisaje, las estaciones, entre otras. Por ello, tradicionalmente, tierra y mano de obra eran una unidad, el trabajo formaba parte de la vida, la tierra seguía siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza formaban un todo articulado, sin embargo, se dio su separación lenta y dolorosa para formar un mercado inmobiliario. En efecto, la separación del individuo y del suelo significaba la disolución de la unidad económica en sus dos elementos, de modo que cada uno de ellos pudiera encajar donde fuese mas útil. La comercialización del suelo fue el inicio de la liquidación del feudalismo (Polanyi,2003).
Comenzó en el Reino Unido con el Siglo XIII cuando la nobleza y los señores feudales , ante su necesidad apremiante de dinero en efectivo, empezaron a cercar sus tierras para venderlas o rentarlas. Las tierras que antes eran consideradas comunales y dedicadas al pastoreo o a la siembra, ahora estaban al servicio de quien pudiera pagar por ellas. Su demanda aumentaba por el surgimiento de las ciudades industriales que requerían, primero: terrenos para sus instalaciones fabriles y habitaciones de trabajadores y segundo: suelo para producción de alimentos y materias primas orgánicas, por ejemplo, para la cría de ovejas, que, por la gran demanda de telas de lana, ahora resultaba ser una actividad muy lucrativa. Con la modernización del transporte marítimo la presión sobre la tierra aumentó, ahora se requería elevar la producción para abastecer los territorios extranjeros y coloniales.
Aunque el proceso de cercamiento en Reino Unido, por largo tiempo avanzó a pasos irregulares, ya en el siglo XIX se estimaba que cerca de la mitad de la tierra comunales de Inglaterra, había sido “cercada” es decir, habían sido transformadas en criaderos de ovejas o superficies para la agricultura comercial y por lo cual, se supone, los propietarios recibieron una justa compensación (Heilbroner, 1964) En Francia los cambios mas grandes se registraron durante la Revolución Francesa y en los decenios de 1830 y 1840, en los que se daba prioridad a la agricultura comercial sobre las herencias, las dotaciones inalienables y las tierras comunales; la idea era que la libertad para manejar la propiedad y en particular la propiedad de la tierra, formaban parte esencial de la libertad individual. Posteriormente el Código Napoleónico reconoce: i) el derecho a la propiedad inmobiliaria, ii) que la tierra es un bien comerciable y iii) la hipoteca como un contrato civil privado.
Desde un punto de vista estrictamente económico, el movimiento de cercamiento era indiscutiblemente saludable por cuanto convertía en productivas, tierras que hasta entonces habían producido sólo pasto y ocupaban poca mano de obra, ahora su explotación buscaba ser intensificada. Desde una perspectiva social a medida que los campos comunales iban siendo cercados, se expulsaban a los campesinos y los que se quedaban se les hacía cada vez más difícil ganar lo suficiente para su subsistencia, surgió entonces una nueva fuerza de trabajo: el proletariado agrícola, que, al no tener tierra, buscaba afanosamente trabajo para ganar un salario, aunque no abundaban precisamente y migraban en su búsqueda.
Junto con el proletariado agrícola que llegaba a la ciudad en busca de empleo, empezó a surgir el urbano bajo el impulso de la transformación gradual de los gremios en empresas mercantiles, a pesar de la oposición de los maestros que luchaban tenazmente contra la “apertura” de sus gremios, en virtud de que los mercaderes los presionaban para rebasar los volúmenes tradicionales de sus operaciones y los hombres de negocios revolucionaban los procesos manuales con maquinaria. Finalmente, lo que dio origen a la sociedad de mercado europea no fue una evolución sino una “revolución lenta” hasta que el comercio se empieza a considerar como algo “natural” o “normal”, incluyendo el mundo de las empresas con sus categorías o factores de producción: tierra, trabajo y capital que se volvieron tan presentes, que resulta difícil creer que no siempre hayan existido, como tales.
•Las conquistas de ultramar
Durante la antigüedad, el intercambio de los europeos sea por comercio o conquista, se daban con la India y con China atravesando mares más o menos conocidos, en busca de especias, seda y otras mercancías exóticas. Hasta que llego el tiempo de fuertes murmullos acerca de las maravillas que algunos viajeros intrépidos afirmaban que se encontraban en ultramar, es decir, más allá de los mares conocidos y que con el tiempo animó a los comerciantes a alcanzar el territorio que después se llamó, América.
Motivados por la ilusión de alcanzar riqueza y gloria, pronto aparece un grupo de aventureros dispuestos a remontar las largas distancias y explorar lo desconocido, como Colón, Vasco de Gama, Cabral y Magallanes, quienes apoyados por los monarcas de la época organizan flotas y se hacen a la mar con el patrocinio y en nombre de sus reyes, quienes a su vez lo hacían con la esperanza de aumentar las arcas reales.
Efectivamente, como resultado de la conquista y sometimiento de los territorios americanos por los europeos, se introdujeron a la economía un flujo muy importante de metales preciosos procedentes de México y Perú, que al distribuirse como medio de pago generaron una gran inflación; se estima que entre los años 1520 y 1650, fue de 200 a 400 % (Heilbroner, 1964). La fundación de las colonias en los siglos XVI y XVII y el consecuente disfrute del comercio con el Nuevo Mundo, proporcionaron un gran impulso a Europa, pero con el consecuente subdesarrollo de América como lo señala Galeano (2004) y se comentará mas adelante.
•La monetización de la vida económica
Un importante factor de cambio de la organización económica europea fue de la introducción de la moneda en el intercambio de mercancías, se tiene registro de que en el Siglo X el efectivo y las transacciones monetarias eran mínimas, pero para los Siglos XVII y XVIII la moneda era ya un imprescindible medio de cambio para las transacciones y para las demás funciones que los economistas le asignan, como son almacén de valor y unidad de cuenta.
Es importante decir, que en el sistema feudal las contribuciones de los siervos a los señores feudales eran en especie, es decir, días de trabajo, o bienes como granos y animales vivos. Un buen número de causas estuvieron detrás del cambio en la forma de efectuarse los pagos durante la época feudal. Una de ellas fue el aumento de la demanda urbana de alimentos; de manera que conforme la población de las ciudades se incrementaba, la moneda se filtraba en el campo, creciendo así la capacidad del sector rural para comprar bienes urbanos, como también se agudizaba su deseo de realizar esas compras. Al mismo tiempo, la nobleza y los señores feudales, en busca de mayores ingresos en efectivo para comprar una creciente variedad de bienes, veía cada vez con mejores ojos el cobro de sus rentas y sus tributos en dinero y no en especie.
Pero, al actuar de esta forma, los mismos nobles impulsaron, sin darse cuenta, una de las causas de la grave deterioración ulterior del sistema feudal. Al convertir los servicios feudales en sumas fijas que se pagaban en efectivo, se facilitó temporalmente la solvencia del señor, pero pronto lo situó en el aprieto en que se ve siempre metido el acreedor durante épocas de inflación, incluso, aun cuando los tributos en dinero no eran fijos, a la postre se quedaban muy por detrás de las crecientes necesidades de la nobleza y había más presión para mantener el estilo de vida del señor feudal y a la nobleza. Pero a medida que aumentaban los precios y se expandía el estilo monetizado de vida, los ingresos monetarios no fueron suficientes para conservar su solvencia (Heilbroner, 1964).
El resultado fue que al final del Siglo XVI, la mayor parte de los señores feudales estaba con grandes deudas y según Heilbroner (1964) pronto se convirtieron en una nueva clase social: “la nobleza empobrecida”, en consecuencia, finalmente, el sistema feudal resultó incompatible con una economía de dinero, porque mientras la nobleza estaba atrapada entre el alza de costos y precios y sus ingresos estáticos, las clases mercantiles se hacían del dinero, la riqueza y el poder.
Bases inmateriales
Dos fuertes razones inmateriales o ideológicas impulsan a los individuos de aquel entonces, hacia el intercambio de bienes y la acumulación de capital: una de carácter terrenal y otra religiosa, a saber:
•El lucro cómo motivación económica:
En la Antigüedad las motivaciones y acciones de los individuos no eran de tipo económico, el afán de utilidad o lucro era más bien superficial y no constituía una preocupación central de la existencia; la religión, el honor, la tradición, la lealtad, pesaban más que cualquier otra idea. El labriego, por ejemplo, difícilmente tenía conciencia de actuar de acuerdo con motivos “económicos”, él solamente seguía las ordenes de su señor o sus costumbres ancestrales. Ni siquiera el señor feudal tenía orientación económica, puesto que en buena parte sus intereses eran militares, políticos, religiosos o la defensa de su honor, es decir, no estaban básicamente orientados hacia la idea del lucro o el engrandecimiento. Es más, existía preocupación cuando la conducta y las motivaciones no económicas como las antes comentadas: religión, honor, tradición, etc. se procuraban de manera apasionada, obsesionada, salvaje (Heilbroner, 1964).
El filosofo Hobbes, tomando en cuenta esta tendencia, sugería identificar e impulsar , mediante un contrato social vigilado por el Estado, aquellas pasiones que podrían dominar a otras francamente destructivas, decía el filósofo que los deseos y otras pasiones como la búsqueda agresiva de la riqueza, la gloria y el poder, pueden ser superadas por pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz, como el temor a la muerte o el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La búsqueda de una fuerza contraria a las pasiones destructivas llevó finalmente a identificar a los intereses —la procuración de la ventaja material, económica—como una pasión particular creativa, capaz de dominar a las destructivas. Por ejemplo, cuando frente la escasez los individuos o las naciones realizan el comercio, una pasión tranquila, en vez de la guerra, una pasión destructiva.
Paulatinamente la codicia, la avaricia, el amor al dinero, el lucro, quedaron comprendidas en la etiqueta de “intereses” y se les confirió una connotación positiva y curativa derivada de su asociación estrecha con la idea de conducir los asuntos humanos, privados o públicos de una manera más lúcida o racional; por fin se había descubierto una base realista para un orden social viable, con una ventaja adicional: la posibilidad de previsión, así la frase popular “nadie esta peleado con su dinero” resume que en la búsqueda de sus intereses, los individuos se suponen firmes, constantes y metódicos, por ello su conducta se vuelve transparente y previsible, por oposición al comportamiento de individuos que se ven castigados y cegados por sus pasiones.
La previsión de la conducta humana cuando es guiada por el interés, por el amor al dinero, por el lucro, se empezó a considerar una condición muy apreciada en particular cuando se vinculaba a las actividades económicas. Pero cuando en Inglaterra en 1710 estalló una crisis bancaria y se conocieron otros escándalos de corrupción, se llegó a pensar que la búsqueda del dinero de los individuos se podría volver muy poderosa y barrer con todo lo que encuentre con su camino, a pesar de ello, al final del siglo XVIII se insistía que el comportamiento motivado por el interés y la ganancia de dinero eran superiores a la conducta orientada por las pasiones ordinarias, las cuales se consideraban salvajes y peligrosas, mientras que la búsqueda de los intereses materiales era inocente o inocuo. Un siglo después los escritos de Marx explicaban que la acumulación salvaje de capital fue lograda mediante los episodios mas violentos de la historia de la expansión comercial europea, para luego exclamar con sarcasmo: he aquí los logros de una pasión inocua ¡
En otro nivel de análisis, el lucro o interés como motivador de conducta de los individuos, también emergió cuando el trabajo dejó de ser una relación social —en la cual un individuo (siervo o aprendiz) trabajaba para otro a cambio de tener asegurada por lo menos su subsistencia— y empezó a ser por un salario, cantidad de esfuerzo, una mercancía, que se vendía en el mercado laboral al mejor precio que pudiera cotizarse y completamente desprovista de cualquier clase de responsabilidades recíprocas por parte del comprador, que no fuesen el pago de los salarios. Si estos no eran suficientes para proporcionar la necesaria subsistencia, el comprador no era responsable, de allí que el trabajador buscara aumentar el salario y el comprador a disminuirlo cuanto pudiera.
Una lógica similar surgió cuando con la tierra ya no era vista como parte de los dominios inamovibles del señor feudal, como antes se comentó, sino algo que podía ser comprado o arrendado por la utilidad económica que rendía. Los tributos, los pagos en especie, los bienes intangibles como el prestigio y el poder, todo aquello que fluía cuando las tierras eran comunales, se redujo ahora a una sola compensación: la renta, es decir, la utilidad monetaria derivada de dedicar la tierra a un uso lucrativo.
Otras formas de riqueza tangible, que no fueran la tierra, es decir las propiedades de objetos valiosos como vajillas, joyas y metales preciosos, se empezaron a expresar en su equivalente monetario y se convirtieron en capital el cual ya no se manifestaba en forma de bienes específicos, sino en una cantidad abstracta cuyo “valor” dependía de su capacidad para ganar intereses o utilidades. Por todo ello pronto empezó a verse como normal la presión por elevar al máximo los ingresos del individuo o reducir al mínimo sus desembolsos cuando efectuaba en el mercado operaciones de compraventa, esa conducta es la que en Economía se denomina el motivo utilidad.
•La religión
La religión fue una poderosa e invisible fuerza que impulsó el paso del sistema feudal a la sociedad de mercado. La iglesia católica –que, no obstante que declaraba estar en contra el interés económico y el lucro, especialmente en lo que respecta al cobro de los intereses–había llegado a concentrar una gran cantidad de riquezas que obtenía por la dominación espiritual que ejercía sobre los poderosos. Pese a esta contradicción, la Iglesia Católica insistía en que lo importante era prepararse para el Mas Allá y que la existencia terrestre era efímera. Pero su llamado pronto empezó a perder eco, no solo por la incongruencia de la conducta de sus representantes envuelta en riqueza y lujo, sino por el cisma o división que empezaba a surgir en su propio seno, con las posturas de personajes religiosos influyentes que impulsaban una reforma para introducir nuevas creencias, como Calvino y Lutero.
El calvinismo fue una austera filosofía religiosa. Su esencia fue la creencia en la predestinación, es decir, la idea de que, desde el principio, Dios había elegido quienes se iban a salvar y quienes a condenar y que esta decisión no podría ser cambiada. Además, de acuerdo con Calvino, el número de condenados excedía con mucho al de salvados, por lo cual era muy probable que nuestra presencia aquí en la Tierra fuese una gracia momentánea que se concedía al ser humano común y corriente, antes de comenzar el castigo en el infierno eterno.
Pero no obstante tal amenaza o quizás precisamente por ella, la cualidad inexorable e inescrutable de la doctrina de la predestinación, empezó a suavizarse al admitirse que, en la conducta terrenal de una persona, había un indicio de lo que había de seguir, es decir: el cielo o el infierno. Así los predicadores ingleses y holandeses enseñaban que, aún el hombre más santo podría acabar en el infierno y con toda certeza el frívolo y el libertino, se dirigían a hacia allá, sólo llevando una vida intachable, existía una leve probabilidad de salvación ( Heilbroner, 1964).
Los calvinistas incitaban de este modo a llevar una vida de rectitud, severidad y lo más importante de todo: de laboriosidad. En contraste con los teólogos católicos, que tenían la tendencia a considerar a las actividades terrenales como vanidad, los calvinistas santificaban y aprobaban el esfuerzo y la laboriosidad como una especie de índice del valor espiritual. Bajo la influencia de los calvinistas se desarrolló la idea de que un hombre dedicado a su trabajo significaba una especie de “llamado divino”, por ello el celoso desempeño del oficio, que lejos de representar un descuido a los deberes religiosos, pasó a ser considerado como una especie de evidencia de su cumplimiento y de alabanza a Dios.
Con esta lógica, el mercader activo empezó a ser visto por los calvinistas como un hombre piadoso y no un impío y al paso del tiempo se esparció la idea de que el hombre más próspero era el más valioso, así hasta llegar a conformar una atmosfera religiosa que, en contraste con el catolicismo, estimuló la búsqueda de la riqueza y el ambiente mercantil. Pero quizás lo más importante de la influencia del calvinismo fue en lo relativo al empleo de la riqueza, ya que si bien los mercaderes católicos consideraban que el objetivo del éxito mercantil era el disfrute de una vida fácil y lujosa, para el calvinista la riqueza debía ser bien empleada, porque la virtud estaba en frugalidad, en la abstención del disfrute del ingreso, lo que dio como consecuencia el ahorro y acto seguido la inversión, es decir el uso del ahorro para fines productivos, por este camino se culminaba una conducta piadosa y provechosa y quizás con ello, el reino de los cielos.
Finalmente, el calvinismo actuando como una de las poderosas corrientes de cambio de los siglos XVI y XVII, estimuló indudablemente la expansión de la sociedad de mercado y posteriormente el capitalismo, mediante la promoción de una nueva vida económica que dio paso a un espíritu de lucha y a la competencia para elegir al más apto, a la movilidad de las clases, al mejoramiento material y al desarrollo económico (Heilbroner, 1964 pp 107). Con base en lo anterior, Max Weber postula que sin proponérselo la ética protestante dio lugar al capitalismo, poniendo como evidencia que las ciudades que más destacaron en cuanto a bienestar material y progreso fueron precisamente las protestantes ubicadas en Alemania, Inglaterra y posteriormente las de América del Norte (Canadá y Estados Unidos). Sin embargo, historiadores como Braudel (1986) pone en duda la tesis de Weber, argumentando que es manifiestamente falsa, que solo por atractiva no se ha podido desembarazarse de ella, por eso con el tiempo vuelve a surgir, por ejemplo, al asociar el capitalismo chino con la religión de Confucio.
Balance
Braudel atribuye el auge del mercado a fuerzas materiales, para él lo que entró en juego, fue el desplazamiento, muy a finales del siglo XVI, del centro de gravedad de la economía mundial al pasar del Mediterráneo a los mares del Norte y el Atlántico, y eso fue lo que produjo una gran expansión de la economía de mercado en general, de los intercambios, de la masa monetaria y finalmente del capitalismo. Giddens (1991), por su parte, reconoce el valor de la tesis de Weber al conceder importancia al peso de las ideas religiosas en el impulso del mercado y el capitalismo, piensa que es original cuando busca explicar qué es lo que motiva a la gente que ahorra e invierte, e independientemente de su verosimilitud, lo importante es la serie de trabajos posteriores que desató y enriquecieron el tema.
Para finalizar, es importante señalar que los cambios conductuales antes comentados no fueron planeados ni siquiera bien recibidos. No fue precisamente con ecuanimidad como las jerarquías feudales vieron desaparecer sus prerrogativas entre las fauces de las clases mercantiles. Tampoco el maestro del gremio deseaba padecer la metamorfosis que lo iba a convertir en un “capitalista” o un hombre de negocios guiado por las señales del mercado y acosado por la competencia. Sin embargo, las transformaciones de la vida económica fueron incontenibles.
El capitalismo
La monetización de la vida económica y la conducta interesada o racional, fue acompañada por la movilización de los factores de la producción, especialmente el capital y el trabajo, esto es, la disolución de aquellos vínculos de lugar y situación que constituían la verdadera base de la existencia feudal que implicó la liberación de los lazos afectivos entre siervo y señor, el libre tránsito de personas, mercancías y capitales, fueron lo que de forma natural condujo a la competencia o rivalidad entre productos y productores, como también entre trabajadores, ahora cualquier operario podía ser desplazado de su trabajo por alguien que lo hiciera más barato, así hasta culminar con la presencia del mercado como el gran asignador de recursos y el capitalismo como su operador, cuyos rasgos principales son definidos a continuación.
El mercado y su mano invisible
Los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, entre otros, dieron cuenta, justificaron y criticaron la aparición de la sociedad o economía de mercado que surgía y se difundía como resultado del liberalismo económico y la competencia antes descrita, que al final era la economía capitalista. La sociedad de mercado la explicaban como el lugar mítico donde se encontraban vendedores y compradores para intercambiar información acerca de precios y cantidades en juego e impedía que alguno de los participantes pudiera ganar una posición que le diera ventaja. Aun cuando en un mercado un vendedor quisiera imponer su precio, la presencia de otros dispuestos a realizar la transacción, junto con compradores informados acerca de los precios, conducía, a la postre, a la prevalencia del menor precio y este sería el del productor más eficiente, es decir, el que obtuviera en sus procesos el menor costo; así mediante la competencia individual se aseguraba el mayor beneficio social y los precios finales serian sólo superiores al mínimo requerido para que fuera posible continuar produciendo, es decir, mediante el mecanismo del mercado, el precio sería casi igual al costo del productor más eficiente, ese era el resultado final, era el equilibrio que se lograba con el juego del mercado y el capitalismo.
Adicionalmente, por la competencia que se daba en el mercado, no solo se imposibilitaba al vendedor a lograr una ventaja e imponer sus términos, sino que se hacía lo mismo con el comprador. Ningún comprador individual por su propio peso, podría imponer un precio por debajo del costo de producción, si ese fuera el caso, el productor esperaba a otros compradores que podrían mejorar el precio y obtener el producto. El efecto de la competencia tendría lugar también en el mercado laboral, ningún trabajador podía pedir más que el salario “común” si quería obtener el empleo, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar de un patrono un salario menor del acostumbrado, porque siempre podría encontrar mejores condiciones en cualquier otra parte.
Aunque los precios de las mercancías en el corto plazo, oscilaban para atrás o para adelante, con el tiempo la acción reciproca de la oferta y la demanda operaba siempre para hacerlos regresar otra vez al nivel del costo de producción. Aunque los ingresos de la mano de obra en distintos empleos podrían fluctuar temporalmente hacia arriba o hacia abajo, de nuevo el mecanismo de competencia operaba siempre para hacer que las remuneraciones de labores similares se alinearan en el tiempo.
Por el lado de la demanda, el mercado también se encargaba de satisfacer las necesidades sociales, el qué producir ahora no era decretado por los poderosos, sino por los consumidores mediante sus múltiples pedidos colocados en el mercado, es decir, ahora se producía lo que se demandaba; vale la pena remarcar que se entiende por demanda la suma de las necesidades con poder adquisitivo, porque si un pobre no tenía lo suficiente para adquirir, simplemente quedaba fuera del mercado, no era parte de la demanda.
Se hace notar que, desde el momento en que los pedidos entran al mercado, influyen sobre los precios a los cuales se venden los productos. Las fluctuaciones de los precios se convierten en señales para los productores, un aumento de la demanda y de precios, lo induce a aumentar su oferta y en consecuencia sus ingresos; por otra parte, ante la baja de precios, sucede lo contrario: una baja de demanda e ingresos lleva a un ajuste de la oferta. Por este mecanismo, el mercado le concede al consumidor un lugar privilegiado; de su habilidad y buena voluntad para comprar, depende la cantidad producida y ofertada, de esta manera él es quien rige, en última instancia, la actividad económica, ahora es el rey del proceso, argumento que tiempo después sería el grito de guerra de los mercadólogos para justificar su profesión.
Con el tiempo Braudel (1986) explicara su desacuerdo con la idea de un mercado autoregulador que resuelve los desequilibrios mediante la competencia, como si fuera un dios escondido y benévolo, —la mano invisible en términos de Adam Smith—, para él sólo una parte es verdad, otra es mala fe, incluso ilusión. ¿Es posible acaso olvidar cuantas veces el mercado fue invertido y falseado, arbitrariamente fijados sus precios por los monopolios de hecho y de derecho? se pregunta Braudel y continúa diciendo que, si se admiten las virtudes competidoras del mercado, es importante reconocer, en principio, que el mercado es un nexo imperfecto entre producción y consumo, en la medida de que es parcial y remata diciendo: “creo de hecho en las virtudes y en la importancia de una economía de mercado, pero no en su reinado exclusivo” ( Braudel, 1986).
Si bien los economistas, desde hace más de cincuenta años, instruidos por la experiencia, ya no defienden las virtudes automáticas de la mano invisible del mercado, el mito sigue presente en el ámbito de la opinión pública y de las discusiones políticas actuales.
Capital, capitalismo y capitalistas
Capitalismo es un término que se acuño de manera relativamente reciente, aparece por primera vez en la edición de 1902 del libro del historiador alemán Werner Sombart: “Capitalismo Moderno¨. De manera previa Karl Marx se refirió siempre al capital, sin embargo, es Braudel ( 1986) quien explica la relación estrecha entre capital, capitalismo y economía de mercado. El capital, según él, son los medios fácilmente identificables para desarrollar actividades económicas; todo aquello capaz de aumentar la capacidad del hombre para ejecutar trabajo económicamente útil, dice Heilbroner (1964). El capital puede ser: i) monetario o, ii) físico, este a su vez, puede ser: a) tangible (terrenos, inmuebles, bienes de capital como máquinas y equipo) y b) intangible (propiedad intelectual y conocimiento). En la actualidad algunos autores del management se refieren a capital humano, jugando con la acepción más amplia del termino capital, que se refiere a lo importante, de allí la capital de una región es la ciudad de mayor rango, o un tema que se considera de gran interés, se dice que es de capital importancia, etc. pero casi siempre hay mucha retórica detrás de la expresión: “las personas son lo mas valioso en esta organización”.
El capitalista es la persona que preside o intenta presidir la inserción del capital en el proceso incesante de producción al cual se ven obligadas todas las sociedades; mientras que el capitalismo es una forma particular –que se distingue porque la utilidad es el motor o motivo principal – de llevar a cabo este juego de inserción de capital en los procesos de económicos. Se pueden identificar dos tipos de capitalismo, en un tipo que se denomina A, se incluyen los intercambios cotidianos, los tráficos locales o de corta distancia, donde las reglas del juego son conocidas e iguales para todos, un mercado de competencia perfecta en términos de los economistas (Braudel 1986).
El otro tipo de capitalismo denominado B, es aquel dónde los intercambios son desiguales y en los que la competencia —ley esencial de la economía de mercado— desempeña un papel mínimo, son los casos de largas cadenas comerciales en los que el mercader ha roto las relaciones entre el productor y el destinatario final de la mercancía y las operaciones se escapan de reglas y controles. Es este el escenario donde emerge el proceso capitalista crudo, que como en casi todos los países se distingue porque es manejado por un grupo de grandes negociantes que destacan claramente por encima de los mercaderes y este grupo es más limitado y muy ligado al comercio exterior o de larga distancia. Los grandes beneficios que se logran derivan en considerables acumulaciones de capital, tanto más cuanto a que el comercio a larga distancia, solo se reparte entre pocas manos, pues no cualquiera entra en él.
En resumen, hay dos formas de operar la sociedad de mercado, una elemental, competitiva y transparente; la otra superior, sofisticada y dominante. No son ni los mismos mecanismos ni los mismos agentes los que rigen estos dos tipos de actividad, y no es el primero sino en el segundo, donde se sitúa la esfera del capitalismo avasallador.
En los términos de Zaid (2016), el capitalismo no es el mercado sino el control del mercado y nace en el Renacimiento, en las cumbres de la sociedad: entre las grandes familias que tienen recursos, relaciones, prestigio, audacia y sueños de grandeza para organizar mercados al mayoreo, mercados de capitales, mercados de voluntades, alianzas de voluntades, alianzas políticas, matrimoniales, eclesiásticas, que rebasan el mercado local e irradian todos los confines del mundo. Si de ordinario no se hace una distinción entre capitalismo y economía de mercado es porque ambos han progresado a la vez, desde la Edad Media hasta nuestros días.
Habiendo emergido la sociedad del mercado, avanza con paso firme junto con quienes salían beneficiados con ella: mercaderes y banqueros, que ganaban más y más poder hasta finalmente controlar el Estado; la Revolución Francesa de 1789 fue el inicio de un nuevo sistema económico, social y legal denominado capitalismo donde el mercado y la empresa privada eran las piezas clave para resolver la pregunta ¿qué y para quien producir? Pero debe de quedar claro que antes de la revolución industrial, existía el capital y el capitalista, pero no el capitalismo, al menos no con el esplendor que alcanzó posteriormente en el siglo XX, con los Estados Unidos como su asiento principal (Braudel, 1986)
La primera revolución industrial y la fábrica
De manera sencilla se puede decir que el fin de la antigüedad y el principio de la modernidad es marcado por el inicio de la revolución industrial y con ella el surgimiento de su establecimiento emblemático: la fábrica, antes de ella, es cierto, existieron importantes centros de producción altamente organizados como los telares en Flandes o los astilleros en Venecia, sin embargo, aun cuando la manufactura había comenzado a adquirir proporciones respetables, no se le reconocía oficialmente su contribución en la economía nacional, la agricultura seguía siendo considerada como sinónimo de riqueza y el comercio era algo muy valioso, sobre todo cuando los comerciantes coronaban sus esfuerzos con un excedente de oro. La industria en todo caso, se consideraba un auxiliar de los primeros en la medida que contribuía al comercio con productos o apoyaba a la agricultura con herramientas o insumiendo sus productos, la indiferencia se explica porque aún no existía una producción industrial de gran escala, eso va a ser posible con la maquinización de los procesos de manufactura de la denominada Revolución Industrial (RI) (Heilbroner,1964).
La manufactura y la primera revolución industrial
Fue una compleja concatenación de causas que, en Inglaterra, a partir del año 1750 de nuestra era, dieron lugar a lo que ahora se conoce como RI, que a su vez generó inmensas transformaciones sociales que se divulgaron por el mundo occidental para dar lugar a la modernidad y al capitalismo. En aquel tiempo Inglaterra tenia las siguientes condiciones que favorecieron a la RI (Heilbroner,1964):
1.Era la nación más rica del mundo, producto de su superioridad marítima que facilitó el tráfico de esclavos, comercio, guerra y piratería, así como de la explotación de las tierras comunales como consecuencia de lo que se denominó: cercamiento.
2.La riqueza en Inglaterra había permeado en la sociedad dando lugar a una burguesía comercial y a un pujante mercado de consumo.
3.Era el centro de un entusiasmo singular por la ciencia y la ingeniería, por ejemplo, en 1660 se fundó la Academia Real de la que Newton fue presidente, y resultó un foco de gran animación intelectual, que impulsó los inventos y un sistema de patentes para estimularlos.
4.Contaba con inmensas reservas de carbón y mineral de hierro, fuentes de energía para las maquinas.
5.Era cuna de Inventores, Empresarios y Hombres de Negocios (Businessmans) que trajeron consigo una energía nueva, cuya conducta —guiada por el interés económico, algunas veces político y otras poco ética— puede ser calificada de revolucionaria. Los casos más celebres, fueron los de James Watt y Mathew Boulton quienes formaron la primera empresa fabricante de máquinas de vapor las cuales cuando se acoplaban, por ejemplo, a molinos de harina, elevaban la producción y la productividad de manera importante. Otro caso emblemático de esa época, fue la fábrica de máquinas de hilar fundada por Arkwright y sus socios capitalistas Samuel Need y Jedemiah Strutt .
Este último punto, es motivo de controversia hasta la fecha, Giddens (1991) llama la atención sobre la borrosa frontera entre el bandido y el hombre de negocios (“businessman”), mientras que Schumpeter (2017) y más recientemente Shultz (1992), señalan la diferencia clara entre el inventor y emprendedor. En términos generales un hombre de negocios es un individuo con capital en busca de ideas, su conducta es oportunista y en el extremo poco ética; mientras que un emprendedor tiene ideas innovadoras, algunas veces son ideas radicales, otras graduales, pero no cuenta con capital; el inventor, en cambio es creador de cosas, pero no siempre es capaz de innovarlas es decir de colocarlas en el mercado.
Como efecto de los factores antes comentados, en Inglaterra se incrementó la producción y la productividad del nuevo sector industrial de la economía, al introducir la tecnología en los procesos de sus establecimientos o fábricas, éstas pasan a ser el centro de la vida social y económica de la época, así como el gremio, el taller y el feudo lo fueron siglos atrás. La fábrica proporcionaba no solo un nuevo paisaje urbano, sino también un nuevo ambiente social con consecuencias desagradables. A diferencia de un campesino, el ritmo de trabajo del obrero era impuesto por la maquina; las temporadas de baja actividad eran dictadas por el mercado, no por el clima, y la tierra ya no era la fuente de riqueza y sustento, sino el empleo en la fábrica, donde las condiciones eran poco higiénicas y seguras, los horarios de trabajo de 12 horas y adicionalmente era común el trabajo de los menores de edad.
Al ambiente de la fábrica había que agregar las condiciones de la vivienda obrera que en un principio estaban anexos a la fábrica y eran simples cobertizos; con el tiempo surgieron los barrios obreros con mejores condiciones, pero su ambiente era sórdido, para tener una idea de ello se recomienda la narrativa de la época especialmente Charles Dickens y su novela Oliver Twist.
La fábrica y sus efectos
En los establecimientos fabriles se concentra el capital, es decir, los bienes de capital como maquinas, equipo, herramientas, conocimiento, etc. Junto con los individuos organizados de manera que se hace más productiva la labor humana, lo que equivale a habilitar al trabajador para producir más bienes por hora (o semana, o año); por lo tanto, el capital y la forma de organizar a los trabajadores para usarlo, son a la postre, métodos para elevar la productividad, es decir, la producción total de un individuo en un tiempo dado. Los bienes de capital permiten al individuo aplicar los principios de la ciencia en los inventos tecnológicos tales como la palanca, la rueda, la máquina y más tarde la computadora, de manera que amplifican su capacidad muscular y cerebral, afinan sus poderes de control y le dotan de una resistencia y una elasticidad mucho mayores, de la que posee su cuerpo de manera natural. Usando los bienes de capital, el individuo utiliza el mundo natural como suplemento de sus propias y frágiles capacidades (Heilbroner, 1964).
La otra razón del aumento de la producción y la productividad lograda en la fábrica, como antes se mencionó, es la manera en que se organizan a los individuos en ella. En un principio los bienes de capital facilitan la especialización del trabajo, es decir, un grupo de individuos operando juntos (cooperando), pero organizados de manera que cada uno de ellos hace una sola operación que repite hasta dominarla; mediante la especialización se puede producir más que lo que lograría el mismo número de individuos cuando cada uno de ellos hace varias tareas y no solo una. El ejemplo típico actual, es el ensamble de automóviles, donde mil individuos trabajan alrededor de una banda que desplaza el producto para que cada uno de ellos realice con su equipo, la operación asignada, dando como resultado un volumen de producción muy superior a la que podría hacer, si cada individuo se encargara de ensamblar la unidad completa. En general, para operaciones industriales de gran volumen o escala, se requiere mucho capital y la especialización es la forma usual de organizar el trabajo para así elevar la productividad, disminuir los costos, ofrecer productos a precios asequibles y lograr excedentes.
Pero la fábrica es también un espacio confinado donde se concentran capital y trabajo o “mano de obra”, este ultimo término transmite la idea de que del individuo solo se requiere su fuerza, no su mente, de allí que es sinónimo de manufactura y no “mentefactura”. Adicionalmente, el que los empleados en la fábrica fueran tratados como manos, no era suficiente para asegurar la reducción de su autonomía y la confinación de sus responsabilidades, era necesario también vigilarlos y supervisarlos por otros individuos o supervisores, con ellos nace la primera tarea de gestión en la fábrica: ver y entender la acción realizada por las “manos” bajo su vigilancia, tarea que es facilitada por el espacio limitado de la fábrica. Por tal motivo, al nacimiento de la fábrica se intentaron varios métodos de disciplina y control de la mano de obra, a fin de lograr un incremento de la productividad. Se buscaba una arquitectura que facilitara esta tarea, así surgió el “panópticon” idea sugerida por el filósofo ingles del siglo XVIII: Jeremy Benthan, que se aplicó también en cárceles, conventos, hospitales y otros casos similares de confinamiento (Clegg, Kornberger y Pitsis; 2005).
El panopticón es un tipo de edificación para hacer el trabajo de un supervisor lo más visible y fácil que se pueda y adicionalmente, los que son vigilados lo sean de tal manera, que no se den cuenta que están bajo escrutinio. El diseño arquitectural del panopticón consiste en una torre central de observación, desde el cual el supervisor, sin ser visto, es capaz de ver a todas las celdas y a sus ocupantes, de manera que nada se puede ocultar y por tanto no halla privacidad. El control es muy efectivo por la sensación de estar todo el tiempo observado por un poderoso e invisible vigilante, dejando como única opción al vigilado, obedecer y hacer lo mandado, no importa si en algún momento se le deje de vigilar, lo que cuenta es que ellos saben que la posibilidad de serlo, es muy elevada. Pero el control por la estructura física de la fábrica y la supervisión, son caras e inflexibles, poco después se descubrirá que, dictar y aplicar normas y reglas para regular la conducta humana, es más eficaz que la supervisión y la vigilancia física.
Pero en las fábricas, además de los cambios cuantitativos que generaba la maquinización de los procesos, la especialización y control del trabajo, surgió sin pretenderlo, un cambio cualitativo: el nacimiento de la conciencia de clase, que es el resultado de la proximidad de individuos laborando bajo las mismas condiciones económicas y físicas, que hace que los trabajadores a la postre compartan creencias e ideas similares, facilitando la unidad de las demandas por una vida mejor. Así al crear una clase de obreros y un ambiente industrial, la RI impacto al ambiente político, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron en 1848 que “toda la historia” era el relato de la lucha de clases: capital vs trabajo, que emergía incontenible del ambiente de la fábrica y la industria.
Democracia en la sociedad industrial
Con el ascenso del capitalismo vino aparejado el liberalismo político, que toleraba de mala manera el clima hostilidad hacia la explotación e injusticia, de manera que, si bien muchas veces se reprimió la protesta obrera, a la larga surgió un lento proceso de mejoramiento de sus condiciones. En 1802 se limitó el horario de trabajo de los aprendices a 12 horas, exonerándolos del trabajo nocturno. En 1819 se prohibió emplear a niños menores de nueve años en las fábricas de algodón; en 1833 se decretó una semana laboral de entre 48 y 69 horas para obreros menores de 18 años, quienes conformaban el 75 % de la masa obrera de las fábricas de algodón; en 1842 se prohibió a los niños menores de 10 años trabajar en las minas de carbón; en 1847 se establecieron 10 horas como límite de trabajo diario para mujeres y niños (Heilbroner, 1964).
Las luchas y las conquistas no fueron fáciles, sin embargo, es interesante hacer notar que, a diferencia del feudalismo, el capitalismo siempre estuvo contenido y corregido por la fuerza del liberalismo político y la democracia, esa fuerza compensadora cuyo poder habría desarrollarse consistentemente, hasta llegar a conformar el sindicato, las centrales obreras y los partidos políticos. Lo económico y lo político combinados dieron como resultado que en Inglaterra y la Europa Continental, posteriormente en los Estados Unidos y Canadá, se registrara, como efecto de la RI, un mejoramiento del nivel de bienestar material de las masas, nunca antes conocido. Aunque en el largo plazo una serie de crisis ambientales, sociales y económicas van nuevamente a poner al capitalismo en el banquillo de los acusados.
Atraso y subdesarrollo
El despegue de Inglaterra, pronto se trasladó a Europa y luego al Norte de América, sin embargo, buena parte de la población de América, África y Asia, aún hoy permanecen en estado de postración económica y la pregunta es ¿por qué no superan esa situación? ¿es repetible el ejemplo de Inglaterra? Para ello, Pipitone (1994) introduce una importante diferenciación entre atraso y subdesarrollo, para este autor, el primero es fundamentalmente un fenómeno europeo, típicamente periférico, mientras que el subdesarrollo es en sustancia, el producto de la expansión mundial del capitalismo europeo. Varias zonas europeas al no contar con las condiciones para impulsar la sociedad del mercado y el capitalismo, se atrasaron y quedaron al margen de esa dinámica económica, como fue el caso del sur de Italia, de la Península Ibérica y la Europa Oriental. El subdesarrollo, en cambio, procede de un trasplante histórico fracasado del capitalismo que es el caso de la América Latina
Áreas extra-europeas, entre ellas los inmensos territorios de América —que a la postre sería la parte Latina—, de Asia y más tarde de África, fueron abruptamente integrados a esquemas de organización productiva internacional en el ámbito de los cuales, la lógica de funcionamiento era del todo ajena a su anatomía y fisiología social tradicionales. La clave no era la insuficiencia, como en el atraso europeo, sino una deformación que distorsiona la posibilidad de promover formas de desarrollo que empalmen entre si hombres, recursos naturales y necesidades sociales. De allí la marcha asincrónica en las áreas subdesarrolladas de sociedad, economía y política, que producirá finalmente urbanización sin industrialización, industrialización sin innovación tecnológica, crecimiento sin agriculturas integradas y eficientes, democracias formales con cimientos oligárquicos incluso autocráticos. En fin, el subdesarrollo es resultado de una herencia histórica, en la cual el capitalismo, como resultado de la expansión mundial europea, se implantó en regiones no europeas, pero sin capitalistas (hombres de negocios, inventores, emprendedores) (Pipitone, 1994).
Galeano (2004) consigna que para Ernesto “Che” Guevara —que fue ministro de economía de la triunfante revolución cubana— el subdesarrollo era un enano de cabeza enorme y panza hinchada, cuyas piernas débiles junto con sus brazos cortos, no armonizan con el resto del cuerpo. En el caso particular de la América Latina, el subdesarrollo fue causado por Inglaterra y Holanda quienes, siendo los grandes navegantes de la época, compraban esclavos en África dando a cambio mercaderías y baratijas, los esclavos los vendían en Cuba y Brasil, obteniendo a cambio metales y materias primas especialmente algodón y melaza de azúcar que luego refinaban. Los barcos regresaban a los puertos europeos cargados de productos tropicales y a comienzos del siglo XVIII, las tres cuartas partes del algodón que hilaba la industria textil inglesa provenía de las Antillas y a mediados de ese mismo siglo había 120 refinerías de azúcar que producían, incluso ron, que trasladaban e intercambiaban con esclavos en África.
Así, el capital acumulado por la multitud de hombres de negocios (los esclavistas) en ese comercio triangular –manufacturas, esclavos y materias primas— financió las inversiones inglesas de la época al encontrarse con las ideas de los inventores y emprendedores a los que apoyaron para ganar aún más, por esta vía nacieron la máquina de vapor, los ferrocarriles y las maquinas textiles. Una empresa mercantil propia de la época facilitó el comercio de ultramar antes comentado, se trata de la Compañía de Indias Orientales que surgió por Cedula Real Inglesa en 1600 y le concedía a un grupo de 218 mercaderes el monopolio por quince años del comercio con las llamadas Indias Orientales incluyendo Asia, África y América. Esta empresa con su gran burocracia alcanzó tal poder que incluso tenia ejercito, gobernaba vastos territorios y construyo muchos de los muelles de Londres (Micklethwait y Wooldridge; 2003)
Acemoglu y Robinson (2012) se refieren a la encomienda como una institución española, que va a ser clave en la siembra y permanencia de pobreza y subdesarrollo en los territorios americanos conquistados, se trataba de una especie de encargo o concesión a un caballero español, conocido como encomendero, como premio por sus servicios prestados a la Corona, de pueblos indígenas y sus territorios; su responsabilidad era convertirlos al catolicismo y a cambio, los indígenas tenían que rendirle tributos en especie y trabajo. Las condiciones de explotación y crueldad en el trato dado a los indígenas con este pretexto, fue denunciada por Fray Bartolomé de las Casas en su libro Un Breve Relato de la Destrucción de las Indias, escrito en 1542, donde describía cómo cada uno de los jefes militares españoles tomaba control del pueblo asignado en encomienda, acto seguido ponía a la gente a trabajar para él, se apoderaba de sus escasas reservas alimenticias y tomaba control de las tierras que los indígenas trabajaban. Los encomenderos se sentían con el derecho de tratar a la población, sin importar edad o genero, como si fueran sus esclavos obligándolos a trabajar día y noche sin descanso. Fueron notables los excesos de los encomenderos en el territorio de los aztecas de México y en el de los incas de Perú, por la avaricia que desataba los metales que suponían existía en esas regiones.
Acemoglu y Robinson (2012) piensan que el subdesarrollo de Latinoamérica se debe en mucho a la encomienda española, la evidencia según ellos es que Inglaterra no tenia algo similar y el resultado está en el avance de Estados Unidos, Canadá y Australia. Para Heilbroner (1964), aún es posible replicar el ejemplo de Inglaterra y salir del subdesarrollo, lo cual implica concentrar capital, manejarlo con productividad brindando trabajo bien remunerado a la gente. Lo anterior, a su vez requiere un buen manejo de tres fuentes de capital no excluyentes: i) comercio exterior justo, ii) inversión extranjera bien regulada y iii) financiamiento externo a tasas razonables. Las tres vías están repletas de obstáculos y sacrificios que ameritan de un Estado, que en la modernidad puede ser, o bien modesto, es decir, sólo para garantizar justicia y derecho para que sea el mercado el mecanismo principal de asignación de recursos; o mixto: responsable de la planificación económica especialmente de sectores como educación, salud y ciencia, dejando al mercado el encargo de dirigir las demás actividades. Entre estas dos opciones se debate el futuro de muchas naciones hoy día y en esencia la discusión reside en cuanto de Estado y cuanto de Mercado y cómo facilitar la emergencia y la tarea de las clases capitalistas.
Revoluciones y buenas intenciones en la América Latina
Al inicio del siglo XX, la situación de la mayor parte de los campesinos mexicanos, indígenas en su mayoría, era de explotación y dependencia del patrón o hacendado, que asemejaba a una época esclavista que se creía superada. En 1910 JK Turner (1985) un periodista estadounidense, hizo varias entregas de artículos a una revista estadounidense, donde describía la penosa situación de los indígenas, los cuales posteriormente dieron lugar a su libro: México Bárbaro. Para lograr un vivo retrato de la situación que narra, el autor se hizo pasar por inversionista y con esa falsa identidad fueron los propios hacendados quienes se encargaron de mostrarle con detalles el sombrío panorama que padecía la población campesina en México pre-revolucionario. Las plantaciones agrícolas de Yucatán dieron lugar a uno de los capítulos estelares sobre todo por el esplendor en la que vivían los propietarios agrícolas en Mérida, la capital de la entidad, en contraste con la miseria de los trabajadores mayas.
México inició una revolución social en 1910, la primera del siglo XX que derrocó una dictadura longeva. Una de las tres ramas participantes en la lucha: la de Emiliano Zapata, tenia como principal reivindicación recuperar la tierra a favor de sus propietarios originales: los campesinos. Sin embargo, Emiliano Zapata fue asesinado antes del triunfo del movimiento, mientras que su demanda de tierra y libertad fue pospuesta hasta la llegada a la presidencia Lázaro Cárdenas, quien en la década de los 30s lleva al cabo las dotaciones de tierra mas grandes de la historia del régimen de la revolución, a las comunidades de campesinos (Garciadiego, 2004).
Una de las entidades de mayor afectación por la reforma agraria cardenista, fue Yucatán, especialmente en su superficie dedicada al cultivo del henequén, un agave muy valioso en ese momento, de la cual se extraía una fibra que se exportaba a los Estados Unidos para la fabricación de cuerdas y jarcias para embalaje. La plantación agrícola típica dedicada al henequén, como muchas explotaciones de su clase, constaba de una casa principal en el centro de la plantación para alojar al patrón y sus administradores, junto a espacios aledaños para las instalaciones dedicadas extracción de la fibra de la planta y habitaciones para los trabajadores. Con la reforma se expropiaron las tierras dedicadas al cultivo del henequén, a favor de las comunidades de campesinos mayas organizados en ejidos, dejando a los hacendados la casa principal y las instalaciones para la desfibración del henequén (Garciadiego, 2004).
El Estado apoyó con créditos y asesoría la explotación del henequén por los ejidos recién formados en Yucatán, incluso creó una empresa pública para industrializar el henequén y agregar así valor a las exportaciones. Pronto se ve en la necesidad de dedicar crecientes flujos de recursos monetarios para operar la agroindustria, pero mientras que los campesinos mayas y los obreros paulatinamente mejoran sus condiciones de vida, una cada ves más pesada burocracia toma el control de las actividades y fomenta un ambiente de indolencia y corrupción entre los campesinos mayas, que confunden los créditos con salarios. Finalmente, luego de varios periodos de auge y declive del precio y la demanda del henequén en el mercado internacional, en 1992, el Estado mexicano abandona por incosteable el cultivo, industrialización y comercialización de productos de henequén y remata las instalaciones y predios dedicados a la agroindustria, terminando así casi un siglo de dependencia entre un pueblo y una planta (Benítez,1956; Canto, 2001).
En la década de los noventa del siglo XX, como parte de la modernización de la economía mexicana, Carlos Salinas de Gortari, presidente de México realiza importantes modificaciones a la Constitución que permite a los campesinos ejidatarios vender sus tierras comunales, así como facilitar su expropiación para fines de utilidad pública. La contra reforma agraria salinista propició la concentración de tierra para conformar grandes empresas agrícolas que aprovecharon la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, logrando importantes volúmenes de exportación de productos frescos. Adicionalmente se entregaron a particulares grandes superficies de tierras ejidales expropiadas, para la expansión de centros urbanos y desarrollo de vivienda que impulsaron el crecimiento desordenado de las ciudades y propiciaron grandes ganancias a empresarios del ramo (Aboites Aguilar, 2004).
La caña de azúcar cubana es un caso similar al del henequén yucateco, aunque con un final menos abrupto; cuando cayó el dictador Batista en 1959 la Isla vendía casi todo su azúcar a los Estados Unidos e importaba todo o casi todo para vivir, dicho en términos irónicos de su líder revolucionario: se exportaba azúcar para luego importar caramelos. La economía del país se movía al ritmo de las zafras antes y después de la Revolución, porque cuando esta triunfó sus lideres se dieron cuenta que había que realizar importaciones en gran escala para industrializar el país, aumentar la productividad agrícola y satisfacer muchas necesidades de consumo, que la revolución, al redistribuir la riqueza acrecentó enormemente. Sin las grandes zafras de azúcar ¿de donde obtener las divisas necesarias para estas importaciones? El desarrollo de la minería, sobre todo del níquel, exige grandes inversiones que en ese momento se estaban realizando, la producción pesquera se había multiplicado por ocho gracias al crecimiento de la flota, pero había requerido y seguía requiriendo grandes inversiones; los grandes planes de producción de cítricos estaban en ejecución y los años que separan la siembra de la cosecha, obligaban a la paciencia.
Finalmente, la revolución cubana descubrió que había confundido el cuchillo con el asesino. El azúcar, memoria de la humillación, factor del subdesarrollo, era el cuchillo y cambió de manos para convertirse con la revolución en el instrumento liberador, aunque igual de opresivo. No hubo mas remedio que continuar con el monocultivo de azúcar, sólo que ahora sus frutos serian para intentar romper el espinazo de la dependencia, porque los ingresos que genera ahora ya no se utilizan en consolidar la estructura del sometimiento, sino para la soberanía, argumenta Galeano (2004).
Salvando al capitalismo
Finalmente, el capitalismo ha llegado a su etapa de globalización , consistente en libre transito de mercancías, capitales y de información, pero no de personas, junto con nuevas y poderosas formas de organización empresarial, sin embargo, han pasado 25 años y no ha cumplido lo que prometía resolver: democracia, bienestar y justicia; los síntomas de su mal desempeño son claros: violación a los derechos humanos, pérdida de agua para la agricultura, saqueo de recursos naturales locales por parte del gobierno y grandes empresas, explotación de minas con polución, corrupción gubernamental y control del gobierno por particulares, falta de acceso a salud y educación, construcción de grandes presas que desplaza a millones de gente pobre, perdida de tierra, aranceles aduanales que provocan la quiebra de pequeños agricultores, etc. La presión demográfica también contribuye al estado de las cosas.
En 1700, el mundo habían 700 millones de humanos, en 1800 eran 950, en 1900 casi se duplica la población mundial al llegar a 1,600 millones de habitantes, pero en 2000 se cuadruplicó la población al llegar a 6,000 millones de habitantes y en la primera década del siglo XXI hemos sobrepasado los 7,000 millones; este vertiginoso crecimiento de la población humana ha sido a costa de la extinción de otras especies; actualmente la masa combinada de la población humana equivale a 300 millones de toneladas, la de los animales domésticos a 700 , en contraste la de todos los animales salvajes que sobreviven es de apenas 100 millones de toneladas. En el mundo actualmente hay unas 80 mil jirafas frente a 1500 millones de cabezas de ganado vacuno; hay solo 200,000 lobos frente a 400 millones de perros; hay 250,000 chimpancés frente a mas de 7000 millones de homo sapiens. Pero hay otros organismos que les va muy bien: las ratas y las cucarachas están en su apogeo (Noah-Harari, 2014).
Se estima, que si no hay grandes cambios a la mitad del presente siglo los recursos disponibles promedio por persona se reducirán a la mitad. Más aún, desde el siglo XVIII, se han inventado procesos fabriles y métodos ahorradores de mano de obra que han elevado la productividad de ese factor, pero también deja a un lado cientos de millones de potenciales trabajadores y empleados que se sienten relegados o innecesarios. Cada semana 1.4 millones de gentes se agregan a los asentamientos irregulares que crecen en los márgenes de las ciudades. El dato de 3 billones de personas que viven con menos de 2 US dólares por día se ha vuelto común y ya no causa inquietud, pero es verdad y es tremendamente injusto (Hawken,2007).
Hay fuertes presiones sociales por la equidad y la sustentabilidad conforme las condiciones ambientales y sociales están cambiando dramáticamente y llegan a ser mas demandantes de atención; es cierto, que cualquier contemplación de la historia del mundo, dice diferentes cosas a diferente gente, que la acumulación de registros, eventos y recuerdos es tan grande que ninguna persona puede abarcar la historia total ni en el tiempo actual, mucho menos en el pasado, por ello los historiadores crean marcos de referencia que son una especie de lentes para ordenar el pasado y crear una narrativa coherente.
Pero por la evidencia que se dispone, muy probablemente dos marcos de referencia dominaran nuestros intentos por entender el pasado: i) el de la justicia social y ii) el de las relaciones de los individuos con el ambiente; ambos marcos tienen que ver con la explotación, así como la historia de los intentos de los individuos para evitarla. La justicia social y el cuidado del planeta operan en paralelo, el abuso de uno lleva a la explotación del otro. Lo que se llama el poder del individuo sobre la naturaleza, normalmente se vuelve el poder de un individuo sobre otros, con la naturaleza como instrumento. Por ello, nuestro destino dependerá de como entendamos y tratemos los excedentes del planeta sean tierras, océanos, diversidad de especies y gente, y en el centro del movimiento de conservación y manejo sustentable de recursos naturales y sociales, esta la cultura indígena.
En la mayor parte de las culturas indígenas los movimientos sociales y ambientales son inseparables. Cada simple partícula, pensamiento y ser, aun los sueños, son el ambiente y así como lo que se hace se refleja en la tierra, lo que se le hace se revierte en enfermedades y descontentos. Es debido a la separación de individuo y naturaleza que los movimientos de justicia social y ambiental surgieron cada uno con su propia historia, pero las culturas indígenas ponen las bases para entenderlos como uno solo.
Pero, así como las culturas indígenas son mundos locales, íntimos y familiares, la mayoría de la gente vive la era de los gigantes. En un día se extraen 85 millones de barriles de petróleo del subsuelo para luego quemarlo; en el mismo día se vierten a la atmosfera los residuos de 27 billones de libras de carbón, cien millones de gente se desplazan en el mundo en busca de nuevo hogar. Una empresa: Wall Mart, emplea 1.8 millones de gente en el mundo. En 2006, Exxon Mobile registró casi 40 billones de dólares de utilidades, dinero suficiente para suministrar de manera permanente agua potable a un billón de gente que carece de ella. Hemos consumido 90 % de todas las especies de peces grandes en los océanos. La casa de Bill Gates se asienta en una superficie de acre y medio y costó cerca de 100 millones de dólares estadounidenses (Hawken, 2007).
Las condiciones anteriores, han llevado a diversos grupos a buscar convergencias en su lucha: por ejemplo, el amplio movimiento que refiere Hawken (2007), se integra de tres ramas, a saber: i) activismo ambiental, ii) iniciativas de justicia social y iii) culturas indígenas en resistencia a la globalización. Colectivamente el movimiento expresa los reclamos de la mayoría de la gente sobre la tierra para: hacer sustentable el medio ambiente, contar con salarios dignos, democratizar la toma de decisiones y participar en las políticas públicas, reinventar desde abajo y pieza por pieza el gobierno y mejorar las condiciones de vida de mujeres, niños y pobres. Hoy el mundo enfrenta un desafío exponencialmente mas difícil que la abolición de la esclavitud: la prevención de perdidas irreversibles de la capacidad del planeta para suportar la vida.
Pese a que los claros síntomas del deterioro ambiental y social, la promesa de un mundo mejor mantenía clima de optimismo y cierto orden económico aunque favorable para algunos pocos, hasta que llego 2008 con la crisis financiera-bursátil cuyo epicentro estuvo en Wall Street , Nueva York1, la explicación radica sobre todo por la entrada de China y sus mercancías baratas al mercado global, especialmente al estadounidense que por ello registra un gran déficit comercial con aquel país, pero sin consecuencias en su índice inflacionario, lo que combinado con las bajas tasas de interés de la época, generó un auge económico que se manifestó con mayor fuerza en el crédito y mercado inmobiliario norteamericano, especialmente en vivienda unifamiliar. El auge en estos mercados atrae a los especuladores cuyos grandes movimientos bursátiles terminan elevando los precios de las acciones y valores, que dan como consecuencia la elevación de las tasas de interés bancarias que hacen impagables las hipotecas, y con ello la quiebra de las agencias gubernamentales de vivienda estadounidense y los bancos asociados con ellas.
La crisis bancaria se extendió y se convirtió en crisis de crédito cuando los bancos preocupados por la salud financiera de otros bancos elevan el costo del crédito entre ellos y como consecuencia se eleva el costo del crédito en general. La elevación de las tasas de interés reduce el consumo y caen los precios de los mercados inmobiliarios, así como los precios en la bolsa de valores, profundizando la crisis y extendiéndola a otros países cuyas bolsas de valores colapsan, se elevan las tasas de interés y el consumo decrece y la recesión estadounidense se convierte en global. La responsabilidad de la crisis se atribuye a las autoridades monetarias estadounidenses, al no intervenir oportunamente para evitar que la crisis bancaria, provocada por las agencias gubernamentales de crédito, junto con los bancos, se convierta en crisis de crédito. Barak Obama presidente electo en ese entonces se compromete a castigar a los responsables, pero sorpresivamente los ratifica en sus cargos cuando toma el poder (Obregón, 2011)
En este punto vale la pena aclarar que la economía de un país crece con la inversión y su consecuencia natural: el empleo. Adicionalmente es importante mencionar, que hay dos clases de inversión: la productiva y la especulativa, la primera es la que crea riqueza genuina (bienes y servicios) que permea a la sociedad vía empleo y consumo, consiste en poner en movimiento maquinaria, equipo y conocimiento para producir bienes así como construir infraestructura (carreteras, comunicaciones, etc.); la especulativa es la financiera y la inmobiliaria sobre todo cuando su crecimiento se logra comerciando en la bolsa de valores y en el caso de los inmuebles, cuando su valor comercial aumenta sólo con el paso del tiempo. La riqueza que se genera mediante la inversión especulativa no tiene un impacto social, es ilusoria, es hacer dinero con el dinero, su aumento proviene de la perdida que registran otros individuos, generando concentración del ingreso en pocas personas.
La inversión especulativa propició la crisis del 2008 antes mencionada y la concentración del ingreso ha tomado tal fuerza que en las economías capitalistas que se ha acuñado el termino “financierizacion” , como se comentó en el capitulo 1, para señalar el elevado costo de la intermediación financiera y lo insano que un medio como es el dinero, se convierta en un fin en sí mismo, adquiriendo una elevada prioridad en las decisiones de inversión pública y privada, al grado que esta deteniendo el crecimiento de las economías capitalistas. Thomas Piketty, es un economista francés que en 2013 demuestra y denuncia esta tendencia en un libro que concentra estudios de largo aliento sobre el ingreso, el capital y el trabajo en un grupo de países capitalistas de Europa y América (Piketty, 2014).
Según Pikety (2014) no se cumplió el pronostico de Marx relativo al fin del capitalismo por la concentración del capital por sus crecientes utilidades a costa de la explotación del trabajo, que terminaría reduciendo a un mínimo la rentabilidad del capital al pulverizar el mercado; la presión de los sindicatos, la tecnología y los flujos de conocimiento contribuyeron a la postre, a un mejor equilibrio entre capital y trabajo. Pero, por otro lado, el autor pone al descubierto que, al interior de las clases capitalistas, a lo largo del siglo XX, la desigualdad ha aumentado, lo que explica el bajo crecimiento de las economías globalizadas. Así en 2010 la clase dominante, es decir el 1% de la población, concentró en Europa el 25% del capital total2, en Estados Unidos el 35 %, estimándose que, de seguir la tendencia, la clase dominante estadounidense acaparará el 50% en 2030. Los países escandinavos son mas igualitarios, su clase dominante concentró entre 1970-1980, el 20% del capital total, se caracterizan por la presencia de un Estado fuerte que sustituye al mercado en áreas claves y lo regula en otras. Quizás por ello, la salida, dice Piketty (2014), consiste en un Estado Social que mediante un impuesto progresivo a las ganancias del capital y sobre todo a la herencia, recupere el equilibrio en la distribución del ingreso y restablezca el crecimiento y bienestar.
Economistas norteamericanos ganadores de sendos premios nobel de economía como Stiglitz (2012) y Krugman ( 2009) estuvieron de acuerdo, en lo general, con la tesis Piketty (2014) especialmente en lo que a la economía estadounidense se refiere. Otro economista estadounidense, Robert Reich, quien fue Secretario de Trabajo en el gobierno de W. Clinton, no concuerda del todo con Piketty, demuestra que en los Estados Unidos no solo hay gran concentración del capital y bajo crecimiento económico, sino que la brecha entre los ingresos del capital y el trabajo continua ensanchándose, la explicación que aventura Reich (2015) de este desequilibrio, reside en que los poderosos capitalistas manipulan las reglas del mercado a su favor; conforme ingreso y riqueza se concentra en pocas manos, se gana también el poder político, con el poder se influye en los mecanismos de mercado de manera que la mano invisible del mercado esta finalmente conectada al brazo musculoso de los ricos.
Conforme a su razonamiento Reich (2015) propone salvar al capitalismo para las mayorías, esto es, actualizar las reglas básicas del mercado y adaptarlas a las nuevas condiciones, porque para este autor el mercado es una institución3, un mito racionalizado4, una creencia acerca de que es la mejor forma de decidir qué producir y para quien, por lo tanto, el gobierno cuando regula al mercado no lo invade, porque es él quien a nombre de la sociedad lo ha creado. En seguida se amplían las ideas de Reich sobre el mercado (2015).
Según Reich (2015), contar con libre mercado significa decidir acerca de cinco grandes temas que son la base del capitalismo: i) propiedad: qué puede ser poseído; ii) monopolio: cuanto de poder de mercado es permisible; iii) contrato: qué puede ser comprado y vendido y en que términos; iv) quiebra: qué sucede cuando los compradores no pueden pagar; v) procuración: cómo asegurarse que no haya engaño en la aplicación de las reglas anteriores. Lo que se busca cuando se decide acerca de estos temas puede ser: eficiencia y crecimiento y en el fondo quien será el beneficiado o perjudicado; o bien equidad en los términos de las normas que perfilan lo que es equitativo y justo; o simplemente maximizar las utilidades de las grandes empresas y bancos y con ello aumentar la riqueza de los que ya son ricos. Ahora, de acuerdo con Reich (2015), es imperativo revisar y ajustar esas reglas buscando equidad y con ello salvar al capitalismo para las mayorías. Por razones de espacio a continuación sólo se ampliarán los comentarios de los dos primeros temas.
•Propiedad:
Lo que puede ser poseído, las condiciones y la duración de los derechos ha variado, hubo un tiempo que se podían poseer personas y que la propiedad de tierra era lo mas valioso; las reglas que justificaron esto en su momento, son morales y políticas. Ahora las empresas son propiedad de los accionistas y lo legal es procurar maximizar el valor de sus inversiones, aunque reciben presiones para ser socialmente responsables con aquellos que tienen interés legitimo en ellas, como trabajadores, consumidores, proveedores, etc.
En general las reglas que gobiernan la propiedad privada son constantemente cuestionadas y adaptadas, a veces de manera notable como en el caso de las expropiaciones, privatizaciones en materia energética o las regulaciones en materia del espacio aéreo y las telecomunicaciones, otras veces de manera discreta y solo percibidas por los directamente afectados, como las patentes de invenciones y registros de marcas, sobre todo las que implican material genético, software, información e ideas. Contar con derechos de propiedad claros y duraderos incentiva la inversión y la innovación, pero también eleva el precio de los productos y servicios para los consumidores.
El caso de la industria farmacéutica y los abusos que comete al amparo de las patentes y marcas que ha registrado, le conceden utilidades a costa del bolsillo de los consumidores, cuando muchas medicinas que salvan vidas, después de largo tiempo continúan siendo elaboradas únicamente por la empresa que la patentó originalmente, debido a que renueva su vigencia con base en pequeños cambios, por ello otras empresas no pueden producir y comerciar versiones genéricas a precios menores. Las empresas farmacéuticas argumentan que el costo del desarrollo de nuevos fármacos y el riesgo de fracaso es grande, en mucho esto es cierto, pero también lo es que las empresas gastan mucho dinero en mercadotecnia y cabildeo. Es claro que sin las reglas gubernamentales no existirían las patentes y las empresas farmacéuticas no tendrían incentivos para innovar, la cuestión aquí es la forma en que el gobierno organiza el merado permitiéndole demasiadas libertades a los fabricantes de medicinas y concediendo poco margen de acción a los consumidores.
El caso de los derechos de autor aplicados al arte y música es muy similar, en el origen los derechos de autor solo cubrían mapas y libros, el gobierno estadounidense le concedía la exclusividad al autor por 14 años termino que podía extenderse solo por una vez, otros 14 años; poco a poco fue alargándose el derecho de propiedad e incluyendo otras creaciones como imágenes y música; en 1976 los derechos se extendieron hasta el fin de la vida del autor, mas 50 años, pero si la obra es propiedad de una empresa el derecho de exclusividad se extendía a 75 años; en 1998 el congreso estadounidense extendió la exclusividad a 95 años contados a partir de la primera publicación, la ley que establecía este nuevo plazo, se conoció como la Ley Mickey Mouse, porque claramente beneficiaba a la empresa Disney propietaria de este y otros personajes, pues de lo contrario en 2003 terminaría el derecho de propiedad. La empresa Disney cabildeó en el congreso para extender sus derechos por 20 años más5 como también lo hizo la empresa Times Warner, propietaria de los derechos de autor de múltiples películas y obras musicales.
Nuevamente es el dilema cuando tiempo extender los derechos de propiedad para incentivar la labor del creador, mientras se le niega a la sociedad un acceso libre o de bajo precio, a obras que cuesta poco o nada reproducir. Esto es complicado cuando se trata de software, creatividad artística y la bio-medicina, se complica mas cuando son las grandes empresas las que son dueñas de los derechos de propiedad y siempre quieren mas y casi siempre lo obtienen.
•Monopolio:
Los empresarios necesitan algún grado de poder de mercado que les de seguridad y confianza y los incentive a asumir el riesgo que implica iniciar, expandir e innovar en empresas. Si el poder concedido es muy grande la empresa le traslada al precio mas valor del necesario a costa consumidor. Las leyes antimonopolio y las agencias que regulan ciertas industrias son las que definen la cantidad de poder, mediante normas expresas y vigilan su aplicación. Las nuevas industrias que están surgiendo, demandan nueva reglamentación para evitar la concentración de poder. Esto es muy claro en México en el caso de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es la agencia la encargada de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, enfrentándose a los gigantes de la industria como Telmex y Televisa que cuentan con poder económico y político. Otras agencias con acción similar son: la Comisión Reguladora de la Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, encargadas de poner en marcha la privatización del petróleo y las gasolinas, como resultado de las reformas constitucionales que le quitaron al organismo publico Pemex el monopolio de la exploración y explotación del petróleo y sus derivados.
Otros casos con proyecciones a nivel mundial es el de la gran empresa farmacéutica alemana Bayer que compró a Monsanto, otro gigante líder en la producción de semillas genéticamente mejoradas y famoso por sus practicas poco éticas. Frente este poder económico los gobiernos tienen que revisar sus leyes e intentar controlar sus actividades y proteger los intereses de los consumidores. Similar desafío es el que representa la empresa virtual Amazon que inició vendiendo libros y ahora comercia todo tipo de enseres y productos para el hogar, gracias a la plataforma electrónica que ha desarrollado, con lo cual pone en aprietos a las tiendas de departamentos como JC Penney, Sears en los Estados Unidos y Liverpool en México, adicionalmente, por su condición de virtual, Amazon no paga impuestos en la mayor parte de los países donde tiene operaciones.
Mientras que los antiguos monopolios controlaban la producción, los nuevos controlan redes electrónicas de comunicación; las leyes a menudo lograban contener a los antiguos monopolios, pero los nuevos saben mantenerse al margen, su estrategia es conjuntar poder económico y político, adquirir patentes, marcas y dictar los estándares de la industria e invertir en abogados y cabildeo para que las leyes que surjan les favorezca.
De esta manera hemos culminado con un recorrido de mas de cinco Siglos de seguimiento al nacimiento y evolución de la economía de mercado, el sistema capitalista y a las empresas que sostienen en operación ambos esquemas y con sus consecuencias sociales. Se cierra este capítulo con un intento de conclusiones.
Conclusiones
Es Inglaterra en los siglos XV y XVIII, donde la sociedad de mercado surge y se instala por primera vez; la presencia de factores materiales e inmateriales se conjugan para su expansión en Europa y posteriormente en sus colonias. Existen condiciones objetivas y subjetivas que explican buena parte del fenómeno inglés en ese tiempo, entre ellas la presencia de individuos motivados por una conducta interesada y necesitada, trátese de inventores, hombres de negocios, emprendedores y obreros. La innovación, facilita la maquinización de los procesos de manufactura en los espacios confinados, lo que da como resultado un aumento de la escala de producción y de la productividad, que permite la creación de excedentes y la acumulación de capital.
La sociedad de mercado, el capital y el capitalismo, explican el surgimiento de las organizaciones y el lugar que ocupan en nuestro tiempo y en nuestra vida. Una de ellas es la fábrica, parte esencial de la empresa industrial, brazo operador del capitalismo. La producción en gran escala que se logra en ella es posible por insumos baratos, la mecanización de las operaciones, la especialización como método de trabajo y el control de las operaciones simples, que trajo la denominada revolución industrial. Todo ello da lugar a importantes economías que permiten ofrecer bienes a precios atractivos a consumidores, quienes están dotados de un ingreso proveniente de sus propios empleos industriales. La dinámica capitalista resulta imparable, pero las fabricas dejan una huella importante donde se instalan, son fuentes de empleo, de consumo y de innovación y productividad, pero también de explotación y lucha política.
Los obreros se organizan para conquistar cada vez mejores condiciones físicas y salariales en las fábricas, surgen los sindicatos, las centrales obreras y los partidos políticos, que les permiten avanzar. Los empresarios capitalistas, con apoyo del Estado enmarcan en las metrópolis la acción de los sindicatos y las centrales obreras. Pero luego los propietarios trasladan la fábrica a la periferia, donde las acostumbradas condiciones están presentes.
La acumulación de capital lograda da lugar a un capitalismo especialmente agresivo y expansivo, capaz de manejar y controlar el mercado, incluso al Estado. A cargo de grandes capitalistas, las empresas inundan, para bien y para mal, buena parte de Europa y alcanzan América, África y Asia. Los capítulos 3 y 4 están dedicados a perfilar los rasgos típicos de las organizaciones de esta etapa.
Es cierto que aumenta el bienestar material de las clases populares de los países centrales como los europeos y sus colonias en América del Norte como Estados Unidos y Canadá y África (Sud-África), pero también sub-desarrollan buena parte de la América Latina y África del Norte, cuando especializan a sus economías como proveedoras de materias primas que luego de ser transformadas en las metrópolis, regresan con un gran valor agregado. Las revoluciones de los países latinoamericanos buscan romper la dependencia, pero no lo logran del todo, las nuevas condiciones que enfrentan especialmente en materia de ciencia, tecnología y empresas de alcance global, les demandan mayores esfuerzos.
El capitalismo en su etapa global fomenta el libre flujo de capitales, mercancías e información, que facilitan el comercio mundial, pero sin libre transito de personas. Sus consecuencias desatan fuertes presiones sociales que promueven: la defensa del medio ambiente, mayor justicia social y la protección de las culturas indígenas avasalladas por la globalización. La inversión especulativa adquiere nuevas dimensiones por su alcance global, la crisis financiera de Wall Street de 2008 fue el primer síntoma del excesivo peso del capital financiero e inmobiliario que estaba concentrando el ingreso y deteniendo el crecimiento de la economía, en la mayor parte de los países capitalistas. Solo queda revisar y reformar las bases de la institución llamada mercado para salvar al capitalismo y enfrentar lo que quizás es el mayor desafío actual: detener las perdidas irreversibles de la capacidad del planeta para soportar la vida.
Conceptos clave
1.Sociedad de mercado
2.Cercamiento
3.Monetizacion
4.Capital, capitalismo y capitalistas.
5.Capitalismo B.
6.Fábrica
7.Subdesarrollo
8.Encomienda
9.Dependencia económica.
10.Globalización.
Temas a debate
1.¿Hay diferencias entre los nobles y los feudales?
2.¿Que es mas fuerte como determinante de la conducta humana: la pasión o el interés?
3.¿Qué es lo que hace diferente renta y salario?
4.Según la tesis de Weber ¿los ricos se vuelven protestantes o los protestantes, ricos?
5.¿Sociedad o economía de mercado es sinónimo de capitalismo?
6.Los roles de hombre de negocios, emprendedor e inventor, ¿pueden ser desempeñados por la misma persona?
7.¿Puede decirse que la América Latina padece retraso en su desarrollo?
8.¿Se esta repitiendo el caso de Inglaterra y su Revolución Industrial, en la China contemporánea?
9.¿Porque fracasaron las revoluciones en América Latina?
10.¿Es posible o conveniente salvar al capitalismo?
Notas
1. Sobre este tema se recomienda ver el premiado documental dirigido por Charles Ferguson: Inside Job (Trabajo Confidencial, se tituló en español) disponible en formato de video.
2. Se compone de bienes inmobiliarios y activos financieros como depositos bancarios, acciones y obligaciones, seguros de vida y fondos de pensión netos de deudas, cuya propiedad genera ingresos como : rentas, dividendos, intereses, regalias, beneficios y plusvalias, etc.
3. En el capitulo 1 se avanzaron conceptos acerca de organización, institución y gobierno destacando las diferencias entre ellos. El capitulo 6 esta dedicado íntegramente a las instituciones, siendo una de ellas el mercado.
4. Mito racionalizado es una creencia muy arraigada que se usa para explicar de manera categórica fenómenos naturales o sociales; por ejemplo cuando hay movimientos en el mercado bursátil o en el de divisas de un país, se dice: los “mercados están nerviosos” pero en realidad son un grupo de personas muy ricas que mueven sus capitales de un país a otro en busca de mayores rendimientos, menos impuestos y mayor seguridad.
5. Es justo decir que muchos de los personajes de esta empresa fueron tomados de cuentos y narrativas del dominio popular y registrados como propios.