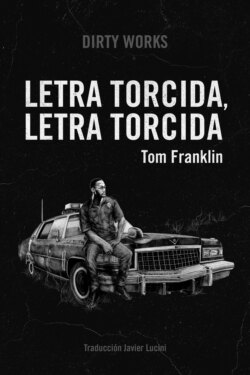Читать книгу Letra torcida, letra torcida - Tom Franklin - Страница 10
2
ОглавлениеSu nombre era Silas Jones, pero la gente lo llamaba 32, por su número del equipo de béisbol, o alguacil, por su profesión. Era el único representante de las fuerzas del orden de Chabot, Mississippi, con una población, uno más, uno menos, de quinientos habitantes, al volante de un viejo Jeep con luz rotativa de quita y pon, con licencia para tres armas de fuego y un táser, poseedor de una placa que solía llevar colgada al cuello con un cordón. Aquel día, martes, después de la ronda vespertina, la placa yacía en el asiento del copiloto. Atajando por una carretera secundaria de vuelta al pueblo, miró por la ventanilla y vio que el cielo, al este, se había plagado de buitres. Docenas de manchas oscuras recortadas contra nubes aún más oscuras, como en esas fotografías de la Segunda Guerra Mundial que había visto de cargas antiaéreas estallando alrededor de bombarderos.
Pisó el freno, cambió de marcha, viró en tres puntos y enfiló por un caminito de tierra. Avanzó buscando el rastro de un perro o de un ciervo atropellado por un coche o un quad, pero lo único que encontró fue una tortuga de caja plantada al borde del camino, como un casco mojado. Podría tratarse de algo en las inmediaciones del arroyo, a poco menos de dos kilómetros montaña abajo, oculto entre los árboles. Cambió a primera, se metió en el barro, patinó y dio unos cuantos bandazos hasta que el Jeep se afianzó en las roderas. A partir de ahí, dejó el volante a su aire hasta que el camino comenzó a trazar una curva alrededor del desvío que penetraba en el bosque y tuvo que iniciar el lento proceso de frenar sobre el barro. Cuando se detuvo estaba frente a un portalón de aluminio con un cartel amarillo de PROHIBIDO CAZAR, distintivo de la Compañía Maderera Rutherford. En esa parte del condado (y en el de al lado), aquellos carteles estaban por todas partes, la acaudalada familia Rutherford era la propietaria del aserradero de Chabot y de miles de hectáreas destinadas a la explotación maderera. A veces, los altos cargos, siempre blancos, iban a cazar venados de cola blanca o pavos en parcelas exclusivas. Pero allí, en aquellas hectáreas, lo que había era, sobre todo, pinos taeda listos para ser talados, algunos con marcas de corte naranjas y otros con banderines rojos grapados.
Al bajarse del coche se le empañaron las gafas de sol. Se las quitó, se las enganchó al cuello de la camisa, se estiró, inspiró el aire caliente dejado por la lluvia y, a solas al borde de un muro de bosque, a kilómetros de cualquier parte, escuchó los chillidos de los arrendajos azules. Si quisiera, podría abrir fuego con su 45 y nada ni nadie en el mundo lo oiría, salvo algún ciervo o los mapaches. Mucho menos Tina Rutherford, la universitaria blanca de diecinueve años a la que esperaba y no esperaba encontrar bajo aquel nubarrón de buitres. Hija del propietario del aserradero, se había marchado de casa al final del verano rumbo al norte, a Oxford, a Ole Miss, la Universidad de Mississippi, donde cursaba el tercer año. Pasaron dos días antes de que su madre, preocupada, la llamara por teléfono. Cuando sus compañeras de piso confirmaron que aún no había llegado, se emitió una denuncia de desaparición. Ahora la estaban buscando todos los policías del estado, especialmente los de la zona: olvídense de todo lo demás y encuentren a esa chica.
Silas rebuscó en su manojo de llaves hasta dar con la de la etiqueta verde, abrió la verja, pasó con el coche, se detuvo al otro lado, se bajó, cerró el portalón y volvió a poner el candado.
De vuelta en el Jeep, bajó la ventanilla y se adentró entre pinos idénticos, las altas y húmedas dulcamaras que crecían en mitad del camino cepillaban el capó como los rodillos de un túnel de lavado. En las zonas donde el terreno se vencía, los árboles habían inclinado airosamente el tronco como brazos con el codo flexionado. Traqueteó y derrapó deseando a medias quedarse atascado. Dado que en su jurisdicción rural buena parte del trabajo implicaba meterse por caminos de tierra, no dejaba de solicitar al Ayuntamiento de Chabot un Bronco nuevo. Pero como tampoco dejaba de recibir negativas, tenía que conformarse con aquella vieja chatarra que, en otra vida, había sido un vehículo de Correos; aún podía leerse un desvaído SERVICIO POSTAL DE EE.UU. en la pequeña compuerta trasera.
La radio crepitó: «¿Vienes o qué, 32?».
Voncille. Si Silas era la fuerza policial de Chabot, ella era el Ayuntamiento.
–Imposible, señora Voncille –dijo él–. Hay algo que tengo que comprobar antes por aquí.
Ella suspiró. Si él no se presentaba a su hora, tendría que ser ella la que se pusiera el chaleco naranja para dirigir el tráfico en la entrada del aserradero durante el primer cambio de turno.
–Esta me la debes –dijo ella–. Me acabo de arreglar el pelo.
Mensaje recibido, se prendió la radio al cinturón y negó con la cabeza ante la perspectiva de lo que se disponía a hacer con sus botas de cuero buenas.
Redujo la velocidad a ocho kilómetros por hora. Cuando frenó al final del camino, al pie de la montaña, el Jeep siguió deslizándose por su propio tobogán de barro. Giró solo, él lo acompañó con el volante y al momento logró detenerlo. Agarró el sombrero vaquero del asiento de al lado, se bajó, presionó la puerta contra los árboles para colarse entre los troncos y descendió la pendiente clavando los talones en la húmeda hojarasca; en un momento perdió pie y tuvo que agarrarse a una enredadera que hizo que se le viniera encima lo equivalente a un cubo de agua. El terreno allí abajo era más bonito, al ser demasiado escarpado para la tala, había otros árboles, aparte de pinos. Los troncos estaban ennegrecidos por la lluvia, algunos decorados con estantes de hongos o cubiertos de musgo. A medida que descendía, el aire se volvía más fresco y, al llegar al fondo, se sacudió los hombros y escurrió el agua acumulada en el sombrero, ahora el trópico de la montaña quedaba a sus espaldas, con su olor a lluvia y a gusanos, el goteo de los árboles, el aire cargado, como si acabara de caer un rayo, las ardillas lanzándose a través de las zonas de cielo visibles, el tamborileo de un pájaro carpintero unos cuantos valles más allá y el chillido de un picomarfil.
Se abrió paso a lo largo de la orilla, importunando a las ranas toro entre las espadañas y los juncos. Pensó que el arroyo Cane era más bien un cenagal. Apenas se movía, lo único que agitaba sus aguas de color mora eran las estelas de las ranas, las burbujas que emergían del fondo y el blup-blup de los peces. Entre las hojas flotantes y las ramas negras, en los recodos y los meandros, se acumulaban botellas de alcohol y latas de cerveza descoloridas, con sus correspondientes reflejos, y se preguntó quién demonios querría ir hasta allí a tirar basura. Volvió a abanicarse la cara, los insectos, como aviones de juguete, se propulsaban enloquecidos desde las altas ramas. Se dijo que podía tratarse de un lince. Que había bajado a morir al arroyo. El viejo instinto: si estás herido, dirígete al agua.
Pensó en su madre, muerta ocho años atrás. La época en que los dos vivían en una cabaña de caza situada en la propiedad de un hombre blanco. Sin agua, sin electricidad, sin gas. Llevaban menos de una semana ocupándola ilegalmente cuando, justo al anochecer, se les presentó en el porche un gato al que le faltaba una oreja y tenía el escroto del tamaño de una nuez. Lo espantaron, pero por la mañana se lo volvieron a encontrar tendido en los escalones con un ratón espasmódico entre sus fauces. «Ay, Señor –dijo su madre–, este gato está solicitando un puesto de trabajo». Lo contrataron en el acto y el animal se acabó instalando en la cama de su madre donde, según ella, le calentaba los pies. Unos meses más tarde, abandonaron la cabaña y el gato se mudó con ellos. Disfrutarían de su compañía durante años pero luego, justo antes de que él se fuera a cursar su último año a Oxford, el gato desapareció. En el momento en que Silas se dio cuenta, su madre le informó de que ya hacía casi un mes que se había largado.
–¿A dónde?
–Se ha ido, sin más, cariño –dijo ella.
–¿Sin más?
Su madre estaba lavando la ropa en el fregadero, todavía llevaba en la cabeza la redecilla del trabajo.
–Para morir, Silas –le dijo–. Cuando a un animal le llega la hora, se va para morir.
Al avanzar, el sotobosque empezó a despejarse, el aire se volvió más cálido, más húmedo y, de pronto, los árboles desplegaron sus brazos hacia el alto cielo blanco, un estallido de troncos incandescentes, bancales de setas humeantes y nubes de jejenes, hojas empapadas, relucientes como espejos, y el entramado resplandeciente de una telaraña. Un mosquito le pasó zumbando junto a la oreja, Silas se puso a darse manotazos en los brazos y en el cuello, aceleró el paso, las hojas se le pegaban a las botas, notó una cierta aspereza en el aire, al momento, el olor dulzón de la podredumbre.
A unos cincuenta metros por delante, algo empezó a tambalearse hacia él. Se detuvo y se llevó el pulgar al cierre rápido de la pistola mientras otras cosas empezaron también a moverse, el suelo de tierra se removía y cobraba vida. Pero aquella cosa se desvió y alzó el vuelo batiendo las alas, no era más que un buitre, con las garras suspendidas, y al momento le siguieron otros, aleteando con sus cuerpos lanosos sobre el agua o alejándose con torpeza por la orilla.
El hedor se agudizó a medida que se fue aproximando al lugar donde el terreno daba paso a la ciénaga. Más abajo, la mayor parte de los buitres se alineaban en la orilla como cuervos hinchados de esteroides, con aquellos cuellos y cabezas sin plumas, algunos con caras rojas y tumorosas como de gallo, unos cambiando el peso de una garra escamosa a otra, otros con el pico abierto.
Esperó no tener que disparar a ninguno mientras avanzaba chapoteando en el barro y abanicando el aire con la mano. Llevaba ya dos años como representante de la ley en Chabot y aún no había tenido necesidad de disparar a otra cosa que no fuesen dianas. Prácticas de tiro. Nunca de verdad. Ni siquiera a una tortuga sobre un leño.
Otra de aquellas desgarbadas aves se lanzó desde la orilla, pateó la superficie del pantano quebrando su reflejo y batió las alas hasta posarse en una rama baja y nudosa a la que se aferró apretando y aflojando las garras. Se acordó de que alguien, Larry Ott, le había contado que una vez que una bandada de buitres se posaba en un árbol, ese árbol comenzaba a morirse. Podía oler el motivo. Inspiró una bocanada de fetidez y siguió adelante entre las ramas que volvían a cerrarse a su alrededor. Esquivó una enredadera baja, receloso de las serpientes. Mocasines boca de algodón, así las llamaba su madre. Cosas antiguas y malvadas, decía. Grandes y brillantes como el brazo de un varón negro, y la boca blanca como el algodón que recolecta.
Silas se quitó el sombrero. A lo lejos, tres o cuatro bultos envueltos en harapos de tela escocesa, alojados en el agua entre un horizonte de cipreses, rodillas leñosas, una bandada de buitres negros y todas las moscas del mundo. Una sombra enorme le pasó por encima y alzó la vista para comprobar que había más buitres trazando círculos en el cielo, algunos a escasa altura, sin chocarse, como si se atravesaran unos a otros, las plumas de las alas y de la cola plateadas por los rayos del sol en las puntas. Tenía la boca seca.
Aquellas aves madrugadoras llevaban ya un buen rato dale que te pego, y el calor no había sido de gran ayuda. Desde aquella distancia y teniendo en cuenta el grado de descomposición, una identificación sería imposible. Aun así, Silas sacudió la cabeza. Pulsó el botón de la radio.
Fue la tela escocesa, le diría más tarde a French.
Unos días antes, llamaron a Silas desde una zona aislada detrás de un campo de algodón ya crecido al otro lado de la carretera del vertedero. Un viejo Chevy Impala en llamas. El conductor de un camión de la basura que pasaba por allí vio el humo y lo comunicó por radio.
Silas reconoció el coche por la matrícula personalizada, se había carbonizado pero aún podía distinguirse el M&M, el mote de Morton Morrisette. Había jugado de segunda base en el equipo del instituto, cuando Silas ocupaba la posición de parador en corto. Después de graduarse, M&M se pasó doce años trabajando en el aserradero, hasta que se lesionó la espalda; ahora tenía una pequeña pensión por invalidez que, presuntamente, compensaba vendiendo hierba. Como era listo y precavido, y porque además evitaba los estupefacientes, la policía nunca le había molestado. Vigilarlo, sí: French y el inspector del departamento de narcóticos del condado se las ingeniaban para tener bajo vigilancia a todos los camellos, presuntos o declarados, de la zona, pero salvo en caso de violencia o de denuncia, o de que alguien lo delatara, tenían las manos atadas, y M&M llevaba vendiendo su marihuana a lugareños de confianza, tanto negros como blancos, desde principios de los noventa.
En cuanto al vehículo en llamas, Silas llamó a French: para cualquier cosa más grave que una simple agresión, tenía que dar parte al inspector jefe. French se presentó al momento, tomó las riendas y, en menos de veinticuatro horas, dio con una anciana que aseguraba haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de un conocido adicto al crack en el coche con M&M. French y el inspector de narcóticos llevaban ya un tiempo vigilando a ese hombre –Charles Deacon– y aprovecharon la ocasión para obtener una orden de arresto. Pero hasta entonces no habían dado con él. Ni tampoco con M&M. Mientras Silas regresaba a sus patrullas, a la caza de intrusos en las tierras de los Rutherford, a poner multas, a dirigir el tráfico y a retirar de la carretera los animales atropellados, French se ocupó del registro de la casa de M&M y dedujo que alguien había disparado a otra persona en el salón, probablemente al propio M&M, y luego se lo había llevado. Aunque habían limpiado el lugar escrupulosamente, encontraron algunas manchas de sangre y extrajeron de la pared una bala del calibre 22, tan aplastada por el impacto que, probablemente, no serviría de nada. En cualquier caso, no dieron con el arma. En cuanto a las drogas, solo encontraron un librillo de papel de fumar Top, ni el menor rastro. A los pocos días, localizaron el sombrero de fieltro a cuadros de M&M enganchado en un árbol cerca de un arroyo a unos cuantos kilómetros de allí, en Dentonville. Pero desde la desaparición de la chica de los Rutherford, todo el mundo había dejado a Deacon en segundo plano y casi se había olvidado de M&M.
Silas estaba sentado en un tronco caído, de espaldas al viento. Incluso desde allí, al borde de la ciénaga, podía ver lo hinchada que estaba la cara de M&M, del tamaño de una almohada, y con la piel más negra que en vida, grotesca y rosácea en las zonas reventadas, los ojos y la lengua devorados, la mayor parte de la carne desgarrada por los buitres, una larga ristra de entrañas serpenteando apaciblemente en el agua.
Silas creyó oler el humo de un cigarrillo y, cuando fue a darse la vuelta, alguien le dio un toque en la espalda.
–Mierda –dijo, a punto de caerse del tronco.
Detrás de él, French dejó su equipo de investigador en el suelo.
–Buu –dijo.
–No tiene gracia, jefe.
French, antiguo guarda de caza y pesca y veterano de Vietnam, se rio mostrándole sus pequeños dientes afilados. Ya rondaba los sesenta, era alto y delgado, detrás de las gafas de sol sus ojos eran de un verde muy claro, pelo rojo y bien rapado, con bigote a juego. Tenía una cuchilla por mentón y unas orejas de soplillo que podía mover indistintamente. Decía que su apodo en Vietnam había sido «Cierva». Llevaba unos vaqueros azules y una camiseta de camuflaje metida por dentro decorada con una Glock de 9mm empuñada por una mano fornida que apuntaba al observador. A la altura del pecho ponía: TIENES DERECHO A PERMANECER EN SILENCIO, PARA SIEMPRE. La pistola que llevaba al cinto era una réplica exacta de la que estaba pintada en la camiseta.
–¿M&M? –dijo.
Silas batió la mano hacia el cadáver.
–Lo que han dejado de él los buitres y los siluros.
–¿Te has acercado?
–Ni de coña.
–Bien.
Lo que más irritaba al inspector jefe, por encima de todo, era que le alterasen la escena de un crimen. Se inclinó para examinarle de cerca la cara y sonrió.
–Si vas a vomitar, que sea río arriba, los siluros se lo comerán.
Silas lo ignoró, alzó la vista hacia lo que los árboles y el revoloteo de los buitres dejaban entrever del cielo. Pensó en M&M, de críos, cada vez que sacabas una chocolatina en el recreo, se te plantaba delante y te pedía un trozo. De no ser por los almuerzos del colegio, él y sus hermanas de ojos enrojecidos se habrían muerto de hambre.
French tomó asiento con un Camel colgado del labio inferior, se quitó las botas, las colocó sobre el tronco una al lado de la otra, se puso un vadeador de pesca y se ajustó los tirantes.
–Ojo con los cocodrilos –dijo Silas.
French aplastó el cigarrillo en el tronco, se guardó la colilla en el bolsillo de la camiseta y se puso unos guantes de látex.
–Volveré –dijo.
Se levantó y se alejó como si fuese un pescador, ni siquiera se detuvo al meter los pies en el pantano, avanzó sin cejar, hundiéndose a cada paso como si estuviese descendiendo por unas escaleras, su estela se fue deshaciendo gradualmente a sus espaldas.
En lo alto, los cuervos también trazaban círculos, Silas llevaba ya un tiempo oyendo sus graznidos, diciéndose lo que quiera que se dijesen.
Cerca del cadáver y hundido hasta la cintura, el jefe se inclinó, aparentemente imperturbable ante el olor o la imagen. Se sacó una cámara digital del bolsillo y empezó a hacer fotografías, chapoteando de un lado a otro para obtener tomas de todos los ángulos. Acto seguido, se quedó un buen rato mirando. Desde el Departamento de Caza y Pesca, había pasado a formar parte del departamento del sheriff y se lo trabajó duro para ir ascendiendo hasta su cargo actual. Se rumoreaba que podría presentarse a sheriff cuando el vigente se jubilara el año próximo.
Al cabo de unos minutos, regresó, se sentó en el tronco, encogió los hombros para bajarse los tirantes y se desprendió del vadeador a sacudidas, flexionando los pies.
–¿Está muy hondo ahí? –preguntó Silas.
French gruñó mientras se volvía a poner las botas.
–Alguien pensó que lo suficiente para deshacerse de un cadáver. Pero, con todo lo que ha llovido, ha salido a flote.
–¿Crees que su sombrero nadó hasta Dentonville?
–¿A contracorriente?
–Entonces alguien te la ha intentado colar.
–Ni lo dudes, campeón. Yo diría que estamos tratando con una inteligencia criminal superior a la media.
–Eso excluye a Deacon.
–Tal vez.
Una vez puestas las botas, French se levantó y tomó unas cuantas fotografías más desde la orilla; sacudió el paquete para extraer otro cigarrillo.
Al momento, las aves volvieron a alborotarse y un par de paramédicos y el forense salieron a trompicones de entre los árboles, dándose palmetazos en los brazos y soltando improperios. Una era Angie, una chica guapa de piel clara, pequeñita y con los pies ligeramente torcidos, con la que Silas llevaba saliendo ya unos meses, cada vez más en serio. Lo que más le gustaba de ella era su boca, siempre un poco fruncida, ladeada, siempre en movimiento, como si se estuviera bebiendo un batido invisible. También se sorbía mucho la nariz a causa de la sinusitis, y por raro que fuera, a él eso le resultaba encantador.
Tab Johnson, su compañero, el conductor de la ambulancia, era un hombre blanco mayor que ella que parecía estar siempre sacudiendo la cabeza; en aquel momento lo estaba haciendo, mientras mascaba uno de sus chicles de nicotina.
Angie se situó detrás de Silas, le rozó la espalda con el hombro y él se inclinó hacia ella pensando en la noche anterior, ella encima y con la cara hundida en su cuello, el lento movimiento de sus caderas y el roce de su aliento en la oreja. Ahora le subió la mano por la columna. Traía el olor a sus sábanas y eso hizo que, de pronto, lo que ella llamaba su «badajo» se le empezara a desperezar dentro de los pantalones. Angie se sorbió la nariz y Silas la miró por encima del hombro.
–¿Vendrás esta noche? –preguntó ella.
–Lo intentaré.
Angie apartó la mano. Llegó el forense, un joven blanco y rechoncho con las gafas en la frente y una camisa vaquera de cuello abotonado. Llevaba ya unos años ejerciendo. Había venido con Angie en la ambulancia y ahora pasó entre los dos con su maletín, le asomaban los faldones de la camisa por detrás, se plantó al borde de la ciénaga y se hizo visera con la mano.
–Lo declaro muerto. Podéis proceder –dijo.
–¡Puaj! –dijo Angie, mirando a Silas–. Ya podrías haberlo encontrado en el segundo turno.
Le sacó la lengua y se dirigió a la orilla, poniéndose una mascarilla quirúrgica y unos guantes de goma que chasquearon entre sus dedos.
En ese momento comenzaban a bajar por la pendiente la reportera que cubría la información policial y un par de ayudantes del sheriff, así que Silas aprovechó la ocasión para darse otra vuelta por los alrededores, con la esperanza de encontrar una colilla flotando o un hilo adherido a una telaraña. Y para evitar ver cómo metían los trozos en la bolsa de cadáveres.
Al cabo de un par de horas, de vuelta en la oficina, se sentó a meditar. Había dejado de ver a M&M cuando este abandonó el instituto y ahora lamentaba no haber seguido en contacto. Lo mismo podría haber hecho algo. Pero ¿a quién pretendía engañar? M&M jamás habría querido relacionarse con un alguacil. Se mostraría educado y punto. Nada de visitas amistosas. De ir a pescar, ni hablamos.
Silas estaba frente a su ordenador, borrando correos electrónicos, pero se detuvo en uno de Shannon Knight, la reportera policial, que llevaba por asunto: «Pregunta adicional». Abrió el correo y tecleó una respuesta. Aun siendo el que había encontrado el cadáver, sabía que Shannon entrevistaría también a French, y que sería a este al que citaría en el periódico.
Silas se recostó en la silla. Compartía el edificio de una sola estancia del ayuntamiento de Chabot con Voncille, la secretaria municipal; su mesa era la de la izquierda, junto a la ventana que daba a los árboles. Ella le dijo que se quedaba la que tenía buenas vistas porque llevaba allí más tiempo que él y el alcalde juntos, además ellos nunca estaban en sus mesas. A Silas no le importó. Salvo cuando se le olvidaba bajar la tapa del váter que compartían, la señora Voncille y él se llevaban bien. Eran los únicos empleados a jornada completa de Chabot, sus prestaciones las cubría el aserradero. Morris Sheffield, el alcalde a tiempo parcial, ocupaba la mesa del fondo; era agente inmobiliario y tenía una oficina en el mismo solar, enfrente. Se dejaba caer por el ayuntamiento una o dos veces al día con la corbata suelta, su BlackBerry y sus mocasines sin calcetines. Silas y él eran bomberos voluntarios y solo se veían en las reuniones mensuales de la oficina y en los incendios ocasionales.
–¿Estás bien, cariño? –preguntó Voncille, haciendo rodar la silla hacia atrás. Su escritorio estaba detrás de la pared de un cubículo que ella misma se había comprado. Tenía los ojos azules y una cara bonita y regordeta, lo miró por encima de sus gafas de lectura. Era blanca, de poco más de cincuenta, divorciada un par de veces. Su tiesa pelambrera de color rojo parecía no haberse visto afectada por su mañana dedicada a dirigir el tráfico.
–Sí, señora –dijo él–. Lo estaré.
–Pobre M&M –dijo ella–. ¿No jugasteis juntos al béisbol?
–En su día nos marcamos unos dobletes que ni el más pintado.
–¿Seguíais hablando? Me refiero a antes.
–La verdad es que no.
Ella se encogió de hombros, entendiéndolo y desaprobándolo al mismo tiempo. ¿Pero a qué otra gente veía él aparte de los demás policías y la gente que arrestaba? Solo a Angie. ¿A quién más necesitaba?
Voncille reanudó su trabajo y Silas se inclinó hacia delante. Por la ventana situada junto a la mesa, que mantenía abierta con un viejo libro de Stephen King, se veían los demás edificios de Chabot: la inmobiliaria del alcalde Mo, la oficina de correos, un banco que era más bien una cooperativa de crédito para el aserradero, el Hub, que era un establecimiento mezcla de colmado y cafetería, un supermercado IGA y una farmacia, ambos de capa caída por culpa del Wal-Mart de Fulsom. El antepenúltimo local, el Chabot Bus, era un viejo autobús escolar amarillo plantado sobre bloques de piedra que se había transformado en bar, tenía una barra al fondo y varias mesas y sillas de plástico tanto dentro como fuera. Silas solía quedar allí con Angie un par de veces a la semana para beber algo, a última hora de la tarde, cuando ya los parroquianos del aserradero se habían ido a casa. La primera vez que se encontraron allí por casualidad, cerraron el bar y luego se estuvieron dando el lote en el Jeep hasta que, en pleno fragor de la batalla, lo desembragaron y estuvieron a punto de caer rodando por el barranco antes de que a él le diera tiempo a tirar del freno de mano. Desde la fila de ventanas del autobús se veían los dos últimos edificios del pueblo, oficinas vacías con las ventanas cegadas con tablones. Silas hacía la ronda por allí cada noche para impedir que se colasen los vagabundos y los fumadores de crack. También se veía desde allí que Chabot había sido construido al borde de un barranco invadido de kudzu, esa maleza verde serpenteante con la que no había manera de acabar. Alguien seguía arrojando la basura al barranco, lo que hacía que por la noche acudieran los mapaches y los gatos salvajes, manchas de tinta que vagaban entre el follaje, veloces como espíritus.
En Chabot no había cajeros automáticos; el más cercano quedaba a dieciocho kilómetros al norte, en Fulsom. Y los teléfonos móviles funcionaban a veces sí y a veces no. Como el condado de Gerald, donde estaba permitida la venta de alcohol, limitaba con dos condados en los que imperaba la ley seca, el cómputo de conductores ebrios era bastante alto. Fulsom era la sede del condado y, con su Wal-Mart, una localidad boyante en comparación con el reducido repertorio de tiendas de Chabot. El único barbero de Chabot había muerto y su hijo había vuelto al pueblo para desmantelar el local y llevárselo pedazo a pedazo en su camioneta. Ahora el solar estaba vacante, una explosión de flores silvestres y hierbajos, y si querías cortarte el pelo te tenías que ir a Fulsom o apañártelas tú mismo con las tijeras.
Debido al barranco, todos los edificios de Chabot estaban orientados hacia el este, como un pequeño auditorio o un último bastión: por las ventanas frontales del ayuntamiento, al otro lado de la carretera y más allá de las hileras de vagones de tren y camiones cisterna, se alzaba la elevada y estruendosa ciudad del aserradero Rutherford. Tapaba los árboles que crecían detrás y abrasaba el cielo con el humo que despedía, un gigantesco cobertizo de metal detrás de otro, chimeneas con luces rojas parpadeantes, cintas transportadoras con montacargas a sus pies, camiones de troncos, grúas y arrastradoras que pitaban al recular o rechinaban sobre el serrín mientras descortezaban los troncos verdes y flexibles que, una vez cortados y procesados, o tratados con creosota, estarían destinados a la fabricación de postes. El aserradero retumbaba, crujía, chirriaba, arrojaba sus tablones, sus chispazos y su polvareda, y exhalaba sus humos dieciséis horas al día, seis días a la semana. Dos turnos de ocho horas y otro de seis de mantenimiento. Las oficinas ocupaban una estructura de madera de dos plantas situada a cien metros del aserradero, allí, entre contables, comerciales, secretarias y personal administrativo, trabajaban veinticuatro personas. Algunos hasta disponían de vehículo de empresa, enormes todoterrenos Ford F-250.
Silas no. Él no era exactamente un empleado del aserradero, así que le tocó lo que Chabot podía permitirse. Su Jeep, adquirido en una subasta, tenía cerca de treinta años. Contaba con un sistema de aire acondicionado enfisémico y un cilindro de mando con fugas, aparte de una adicción intratable al freón y al líquido de frenos. Por no hablar del aceite. El cuentakilómetros se había atascado en 231.756. Cuando se quejaba de que era un viejo vehículo de Correos, Voncille le decía: «Y da gracias, 32. Puedes darte con un canto en los dientes por que el volante esté en el lado bueno, y con eso me refiero al izquierdo».
Alrededor de la una, French llamó para decir que estaba en el Hub, al otro lado del aparcamiento. Que si quería algo.
–Joder, no –dijo Silas, el jefe se rio y colgó.
Pasados unos minutos, apareció por la puerta principal con una bolsa marrón grasienta y una Coca-Cola, se instaló en la mesa del alcalde Mo, desarrugó el borde superior de la bolsa y sacó un po’boy de ostras2.
–¿Dónde está su alteza?
Silas alzó el mentón.
–Por ahí comprando tierras.
–Roy –dijo Voncille, apoyada en el cubículo, con las fotos de sus hijos clavadas en casi toda la superficie–. No entiendo cómo puedes comer en el mismo lugar todos los días.
–Joder –dijo, masticando–, no me queda otra. He arrestado a alguien en todos los putos antros del condado. Pinches de cocina, lavaplatos, camareras, cocineros, propietarios, socios capitalistas. Marla, la cocinera del Hub, tendrá vía libre para salir de la cárcel cuando quiera, aunque la hayan encerrado por asesinato premeditado, siempre que siga dándome de comer. Porque en algún sitio tendré que zampar.
–¿Y qué pasa con Linda?
–Cuando sale del trabajo lo único que hace es apoltronarse frente a la caja tonta y empaparse de telerrealidad –dijo él sin dejar de masticar.
Tras el último bocado, hizo un gurruño con el envoltorio y lo lanzó a la papelera que había junto al escritorio de Silas. Sorbió ruidosamente el resto de la Coca-Cola, agarró sus Camel y sacó uno.
–Ni se te ocurra encender eso aquí dentro –exclamó Voncille.
French no le hizo caso y sonrió al ver cómo suspiraba y se ponía a grapar con más fuerza.
–Para tu información –le dijo a Silas–. El otro día le hice una visita a Norman Bates.
Silas puso cara de extrañeza.
–¿A quién?
–El de Psicosis –dijo Voncille–. Se refiere a Larry Ott.
French exhaló un rayo de humo.
–Siempre lo hago cuando hay algún desaparecido, sobre todo si se trata de una chica. Ya sabes. Los sospechosos habituales.
Silas frunció el ceño.
–¿Crees que Larry tuvo algo que ver con la chica de los Rutherford?
–¿Larry?
Silas se arrepintió de haberlo dicho.
–Fui con él al colegio, eso es todo. No llegamos a intimar mucho.
–No estaba en el equipo, ¿no? –preguntó Voncille.
–No. Solo leía libros.
–Libros de terror –dijo French–. Tiene la casa abarrotada.
–¿Encontraste algún cuerpo desmembrado?
–No. Me pasaré luego por su negocio. A ver si puedo asustarlo un poco más. Fui esta mañana, pero aún no había abierto.
–¿A qué hora fue eso? –preguntó Silas.
French lo pensó.
–Hará unos veinte minutos.
–¿Y no estaba abierto?
El inspector jefe negó con la cabeza.
Silas se reclinó haciendo crujir la silla y se cruzó de brazos.
–¿Sabes de alguna vez que no haya estado abierto en horario comercial?
–Tampoco pasa nada. Lleva sin tener clientes desde ni se sabe. Lo mismo da que esté abierto o cerrado.
–Sí, pero lo que yo digo es que eso nunca le ha impedido estar allí. De lunes a sábado, puntual como un reloj. Ni siquiera sale a comer, por lo general.
–Vaya, mira quién es el inspector jefe ahora –dijo French, reclinándose en la silla del alcalde. Estiró las piernas y se ajustó la cartuchera del tobillo con el otro pie–. Voncille, ¿has visto la otra película esa de Alfred Hitchcock?
–¿Cuál?
–Los pájaros.
–Hace mucho.
–Todos esos buitres y cuervos de esta mañana me la han recordado. Fuimos a verla al autocine, de críos. Cuando terminó, mi hermano pequeño va y me suelta: «¿Sabes qué? Ojalá pasara eso de verdad. Con pájaros como esos, enloquecidos. Nos agenciaríamos unos cascos de fútbol americano, un montón de armas y bien de munición, y saldríamos a la carretera a matar pájaros y a salvar gente».
Silas apenas le prestó atención. Estaba pensando en el mensaje que Larry Ott le había dejado en el contestador, poco después de su regreso al sur de Mississippi.
–Señora Voncille –dijo Silas–. Usted fue al instituto de Fulsom, ¿verdad? ¿Llegó a conocer a Larry Ott?
–La verdad es que no, cielo –dijo–. Solo lo que se decía. Iba unos cuantos cursos por detrás de mí.
El inspector le guiñó un ojo a Silas.
–¿Salió alguna vez con él, Voncille?
–Solo una vez –dijo ella–. Y nunca volví a saber de él.
French resopló.
–Eso habríamos querido.
Silas llevaba diez minutos en la carretera 11, dirección norte, cuando se dio cuenta de que se dirigía al taller de Larry Ott. Era a primera hora de la tarde, por fin había dejado de llover, la carretera estaba llena de charcos humeantes y un perro de raza irreconocible se sacudía el agua de su esponjoso pelaje. Tendría que estar en la 7, vigilando los excesos de velocidad para cumplir con su cuota semanal e incrementar un poco las arcas municipales, pero algo le reconcomía por dentro.
Habían pasado casi dos años desde la primera llamada de Larry. Silas no usaba mucho el teléfono fijo y llevaba un par de días sin percatarse de que el contestador automático estaba parpadeando.
–¿Hola? –dijo la voz cuando pulsó el botón–. ¿Hola? No sé si tengo el número correcto. Estoy buscando a Silas Jones. Perdón si me he equivocado.
Silas se quedó mirando fijamente el teléfono. Ya nadie lo llamaba Silas. Desde que murió su madre.
–¿Silas? –continuó la grabación–. No sé si te acordarás de mí, soy Larry. ¿Larry Ott? Siento molestarte, solo quería... hablar. Mi número es el 633-2046.
Silas no hizo ni siquiera el amago de tomar nota mientras Larry se aclaraba la garganta.
–Vi que habías vuelto –continuó–. Gracias, Silas. Buenas noches.
Nunca le devolvió la llamada. Si lo hubiera llamado al ayuntamiento en vez de a casa, no le habría quedado más remedio que hacerlo.
Pero entonces, en lugar de captar la indirecta, Larry volvió a intentarlo. A las ocho y media, un viernes por la noche, un par de semanas más tarde, Silas se pasó por casa para cambiarse de ropa antes de acudir a una cita. Había quedado a cenar con una chica. Antes de conocer a Angie. Cuando sonó el teléfono, descolgó y dijo: «¿Sí?».
–¿Hola? Eh, ¿Silas?
–Sí.
–Hola.
–¿Quién es?
–Soy Larry. Ott. Perdona si te molesto.
–Pues un poco sí, estaba a punto de salir. –El calor le chorreaba el pecho–. ¿Qué pasa?
Larry dudó.
–Solo quería, bueno, ya sabes, darte la bienvenida y eso. A letra torcida.
–Tengo que irme –dijo Silas y colgó.
Se quedó sentado en la cama durante media hora, con la parte posterior de la camisa pegada a la piel, recordando su infancia con Larry, lo que le hizo a Larry, cómo lo golpeó cuando dijo lo que dijo.
Silas se sentía pegajoso al volante. Desde su marcha, supo que Larry estaba condenado al ostracismo, pero no se enteró de todo lo que había sucedido hasta que regresó al bajo Mississippi.
Avanzó con el Jeep hasta situarse detrás de un camión de troncos y redujo la velocidad, el trapo amarrado al poste más largo revoloteaba ante sus ojos. Las luces traseras estaban bien, la chapa de identificación en regla. Cambió de carril, hundió el pie en el acelerador y el Jeep petardeó. Trasto de mierda. Tocó el claxon al adelantar el camión dejando a su paso un nubarrón de humo negro y el conductor le respondió con su bocina.
French tenía razón, Reparaciones Ottomotive llevaba sin tener un cliente local (en realidad, ningún cliente) desde que el padre de Larry había muerto y Larry se había hecho cargo del negocio. Silas podía dar fe: de camino a Fulsom había pasado por allí infinidad de veces y nunca había visto a nadie que hubiese parado a reparar su vehículo. Solo se veía el de Larry, aquella Ford roja. Aun así, se presentaba a diario en el trabajo, con la esperanza de que alguien de camino a otro lugar, alguien que no estuviera al tanto de su reputación, se detuviera para una puesta a punto o una revisión de frenos, con la compuerta siempre alzada y expectante, como una boca abierta.
Larry era ahora más alto, más delgado. Silas no lo había visto de cerca, pero se le veía la cara más afilada, los labios tensos. Antes, siempre llevaba la boca medio abierta, dando la impresión de que era un poco retrasado. Pero no. Era inteligente. Sabía las cosas más peregrinas. Una vez le contó a Silas que una cobra real podía llegar a alcanzar los cinco metros y levantar la mitad de su cuerpo en el aire. «Imagínatelo», le dijo. Como una gigantesca planta escamosa y oscilante venida de otro tiempo que te devora con la mirada justo antes de matarte.
Silas dejó atrás el Wal-Mart y luego la señal indicadora del distrito comercial de Fulsom. Enseguida la carretera se redujo a dos carriles y los locales comenzaron a escasear; aceras resquebrajadas, malas hierbas, edificios en venta, puertas y ventanas tapiadas. Pasó por delante de lo que antes había sido una oficina de correos. Pasó frente a una tienda de ropa que llevaba tanto tiempo sin clientes que, durante una breve temporada, se convirtió en una tienda retro sin necesidad de cambiar el stock. El edificio situado a su derecha era una antigua RadioShack, con las ventanas reventadas a pedradas o a tiros y el tejado hundido hasta tal punto que el suelo se había hecho añicos y las paredes habían empezado a ceder y a combarse. Los únicos negocios que seguían abiertos en aquella zona eran un motel barato que atendía a los que iban a echar un polvo rápido y a los obreros mexicanos, y el garaje al que se estaba aproximando, el que tenía pintado REPARACIONES OTTOMOTIVE en el lateral con letras verdes descoloridas.
La camioneta de Larry, tal y como había dicho French, no estaba en su lugar habitual, la compuerta del taller estaba cerrada. Silas redujo la velocidad. Puso el intermitente, giró hacia el aparcamiento del garaje y se detuvo junto a los surtidores de gasolina, como si quisiera repostar. Era lo más cerca que había estado del taller desde... bueno, nunca había estado tan cerca. Los dos antiguos surtidores llevaban años sin funcionar y parecían un par de robots en una cita romántica. En los números en relieve pintados de blanco sobre la cinta metálica del lector, figuraban los precios de la última vez que se habían utilizado: 0,32 la normal y 0,41 la de etanol.
Silas apagó el motor con los ojos fijos en el rectángulo de hierba muerta junto al taller donde, salvo durante la temporada que estuvo en el ejército, Larry llevaba aparcando a diario desde que dejó el instituto. La misma camioneta. Recorriendo cada día los mismos kilómetros de ida y vuelta a la misma casa. Las mismas señales de stop, los mismos semáforos. Ahora nada, hierba muerta.
Sabía que dentro del taller había una caja de herramientas roja, un gato hidráulico, camillas de mecánico apoyadas contra la pared y lámparas extensibles que colgaban del techo. De vez en cuando, al pasar en coche, Silas había visto a Larry apoyado en una escoba mirando los coches que iban y venían. Silas no despegaba la vista del frente, como si tuviera un sitio importante al que ir. Otros días, Larry sacaba la caja de herramientas con ruedas para poder observar el tráfico mientras limpiaba las llaves inglesas y los vasos con un trapo. A veces saludaba con la mano.
Nadie le devolvía el saludo. Nadie de la zona, en cualquier caso. Pero digamos que fueras de otro lugar, que pasaras por allí con los frenos chirriantes, con un cojinete cantarín, o quizá con un impacto en los amortiguadores. Digamos que te preocupara quedarte tirado en cualquier momento cuando, de pronto, ves el taller de bloques de hormigón blanco con la pintoresca pintura verde desconchada, ese edificio del color del detergente en polvo, entonces tal vez decidieras reducir la velocidad y entrar. Te fijarías en los surtidores de gasolina y sonreirías (o fruncirías el ceño) al ver los precios. No verías a ningún otro cliente y te considerarías afortunado, porque en ese momento Larry estaría saliendo del taller sacándose un trapo del bolsillo, con su nombre bordado en la camisa. Cabello corto y castaño, con la gorra bien calada hasta las orejas.
Qué suertudo.
Pero no estarías al tanto de su reputación. No sabrías que, en el instituto, una chica que vivía cerca de Larry, un poco más arriba, en la misma carretera, había ido con él al autocine y nadie la había vuelto a ver desde entonces. Había acaparado todos los titulares, a nivel local. El padrastro de la chica intentó que arrestaran a Larry, pero no se encontró ningún cuerpo y Larry nunca confesó.
Silas consultó el reloj y permaneció sentado un rato más. Él también había conocido a Cindy Walker. La chica desaparecida. En cierto modo, Larry los había presentado.
Miró hacia la carretera.
¿Dónde diablos estaba Larry? Probablemente sentado en casa, leyendo a Stephen King. Puede que al final se hubiese tomado un día libre. O lo mismo se había dado por vencido.
Pero algo le seguía carcomiendo por dentro. ¿Y si algún pariente de la nueva chica desaparecida, Tina Rutherford, basándose en la reputación de Larry, se hubiese encargado de hacerle una visita?
«Mírate, 32 Jones», pensó. «¿Has ignorado al pobre cabrón todo este tiempo y ahora, de repente, te importa?».
–¿32? –La radio.
–Sí, ¿señora Voncille?
–Tienes que dirigirte a la Decimocuarta con la Oeste. Una serpiente de cascabel en un buzón.
–¿Cómo?
–Cascabel –repitió–. Buzón.
–¿Estaba la bandera subida?
–Ja, ja. Ha sido la cartera la que ha dado el parte. Está, ya sabes, metida en el buzón. Lo que lo convierte en un delito federal.
–¿Y cómo es que sabe usted eso?
–32 –dijo ella–. Hace solo dos años que llevas ese uniforme. ¿Sabes cuánto tiempo llevo yo en esta silla?
–¿Así que no es la primera vez?
–Ni te imaginas. Llamaré a Shannon.
Cortó la comunicación, feliz de que Voncille contactara con la reportera policial. Cada vez que su foto o su nombre salía en el periódico, su perfil ganaba puntos, lo cual podía derivar en un aumento de sueldo cuando llegara el momento de revisarlo. Si cultivaba bien las relaciones públicas podría llegar a ser un Buford Pusser3 negro, y tal vez hasta podría presentarse al cargo de sheriff en diez años.
Ya se pasaría más tarde por casa de Larry, pensó arrancando el Jeep. Pero entonces se le ocurrió una idea mejor y abrió su teléfono móvil.
–32 –dijo Angie–. No tendrás otro cadáver en descomposición, ¿verdad?
–Espero que no –dijo–. Ponme al día.
No mucho, informó ella. Terminando con una colisión en la 5, sin heridos salvo por el ciervo muerto. El de tráfico ya se había largado. Tab y el tipo que había atropellado al ciervo lo estaban despellejando, planeaban repartirse la carne.
–¿Dice Tab que si quieres un solomillo?
–Angie –dijo Silas–. ¿Conoces a Larry Ott?
El teléfono crepitó.
–¿Larry el Tenebroso?
–Sí. ¿Te ves con ánimos de seguir una corazonada?
–Puede ser, cariño. Cuéntame más.
–Necesito que salgas pitando hacia allí en cuanto puedas. Por el pequeño camino de tierra que sale de la carretera del cementerio, en Chabot.
–Sé dónde vive. ¿Y eso?
–En cuanto puedas. Mira a ver si todo está en orden. No queda muy lejos de donde estáis ahora.
–Espera –dijo ella.
Silas se detuvo al borde de la carretera y esperó a que pasara un camión de troncos, el Jeep tembló cuando el camión pasó estrepitosamente con los troncos entrechocando.
–¿Angie?
–Está bien –dijo ella–. Pero, ¿32?
–¿Sí?
–Esto conlleva que me acompañarás el domingo a la iglesia.
–Ya lo hablaremos –dijo–. Y guardadme ese solomillo.
Con la luz rotativa encendida y moviendo el culo como hoy, podía cubrir su jurisdicción de punta a punta en un cuarto de hora, desde la carretera del vertedero hasta la piscifactoría de siluros, y al momento se encontraría en la Decimocuarta Avenida. Silas se refería a ella para sus adentros como la Avenida de la Basura Blanca, una carretera accidentada de arcilla roja con ocho o diez casas y remolques agrupados en el lado izquierdo y las tierras de los Rutherford a la derecha, cercadas y señalizadas cada cincuenta metros, un intento de evitar que los paletos dispararan a los ciervos y los pavos en el bosque. La vida salvaje era buena para la imagen del aserradero. Conducías entre los pinos frenando cada dos por tres a causa de los ciervos, a veces cervatillos de patas torpes, zorros rojos muy poco comunes y gatos monteses, casi te olvidabas por un momento de que los árboles eran un cultivo.
Patrullaba por allí una o dos veces a la semana, en diferentes momentos, para echarle un ojo a la caravana Airstream que había detrás de una de las casas, medio oculta por un cobertizo. Por la forma en que estaban entabladas las ventanas y por el candado de la puerta, sospechaba que podría tratarse de un laboratorio de metanfetamina, pero, sin causa probable (la queja de un vecino, una explosión) no podía comprobarlo.
Cada vez que pasaba por allí, los residentes blancos fruncían el ceño desde las sillas de sus porches, mujeres teñidas de rubio, delgadas y tatuadas, con bebés en el regazo, abuelas de aspecto extenuado en bata y fumando cigarrillos, basura en los patios, tendederos con sábanas que se levantaban con el viento, bragas transparentes y medias de nailon. En un patio había un viejo Chevy Vega, sin capó, con ambrosías creciendo a través del bloque del motor, las ventanillas rotas y el maletero abierto; una vez vio a un perro sentado allí dentro, con la lengua fuera. También había visto una cabra atada a una cuerda, piezas de coche desechadas por la hierba, señuelos de pesca goteando de los cables del tendido eléctrico. La vieja carcasa de una autocaravana utilizada como gallinero y pollos y gallinas de Guinea correteando libremente entre la maleza. Un pato en una piscina hinchable. Críos revolucionando motores de quads sobre la hierba que nadie podaba. No sabía qué tenían los blancos con los quads, pero hasta en la última puñetera casa parecían tener uno.
Y los perros.
En cada casa había media docena, rara vez de raza conocida, en su mayoría mestizos de mestizos, un tropel de chuchos ladradores sin castrar y sin collar que aguardaban a que su Jeep doblara la curva al pie de la montaña para perseguirlo hasta que volvía a adentrarse en el bosque.
Ahí venía ahora, toda la furiosa y alegre jauría, apartándose a medida que avanzaba, ladrando junto al Jeep, tres o cuatro enormes y oscuros brincando con voces graves, unos cuantos medianos y varios pequeñajos de lo más estridentes. Vio el Jeep de Correos más adelante, un modelo más nuevo que el suyo, con un bonito trabajo de pintura, aparcado a la sombra a un lado de la carretera, con los intermitentes encendidos. Conocía a la conductora, una mujer llamada Olivia. Se conocieron en el Chabot Bus y salieron un par de veces, pero ella tenía dos hijos pequeños. A Silas no le gustaban mucho los niños y a ella tampoco le interesaba mucho emparejarse con un hombre que no se derritiera de amor por sus críos. En una de las citas hablaron sobre la Avenida de la Basura Blanca, él le confesó que la había bautizado así, y ella le dijo que era la pesadilla de su ruta, se negaba a salir del coche para entregar cualquier paquete en las puertas de esos blancos por culpa de los perros. En lugar de bajarse del Jeep, tocaba el claxon, lo que sabía que les cabreaba, y si no acudía nadie, dejaba una notificación en el buzón en la que decía que fueran a buscar el paquete a la oficina de correos. ¿Y por qué a él no le gustaban los niños?
Olivia ahora sí se había bajado del coche y estaba con otras cuatro mujeres, todas blancas, una con un bebé en brazos. Shannon aún no había llegado. En el patio más cercano, con la hierba hasta las rodillas, tres chicos, dos rapados estilo militar y otro corto por delante y largo por detrás, observaban impávidos. Uno tenía una pistola de balines y otro un juego de arco y flechas de plástico.
Silas dejó el Jeep en punto muerto hasta que se detuvo y apagó el motor, los perros se agruparon junto a su puerta, uno de los más canijos y estridentes pegaba tales brincos que su cabeza seguía apareciendo en su ventanilla.
–Abajo –dijo, llevándose la mano al táser que, al igual que la pistola, no había usado nunca.
–¡Sellars! –gritó una mujer–. Ocúpate de esos malditos perros.
El chico de la pistola de balines, sin camiseta y con la cara sucia, se acercó al Jeep y comenzó a patearlos para que Silas pudiera abrir la puerta. El chico de la melena se unió al festival de patadas y lo ayudó a ahuyentar a los perros.
–¿Qué hay, 32? –dijo Olivia.
–Hola, guapa. –Se acercó al grupo con la cámara de fotos en la mano, las mujeres lo miraron de arriba a abajo y él las saludó llevándose la mano al ala del sombrero.
–¿Qué hay? –dijo una joven–. Me alegro de que esté aquí. –Llevaba unos vaqueros cortados y una camiseta de tirantes sobre un sujetador deportivo. Iba descalza. Atractiva. Tal vez veintidós o veintitrés años. Tatuajes en los antebrazos y uno asomándole por el cuello bajo de la camiseta, otro más, una enredadera verde, le brotaba de los vaqueros. Imposible no preguntarse de dónde partiría–. Soy Irina Mott.
–¿Qué hay, señora Mott? 32 Jones.
Ella inclinó la cabeza y entornó los ojos de manera adorable a causa del sol.
–Llámeme Irina.
–Es su buzón –dijo Olivia.
–Su selección mensual del club de la serpiente le llegó con antelación –dijo otra joven, con un piercing en la nariz y delineador de ojos negro.
–Sí –dijo Irina–, pero yo había pedido una cabeza de cobre.
Olivia señaló el buzón, medio vencido en el poste y con la dirección desconchada.
–Llego en coche y lo primero que noto al empezar a abrirlo es que está zumbando como un avispero. Lo abro un poco más y oigo que algo golpea la puerta desde dentro, así que lo vuelvo a cerrar.
Silas miró el buzón, le dio un golpe a la bandera y oyó el zumbido del interior, como un pequeño motor.
–¿Alguien podría traerme una pala?
–Edward Reese –dijo una mujer gorda a uno de los niños que observaban desde el patio–. Corre a buscar una, ¿me oyes?
Desapareció detrás de la casa, los perros lo siguieron meneando la cola.
–¿Cuándo fue la última vez que lo abrió? –le preguntó a Irina.
–Anoche, cuando oscureció. Metí la factura del teléfono.
–¿Se le ocurre quién ha podido ser? –preguntó.
Las mujeres se miraron con el ceño fruncido, la que tenía el bebé se lo apoyó en la otra cadera.
–¿Exmarido? –preguntó Silas–. ¿Novio cabreado?
–Joder, agente –dijo Irina–. Aquí vivimos tres divorciadas. Y, entre las tres... ¿cuántos candidatos calculas, Marsha?
–Oh, Señor. Habría que hacer una buena criba.
–Está la lista de los cabreados –dijo Irina–. La de los celosos. Y luego quedaría la más larga de todas.
–La de los pirados –dijo Marsha–. Por no hablar de la de los que están en las tres.
El niño volvió corriendo con la pala y se la tendió a Silas por el mango.
–Gracias, hijo –dijo Silas, echando un vistazo a la carretera. Pensó en hacer tiempo hasta que llegara Shannon–. Señoras, apártense.
–No va a tener que decírnoslo dos veces –dijo Marsha.
Silas le pasó la cámara a Olivia, se situó a un lado del buzón y abrió la portezuela con el extremo de la pala, el zumbido se intensificó, e hizo caer un poco de gravilla. Los perros se pusieron a ladrar de nuevo.
–Cuidado –dijo Olivia.
Silas se movió y se asomó sin acercarse demasiado, las mujeres miraron desde atrás. La serpiente se había encogido al fondo con la cabeza triangular achatada y hundida, sacudía la lengua y sus ojos eran dos rendijas furiosas.
–Mira –dijo Irina–. Se ha meado en mi factura de teléfono.
–Apesta –dijo uno de los niños, tratando de agrupar a los perros.
–Es una cascabel diamantina –dijo Silas.
Olivia le entregó la cámara, Silas hizo unas cuantas fotografías más y se la devolvió. Tomando aire, acercó la pala al buzón abierto. La serpiente arremetió y golpeó el metal, Irina gritó y Silas pegó un brinco cuando se aferró a su brazo.
–Joder –dijo él.
Y seguidamente pidió disculpas al reparar en los niños.
Volvió a acercar la pala con Irina aún agarrada a su brazo. La serpiente atacó y Silas logró inmovilizarle el cuello contra el borde, tiró de ella hacia fuera y la arrojó al suelo, nada más caer se enroscó formando un bulto que comenzó a inflarse y a desinflarse, la cola se convirtió en un borrón y el cascabeleo se hizo más intenso.
–Ahora cuidado –dijo, los perros se estaban aproximando–. Y procuren que los perros no se acerquen.
–Reviéntela de un tiro –dijo uno de los niños al tiempo que se ponía con los otros dos a alejar a los perros a patadas.
–No es necesario.
Le acercó la pala al cuello y la serpiente se enroscó en el palo. Le inmovilizó la cabeza, apoyó el talón en la pala, presionó contra el pavimento y le serró la cabeza hasta que quedó colgando de un jirón de piel, el cuerpo siguió agitándose y retorciéndose, el cascabel siguió vibrando.
–¿Está muerta? –preguntó uno de los niños.
–Sí. Pero tened cuidado. –De repente le vino a la memoria la voz de Larry cuando le dijo: «Esa cabeza todavía puede matarte. Sus colmillos son como agujas».
–¿Puedo quedarme el cascabel? –preguntó el niño del pelo largo.
Silas miró a las mujeres.
–Por mí vale –dijo la gorda–. Su cumpleaños es el mes que viene. –Le hizo un guiño a Silas para hacerle saber que era broma, este se agachó para cortar el cartílago seco con el filo de la pala y apartó el cascabel de una patada lejos del alcance de la serpiente. El niño lo recogió y lo olió, luego salió corriendo, haciéndolo sonar, y los otros dos niños y los perros lo siguieron.
Silas recogió la serpiente con la pala, medía más de medio metro y pesaba bastante, todavía se movía un poco. La llevó al otro lado de la carretera y la arrojó al bosque por encima de la valla de alambre. Olivia se fue, no quiso llevarse el sobre empapado, pero Silas se quedó un rato más, tomando declaraciones y notas, pensando que Shannon aún podría presentarse, intentando no coquetear demasiado con Irina. Sin comerlo ni beberlo, se vio contando la historia de la vez que intentó atropellar una serpiente, una enorme boca de algodón parda con rayas amarillas. «Con ese mismo Jeep que veis ahí. Recién llegado de Oxford».
–Oxford –dijo Irina.
–Calla –dijo Marsha–, deja que termine.
–No puedes pasar por encima de una serpiente y seguir adelante como si nada, –dijo Silas, echándose el sombrero hacia atrás–, porque eso hace que se pongan como fieras. Hay que dar marcha atrás y aplastarlas con las ruedas hasta acabar con ellas.
Y eso es lo que trató de hacer, frenó en medio de la carretera y retrocedió procurando parar justo encima. Cuando le aprisionó la cola con el neumático trasero del lado del conductor, la serpiente mordió la goma y él pisó el embrague. Pero en lugar de rodar muerta, se encaramó aún viva al guardabarros. Hundió el pie en el acelerador y siguió adelante asomándose por la puerta abierta, esperando que se soltara, que se cayera de ahí abajo.
–Nunca lo hizo –dijo.
–Mierda –dijo Irina–. ¿Y qué pasó?
–Murió ahí atrás. En el faldón lateral. Olió mal durante un par de meses. En lo peor del verano, con un calor de mil demonios. Aún hoy, cuando voy conduciendo, os juro que hay momentos en que puedo olerla.
Las mujeres sonreían.
–Que le sirva de escarmiento –dijo Irina.
Cuando consultó el reloj, se le evaporó la sonrisa. Tenía que darse prisa si quería estar de vuelta en Chabot para el cambio de turno de las cinco y media. No podía faltar de nuevo. El cabello de la señora Voncille estaba en juego.
–Señoras –dijo, llevándose la mano al ala del sombrero y ofreciéndole a Irina una de las tarjetas que había impreso de su bolsillo–. Llámenme si recuerdan algo más.
–Oh, ni lo dude –dijo Irina.
Quince minutos más tarde estaba plantado en la carretera, frente a las vías del tren, con el chaleco naranja y las gafas de sol, tan sudado que le pesaba el sombrero y el uniforme se le había oscurecido en la parte que se le pegaba a la tripa. A su izquierda, el aserradero refunfuñaba y zumbaba, y las sierras chillaban como gente que se estuviese achicharrando en un incendio. Hizo sonar el silbato y levantó las manos para detener el tráfico en ambos carriles, entonces se apartó del ardiente pavimento e hizo una señal con la mano a la fila de camionetas que esperaban para salir del patio del aserradero, hombres sucios con el pelo aplastado por los cascos que encendían cigarrillos en sus cabinas con aire acondicionado, algunos se dirigirían al Chabot Bus para tomarse una cerveza, algo que Silas también haría con muchísimo gusto.
Su teléfono móvil comenzó a zumbar. Se suponía que no debía contestar durante el cambio de turno, así que siguió dirigiendo la salida de las camionetas, los conductores de los coches de la carretera lo miraban como si él hubiera elegido estar allí voluntariamente para joderles el día, como si ese fuese el único objetivo de su vida, la razón por la que se había destrozado el brazo jugando al béisbol en la universidad y se había alistado en la marina para luego, una vez licenciado, asistir a la academia de policía de Tupelo y pasarse diez años haciendo de niñero de los estudiantes de Ole Miss, cancelando fiestas de fraternidades, controlando la entrada en los partidos de fútbol, arrestando a los que conducían bajo los efectos del alcohol, años de preparación para llegar allí y arruinarles el día. Pensó que aquel trabajo sería diferente. Alguacil de un villorrio, decía el anuncio de Internet. Tuvo que buscar lo que significaba «alguacil» y «villorrio», pero las dos palabras le gustaron y la solicitud prometía trabajo policial, horario flexible y un vehículo.
Sonaron más cláxones y Silas agitó la mano con más vehemencia, los conductores arrastraban sus camionetas lentamente sobre las vías férreas. Para complicar aún más las cosas –un fuerte silbido procedente del norte– llegó el tren de mercancías de las dos y media procedente de Meridian, con cuarenta y cinco minutos de retraso, tomó la curva bajo una tormenta de humo y redujo la velocidad para disponerse a parar y recoger la carga de troncos y postes. Silas, haciendo sonar el silbato y con la mano en alto, se puso delante de la siguiente camioneta de la fila, una gran Ford F-250, y el conductor, que resultó ser el capataz del aserradero, frenó de golpe y bajó la ventanilla.
–Podrías haberme dejado pasar –dijo–. Joder, 32, que me voy de pesca.
Silas mordió el silbato mientras el tren se acercaba y lo inundó durante un momento con su sombra.
–Me cago en la puta –dijo el capataz y se puso a tocar el claxon como un demente.
Silas lo ignoró, se quitó el sombrero, escupió el silbato que llevaba colgado al cuello de un cordel y se abanicó con el sombrero. El móvil se puso a zumbar de nuevo. «A la mierda», pensó, y lo sacó. Si el alcalde Mo quería despedirlo por hablar por teléfono, que lo hiciera.
–¿32? –Era Angie.
–¿Sí?
El teléfono crepitó.
–32 –volvió a decir–. Estamos en casa de Larry Ott, como nos dijiste.
–¿Y?
–Dios mío –dijo ella.
_______________
2 Po’boy, de «poor boy», «pobre chaval», bocadillo de marisco, o de pescado rebozado, con mayonesa, kétchup, lechuga, tomate y pepinillo. Tradicional de la cocina criolla de Louisiana. (N. del T)
3 Buford Hayse Pusser (1937-1974), alias «Buford The Bull» (de su época de luchador profesional en Chicago), sheriff del condado de McNairy, Tennessee, célebre por su cruzada solitaria contra el alcohol ilegal, la prostitución y el juego en la frontera estatal de Mississippi y Tennessee. Sus peripecias han inspirado multitud de libros, películas, series de televisión y canciones. Los Drive-By Truckers dedicaron tres canciones a su batalla contra el crimen organizado en el álbum The Dirty South: «The Boys From Alabama», «Cottonseed» y «The Buford Stick». (N. del T)