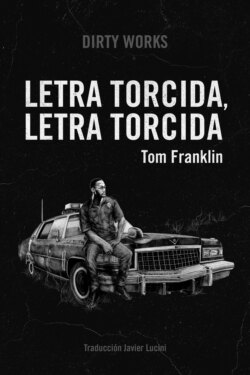Читать книгу Letra torcida, letra torcida - Tom Franklin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеLo primero que notó fue que no tenían abrigos. Fue justo después del amanecer, en marzo de 1979, un lunes, el padre de Larry lo llevaba a la escuela y el tubo de escape de la camioneta Ford iba dejando una humareda azul a su paso. Las vacaciones de primavera habían pasado, pero ahora una extraña ola de frío había congelado la tierra, tan gélida que los pollos de su madre no se atrevían ni a salir del granero, los árboles de hoja perenne se desdibujaban al otro lado de la ventanilla helada de la camioneta y él andaba perdido en otro libro. Estaba en octavo, vivía obsesionado con Stephen King y levantó la vista de El misterio de Salem’s Lot cuando su padre frenó.
Los dos estaban quietos en la curva de la carretera junto a la tienda, una mujer negra, alta y delgada, y su hijo, más o menos de la edad de Larry, un niño parecido a un conejo al que ya había visto en la escuela, un niño nuevo. Se preguntó qué estarían haciendo allí, tan lejos, antes de que la tienda abriera. A pesar del frío, el chico llevaba unos vaqueros raídos y una camisa blanca, y su madre un vestido azul que el viento curvaba sobre su figura. Llevaba el pelo recogido en un paño y el aliento se le desprendía de los labios como clínex sacados de una caja.
Su padre pasó a su lado sin detenerse, Larry giró la cabeza y vio que el niño y su madre los seguían con la mirada.
Larry se volvió hacia su padre.
–¿Papá?
–Ah, demonios –dijo su padre, pisando los frenos.
Tuvo que retroceder para volver junto a ellos, entonces se inclinó por encima de Larry en el asiento corrido de la camioneta (su madre había puesto una manta militar encima), sacudió la manija y entraron seguidos de una ráfaga de aire helado que pareció seguir arremolinándose incluso después de que la mujer cerrara la puerta. Se vieron forzados a apretujarse, Larry entre el niño y su padre, incómodo porque él y su padre casi nunca se tocaban, algún que otro torpe apretón de manos y azotes, poco más. Por un momento, los cuatro permanecieron en silencio como si estuvieran recuperando el aliento después de un desastre, con la camioneta al ralentí. Larry podía oír el castañeteo de los dientes del niño.
Entonces su padre dijo:
–Larry, dale candela a esa maldita hoguera. Que entre en calor esta gente.
Puso la calefacción a máxima potencia y, al momento, el niño negro que tenía al lado dejó de temblar.
–Alice –dijo su padre, volviendo a la carretera–, presenta a estos dos jovencitos.
–Larry –dijo la mujer, como si lo conociera–, este es Silas. Silas, este es Larry.
Larry se quitó el guante de piel de becerro. La delgada mano marrón de Silas estaba desnuda y, a pesar de lo rápido que fue el apretón, Larry sintió lo fría que tenía la piel. Si le daba un guante, los dos podrían tener una mano caliente. Quería hacerlo, pero ¿cómo?
Silas y su madre olían a humo, y Larry cayó en la cuenta de dónde debían vivir. Su padre poseía más de doscientas hectáreas, la mayor parte en la esquina inferior derecha del condado, y en el extremo sureste, a poco menos de un kilómetro del camino de tierra, si sabías dónde buscar, había una vieja cabaña de troncos para cazadores rodeada de unos cuantos árboles en medio de un campo de unas pocas hectáreas, apenas un pequeño bulto en la tierra. Mobiliario reducido a lo esencial, suelo de tierra, sin agua corriente ni electricidad. Se calentaba con una estufa de leña. ¿Pero cuándo se habían mudado? ¿Y bajo qué condiciones?
Su padre y la mujer llamada Alice hablaban del frío que hacía.
–Tengo el culo congelado –dijo su padre.
–Ajá –dijo ella.
–¿Alguna vez has visto algo así?
–No, señor.
–¿Ni siquiera en Chicago?
Ella no respondió y, cuando el silencio se volvió incómodo, su padre encendió la radio y escucharon al hombre del tiempo diciendo que hacía frío. Que iba a seguir haciendo frío. Que por la noche dejasen el grifo abierto para que las tuberías no se congelaran.
Larry echó una mirada al niño que tenía al lado y luego fingió seguir enfrascado en la lectura. Le aterrorizaban los niños negros. El otoño que siguió al verano en el que cumplió once años, pasó a séptimo curso. La reciente redistribución de las escuelas del condado lo había sacado de la escuela pública de Fulsom y lo obligaba a ir a la de Chabot, donde el ochenta por ciento de los alumnos (el subdirector y buena parte de los profesores) eran negros, en su mayoría hijos de los hombres que trabajaban en el aserradero, o talaban árboles, o conducían los camiones de troncos. Aquellos chicos negros podían hacer todo lo que Larry era incapaz de hacer, atizarle a una pelota de voleibol, lanzar o atrapar un balón de fútbol, cazar una bola baja a ras de suelo o jugar al balón prisionero. Podían hacerlo y lo hacían. Manipulaban las pelotas como si fuesen magos, las de baloncesto se meneaban en sus manos de un modo increíble, las de béisbol desaparecían de la vista, chicos de ojos feroces que se lanzaban y tomaban las curvas de la vida con la misma suavidad que un bumerán. Aunque ninguno leía ni entendía el amor de Larry por los libros. Volvió a mirarlo de reojo y vio que Silas tensaba los labios y deslizaba los ojos por la página que estaba leyendo.
–¿A qué curso vas? –preguntó Larry.
Silas miró a su madre.
–Díselo –dijo ella.
–A octavo –dijo él.
–Yo también.
En Chabot, su padre dejó a los niños delante del colegio, salió primero Alice y luego Silas; Larry era plenamente consciente de lo inusual, de lo inapropiado, que era para los negros bajarse de la camioneta de un hombre blanco. Al deslizarse por el asiento, Larry miró a su padre, que tenía la mirada clavada en la carretera. Silas había desaparecido, probablemente tan consciente como Larry de la rareza de la situación, y Larry pasó por delante de aquella mujer llamada Alice, dándose cuenta por primera vez, al fijarse en la sonrisa que le dedicó, de lo encantadora que era.
–Adiós –dijo ella.
–Adiós –murmuró él y se marchó con sus libros. Miró hacia atrás una vez y vio a su padre diciendo algo, la mujer negaba la cabeza.
A la hora del almuerzo, en la cafetería, buscó a Silas entre los chicos negros que ocupaban las dos mesas centrales, pero no lo vio. Tuvo que andarse con cuidado porque, si lo pillaban mirando, luego le meterían una paliza. Como de costumbre, se sentó con su bandeja y la leche a unos metros de un grupo de chicos blancos. De vez en cuando lo invitaban a unirse. Aquel día no.
Su madre fue a recogerlo por la tarde, como de costumbre, y como de costumbre lo interrogó sobre su día. Le sorprendió lo de los inesperados pasajeros de la mañana. Le preguntó dónde los habían recogido.
–No tenían abrigos –dijo él–. Se estaban congelando.
–¿Dónde viven? –preguntó ella.
Larry sintió que había hablado más de la cuenta y le dijo que no tenía ni idea. Durante el resto del viaje, su madre permaneció callada.
Vivieran donde viviesen, a la mañana siguiente, volvieron a encontrárselos allí, en el mismo lugar y a la misma hora. Su padre detuvo la camioneta y el olor a humo de leña irrumpió en la cabina junto con el viento helado, al momento partieron en silencio, uno al lado del otro. Larry abrió El misterio de Salem’s Lot y lo sostuvo de manera que Silas pudiera verlo. Era la mejor parte, cuando la chica volvía convertida en vampiro y flotaba al otro lado de la ventana de Ben.
Pasaron el miércoles y el jueves, los dos días aquella gente de color los estuvo esperando en el mismo sitio, luego su madre iba a recogerlo por la tarde y le interrogaba sobre el viaje de la mañana. ¿La mujer parecía simpática con su padre? ¿Cómo actuaba su padre? ¿Se mostraba rígido como podía mostrarse, y de hecho lo hacía, la mayor parte del tiempo? ¿O por el contrario...?
–¿Por qué tanto interés? –preguntó Larry.
Ella no respondió.
–¿Eh, mamá?
–No es interés –dijo–. Solo es curiosidad por cómo te ha ido el día.
–Creo que viven en la vieja cabaña que hay al sureste –dijo él, temiendo haberla lastimado.
–Así que ahí viven –dijo su madre.
Esa noche, en la cena, Larry se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre le había dicho que diera de comer a las gallinas cuando ya lo había hecho y hubo que recordarle a su padre que bendijese la mesa. Tanto su madre como su padre guardaron silencio al sentarse en el comedor y pasarse la calabaza y el pastel de carne. Luego, justo antes de levantarse para recoger los platos, su madre anunció que llevaría a Larry al colegio en su coche al día siguiente.
Su padre miró a Larry.
–¿Y cómo es eso, Ina?
–Oh –dijo ella–. Por la mañana va a venir el hombre del gas y ya sabes que no lo aguanto. Tienes que decirle que venga cada semana, una vez a la semana, y asegurarte de que lo entienda. Además... –Llevó los platos al fregadero y volvió a la mesa–, tengo que devolverle unas cosas a Bedsole.
Su padre asintió, miró a Larry y se retiró para sacar una Budweiser de la nevera y abrirla de camino a su sillón para ver las noticias.
–¿Carl? –Su madre dejó un plato de tarta sobre la mesa, ligeramente tensa.
–Muy bueno todo –respondió él.
Mientras Larry secaba los platos que le iba pasando su madre, comprendió que había traicionado la confianza que tenía con su padre y, a la mañana siguiente, fueron en el Buick de su madre y, al tomar la curva, allí estaban Alice y Silas esperando donde siempre, temblorosos, aferrados el uno al otro. Cuando su madre redujo la velocidad, Larry vio que Silas se apartaba de Alice, igual que habría hecho él. El rostro constreñido de Alice seguía siendo bonito a pesar del frío que le empequeñecía los labios, tenía la tez del color del café que bebían las mujeres, el pelo recogido en un pañuelo y los ojos grandes y asustados.
–Cariño –dijo la madre de Larry–, baja la ventanilla, por favor.
Sin apartar la vista de la mujer, Larry giró la manivela.
–Hola, Alice –dijo su madre mientras bajaba el cristal.
–Señora Ina –dijo Alice. Se puso muy recta. Silas había dado un paso atrás, apartó la cara.
La madre de Larry se estiró por encima de su asiento para alcanzar una bolsa de papel del supermercado que llevaban atrás. De ella sacó dos viejos y pesados abrigos de invierno, de los que guardaban en el armario del vestíbulo, uno suyo para Alice y otro de Larry para Silas.
–Os deberían servir –dijo, sacándolos por la ventanilla, momento que Larry aprovechó para hundir las manos en ellos, aún calientes por la calefacción del coche y, antes de eso, por el calor del armario y el calor de sus cuerpos, ahora destinados a aquellos dedos negros y desnudos en mitad del frío.
Alice tomó el abrigo, ni siquiera se lo puso. Por un momento, Silas miró fijamente a Larry y a su madre. Luego dio otro paso atrás.
–Nunca te ha importado usar las cosas de los demás –le dijo la madre de Larry a Alice, mirándola con dureza.
Acto seguido, pisó el acelerador y los dejó con los abrigos en las manos en el espejo lateral de Larry.
Al rato, su madre le tocó la rodilla.
–Larry.
Él la miró.
–¿Señora?
–Sube la ventanilla –dijo ella–. Hace un frío que pela.
Silas y su madre nunca volvieron a aparecer por allí. Y Larry y su padre, que antes no tenían mucho que decirse, empezaron a recorrer los kilómetros del camino de tierra y de la carretera asfaltada de dos carriles sin abrir la boca, acompañados únicamente por el informe agrícola de la radio y la calefacción que les soplaba en los pies.
Entendió que a Carl le caía bien casi todo el mundo, menos él. Desde su temprana tartamudez, pasando por una infancia enfermiza y asmática, con alergia al polen y a mil cosas más, con sus frecuentes hemorragias nasales, el colon irritable y las gafas que no dejaban de rompérsele, había acabado adquiriendo la misma constitución rolliza y los hombros encorvados de sus tíos maternos muertos, unos tíos relegados entonces a los marcos de sus fotografías guardadas en cajas, que Carl no colgaría ni loco en las paredes de su casa. Uno de ellos, el tío Colin, los visitó una vez cuando Larry tenía cinco o seis años. En la cena, la primera noche, el tío Colin anunció que era vegetariano. Al ver que su padre se quedaba boquiabierto, Larry asumió que aquella palabra, significara lo que significara, tenía que ser algo horrible.
–¿Bistec no? –le preguntó su padre.
–No.
–¿Chuletas de cerdo tampoco?
–Jamás.
Su padre negó con la cabeza.
–Pollo seguro que sí.
–Tendría que tenerlo muy crudo –dijo el tío sonriente–, y no me refiero a poco hecho. Oh, –siguió diciendo, picoteando su pan de maíz–, de vez en cuando algo de pescado. Tilapia. O una buena lampuga.
A esas alturas Carl ya había soltado el tenedor y el cuchillo y miraba a su esposa, como si ella fuera la culpable de aquel crimen contra la naturaleza que estaba sentado a su mesa.
Además, el tío Colin era la única persona a la que Larry había visto ponerse el cinturón de seguridad cuando iban a la iglesia (donde rechazaba la galletita salada y el zumo de uva de la comunión). Lo del cinturón de seguridad irritaba a su padre más que el hecho de que no comiera carne porque, aunque su padre nunca llegara a manifestarlo, Larry sabía que consideraba los cinturones de seguridad como cosa de cobardes. Larry se había convertido en un experto en detectar la desaprobación de su padre, sus miradas de reojo, sus hondos suspiros, el modo en que cerraba los ojos y sacudía la cabeza ante la idiotez de algo. O de alguien.
–Os parecéis un montón –dijo la madre de Larry, mirando a su hermano y a su hijo, durante la cena de la última noche que pasó el tío Colin con ellos.
Larry vio que Carl estaba desgarrando su filete de venado.
–Mi pequeño doppelgänger –dijo Colin.
Carl alzó la mirada.
–¿Qué has dicho? ¿Tu pequeño qué?
El tío Colin trató de explicar que no se refería a su órgano sexual, pero Carl ya había tenido más que suficiente y abandonó la mesa.
–Doppelgänger –dijo, mirando a Larry.
En lugar de la estatura de su padre, que tenía el físico de un pitcher, en lugar de los rizos rubios, la piel oscura y los ojos verdes, Larry había heredado la piel olivácea, el pelo liso y castaño y los ojos pardos de largas pestañas del tío Colin y de su madre, lo que resultaba atractivo en una mujer, pero que a Larry y al tío Colin les confería un aspecto blandengue y femenino, usuarios de cinturones de seguridad que comían tilapia.
Además, Larry era «un negado para la mecánica», en palabras de su padre. Era incapaz de recordar que los tornillos se aflojaban en sentido contrario a las agujas del reloj, o qué tuerca iba con qué encaje, qué cable de la batería era positivo. Cuando era más pequeño, su padre había aprovechado esa falta de interés para no dejarle entrar en el taller, arguyendo que podría hacerse daño a sí mismo o a algún tornillo, y así durante todos aquellos sábados, a lo largo de todos aquellos años, Larry se quedó en casa.
Hasta que cumplió los doce, cuando su madre por fin convenció a Carl para que le diera otra oportunidad y entonces, un sábado de mucho calor, ansioso, asustado, Larry acompañó a su padre al Ottomotive con unos vaqueros viejos y una camiseta manchada. Barrió y limpió, hizo todo lo que Carl le pidió y más. Le gustaba el rico olor a metal de la tienda, la forma en que el aceite y el polvo se apelmazaban en el suelo formando unos costrones que luego había que raspar con una cuchilla de mango largo, tarea que disfrutaba porque podía verse enseguida el progreso de su trabajo, la satisfacción de introducir la cuchilla por debajo de la costra húmeda y desprenderla. También le gustaba limpiar las pesadas llaves de acero y los destornilladores, las diversas pinzas, alicates ajustables y martillos de cabeza de bola, los juegos de carracas y llaves de vaso de un cuarto de pulgada y de media, las largas y elegantes extensiones y su herramienta favorita, la «bailarina». Le encantaba secarlas con trapos de algodón rojo, disponerlas en fila y cerrar los cajones bien engrasados. Le gustaba elevar coches con el gato manual y bajarlos accionando la manivela en sentido contrario, el siseo hidráulico. Le entusiasmaba hacer rodar las camillas por el suelo como si fuesen enormes monopatines planos para dejarlas apoyadas contra la pared del fondo, le gustaba cómo colgaban las luces extensibles de sus cables naranjas, y le gustaba usar GoJo4 para limpiarse las manos.
Pero lo que más le gustaba era cuando el camión de la Coca-Cola dejaba seis, siete u ocho cajas de madera rojas y amarillas apiladas junto a la máquina, los envases vacíos desaparecían y solo había botellas nuevas llenas de Sprite, Mr. Pibb, Tab, Nehi Orange y Coca-Cola, pequeñas y grandes. Larry esperaba con impaciencia el momento de abrir la gran máquina roja, disfrutaba al hacer girar el extraño cilindro que servía de llave y ver saltar el resorte de la cerradura. Al girar aquella cerradura, toda la parte roja frontal de la máquina se abría emitiendo un silbido y te veías ante una especie de paraíso. Largas bandejas de metal perladas de hielo que se inclinaban hacia la ranura por la que caían las botellas hasta tu mano expectante. La ráfaga de aire helado, el dulce olor del acero. La caja de cambio llena de monedas de 25, 10 y 5 centavos. Sacaba las botellas de las cajas y las iba colocando en sus respectivos estantes, en orden y procurando que no tintineasen.
Aprendió a mantenerse fuera de la vista durante la mayor parte del día, mientras Cecil Walker, el vecino más cercano, y otros hombres comenzaban a reunirse para lo que a Larry siempre le resultaba una revelación: su padre contando historias, algo que jamás hacía en casa. A última hora de la tarde, a medida que iban saliendo del aserradero, empezaban a llegar en sus camionetas, a veces con una barra de dirección dañada, a veces con un chirrido en el bloque del motor, a veces solo para escuchar a Carl en su mesa de trabajo, reunidos en tres o cuatro filas, observando al mecánico colocar un carburador sobre un trapo limpio.
Haciendo circular su botella, Cecil preguntaba:
–Carl, ¿qué fue lo que dijiste el otro día sobre aquel negro chiflado...?
Y Carl se reía por lo bajo mientras seleccionaba un destornillador pequeño y comenzaba a relatar la historia. Se ponía a aflojar los minúsculos tornillos del carburador y contaba cómo Devoid Chapman se había comprado un pequeño MG Midget rojo de segunda mano en Meridian y lo iba conduciendo hacia su casa por la carretera del vertedero cuando, más o menos al pasar por delante del taller, se le desbloqueó el capó y se le abrió. Carl señalaba entonces con el destornillador.
–Justo ahí fuera. Un descapotable, con toda la capota plegada. ¿Lo había mencionado? Y Devoid, que lleva el pelo en plan afro, del tamaño de una maldita cesta de melocotones. Con uno de esos peines con el puño del Black Power sobresaliendo por arriba. Pues va y me suelta que lleva la capota bajada porque le gusta sentir la fricción del viento en el cabello. Y, aunque él nunca lo haya confirmado, fue ese mismo nido de pelo lo que probablemente le salvó la vida cuando el capó de aquel puñetero MG se desprendió a noventa por hora en esa misma carretera. Lo vi con mis propios ojos. Lo juro por Dios. –Carl dejaba caer las piezas en una cubeta tamizada que, acto seguido, introducía en una cuba de limpiador para carburadores, negro y maloliente–. El capó se despegó, chocó con el borde del parabrisas, se dobló y golpeó al viejo Devoid de lleno en la cabeza, ¡pam! El Midget hizo un trompo, por suerte no había más coches cerca y por suerte también Devoid logró parar ahí mismo, envuelto en una nube de polvo.
Sin dejar de hablar, alzaba el tamiz del limpiador y colocaba la cubeta sobre un trapo limpio para que se secara, solo se interrumpía cuando percibía alguna irregularidad con la punta de los dedos, un resorte atascado en alguna válvula, por ejemplo. Atender esa urgencia podía llevarle cinco o diez segundos, puede que un minuto. Lo mismo tenía que excusarse y abrirse paso un momento entre los convocados para ir en busca de un vaso más pequeño para la llave o a por unos alicates distintos, incluso podía ponerse a hablar con el tornillo: «A ver, ¿qué es lo que te tiene atascado?», o limitarse a hacer una mueca, pero luego, le llevara el tiempo que le llevara (nunca mucho), el problema quedaba resuelto y retomaba el relato como si tal cosa.
–Logró parar el MG ahí delante. El viejo Devoid se bajó tambaleante, cubierto de polvo y con las manos en la cabeza, gritando: «¡Llama a una puñetera ambulancia!». Le sangraba la nariz. No paraba de soltar improperios, el repertorio entero, que si me cago en esto y en lo de más allá, que si la madre que te parió, que si qué hijo de la gran puta de los cojones, que si que había que joderse... El caso es que aquel negro chiflado –decía riéndose– me vendió el coche sin pensárselo dos veces, por doscientos dólares, a tocateja. Recoloqué el capó, lo amarré con unos cables y acerqué a Devoid a su casa en aquel mismo coche, él se pasó todo el trayecto encorvado, temiendo que el capó volviera a soltarse. Le pregunté si quería un casco de moto, pero me dijo que no, que no le cabría en el pelo.
Todos los hombres estallaban en risas y Cecil, borracho, con un cigarrillo en la boca y otro detrás de la oreja, que era el que se reía con más fuerza, soltaba:
–Eres de lo que no hay, Carl. Cuenta lo de cuando le preguntaste por su nombre.
Carl estaba inclinado sobre el carburador.
–Pues sí, lo hice. En algún momento, le solté: «Devoid5. Tremendo nombre. ¿Sabes lo que significa?». Y me respondió que sí, que lo había buscado. «Estéril. Vacío. Un erial». Y me dijo que en el colegio lo llamaban «Nada».
–Eres de lo que no hay –decía Cecil, meneando la cabeza–. Cuéntales ahora lo de aquel perro, Carl.
Y Carl se lanzaba a contar lo de la vez que fue al funeral del padre de no sé quién y todos estaban de pie alrededor de la tumba en mitad de la nada, a dieciséis o diecisiete kilómetros de la carretera más cercana.
–Alguien, sin cortarse un pelo, se ha puesto a elogiar a M.O. Walsh, que es el que está en la caja, soltando trolas sobre lo excepcional caballero que era, cuando oímos un disparo a nuestras espaldas. ¡Pum! A continuación, los ladridos de un perro, y a mí casi me entra un ataque de risa cuando el puto perro va y sale pitando del bosque sangrando por el costado. Atraviesa la comitiva, pasa entre las lápidas soltando alaridos y se larga por el camino. Entonces me incliné un poco y dije: «Amigos, cuando llegue mi hora, quiero una salva de tres perros».
Los hombres se partían de risa, sobre todo Cecil. Con sus Coca-Colas o sus cervezas, y los carrillos llenos de tabaco. Escupían y se limpiaban los labios con el dorso de la mano. Casi todos con gorras de béisbol. Camisetas blancas. Botas de punta de acero. La concentración de camionetas quedaba enmarcada en la puerta, los dos grandes ventiladores eléctricos removían el aire caliente y el humo de los cigarrillos se enroscaba en las vigas formando nidos fantasmales, los hombres le daban buenos tientos a la botella de Cecil, Carl tampoco se quedaba corto, y Larry, oculto, a la escucha, con todas aquellas historias y la voz de su padre entretejiendo lo que quizá fuese la felicidad, y entonces su padre levantaba el carburador restaurado y lo cargaba hasta el coche que lo aguardaba con un trapo limpio dispuesto sobre el colector de admisión, y con aquellas manos gigantes que movía con la delicadeza de un cirujano al trasplantar un corazón, giraba los tornillos, volvía a conectar el conducto del combustible y escuchaba, ladeando un poco la cabeza, cuando el dueño del coche se sentaba ante el volante con la puerta abierta y una pierna por fuera, y le iba pisando según le iba indicando Carl para ir regulando el flujo de gasolina y, para terminar, colocaba el filtro del aire sobre el carburador y apretaba la tuerca de mariposa al tiempo que el motor se revolucionaba y el aire empezaba a impregnarse de olor a gasolina, momento en que Carl daba un paso atrás, se cruzaba de brazos y asentía con la cabeza, imitado por las sombras de todos los hombres que atendían a sus espaldas, y Larry no perdía detalle desde su escondite detrás de la máquina de Coca-Cola, y entonces Cecil decía:
–Carl, cuenta lo de aquel viejo negro que se ponía a predicar subido a un tocón...
Ahora, mientras iba dando botes con su padre de camino al colegio, mientras entraban y salían de las sombras de Mississippi y ascendían y descendían sus colinas, a Larry le preocupaba haber perdido para siempre el privilegio de ir al Ottomotive. Estaban llegando a la esquina del gimnasio, donde siempre se bajaba. Todos los días, antes de cerrar la puerta de la camioneta, Larry decía: «Adiós, papá. Gracias por traerme».
–Que lo pases bien –decía su padre, prácticamente sin mirarlo.
En los días siguientes vería a Silas en la otra punta del patio a la hora del recreo, o en su clase, cuando salía al baño. En la cafetería, Silas se sentaba con un grupo de chavales negros, se reía con ellos, incluso, de vez en cuando, tomaba la palabra. Una traición, en opinión de Larry. ¿Acaso Silas no había sido su doppelgänger? Lo veía en el campo que había junto a la arboleda, jugando al béisbol, atrapando flies con las manos desnudas después de haber dejado aquellos zapatos que parecían quedarle demasiado grandes junto a la valla metálica.
Entonces, un domingo por la tarde de finales de marzo, la madre de Larry había salido a realizar sus actividades de voluntariado y su padre estaba en el taller (incluso los domingos, al volver a casa de la iglesia, se ponía el uniforme y se quejaba de todo lo que gastaban y de que no le quedara más remedio que trabajar), Larry se puso en marcha por el camino de tierra en el que vivían, con una navaja automática en el bolsillo trasero del pantalón y un rifle de palanca Marlin del calibre 22, una de las antiguallas de su padre. Desde su décimo cumpleaños, iba al bosque armado con un rifle. Había días en que disparaba a los pájaros y a las ardillas sin mucho entusiasmo, rara vez daba en el blanco y, cuando lo hacía, se quedaba plantado al lado del animal muerto un minuto o dos, mirándolo, y luego lo dejaba ahí tirado, con los sentimientos encontrados, entre el orgullo y la culpa. Pero aquel día llevaba el rifle colgado al hombro y con el seguro echado. Como el frío había persistido, se había puesto un grueso abrigo de camuflaje, una gorra y unos pantalones también de camuflaje, y unas botas forradas de piel. No dejaba huellas en el barro helado. Casi todos los días se dirigía al este por el camino de tierra hacia la casa de los Walker. Cecil Walker vivía allí con su mujer y su hijastra de quince años, Cindy, a quien Larry esperaba poder atisbar. En verano se deslizaba a hurtadillas por los alrededores de la casa, oculto en el bosque, y observaba cómo ella extendía una toalla sobre las tablas de la terraza y se ponía a tomar el sol en bikini, tumbada boca arriba con unas enormes gafas oscuras y una pierna morena flexionada, luego se daba la vuelta para broncearse la espalda, deslizaba un dedo por debajo de los tirantes de los hombros, primero hacía caer uno, luego el otro, y se recostaba sobre sus pechos, con lo que el corazón de Larry se transformaba en una rana toro que intentaba reventarle el pecho. En los días más fríos, Cindy salía a fumar, estiraba el largo cable del teléfono hasta salir por la puerta, aunque no hablaba lo bastante alto como para que Larry la oyera. Ella solo le había dirigido la palabra en un par de ocasiones y, algunos días, los días en que Cecil salía y le echaba la bronca, diciéndole que colgara ya el maldito teléfono, o que apagara el cigarrillo, Larry se la imaginaba acudiendo a él en busca de ayuda, y otros días, mientras yacía al sol o se fumaba otro Camel, deseaba que lo descubriera en su escondite, al borde del bosque, observándola.
Pero aquel día no.
Aquel día se dirigió al oeste, atravesó una valla de alambre y se adentró en el bosque. A veces, por la noche, en épocas de mucho frío, se oían ruidos que parecían disparos. Y no fue hasta que una vez se topó con un árbol partido limpiamente por la mitad, que descubrió que el frío los quebraba. Tanto a los jóvenes como a los viejos. Un árbol que soportaba otra noche glacial estallaba de pronto desde dentro, la mitad superior se desplomaba y se balanceaba arañando la tierra con un horrible crujido, retorciéndose como un ahorcado.
Mientras caminaba, se preguntó si todavía vivirían por allí Silas y su madre. Se abrió paso hacia el sur, haciendo poco ruido, descendió con cuidado el roquedal, atravesó la maraña de zarzas del fondo y se adentró en las profundidades del bosque.
Tener un amigo negro era una idea interesante, algo que nunca había considerado. Desde la redistribución de los distritos escolares, siempre andaba rodeado de ellos. A diferencia de los colegios, las iglesias seguían segregadas y, a veces, Larry se preguntaba por qué los adultos dejaban que los niños se mezclaran cuando ellos mismos no lo hacían. Se acordó de su primer día en la Escuela Secundaria de Chabot, hacía ya dos años, cuando se le acercó por detrás un niño blanco en el pasillo y le dijo: «Bienvenido a la jungla».
Otros chicos blancos le hablaban de vez en cuando, por lo general si estaban a solas con él o si se lo encontraban en el recreo lejos de sus amigos. Larry recorría los pasillos a toda prisa y sin establecer contacto visual, porque era lo más seguro, con la nariz hundida en un pañuelo o en un libro, el chico nuevo que nunca era aceptado del todo. En grupito, los chavales blancos se reían de él, aunque a veces dejaban que se arrimase para ser objeto de bromas, pero agradecía que lo incluyeran. Los chicos negros eran más agresivos, lo golpeaban al pasar, le tiraban los libros de la mesa como por accidente y le hacían zancadillas cuando iba al baño.
En séptimo, casi a final de curso, estaba un día columpiándose entre dos chicos blancos, Ken y David. Los padres de ambos trabajaban en el aserradero y los dos eran más pobres que él; lo sabía porque recibían almuerzos gratis. Al columpiarse, estiraba las piernas para impulsarse cada vez más alto, desde el patio se veía el edificio del colegio en la cumbre de la colina, una estructura gris de dos plantas con una escalera de incendios donde los profesores, todos negros, salían a fumar y a reírse fuera del alcance de sus oídos.
Más abajo, a la derecha, había un grupo de chicas negras flacuchas con sus peinados afro y pantaloncitos cortos de vértigo, bebiendo Coca-Colas de la máquina del gimnasio y compartiendo una bolsa de Lay’s, no miraban a los chicos, solo hablaban de lo que sea que hablen las chicas negras, de vez en cuando estallaban en carcajadas y gritos de: «¡Estás loca!», que Ken imitaba sin que pudieran oírlo.
–Esas negratas parecen una pandilla de simios –dijo David en voz baja.
–Dijo el negrata –le soltó Ken a bocajarro, y Larry se rio.
–Negrata tu madre –dijo David, la réplica estrella del año.
–Y tu padre –dijo Ken.
–Y tu hermana.
–Y tu hermano.
Y así sucesivamente hasta llegar a los parientes más lejanos, hermanastros y tías abuelas.
Ken se aburrió de nombrar parientes y, balanceándose hacia delante, señaló con la zapatilla a las chicas negras.
–Mira a Labios de Mono –dijo. Era el apodo que le habían puesto a Jackie Simmons, una chica bajita de piel oscura que tenía unos dientes y unos labios considerables–. De lo negra que es, como no te sonría, de noche ni la ves.
Larry se rio y dijo:
–Jackie Simio.
–¿Qué? –dijo Ken.
–Como veas esos paletos en la oscuridad –dijo David exagerando el acento–, reza porque sea en una peli del autocine.
Sin dejar de columpiarse, cruzándose en el aire, los chicos se pusieron a hablar del autocine de la carretera 21. Ken dijo que allí había visto una película que se titulaba Fantasma. Larry la conocía por sus revistas. Trataba de dos hermanos que allanaban una funeraria. Ken se puso a contarles lo de la bola de acero volante a la que le salía una cuchilla que te perforaba la cabeza y lo rociaba todo de sangre como una puta manguera de jardín.
–¿Cuándo volveréis? –le preguntó Larry a Ken, que había dicho que, a veces, cuando su hermano mayor iba con su novia, dejaba que los acompañasen y se sentaban en el asiento delantero mientras él y su novia se daban el lote en la parte de atrás. Ken y David hablaron de otras películas que habían visto, Zombi, sobre la que Larry también había leído algo y estaba ansioso por ver, en la que los muertos vivientes despedazaban a la gente y se la comían mientras gritaban, y una titulada Desmadre a la americana, en la que John Belushi, de Saturday Night Live, subía por una escalera para espiar a unas chicas que se quitaban la ropa y libraban una guerra de almohadas en una habitación de una residencia de estudiantes...
–¿Les visteis las tetas? –preguntó Larry.
–Joder –dijo Ken–, y los coños.
–Vamos siempre –dijo David, cruzándose con él en un balanceo–. Ken y yo iremos el viernes por la noche, ¿no?
–Ni lo dudes.
Larry se agarró con fuerza a las cadenas.
–¿Creéis que podría ir alguna vez con vosotros? –preguntó, moviendo el cuello para no perder de vista a David, primero a sus espaldas, luego a su lado, luego arriba.
David y Ken, que se columpiaban en trayectorias opuestas, como un par de piernas a la carrera, tuvieron que esforzarse para hacer contacto visual.
–Mi hermano no va a querer llevarte –dijo Ken, y David se rio, como si no diese crédito a la estupidez de la pregunta.
–Aunque hay una cosa que podrías hace para que te dejara –dijo David, y aunque Larry vio que le echaba una mirada malvada a Ken, no pudo evitar morder el anzuelo.
–¿Qué?
–Unirte a nuestro club.
–Sí –dijo Ken.
–¿Y cómo lo hago?
Los chicos siguieron columpiándose y dejaron pasar un momento.
–Tienes que llamar a Jackie «Labios de mono» –dijo David–. A la cara.
Sonó el timbre de la escuela y los profesores empezaron a espachurrar los cigarrillos.
–Al loro –dijo David, pateó para impulsarse con más fuerza, tan fuerte, subiendo tanto, que notó cómo las cadenas se aflojaban entre sus puños al ganar altura hacia atrás, haciéndole rebotar con fuerza en el asiento de goma, pero luego, al bajar, las cadenas volvieron a tensarse y, en plena subida, saltó del columpio, el asiento dio una sacudida a sus espaldas y David planeó un buen trecho por encima del suelo con la camisa alzada, los brazos extendidos y los pies suspendidos, hasta aterrizar peligrosamente cerca de donde las chicas negras, que se dirigían de vuelta a clase, se reían de algo.
Brincaron y se pusieron a chillar cuando David derrapó frente a ellas y las empolvó con la arena del patio.
–Chaval, estás como una regadera –dijo una de ellas, sacudiéndose la arena del trasero y conteniendo la risa.
–Cualquier día se rompe el cuello –dijo otra.
En el edificio de la escuela, los profesores se habían parado a observar desde la puerta.
Antes de que Larry se diese cuenta, Ken también había salido disparado haciendo chasquear las cadenas, batiendo el columpio en pleno vuelo, volviendo a hacer que las chicas retrocedieran cuando aterrizó con elegancia ante ellas, dando una voltereta y rodando hasta ponerse de pie con las manos extendidas en plan ¡Ta-chán!
–Estos chicos blancos están locos –gritó otra chica mientras el grupo se alejaba un poco más, pero todos, David, Ken, las chicas, los profesores, miraban a Larry, que había empezado también a impulsarse con más fuerza, disponiéndose a lanzarse. Pensó que si lo hacía bien, mejor que nadie, lo dejarían ir al autocine con ellos, se imaginó contándoselo a su padre: «¿A dónde vas, hijo?». «Al autocine, con mis amigos, en coche».
Retrocedió, se impulsó con una patada, arriba, patada, atrás, las chicas expectantes, Ken y David mirándolo. Se le ocurrió que si lograba aterrizar en medio de ellas, dispersándolas, sería memorable, ya se veía entrando triunfante con Ken y David, que contarían a todo el mundo lo lejos que había volado Larry Ott y cómo había surcado el firmamento como un misil hacia las chicas negras.
A la próxima saltaría, un par de profesores entraron por la puerta de la planta superior, Larry se balanceó hacia atrás, necesitaba ganar más altura, las chicas negras se dieron la vuelta, Larry avanzó, pateó, pensó: «Aún no», pero entonces sonó el segundo timbre y una profesora se puso a agitar el brazo, todos para dentro, y el patio empezó a vaciarse.
Cuando saltó, solo lo vio Ken, David también se había rendido, y Larry salió disparado, con las piernas pedaleando en el aire y los brazos proyectados hacia atrás.
Gritó: «¡Labios de mono!», aterrizó con el pie equivocado y medio corriendo, medio cayéndose, paró bruscamente, se tambaleó en su propia polvareda, se precipitó contra el suelo, boca abajo, sin aliento, rodó, abrió los ojos al alto cielo blanco entretejido de hojas. El rostro que apareció al momento sobre él fue el de Jackie. Era consciente de lo silencioso que se había quedado el patio, con todo el mundo de vuelta a las aulas, y de lo lejos que había llegado su grito. Ken y David se habían detenido y se habían girado para contemplar la escena.
–¿Cómo me has llamado? –preguntó Jackie.
No podía recuperar el aliento. No podía responder.
–Repítelo, blanquito.
Abrió la boca.
Pero ella ya se había dado la vuelta. Se alejaba entre sus amigas, que le pusieron las manos en la espalda y clavaron sus furiosas miradas en Larry. Ken y David pusieron pies en polvorosa, sin mirarlo siquiera. Larry se levantó sobre los codos, con los pulmones en llamas, las lágrimas le escocían en los ojos, arrepentido de haberlo dicho, viendo que la puerta se abría en el extremo del edificio y que la señorita Tally, una profesora negra, salía al encuentro de las chicas justo en el momento en que Ken y David entraban.
–¿Sabe cómo ha llamado ese chico blanco a Jackie? –dijo una.
La señorita Tally se agachó frente a Jackie y le dijo algo, luego la mandó a clase junto al resto de las chicas. Larry estaba de rodillas cuando la profesora se plantó a su lado bloqueando con las piernas la vista de la escuela.
–¿No tiene esa chica ya suficientes problemas en el mundo como para que un chico blanco la llame así? –le preguntó.
Fue incapaz de alzar la mirada.
–Lo siento.
–No es a mí a quien tienes que decirle eso. Te disculparás con ella.
–Sí, señora.
–Debería llamar a tu padre –dijo, alejándose–. ¿Pero de qué serviría?
Volvió al aula donde él, Ken y David eran los únicos chicos blancos, mezclados con dos chicas blancas, ocho chicos negros y nueve chicas negras. La señorita Smith, también negra, sacudió la cabeza, le señaló su pupitre y se dispuso a reanudar la lección de historia universal.
Al rato, la señorita Smith les dijo que se pusieran a leer y salió del aula. Larry, que aún no se había atrevido a levantar la vista, estaba concentrado en un ejemplar en rústica de El resplandor que tenía sobre el pupitre cuando un pesado libro de texto de historia universal le golpeó de repente en un lado de la cabeza. Se estremeció cuando el libro se deslizó de su hombro al suelo, sintió como si le hubieran arrancado la oreja, cruzó los brazos sobre el pupitre y hundió la cabeza entre ellos. Las chicas y los chicos negros empezaron a reírse.
–Niño blanco –le bufó una chica llamada Carolyn. Una de las amigas de Jackie, corpulenta y de piel clara. Malvada.
La ignoró.
–¡Niño blanco! Tráeme ese libro.
La cabeza le palpitaba, pero no alzó la mirada.
–Niño blanco. TÚ –dijo, y Larry sintió que todos los ojos de la clase se arrastraban sobre su espalda. Oyó que Ken y David, al otro lado del aula, empezaban a reírse, no tardaron en unirse las chicas blancas, a las dos les entró la risita. Los chicos negros se habían puesto a abuchearle, y luego alguien le lanzó otro libro. Y luego otro más. Larry mantuvo la cabeza sobre el pupitre, oliendo su propio aliento agrio entre las páginas de El resplandor mientras se precipitaba sobre él una lluvia de libros. Sabía que alguien se había apostado junto a la ventana para vigilar a la señorita Smith, que estaba fuera, fumando y hablando con otra profesora.
«Labios de mono», pensó mientras le acribillaban con libros. «Labios de mono, Labios de mono, Labios de mono». Y luego: «Negra, negra, negra, negra».
La pata de un pupitre chirrió en el suelo y alguien le dio una colleja.
–Chaval, será mejor que me respondas antes de que te patee el culo.
–Patéale el culo, Carolyn –exclamó un chico negro grandote.
Negra, negra, negra, negra.
Ella lo agarró de la cabellera, apretó el puño y le levantó la cabeza; las risas cobraron más fuerza sin el nido de sus brazos. Una parte de él esperaba que Ken y David lo apoyaran, que lo admiraran por lo que había dicho, pero se estaban riendo y lo señalaban, al igual que las dos chicas blancas, y supo que aquello no iba a suceder, como tampoco lo de ir con ellos al autocine.
Carolyn le retorció la cabeza con más ahínco y Larry intentó apartarle el brazo, pero ella lo tenía bien agarrado por el pelo y él se dijo a sí mismo que no debía llorar. Entonces ella le estampó la cabeza contra el pupitre. Todo el mundo se rio, así que ella volvió a hacerlo.
Larry miró de reojo y le vio la cara. Él nunca había estado tan enfadado. No creía tener la capacidad de invocar semejante ira, ni el derecho. Con la otra mano, Carolyn le agarró el brazo y se lo retorció hasta hacerle caer de la silla, El resplandor aterrizó junto a él en el suelo.
Sin soltarle el brazo, le puso el pie en el cuello y presionó.
–¡Carolyn! –avisó alguien bajando la voz–. Viene la profe.
En un visto y no visto se vio libre y un montón de manos negras se apresuraron a recoger los libros. Acababa de volver a su pupitre cuando la señorita Smith entró mascando un chicle y dijo:
–¿Se puede saber qué es todo este jaleo?
Recorrió el aula con la mirada, todos estaban milagrosamente en sus pupitres, concentrados en sus libros de historia universal. Al posar sus ojos en Larry, se detuvo.
–Por amor de Dios, criatura –dijo–. Vas a tener que peinarte un poco. ¿Y por qué estás tan colorado?
La clase estalló en carcajadas cuando Larry volvió a hundir la cabeza en su pupitre.
Aún hoy, más de un año después, con el rifle al hombro por el bosque, el recuerdo lo avergonzaba. Aquella noche, su padre le dio unos cuantos zurriagazos con el cinturón por haberse desgarrado la ropa al saltar del columpio: «Ropa para la que me paso todo el santo día deslomándome en el taller». Al día siguiente se disculpó con Jackie, se acercó a ella y murmuró: «Lo siento», pero ella se alejó, dejándolo solo.
Ahora, mientras se dirigía a la cabaña donde se alojaban Silas y su madre, el bosque empezaba a aclararse y, al llegar al borde del terreno con su 22, miró por encima de las hileras de cultivo congeladas y vio el oscuro codo de humo que salía por el tubo de la estufa de la cabaña.
Se arrodilló, un tronco caído en la linde del bosque le sirvió de pared, las zarzas casi cosiéndole la cara para que no lo vieran desde las ventanas. Conocía la cabaña, había estado allí antes, había empujado aquella puerta de bisagras de cuero y se había asomado al polvo y a la oscuridad, la luz que entraba por las fisuras mostraba lo mal que estaban ensamblados los troncos. No había mucho que ver. Una mesa de madera y un par de camas individuales que los cazadores habían utilizado en su día, un barreño. La estufa en el rincón del fondo con la puerta de hierro abierta y el tubo que ascendía en línea recta hasta el techo, apuntalado en la parte superior con placas de aluminio dobladas y ennegrecidas. Una caja de madera cubierta de polvo que, cuando levantó la tapa, solo contenía cucarachas muertas y excrementos de ratas.
En aquel momento, observando la cabaña, se preguntó si Silas haría sus deberes a la luz de la lumbre. Tendría que acarrear agua desde el arroyo que estaba al otro lado del terreno, donde los árboles volvían a juntarse. Larry se preguntó si podría acercarse más, si debería ir bordeando el bosque hasta el punto más cercano a la casa, situado a las seis desde su actual posición a las doce, describiendo una semicircunferencia. Desde allí habría unos cien metros, todo campo abierto, con un roble blanco solitario que se proyectaba hacia el cielo como una explosión. Más valía esperar a la noche. No tenían perro, de lo contrario ya lo sabría.
–Ey –dijo una voz a su espalda.
Se giró con el rifle. Era Silas, con los brazos llenos de ramas. Leña.
El chico negro dejó caer su carga y levantó las manos como un ladrón. Por un momento permanecieron así, Silas con el abrigo que le había regalado la madre de Larry y una de las viejas gorras térmicas, también de Larry, que a su madre se le debió ocurrir meter en el bolsillo.
Silas abrió la boca.
–¿Vas a dispararme?
Larry apartó el rifle.
–No –dijo–. Me asustaste, nada más. Acercándote así, a hurtadillas.
–Yo no me he acercado a hurtadillas. –Silas bajó las manos.
–Lo siento –dijo Larry. Apoyó el 22 contra un árbol y dudó, luego se acercó a Silas para estrecharle la mano. Una costumbre de su padre. Silas también vaciló pero, al momento, tal vez por estar solos en el bosque, lejos del colegio, se dieron la mano, los dedos de Silas volvieron a envolver el guante de Larry.
Por unos segundos se limitaron a mirarse, luego se arrodillaron juntos para recoger las ramas. Larry apiló las suyas sobre el montón que sostenía Silas. Silas le hizo un gesto de agradecimiento con los hombros, pasó a su lado y se detuvo en la linde. Lo miró por encima del hombro.
–¿Qué haces aquí?
–Mi padre es el dueño de esta tierra. –Larry se volvió hacia donde estaba el rifle, con el cañón hacia arriba, apoyado en la corteza de un pino–. Estaba cazando.
–¿Mataste algo?
Negó con la cabeza.
–Porque no he oído ningún disparo.
–Estoy cazando ciervos –dijo Larry.
–Si yo tuviera un arma podría matar ardillas. Se las daría a mi madre para que las friera.
Larry alcanzó el 22.
–¿Crees que podrías prestármelo? –dijo Silas–. Apuesto a que tu padre tiene veinticinco más, ¿a que sí?
En efecto, tenía varias armas. Larry había elegido esa porque no daba culatazos y no era tan ruidosa como las otras, escopetas del 12 y del 20, y rifles de mayor calibre.
–¿Cómo vais ahora a la ciudad? –preguntó Larry.
–Mamá consiguió un coche.
–¿Cómo lo consiguió?
–Ni idea. ¿Cómo consiguió tu padre la camioneta?
–La pagó.
Permanecieron inmóviles. Silas miró hacia la cabaña, volvió a dejar caer la leña y se giró señalando el 22.
–Déjame probarlo.
Larry miró hacia la casa.
–¿No lo oirá tu madre?
–Está trabajando.
–Creí que tenía el turno de mañana. En el Piggly Wiggly.
–Así es. Y luego el turno de noche en la cafetería de Fulsom. Trae, anda –dijo, dando un paso hacia delante y tomando el rifle de manos de Larry, que ni siquiera hizo amago de detener al chico negro–. ¿Cómo se hace?
–Ya hay un cartucho en la recámara –dijo Larry–. Solo tienes que amartillarla y disparar.
–¿Y cómo se dispara?
–¿Nunca lo has hecho?
–Es la primera vez que toco un arma –dijo Silas. Sujetaba el rifle por la culata y el guardamanos, como si fuese una barra sin pesas.
Larry levantó los brazos y le mostró con mímica cómo apuntar.
–¿Eres diestro o zurdo?
–¿Eh?
–¿Que si utilizas la mano derecha o la izquierda? Yo soy diestro, la derecha.
–La izquierda.
–Así que lo contrario. ¿Ves ese percutor de ahí? –Larry se lo señaló–. Échalo hacia atrás.
Silas lo hizo y Larry observó cómo levantaba el rifle hacia su mejilla derecha.
–Apoya la cara en la madera –dijo.
–Está fría –dijo Silas.
–Ahora cierra el ojo izquierdo y mira con el derecho por encima del cañón. ¿Ves esa pequeña mirilla? Sitúala sobre lo que quieras dar.
Silas apuntó a algo situado al otro lado del terreno, demasiado cerca de la cabaña para el gusto de Larry, al momento disparó y el eco atravesó los árboles.
–Pues tampoco hace tanto ruido –dijo Silas. Bajó el rifle y miró hacia donde había disparado.
–Por eso me gusta.
–¿Puedo disparar otra vez?
–Tú mismo.
–¿Cuántas balas tienes?
–Cartuchos. Este dispara cartuchos. 22, largos.
–¿Dispara veintidós veces?
Larry no pudo evitar sonreír.
–No, es un rifle calibre 22. Dispara cartuchos, largos o cortos. Hoy tengo largos.
–¿Cuántos?
–De sobra.
Silas lo levantó de nuevo, apuntó con la mirilla y apretó el gatillo. No pasó nada.
–Acciona la palanca –dijo Larry, imitando el gesto.
Silas accionó la palanca y apartó la cabeza cuando el casquillo usado salió volando por un lado.
–¿Ves? ahora está amartillado. Ya está listo para volver a disparar, así que ten cuidado.
Sosteniendo el rifle con una especie de reverencia, Silas se agachó para recuperar el casquillo.
–Quemará –dijo Larry, pero Silas lo recogió con los dedos y lo sostuvo en la palma de la mano.
–¿Qué se hace con esto?
Larry se encogió de hombros.
–Se tiran.
Silas se llevó el cartucho a la nariz.
–Huele bien.
–Pólvora.
–Pólvora.
Se miraron el uno al otro.
Entonces Silas volvió a alzar el rifle y lo desplazó por el terreno, pasando por la casa, hasta apuntar a Larry. Por un momento, Larry se asomó a la O perfecta del cañón y fijó su mirada en el ojo abierto de Silas, se quedó paralizado.
–Ahora estamos en paz –dijo Silas.
Acto seguido, retomó el movimiento, siguió con el barrido hasta detenerse en un pino y disparó. Accionó la palanca y esta vez cazó al vuelo el casco expulsado. Tintineó contra el otro que seguía teniendo en la mano. Se los guardó en el bolsillo del abrigo y eso hizo que Larry se viese arrastrado por una ola de tristeza, un niño que atesoraba casquillos como algo valioso.
–Puedes quedártelo –dijo Larry–. El rifle.
Silas, al sonreír, exhibió una hilera de bonitos dientes.
–¿En serio?
Era la primera vez que Larry lo veía sonreír.
–No para siempre. Tendrás que devolvérmelo en unos días, ¿vale? ¿Lo prometes?
–Solo dispararé a unas cuantas ardillas –dijo Silas. Divisó algo en lo alto de un árbol–. ¿Tienes las balas? ¿Los cartuchos?
Larry bajó la cremallera del bolsillo del abrigo, sacó dos cajitas blancas y se las dio al chico negro. Silas las cogió con reverencia y las trasladó al bolsillo de su abrigo. Larry le enseñó a cargarlo y le dio unas cuantas indicaciones sobre cómo apuntar y disparar, las mismas lecciones que le había dado su padre. Cuando acabó de explicarle cómo limpiar el rifle, el cielo más allá del bosque se había enrojecido, las ramas estaban más oscuras y ya no salía humo de la cabaña.
–Jo, tío –dijo Silas, recogiendo toda la leña que pudo acumular en una mano, dado que en la otra llevaba el rifle–. Como el fuego se apague, mi madre me mata.
Con las ramas apuntando en todas direcciones, corrió hacia el sol, y solo cuando Larry ya no pudo distinguir el cañón del rifle de los palos, se dio la vuelta y volvió a adentrarse en el bosque, donde la noche ya había empezado a replegarse. Se sintió acogido por ella y lleno de aire. Lo último que hizo fue tirar de los dedos de los guantes, se quitó el izquierdo, luego el derecho, clavó un palo en forma de Y en el frío mantillo cubierto de hojas y en cada ramificación encajó un guante.
_______________
4 Marca de fabricante de productos para la higiene de las manos y el cuidado de la piel fundada en 1946 en Akron, Ohio. (N. del T)
5 En español: «desprovisto», «carente», «despojado», de ahí el pitorreo. (N. del T)