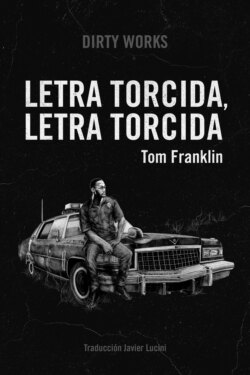Читать книгу Letra torcida, letra torcida - Tom Franklin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLa niña de los Rutherford llevaba ocho días desaparecida cuando Larry Ott regresó a su casa y se encontró a un monstruo esperándolo dentro.
La noche anterior había tronado sobre buena parte del sureste, riadas en los telediarios, árboles partidos por la mitad e imágenes de casas prefabricadas retorcidas y hechas pedazos. Larry, de cuarenta y un años y soltero, vivía solo en la zona rural de Mississippi, en la casa que había heredado de sus padres, aunque no acababa de hacerse a la idea. Actuaba más bien como una especie de guardés, mantenía las habitaciones limpias, atendía el correo y pagaba las facturas, encendía el televisor a las horas adecuadas y sonreía con las risas enlatadas, se ponía manos a la obra con su pedido del McDonald’s o del Kentucky Fried Chicken ante cualquier cosa que le ofreciesen los canales y luego iba a sentarse al porche mientras el día acababa de desangrarse desde los árboles del otro extremo del campo y se instalaba la noche, siempre distinta, siempre la misma.
Septiembre no había hecho más que empezar. Aquella mañana estaba de pie en el porche, con una taza de café en la mano, ya sudando un poco mientras contemplaba el resplandeciente patio delantero, el camino de acceso embarrado, la valla de alambre de espino, el campo verde y empapado que se extendía más allá, apuñalado por cardos, varas de oro, salvia azul y, en los extremos más alejados, donde empezaba el bosque, arbustos de madreselva. Había un kilómetro y medio hasta el vecino más cercano y otro más hasta la tienda del cruce, cerrada desde hacía años.
Al borde del porche, varios helechos colgaban del alero y el carrillón de viento de su madre se había enredado entre las hojas de uno de ellos como una marioneta abandonada. Dejó el café en la barandilla y se acercó a desenmarañar los delgados tubos del carrillón.
Detrás de la casa, hizo rodar las puertas del granero sobre las ruedas de cortacésped instaladas en la base. Retiró la lata de sardinas quemada del tubo de escape del tractor y la colgó de un clavo en la pared antes de subirse. Una vez acomodado en el asiento metálico, hundió un pie en el embrague y el otro en el freno, dejó el viejo Ford en punto muerto y giró la llave de contacto. El tractor, como todo lo demás, había pertenecido a su padre, un modelo 8-N con el capó curvo y los guardabarros pintados de gris y el motor y la carrocería color rojo fuego. El motor prendió y Larry lo revolucionó un par de veces tiñendo el aire de un agradable humo azulado. Retrocedió alzando el elevador y empezó a bambolearse sobre el asiento en el momento en que las enormes ruedas, lastradas con sesenta litros de agua, se pusieron a rodar sobre el terreno. El tractor se abrió paso entre las malas hierbas y las flores silvestres, espantando saltamontes empapados, abejorros, mariposas y libélulas o «médicos serpiente»1, como las llamaba su madre. El Ford proyectaba su sombra alargada hacia la valla del fondo, giró y se dispuso a bordear el campo, la alheña estaba podada a lo largo de la alambrada de púas, los árboles se erguían altos y frondosos, el extremo sur aún seguía en sombra, fresco y cubierto de rocío. Larry desbrozaba dos veces al mes de marzo a julio, pero cuando brotaban las flores silvestres de otoño, las dejaba crecer. Los colibríes migratorios pasaban por allí en septiembre, revoloteaban alrededor de la salvia azul, que parecía encantarles, y se ahuyentaban entre sí, disputándose las flores.
Al llegar al corral de las gallinas, metió la marcha atrás y retrocedió haciendo bajar el enganche del remolque. Examinó el cielo y sacudió la cabeza. Más nubes acumulándose por encima de los árboles distantes y lluvia en la atmósfera. En el cuarto de aperos, con ayuda de un cazo, vertió pienso y maíz en una lechera de plástico con la boca ensanchada. Los gránulos marrones y el polvoriento maíz amarillo desprendieron su leve olor terroso. Acto seguido, añadió un poco de grava, piedrecitas molidas para facilitar la digestión de los pollos. El corral original, que su padre había construido como regalo del Día de la Madre en algún momento perdido en la memoria de Larry, se extendía a lo largo de seis metros por el lado izquierdo exterior del granero e incorporaba un cuarto por dentro que se había habilitado como gallinero. El corral nuevo era diferente. Larry siempre había lamentado que las gallinas tuvieran que pasarse toda la vida encerradas en aquel espacio tan diminuto, tragando polvo en las estaciones secas y embarradas en época de lluvias, sobre todo cuando el campo que rodeaba la casa, algo más de dos hectáreas, no hacía más que llenarse de maleza y convocar bichos, un festín que era una lástima que los pollos no pudiesen aprovechar. Intentó dejar un par de gallinas en libertad, experimentos, con la esperanza de que no se alejaran mucho y utilizaran el gallinero para pernoctar, pero la primera se dirigió directa al bosque, se coló por debajo de la cerca y nunca más se supo de ella. La siguiente, nada más salir, fue víctima de un lince. Larry lo meditó y, al final, se le ocurrió una idea. Durante un fin de semana estival, construyó una jaula desplazable que le llegaba a la altura de la cabeza, con el suelo abierto y un juego de ruedas de cortacésped en la parte de atrás. Desmanteló la valla de su padre e instaló una nueva que ajustó a la puerta exterior del gallinero de tal manera que, cuando las gallinas salieran, entrasen en la jaula. Por las mañanas trababa la puerta interior y, si el tiempo lo permitía, se servía del tractor para arrastrar la jaula hasta el campo, cada día a una zona de hierba distinta, para que las gallinas dispusiesen de alimento fresco (insectos, vegetación) y que los excrementos que iban dejando no arruinasen la hierba, sino que la fertilizasen. A las gallinas les gustaba, no había más que verlas, y las yemas de los huevos que ponían eran prácticamente el doble de amarillas que antes, y el doble de ricas.
Salió con el pienso. Sobre los árboles situados más al norte se cernían los nubarrones como montañas ondulantes, el viento ya había empezado a alzarse y el carrillón repiqueteaba desde el porche. Pensó que lo mejor sería dejarlas dentro, así que volvió a entrar, descorrió el pestillo de madera y accedió al gallinero, con su hedor a excrementos y a polvo caliente. Cerró la puerta tras de sí, se le llenaron los zapatos de plumas. Aquel día había cuatro recelosas gallinas pardas aposentadas en las cajas de madera contrachapada, hundidas en pinocha.
–Buenos días, señoras –dijo, acto seguido abrió el grifo que había encima del viejo neumático seccionado por la mitad como un dónut rebanado en dos y, mientras se llenaba de agua, se agachó para deslizarse por la puerta que daba a la jaula con las gallinas que no estaban empollando siguiéndolo como si se hubiesen quedado atrapadas en su estela; el tractor aguardaba al ralentí al otro lado de la alambrada. Derramó el pienso de la jarra en el suelo y se quedó un momento observando cómo lo picoteaban con sus sacudidas robóticas, cloqueando, escarbando y meneando la cabeza entre excrementos moteados y plumas húmedas. Volvió al gallinero, espantó a las gallinas que estaban empollando, recogió los huevos marrones salpicados de heces y los metió en un cubo.
–Que tengan un buen día, señoras –dijo cerrando la espita del grifo antes de salir, volver a echar el pestillo de la puerta y colgar la lechera en su clavo–. Dejaremos el paseo para mañana, a ver si hay suerte.
De vuelta en la casa, se sonó la nariz, se lavó las manos y se rasuró frente al espejo del cuarto de baño, el del recibidor. Golpeó la navaja contra el borde del lavabo, los pelos se esparcieron alrededor del desagüe, más grises que negros, y entendió que, si dejaba de afeitarse, le saldría una barba tan gris como la que se solía dejar su padre, hacía treinta o treinta y cinco años, durante las temporadas de caza. Larry había sido regordete de niño, pero ahora tenía el rostro enjuto y llevaba el pelo corto y alborotado, porque se lo cortaba él mismo, lo llevaba haciendo desde antes incluso de que su madre ingresara en River Acres, una residencia de ancianos que, pese a su nombre, no estaba cerca de ningún río y estaba llena sobre todo de negros, tanto en la plantilla como entre los residentes. Él hubiera preferido algo mejor, pero no podía permitirse otra cosa. Se roció las mejillas con agua caliente y descubrió su reflejo pasando una toalla por el espejo empañado.
Allí estaba. Todo un mecánico, pero solo en teoría. Al frente de un taller de dos compartimentos en la carretera 11 Norte, un ruinoso edificio blanco de bloques de hormigón con adornos verdes. Conducía la camioneta Ford roja de su padre, un modelo de principios de los años setenta con la plataforma forrada de tablas, un vehículo con más de treinta años, apenas noventa mil kilómetros, su seis cilindros original y, salvo por unos cuantos parabrisas y algún que otro faro que había tenido que reponer, casi todas las piezas de fábrica. Tenía estribos y una caja de herramientas en la parte de atrás con llaves inglesas, llaves de tubo y trinquetes, por si tenía que acudir a alguna avería en la carretera. En la ventanilla trasera de la cabina había un soporte para rifles que sostenía un paraguas; desde el 11 de septiembre estaba prohibido exhibir armas de fuego. Pero incluso ya antes de aquello, debido a su pasado, a Larry no se le permitía tenerlas.
En su habitación, abarrotada de libros de bolsillo, se caló la gorra del uniforme y se puso el pantalón verde caqui y la camisa de algodón a juego que llevaba su nombre, LARRY, cosido en un óvalo sobre el bolsillo, la de manga corta en esa época del año. Calzaba zapatos de trabajo negros con puntera de acero, una costumbre de su padre, también mecánico. Pasó por la sartén doscientos cincuenta gramos de beicon, revolvió en la grasa los huevos que había recogido esa misma mañana, se abrió una Coca-Cola y desayunó viendo las noticias. La niña de los Rutherford seguía desaparecida. Once muchachos caídos en Bagdad. Los resultados de la liga de fútbol de institutos.
Desenganchó el móvil del cargador, ninguna llamada, se lo metió en el bolsillo delantero del pantalón, cogió la novela que se estaba leyendo, cerró la puerta a sus espaldas, bajó con cuidado los escalones mojados y chapoteó sobre la hierba hasta la camioneta. Se subió, arrancó, dio marcha atrás y salió con la lluvia ya repiqueteando contra el parabrisas. Al final del largo camino de acceso, se detuvo junto al buzón, un destartalado cascarón negro instalado sobre un poste medio vencido, con la puerta y la bandera roja de metal arrancadas desde hacía tiempo. Bajó la ventanilla para ver si le había llegado algo. Un paquete. Lo sacó, uno de sus clubes de lectura. Varios catálogos. La factura del teléfono. Dejó el correo en el asiento de al lado, metió primera y salió a la carretera. En nada llegaría al taller, subiría el portón de la fachada, sacaría el cubo de la basura, abriría las puertas de atrás y colocaría ahí en medio el ventilador para que circulara el aire. Se quedaría un rato frente a los surtidores de gasolina, por si asomaba algún coche, con la esperanza de que alguno de los mexicanos del motel de enfrente necesitase que le revisara los frenos o lo que fuera. Luego entraría en la oficina, dejaría la puerta abierta, daría la vuelta al cartel de CERRADO, cogería una Coca-Cola de la máquina del rincón y la destaparía con el abridor. Se sentaría detrás de su mesa, desde donde podía ver la carretera a través de la ventana, uno o dos coches cada media hora. Abriría el cajón inferior del lado izquierdo para apoyar los pies y se dispondría a abrir el paquete, a ver cuáles eran los «libros del mes».
Pero cuatro horas más tarde estaba de camino a casa. Había recibido una llamada en el móvil. Su madre decía que se había levantado con buen pie y se preguntaba si podría llevarle el almuerzo.
–Sí, señora –dijo él.
Aparte de la comida, quiso llevar el álbum de fotos; una de las enfermeras, la agradable, le había dicho que ese tipo de cosas la ayudaban a refrescar la memoria, a mantenerse más tiempo en contacto con la realidad. Si se daba prisa podría recoger el álbum, pasarse por el Kentucky Fried Chicken y llegar a la residencia antes del mediodía.
Le pisó fuerte, algo muy poco prudente por su parte. La policía local conocía su camioneta y lo tenían bajo estrecha vigilancia, casi siempre aparcaban junto a las vías del tren por las que pasaba a diario. Recibía pocas visitas, más allá de los adolescentes que iban a armar jaleo a medianoche y se ponían a dar vueltas en su patio, dando bocinazos y lanzando botellas de cerveza o petardos. Y de Wallace Stringfellow, por supuesto, que era su único amigo. Pero las visitas ocasionales siempre le resultaban desconcertantes, como la de ayer, la de Roy French, el inspector jefe del condado de Gerald, con una orden de registro en la mano. «Lo entiendes, ¿verdad?», decía siempre French, dándole golpecitos en el pecho con el papel. «Tengo que descartar todas las posibilidades. Eres lo que llamamos una persona de interés». Larry asentía, se hacía a un lado sin leer la orden y le cedía el paso, se sentaba en el porche delantero mientras French revisaba los cajones del dormitorio, el cuarto de la lavadora junto a la cocina, los armarios, el desván, se ponía a cuatro patas para dirigir el haz de la linterna por debajo de la casa y husmeaba en el granero asustando a las gallinas. «Entiéndeme», solía repetirle French al marcharse.
Y Larry lo entendía. Si la desaparecida hubiese sido su hija, él también se habría presentado ante su puerta. Iría a todas partes. Sabía que lo peor tenía que ser la espera, no poder hacer nada mientras tu hija seguía perdida en el bosque o encerrada en el armario de alguien, colgada de la barra con su propio sujetador rojo.
Por supuesto que lo entendía.
Aparcó la camioneta delante del porche, se bajó y dejó la puerta abierta. Nunca se ponía el cinturón de seguridad, igual que sus padres. Subió a toda prisa los peldaños, abrió la puerta mosquitera y la aguantó con el pie mientras buscaba la llave, giró la cerradura, entró en la estancia y vio una caja de zapatos abierta sobre la mesa.
Se le congeló el pecho. Se giró y vio la cara del monstruo, reconoció enseguida la máscara, era la que había tenido desde que era pequeño, la que su madre había detestado y su padre ridiculizado, una máscara gris de zombi llena de tajos sanguinolentos, remiendos de pelo encrespado y un ojo de plástico que pendía de unas hebras ensangrentadas. Quien la llevaba puesta debía de haberla encontrado en el escondite del armario de Larry que a French siempre se le había pasado por alto.
–¿Qué...? –dijo Larry.
El hombre de la máscara le interrumpió alzando la voz:
–Todo el mundo sabe lo que has hecho.
Le apuntó con una pistola.
Larry abrió las manos y dio un paso atrás cuando el hombre se le acercó empuñando el arma.
–Espera –dijo Larry.
Pero no le dio tiempo a decir que él no había secuestrado a la chica de los Rutherford la semana anterior, como tampoco a Cindy Walker hacía veinticinco años, porque el hombre siguió acercándose y le hundió el cañón en el pecho. Larry, por un momento, pudo distinguir los ojos humanos de la cara del monstruo, vio algo que le resultó familiar. Luego oyó el disparo.
Cuando abrió los ojos, estaba tendido en el suelo de cara al techo. Le pitaban los oídos. El vientre le palpitaba bajo la camisa y se había mordido el labio. Giró la cabeza, el monstruo le pareció más pequeño que antes, estaba apoyado en la pared junto a la puerta, como si le costase respirar. Llevaba guantes de jardinería de algodón blanco y le temblaban las manos, tanto la que sostenía la pistola como la otra.
–Muérete –dijo entre dientes.
Larry no sentía dolor, solo la sangre, el corazón latiéndole a toda pastilla, bombeando sin parar una sangre pulmonar de un rojo brillante que se podía oler. Algo estaba ardiendo. Tenía el brazo izquierdo inerte, pero se llevó la mano derecha al pecho, que seguía subiendo y bajando, y no pudo evitar que la sangre se le escurriese a borbotones entre los dedos y le resbalase por las costillas encharcándole la camisa. Notaba un regusto a cobre en la lengua. Tenía frío, sueño y mucha sed. Pensó en su madre. En su padre. En Cindy Walker en mitad del bosque.
El hombre apoyado en la pared se había puesto de cuclillas y lo contemplaba desde detrás de la máscara con ojos refulgentes, y Larry sintió por él una extraña indulgencia, porque al fin y al cabo todos los monstruos eran unos incomprendidos. El hombre se pasó la pistola a la otra mano, se tocó la máscara sangrienta como si se hubiese olvidado de que la llevaba puesta y se dejó un churrete rojo en la mejilla gris, una mancha de sangre real entre la sangre pintada. Llevaba los calcetines bien estirados por encima de los zapatos, unos viejos vaqueros azules deshilachados en las rodillas y una salpicadura de sangre brillante en la manga de la camisa.
Larry notaba un zumbido de crótalo dentro de la cabeza y por la cara, y se oyó a sí mismo susurrar algo parecido a: «Silencio».
El hombre de la máscara sacudió la cabeza y volvió a cambiarse la pistola de mano, ahora los dos guantes estaban manchados de rojo.
–Muérete –volvió a decir.
Y por Larry no hubo problema.
_______________
1 En algunas regiones rurales del Sur de Estados Unidos se cree que las libélulas anuncian la presencia de serpientes, de ahí el nombre. (N. del T)