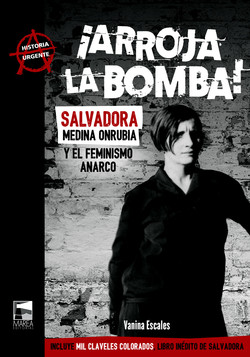Читать книгу ¡Arroja la bomba! - Vanina Escales - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I
El 17 de octubre de 1945, desde las barriadas trabajadoras, miles de voluntades se sumaron en procesión laica hacia Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Cuatro días antes el diario Crítica, dirigido por Salvadora Medina Onrubia, había titulado “Perón ya no constituye un peligro para el país”.
Desde Berisso, Lanús, Quilmes, desde Lugano y Flores avanzaron sobre la capital del país al grito de “es el pueblo”. Los sacos pasaron a las manos, los botones de las camisas se deprendieron de sus ojales, los brazos se vieron descubiertos como algunos pechos mojados por el calor y la agitación de la felicidad política.
Crítica tituló “Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población” y la edición se repartió en las esquinas. Adentro del diario comenzaron las corridas. Mientras algunos cargaban revólveres, Salvadora, la única con la habilidad manual y el conocimiento técnico, comenzó a armar bombas molotov con botellitas de nafta y mechas embebidas en petróleo. Y esperaron.
Cuando los cuerpos obreros estaban sobre la avenida de Mayo, frente a la puerta de Crítica, los tiradores estaban escondidos, en alerta, vigilando desde los balcones y las ventanas. Se escuchó un disparo y luego decenas. No es claro si el fuego inicial partió desde la calle o desde el edificio. Las botellitas encendidas comenzaron a caer como luciérnagas humeantes. Las corridas buscaban llegar a la plaza, el centro gravitacional que marca el pulso de este país, escenario de júbilo y bombardeos, de alegrías oprobiosas y reivindicaciones justas. Plaza de Mayo: el cielo cívico custodiado por una pirámide. Pero en la avanzada, un muchacho quedó tirado con un balazo en la cabeza frente a Crítica. Era Darwin Ángel Passaponti, un adolescente nacionalista que con diecisiete años se convirtió en el primer mártir del peronismo.
Salvadora y algunos empleados corrieron a la terraza. Las puertas del edificio quedaron aseguradas. Si en ellas se hubiera abierto una fisura, el fuego de la calle, la furia de los desclasados, habría teñido de humo el interior de la elegante construcción art decó.Ni el vestido, ni los tacos impidieron que Salvadora,de 51 años, saltara por los techos hasta encontrar un edificio por el que bajar sin peligro hacia Rivadavia. Se fue a su casa, donde vivía con un gato montés, a preparar la cena con los periodistas que la acompañaban.
Al día siguiente, como todos los días, fue para el diario. Quería recorrerlo para ver los restos del combate. En su despacho, que Natalio Botana ya no ocupaba porque había muerto hacía unos años, vio el plomo de una munición incrustado en la pared, diez centímetros arriba de su sillón. “La Vieja” se empezó a reír. El pedazo de metal parecía un dije. Logró sacarlo con un abrecartas y lo llevó al joyero para que se lo engarzara en una pulsera.1 Fue la transmutación ya no del plomo en oro, sino de la bala en ornamento, del peligro en el cuerpo; trofeo político.
Anclada su memoria en obreros anarquistas y socialistas, había leído como pasajera la conversión de los dos últimos años hacia una fidelidad permanente del movimiento obrero al incipiente peronismo. De lo contrario, no hubiera titulado con desdén indubitable que esos trabajadores en mangas de camisa, cansados de caminar, pero con la voluntad de la conquista no eran “auténticos”. No porque Salvadora defendiera posiciones de ricos oligarcas, sino porque vivió el ascenso de Perón como una rivalidad personal con Crítica: se disputaban la representación del pueblo.
Salvadora, que podría haber acompañado desde Crítica a Perón, nunca se pensó asociada sino encabezando. Creyó que el destino se dibujaba en el nombre y que Salvadora era para un protagónico. Y en ese punto de su vida, en su momento de mayor poder, comenzó su caída.
El Aleph gualeyo
Salvadora no es platense, La Plata como lugar de nacimiento el 23 de marzo de 1894 es solo un dato accidental. Criada en Gualeguay, si bien no tuvo patria, situó en Entre Ríos el lugar de sus memorias de infancia. Hasta ese momento, su único recuerdo de la vida en Buenos Aires fue la expulsión de la escuela por negarse a besar el anillo de un obispo. Los padres, Ildefonso Medina y Teresa Onrubia, la bautizaron Salvadora Carmen y a su hermana tres años menor, Carmen Eloísa. A las dos las llamaban por su primer nombre. Ildefonso era entrerriano, pero vivía en La Plata cuando conoció y se casó con Teresa. No es claro qué hacía.
Georgina Botana, la hija menor de Salvadora, murió en 2015 en Francia. Encontré su número en la guía telefónica parisina. “Hola, China, te llamo desde la Argentina, quiero hablar sobre tu madre”, le dije. Si con “madre” había saldado los rencores, con la “Argentina”, no. “Ay, Argentina, ¿qué querés saber?”. “En este momento tengo una pregunta muy chica, ¿qué hacía tu abuelo?”. La risa y la voz elegante de actriz de cine: “Creo que el padre de la Vieja era arquitecto, de los que estuvieron en el proyecto de construcción de La Plata”.2 Ningún registro tiene su nombre. Murió cuando sus hijas eran muy chicas y Teresa hizo las valijas para ir a Gualeguay, de donde era Ildefonso y quedaba familia.
Doña Teresa se convirtió pronto en uno de los pilares gualeyos. Española, antes de llegar a la Argentina vivía en un pueblo muy chico cerca de Cádiz.Tenía que casarse con un marino llamado Benito Pantoja, pero lo dejó plantado en el altar para escaparse con un circo y probar el nomadismo como écuyère, algo que la familia argentina descubrió tras su muerte. Amiga de la madre del escritor Carlos Mastronardi, “era una especie de Séneca a marchas forzadas”, “instantánea en la respuesta, aunque de amable modo, desconcertaba a quienes creían tener la verdad en el bolsillo”.3 Si alguien necesitaba una inyección, Teresa la aplicaba.Si alguien estaba en desgracia y necesitaba pedir al banco una moratoria, Teresa acompañaba y se encargaba de explicar. Todas las cuestiones que preocupaban a quienes conocía las hacía propias.
Mastronardi la recuerda lúcida y valiente, como movida por “cierto individualismo, a la vez altanero y estoico, que la dotaba de fuerzas para salir inmune de todos los embates”.4 Si se llevaba mal con Salvadora se debía a que no eran opuestas sino dos imanes del mismo polo, con una voluntad a la que la realidad debía rendirse. “Así, corrido el tiempo, optó por ser maestra rural en un caserío próximo a Gualeguay antes que seguir a un pariente rico que vivía en Buenos Aires, cuyas invitaciones declinó porque ‘prefería ser cabeza de ratón y no cola de león’”.5
Salvadora era compañera de escuela de un muchacho flaco que dibujaba, Juan Ortiz, a quien años después conoceríamos con una L. de Laurentino entre nombre y apellido. Aunque Juan L. era un año menor, en el pueblo chico agrupaban a los niños sin tanto rigor en el aula. Los compañeros se peleaban para guardarse sus bocetos. “Cesáreo Quirós vio los dibujos de Ortiz. Y bien sabía Quirós que cualquier pibe de cara sucia que en la escuela traza cinco rayas puede llevar escondido un artista futuro”, escribió Salvadora.6
Llegué un sábado a Gualeguay. La biblioteca que había juntado a Juan L., Salvadora, Amaro Villanueva y Carlos Mastronardi, lleva ahora el nombre de este último. Allí escribieron, se leyeron, formaron una comunidad intelectual siendo muy jóvenes. Permanece como era en aquel momento: la madera oscura de los anaqueles, el pasillo alzado con más estantes, las cortinas de madera que dan a la calle y el sol que subraya los lomos de los libros. El margen, la periferia, ese lugar no es solo un punto geográfico sino uno ético y estético. Lejos de los círculos oficiales de la literatura, del mundo comercial que edifica éxitos, Buenos Aires fue una tentación, pero también un camino de ida y vuelta.
También leían o comentaban libros en la puerta de la casa de Juan L. o, años más adelante, cuando Salvadora ya no vivía ahí, en el círculo de “Amigos de la revolución soviética”, que había fundado Juan L.y que también integraba Juan José Manauta. Allí iba Emma Barrandeguy “con sus grandes ojos buenos a flor de su iluminada cara buena”.7 Pronto organizaron la agrupación Claridad pero, según Emma, sin descuidar la literatura. Habían adherido al grupo Boedo, que editaba la revista Claridad.8 Siempre tenían material nuevo para discutir. Habían hablado con un camarero del ferrocarril y él era quien hacía de correo desde Buenos Aires.
Salvadora era pelirroja, muy hermosa. Trabajaba como maestra en la escuela de Carbó, donde daba clases Teresa. Tenía diecisiete años cuando conoció a un joven político de Paraná que estudiaba para ser abogado y le llevaba siete años, Enrique Pérez Colman. Si ya Salvadora se sentía anarquista, cuidar la virginidad como si fuera un tesoro –¿guardado para quién?– no era un problema, pero más acá de la ideología, estaba enamorada. Y tras el romance, la plusvalía amorosa: se quedó embarazada.
Enrique no estaba casado, pero decidió no decirle nada y tener el hijo sola. Si el pueblo chico sobrevive, a falta de entretenimiento, gracias al tejido simbólico de las habladurías, nadie se atrevió a meterse con la hija de Teresa, al menos no abiertamente. La vergüenza de la soltería es un problema de los otros, no propio, asunto que Emma Barrandeguy entendió cuando escuchó a sus tías decir “Señoras no, son otra cosa”. Salvadora tenía casi dieciocho años cuando nació Carlos, “Pitón”, el 20 de febrero de 1912.
Antes de que dejara Gualeguay, a fines de 1913, había ensayado en El diario de Gualeguay sus primeras colaboraciones, pero ya pensaba en Buenos Aires y en “ganarse la vida” escribiendo. Enviaba desde el pueblo cuentos a Fray Mocho, que en 1918 fueron recopilados en El libro humilde y doliente.9 Se trata de postales de la miseria tomadas en los días en que fue maestra. Es un libro de juventud en el que se describe –con promesa de realidad– la vida de los niños de Gualeguay, sucios, malos, sufridos, de una pobreza expresionista y muda, en la que Salvadora busca las claves para transformar esa sensibilidad en un código de revolución social.
Ya instalada en Buenos Aires, anunció en Fray Mocho la llegada de Juan, de forma literal y espiritual “a caballo, a pie, a nado y en bote”; la fragilidad del muchacho flaco no desmiente su tenacidad ni voluntad. “Vencerá –dice la amiga–. He aquí un muchacho criollo, valeroso y temerario, que sintiéndose artista y queriendo triunfar, abandona Entre Ríos, su provincia natal, y sin más patrimonio que una delirante fe en sí mismo, se viene a Buenos Aires a vivir… ¿A vivir de qué? A vivir, ¡qué ironía!, de sus dibujos y de su poesía”.10 “Se llama Juan Ortiz. Es un muchacho triste, está solo, pero es de los que llegan”.11 Para Juan L., Salvadora fue la “hermana mayor”, la de “fuego santo”, la que cuida y no olvida.
Periodismo y performance política
Cuando dejó Gualeguay atrás, estaba decidida a no volver. “Ansié gloria, luz y ruido, / y volé a la ciudad… y como todas / llegué a la luz y me quemé las alas”,12 escribió en pose modernista, con corte de pelo á la garçón y Pitón que ya caminaba. Tenía un rostro que abría el paso, pero todavía se peinaba las cejas con saliva. Aunque leída, era pueblerina y pobre, y eso se le notaba en la ropa. El “básico” convierte en uniforme digno la falta de financiación: camisa, corbatín y falda, o el little black dress antes de Chanel.
Llegó a Buenos Aires con un plan: trabajar como periodista. En la estación de Retiro la estaba esperando su amiga Manena Vargas; tomaron las valijas y se fueron a Balvanera, a la casa donde vivía con sus padres: Julián de Vargas era redactor en la revista PBT. Dejó a Pitón instalado y al otro día fue a pedir trabajo al diario más importante del anarquismo en la Argentina La Protesta, en Cangallo (hoy Perón) 2559, a cuatro cuadras de la plaza Miserere.
El diario era un caos. En noviembre habían justificado el atentado contra Ramón Falcón y cayó la policía a desarmar todo. Quienes estaban en ese momento adentro fueron a parar a la Penitenciaría Nacional, trabajaran o no en el diario. Con forcejeos y a punta de pistola pararon las máquinas que imprimían el diario del 15 de noviembre de 1913 e hicieron despedir a los operarios. Expulsaron a todos los empleados de la administración y de la expedición, cerraron las puertas por afuera, embadurnaron el frente con la clausura y dejaron de florero a dos vigilantes en la vereda para que nadie se acercara. A algunos detenidos los fueron soltando con los días, pero no a su director, Teodoro Antillí, ni a su administrador, Apolinario Barrera.
Bautista V. Mansilla se quedó a cargo de rearmar el boliche, después de levantar la clausura. En eso estaba cuando Salvadora se presentó a golpear las puertas del salario. Traía consigo una obra de teatro, Almafuerte,13 con la Ley de Residencia como telón de fondo, que estrenó antes de publicar con su firma en La Protesta el poema “Imitación de Ada Negri”,14 una mirada de la miseria argentina, eco de la italiana.
Por más anarquista que fuera E. Marchini, el cronista de La Protesta que fue a cubrir el estreno, tropezó con la tentación de llamar “niña” a Salvadora, de casi veinte, como si el valor fuera la falta de sexualidad y esta última, pureza: “La contrapropaganda de toda la prensa conservadora había lanzado a todos los vientos su clamor de bestia herida, llena de prejuicios y convencionalismos, contra la obra revolucionaria de la delicada niña entrerriana”. A pesar de la mufa, encontró el Teatro Apolo lleno, “la prensa burguesa ha sufrido una saludable derrota”.15
Además de cubrir el estreno de Almafuerte, Marchini tenía que anunciar a los lectores de La Protesta el advenimiento de la nueva virgen roja americana. Virgen, a la madre de Pitón, los compañeros que hablaban del amor libre.
La crítica se ejerce como cortejando, es un soliloquio verbal que rodea a la vestal como quien baila el vals: “La admiración es una bondad, y yo, como Salvadora, quiero más bien ser bueno, porque solo los buenos pueden amar, y los que aman son fuertes, son los poseedores del Ideal que engrandece y regenera”, escribió sin pudor Santiago Locascio en el prólogo de Almafuerte.16 Él también notó sus “lampos virginales” y que “la artista es apenas una niña”, dos imágenes que a esa altura ya son un lugar común de aquella crítica que, para no ver la obra, mira a la autora. El cortejo de ave del paraíso sigue: “Salvadora es una estrella que aparece por arte mágico en el horripilante horizonte de tinieblas que nos cubre. […] Haced que el beso de la dulce poetisa sea eterno, porque él endulzará vuestra vida y alimentará noblemente el fruto de vuestros amores”.
Es llamativo que Santiago Locascio no hiciera referencia no ya a la obra sino a la Ley de Residencia, su drama central, al menos por impulso autobiográfico: se la aplicaron a él en 1902. Fue uno de los primeros elegidos por el gobierno de Roca para encallar de vuelta a Europa después de que el Congreso aprobara el proyecto que Miguel Cané tenía en carpeta desde 1899, y que el 23 de noviembre de 1902 se convirtió en la Ley 4144.
Tras las rejas, Teodoro Antillí se las arreglaba para sacar las columnas que escribía para el diario. Una, “Desplazamiento”, estuvo “originada en la lectura de ‘La columna de fuego’, de Alberto Ghiraldo y ‘Almafuerte’, de Salvadora Medina Onrubia”, “una nueva compañera de nuestros dolores, nuestras luchas y nuestras ideas”. Con un entusiasmo a prueba de prisiones dice: “Nada falta, pues, ni nueva y siempre continuada actividad, ni nuevos y valiosos prosélitos. ¿Quién duda del porvenir en estos momentos?”.17
Cuando se estrenó Almafuerte, el diario Crítica estaba en la calle hacía cuatro meses. Edmundo Guibourg tenía 21 años, uno más que Salvadora, y todavía no era un crítico ni un autor consagrado, pero era ácido y fue a ver la obra para “buscarle fallas”. Cuando leyó lo que “Pucho” había publicado, su padre lo mandó a llamar: “Cometiste un grave error”. Guibourg no sabía que el padre le seguía la carrera.
–¿Qué error?
–Anoche estrenó una obra una muchacha y es la primera que escribe. Vos no tenés en cuenta que es una nouvelle ni nada de eso y la tratás como si fuera una veterana defectuosa que está llena de prejuicios.
Guibourg la fue a buscar para pedirle disculpas y se hicieron amigos, porque no daba para romance. “Salíamos a tomar café con leche en una lechería de Corrientes, entre Callao y Riobamba”18 y, aunque no estaba seguro, creía ser él quien la llevó a Crítica y la presentó con Natalio.
En la redacción de La Protesta, mientras tanto, se ocupaban de las acciones del comité “Contra las leyes de represión y por la libertad de los presos”. Pidieron un lugar en la Casa Suiza para el 27 de enero.19 Locascio, “hombre sublime y ridículo, con su levita impecable, su barba asiria y su larga melena”20 compartió escenario con Salvadora, que fue como la autora de Almafuerte, y con Mansilla.
Salvadora no improvisó, había preparado su discurso.
Primero su legitimidad autobiográfica: “…He luchado por llegar a vuestro lado airosamente, pisando prejuicios y despreciando normas”.
Segundo, la conquista: “Quiero y pido y reclamo un puesto de lucha, el puesto que me corresponde por derecho”.
Tercero, la acusación al corto sueño socialista: “Otros se creen positivamente revolucionarios porque gritan al patrón y quieren marcar las horas de su trabajo. Detrás de sus rebeldías de carnaval vemos que todo es egoísmo, utilitarismo bajo y grosero. Su inteligencia solo les permite aspirar a cosas de la tierra y toda su enjundia la emplean en conseguirse un poco de comodidad material. Nosotros no”.
Cuarto, el camino sufriente de la ascesis anarquista: “Un hombre al decirse anarquista se sella la frente. […] El anarquista, mosquetero del Ensueño, mosquetero del Ideal, mosquetero de la Belleza,generoso, sabe que va al dolor y marcha con la frente bien alta. Sabe que al gritar su idea se separa de los demás hombres, que se hace blanco de cuanto veneno quieran echar en él, de cuanta infamia y maldad conciban los defensores de ese tan decantado orden social. Sin embargo, marcha… Es noble, es valiente. Podrá decirse de alguno que es fanático, pero de ninguno puede decirse que tenga doblez en el alma…”.
Quinto, la idea de destino –tan poéticamente potente, aunque contradictoria con la de voluntad, que es afín al anarquismo–: “Lo soy, porque llevo la justicia y la verdad en la carne y en el alma, porque he nacido anarquista como se nace genio, como se nace imbécil o como se nace rico”.21
¿Por qué Salvadora se acercó al anarquismo? ¿Le propuso mejores sueños? Los revolucionarios del Olimpo anarquista que dejaron escritos no forzaron un sistema riguroso. Ese bello escrúpulo acerca de las explicaciones totalizantes también significa amar las grietas, los devenires minoritarios, sospechar de la seguridad que prometen las autoridades a cambio de resignar determinación. Asumirse anarquista implica al menos la asunción de una propia ingobernabilidad, la defensa de una libertad radical y deslizarse por la realidad sin pilares. El ideal libertario es el único que no quiere obligar a ser aceptado y que afirma, al mismo tiempo, su voluntad de ser. Gozosamente insurreccionales, preferentemente impertinentes, los anarquistas,22 como dice Daniel Barret, “socavan el terreno que pisan y disfrutan”.23 El anarquismo para Salvadora fue un refugio ético para el deseo, amparo para su voluntad, un hogar al que volver. Vamos otra vez: el anarquismo a Salvadora le permitió ejercer su desenfado, desatar su insolencia, despreciar la obsecuencia, sellarse la frente con orgullo de anormal, poder maldecir los sueños cortos y reírse de los sirvientes funcionales. Porque en ella, personalidad y convicción se tejieron juntas.
Gloria Machado Botana estaba estudiando las propiedades de las runas celtas cuando la conocí. Era la única de la familia que seguía los pasos de Salvadora en la investigación del mundo paranormal. Primero nos juntamos en un café cerca de su casa. Entró tan coqueta y de peluquería que yo, tan de jean y cola de caballo, entendí que después de años de negarse, hablar sobre Salvadora merecía una performance a la altura.
Pese a la edad, era adolescente y hacía un juego simpático entre “te cuento y no te cuento”. “Bueno, no me cuentes”, le decía yo, y ella “ay, sí, te cuento”, y bajaba la voz como si nos rodearan servicios. Un día decidió que no podía andar sola sin protección y me esperó con una turmalina negra engarzada para que usara como amuleto contra las energías negativas. Ella y su hermana Mireya “Yunga” eran “sobrinas carnales” de Natalio Botana, y fueron criadas por Salvadora tras la muerte de su madre. Diferente a la de Edmundo Guibourg, Gloria tenía otra historia de cómo se conocieron Salvadora y Natalio.
Salió con Manena Vargas por la tarde a buscar al padre a la revista PBT. La blusa que Manena le había prestado le daba un aire cosmopolita. Estaban en la redacción cuando entró Natalio, que trabajaba ahí después de salir eyectado de otros medios. Consiguió hacerse presentar; él tenía puesta una camisa celeste y se dispuso al galanteo. Salvadora contrapuso un efecto scarface, no le prestó atención. Las chicas se despidieron y se fueron a tomar el tranvía. Primero subió Salvadora y se sentó. Cuando Manena intentó sentarse con ella sintió el empujón de Natalio, que había subido por la otra puerta y ocupó el lugar al lado de Salvadora. En recuerdo de aquella camisa celeste que Natalio tenía puesta cuando se conocieron, en cada aniversario juntos él recibía una camisa de ese color.24
Salvadora y Natalio empezaron a verse. Él tenía 24 y ella 19. Los dos eran periodistas y habían llegado a la conquista de Buenos Aires hacía poco. No tenían un peso extra, por eso peleaban un día en el parque Lezama. Natalio había cobrado cien pesos por una colaboración. Ella estaba empecinada en alquilar un cuarto en una pensión, mientras que a Natalio le alcanzaba con pedir uno prestado. Harto de pelear, Natalio vio venir a una señora del Ejército de Salvación con su alcancía y le metió los cien pesos. Salvadora lo miró con ganas de matarlo, pero empezó a correr a la señora, se sacó una horquilla del pelo, enganchó el billete y con la plata en la mano le dijo a Natalio, que se reía a carcajadas: “Guacho de mierda, ahora vas a ver qué hacemos con los cien pesos”.25 A vivir juntos, todavía no.
Natalio era brillante y tenía oficio, ya había pasado en Uruguay y en Buenos Aires por muchas redacciones. Gracias a su padrino Adolfo Berro había conocido a los políticos y lobbistas más importantes de la época y frecuentaba los míticos cafés donde la bohemia juntaba escritores, periodistas y trasnochados en charlas que no cesaban y de donde salían cuartillas para la prensa del día siguiente. En Montevideo escribía de día para la prensa y de noche recalaba en los cafés deslumbrado por los escritores José Enrique Rodó, Carlos Vaz Ferreira y Julio Herrera y Reissig.
El 15 de septiembre de 1913, Crítica comenzó a funcionar lejos aún de su momento de esplendor. Con una reconstrucción sagaz de esos orígenes, Álvaro Abós contó esos tiempos iniciales26 en la calle Sarmiento 821 y los muebles comprados en cuotas. Todos los días tenían que rogar a la imprenta que sacara el diario juntando la plata justa y los redactores cobraban cuando podían. El método para sobrevivir y la explicación de las mudanzas posteriores consistían en un buen “entre” con cara de piedra: Natalio alquilaba un local y no volvía a pagar al dueño. Bancaban, escribían y publicaban hasta que llegaba el aviso de desalojo, y de vuelta al mismo método.27 Más adelante, cuando ya convivían y no había plata para los salarios, Salvadora llegaba con la bolsa de las compras y cocinaba un puchero en la redacción.
Mientras Natalio estaba con su proyecto de empresa periodística, Salvadora era cada vez más reconocida en el anarquismo. Tanto, que dejó una foto que fue a parar a su prontuario policial: falda negra abotonada hasta la cintura, camisa blanca y un corbatín negro anudado como moño, a la usanza libertaria pero también como el uniforme de las pupilas prostibularias.
Salió del closet a cielo abierto el 1° de febrero de 1914 en el “Gran mitín internacional” por la libertad de los presos, en Paseo Colón, organizado por los obreros de la Federación Obrera Regional Argentina.28 En la foto no se ven mujeres, porque solo se ven cabezas cubiertas con sombreros borsalinos, canotiers y alguna galera. Las ventanas de la Escuela Industrial –que en 1925 agregó el nombre de Otto Krause– están aún hoy a dos metros y medio del piso. Ya se habían subido unos diez compañeros con banderas en dos de ellas.
–Y ahora, ¿qué digo?
–Decí lo que se te vaya ocurriendo –le contestó Claudio Martínez Paiva.
–¡Estoy con ustedes, con los anarquistas, los que deben marchar de frente y con el pecho descubierto arrastrando el peligro sin importarnos morir por nuestro bello Ideal!
Con la mano izquierda agarrada de la persiana, siguió “Yo daré el ejemplo y levantaré los corazones en la lucha, para lo cual reclamo el derecho de ir con mis compañeros delante de todos empuñando la bandera roja que es como el fuego de los corazones”.29 Desde esa altura intentó hacerse escuchar por las diez mil personas que la rodeaban. Sin fingida timidez se había hecho subir al alero izada por los compañeros, mientras otro la tironeaba de los brazos desde arriba.
La foto la muestra ese domingo de mitín parada en el ventanal, con la mano derecha en alto. Eva Perón estiraba el antebrazo y la mano hacia arriba amenazando a los oligarcas; también adoptaba otra postura, la de la palma que pide acompañamiento, reparo. Salvadora mostraba el puño, pero viendo la imagen con mayor detenimiento, parece guardar una piedra. A la pollera le falta un botón.
Natalio estaba en pleno cortejo y chocaba con los límites de Salvadora, menos preocupada por el amor que por ganar dinero y cuidar a Pitón. El jueves siguiente al mitín, Crítica publicó30 una nota mordaz: “Las chicas periodistas. El caso de la señorita Onrubia”. A diferencia del enamorado que escribe en los márgenes del cuaderno el nombre de su amada, Natalio tenía un diario. La nota es su operación de seducción para la chica de la que estaba enamorado o bien una promoción encubierta para dar a conocer a su joven novia en esa nota marginal que responde al coqueteo.
Como en La Protesta habían anunciado el ingreso de Salvadora en la redacción, la nota de Natalio advirtió que con ese gesto “se la ha denunciado a la policía”.31 Tenía razón, porque ser anarquista en esa época era lidiar con vigilantes que hacían informes de inteligencia, ser visto como un delincuente con destino carcelario o de exilio. Ese mismo día Salvadora publicó el artículo “Periodismo”, donde liga la profesión al sacerdocio de las ideas, la nobleza, la lealtad, generosidad e inteligencia, y advierte contra “la nueva farándula de los prostitutos”.32
La dirección de La Protesta también levantó el guante y respondió a Crítica con los nombres de todos los redactores, y señaló que el artículo acusatorio tenía todo el aspecto de “botaniano”. Mientras hacía el elogio de la capacidad intelectual de la “compañera”, despreciaba la nota de Crítica con argumentos sospechosos: si se publicó el ingreso de Medina Onrubia se hizo “por galantería”, y para los “despechados hermafroditas que impotentes para la hombría desempeñan funciones de mujercitas”, los anarquistas avisan que en La Protesta “los machos no hacen de hembras, ni a tiros. No son ‘intelectuales’ pero tienen los pares como de toros, que valen más”.33
El ademán macho, además de zonzo, también era sordo a su propia historia. Diez años antes ya actuaba dentro de la FORA Juana Rouco Buela, una anarquista española que, en 1907, creó con diecinueve compañeras el Centro Femenino Anarquista y comenzó a ganar terreno entre las mujeres, que trabajaban hasta el agotamiento por salarios de pobre. En 1904 las obreras camiseras, las planchadoras y las telefonistas declararon huelgas y La Protesta festejó “la espontánea rebeldía”34 de las mujeres cuando se sienten humilladas. Y pese a que el diario, al tiempo que las elogiaba señalaba la falta de experiencia, convocó a apoyar el “advenimiento feminista”.35
En el Centro Femenino Anarquista también estaban Virginia Bolten,36 María Collazo y Teresa Caporaletti. Años después, luego de la Huelga de los Inquilinos, deportaron a Bolten, Collazo y Rouco Buela al otro lado del río y al poco tiempo comenzaron a publicar en Montevideo la revista La Nueva Senda. La redacción quedaba en las calles Reconquista y Pérez Castellanos, en donde Rouco Buela tenía su taller de planchado.37
Puede que el anarquismo tenga sus fechas felices, pero cada año tiene su suceso trágico. En 1909, la detención en el castillo de Montjuic de Francisco Ferrer y Guardia provocó protestas en Europa y en América. El día de su fusilamiento, el 13 de octubre, organizaron en Montevideo un acto de repudio y las mujeres tomaron la palabra. Cuando subió Rouco Buela encendió al auditorio, se bajó de la tarima y comenzó a marchar hasta la embajada de España. La seguían miles. La embajada estaba custodiada por policías. Comenzaron los forcejeos entre los vigilantes y la multitud, y se desató un tiroteo.
Las autoridades uruguayas no lo iban a dejar pasar y al otro día mandaron a detener a Rouco Buela. Muy tranquila le pidió a un compañero la ropa y se preparó para actuar. Salió de su casa con dos compañeros, vestida de varón y fumando un cigarrillo. Pasó por delante de los pesquisas, que no la vieron. La cachada y la astucia también son tretas del débil. La prensa uruguaya festejó el ridículo de la policía de Orden Social. Leoncio Lasso de la Vega publicó unos versos en el diario: “Gato, ¡vuela!, dijo alguno; / Negra, ¡vuela!, otro gritó; / y otro dijo: ¡Juana Buela! / y en efecto… se voló… / mientras que el buen centinela / como un pavo en la puerta se quedó”.38
Las mujeres fueron anarquistas a pesar de la gran mayoría de los compañeros que, si tenían interés en su participación, era uno residual y secundario. Las mujeres, a sus ojos, debían primero comprender la causa así no ponían obstáculos a la lucha de sus parejas sentimentales. Se creía que las mujeres cultivaban en el ámbito privado dos cosas: miedo a la huelga y religiosidad, ¿entendían los compañeros que ellos las habían encerrado allí? La investigadora Maxine Molyneux resumió en “ni dios, ni patrón, ni marido”,39 a los agentes del sometimiento.
Las mujeres también estaban precarizadas, resistían las tiranías del patrón y lo fortuito e inestable de su vida cotidiana, pero entendieron los dispositivos de dominación que las mantenían desiguales. Porque la humillación de la servidumbre seguía cuando llegaban a sus casas. Una de las virtudes del anarquismo es haber planteado que lo privado es político. Los efectos de este descubrimiento fueron dispares. La voz de la mujer40 puso la primera bomba en 1896 cuando Pepita Guerra denunció a los compañeros que caminaban para atrás cuando se trataba de la situación de las mujeres: cangrejos cómodos conservadores que, ante la posibilidad de ejercer dominio, cedían, por más anarquistas que se dijeran.
A partir de este background, era esperable la respuesta41 de María Rotella al elogio que La Protesta hizo a Salvadora: “¿Por qué una mujer anarquista llama tanto la atención y hace convertir hasta a los hombres más equilibrados en estúpidos fetichistas?”. Porque la admiración masculina se había organizado en dos ejes, que fuera inteligente y que fuera mujer, como si el anarquismo no contara con mujeres42 que hacía años organizaban conferencias, revueltas y huelgas, que entraron y salieron de la cárcel y que, desde el exilio, se mantuvieron agitadoras. Entonces Rotella dijo su sentencia: “Pues bien, compañeras, si queremos emanciparnos, debemos lograrlo por nuestro propio esfuerzo, sin esperar el empujón o la protección de nadie”. El mensaje también era para la recién llegada.
Salvadora estaba a cargo de la página de cultura de La Protesta y publicaba colaboraciones, poemas, traducciones, reseñas, novedades bibliográficas, agenda de actividades. Una madrugada llegó a la redacción un hombre vestido con tapado de cuello de piel a pedir el número de la jornada y pagó con un puñado de libras esterlinas. Era Titta Ruffo, el barítono que cantó en casi todas las temporadas del Teatro Colón hasta 1931. Cuando su cuñado Giacomo Matteotti fue secuestrado y asesinado por los fascistas italianos en 1924, Ruffo decidió no cantar más en Italia y se marchó al exilio, al igual que otros artistas como Raoul Romito. Las autoridades fascistas lo declararon subversivo. Salvadora se dio cuenta después de quién era.
La “joven Onrubia” ingresó en las letras ácratas con ese ruido de fondo. Era lo que llamaríamos una “joven promesa” o, como dice Rotella al pasar, enfant prodige. Pero la cualidad de precoz, los diecinueve años, o, más bien la edificación de la heroína con cualidades de abanderada escolar es trivial. Con todo, fue la primera autora argentina en escribir teatro anarquista.43 Juntaba intelectualidad y lucha social, dominio mayoritario de los señores con aires taurinos.
Almafuerte fue una de las apuestas teatrales de José Podestá, de vuelta en el Teatro Apolo, para iniciar la temporada de 1914. La Compañía Dramática Nacional Gámez-Rosich estaba bajo la dirección artística de Podestá, que a los 54 años ya era una leyenda. La idea de que “papito”, como le decía Helvio Botana a su padre, había financiado el estreno, está solo en la cabeza enamorada del hijo porque en Crítica no sobraba un peso para “aventuras teatrales”.44
El escenario donde se desarrolla la obra de teatro en tres actos y en prosa es el conventillo, ese bazar de la pobreza. Y en esas piezas de planchadoras, lavanderas y obreros es inevitable recordar las palabras del presidente de la Nación José Figueroa Alcorta en un discurso en las vísperas del Centenario: “Nuestro obrero gasta exageradamente y no ahorra porque no ajusta a su salario sus gastos”.
En Almafuerte no hay héroe sino heroína, Elisa, una costurera de veinte años, de novia con Arturo, “obrero inteligente de ideas avanzadas”. Planean casarse en tres meses. Los personajes que rodean a la pareja son la familia de Elisa y las vecinas. Su padre es obrero fabril, su madre es planchadora al igual que su hermana menor, la Gurisa; y Julia, la del medio, que se ocupa de las tareas domésticas. Doña Braulia, a cargo del conventillo, es amarga y se mueve entre el chisme y el resentimiento. Para los “buenos”, todo termina mal porque la Ley de Residencia hace colapsar a la familia. Para darle mayor realismo a la obra, Salvadora hace leer a doña Braulia una noticia sobre Arturo, escrita en la prensa por el cronista más popular de la época, Juan José de Soiza Reilly, “ese lechuzón de los anteojos negros” y “macaneador”, que aparece como personaje ficcional para sumar verosimilitud.
Soiza Reilly devolvió el guiño y escribió en Fray Mocho que la obra fue escrita “con dolor y con rabia, tiene la belleza de un rugido. Tiene la belleza del alma bohemia de su autora que, una tarde, como Gloria Laguna, borracha de hiel, apedrea por la ventana a los transeúntes. Y los apedrea con sus propias ilusiones. Como en un suicidio”.45
Entre la Ley de Residencia y la de Defensa Social, de 1910, pasaron ocho años.46 La historia del Estado represor y expulsivo debe comenzar con esas leyes, que afinaron el poder de coerción para preservar el orden económico, político y social de la clase gobernante. La primera se aprobó luego de la huelga del 22 de noviembre de 1902, la más grande hasta el momento. La segunda, luego de que explotara una bomba en el Teatro Colón. Si en la primera podemos adivinar los motivos económicos, en la segunda el problema fue de proximidad. Lo que causó terror fue, en definitiva, un anarquista en el Colón, templo deshonrado por la presencia de un trabajador de la nitroglicerina. El episodio merece un lugar en el anaquel de la zoología política argentina, ya que necesariamente la bomba tuvo que arrojarse desde el “gallinero”, lugar de hacinamiento social obrero en la fiesta de la cultura. Desde 1910 quedó “prohibida toda asociación o reunión de personas que tengan por objeto la propagación de las doctrinas anarquistas”. Durante el debate de la ley, los males sociales se concentraron en la anomalía: el anarquista, el loco, el epiléptico, el ladrón, el degenerado y la puta.
Elisa tiene un anarquismo entre intuitivo y razonado. Porque la obra, en definitiva, tiene una finalidad pedagógica en el fuera de escena: “Si todos los anarquistas son como mi novio, para que fuera bueno el mundo y felices las mujeres debían ser anarquistas todos los hombres”.47 También de protesta, “cuando se juntan los pobres obreros [es] para procurar darles un poco de educación a los hijos y que no sean esclavos como ellos”; y de utopismo, al recrear las posibilidades de justicia, solidaridad y felicidad.48 Se despliega una política allí donde el dramatismo de los cuadros permite una reflexión sobre la vida. Para Elisa no habrá casamiento ni fiesta ni vestido, queda sola con la maldición de su “cara de muñeca” expuesta a las fauces de un médico burgués que alardea con la prepotencia del dinero, el derecho de pernada y la tentación de su oferta: tres mil pesos por una hora con Elisa.
Tal vez haya sido el fotógrafo o la pose “de escritora” sentada en el escritorio, pero en la tapa de la revista Nuestro Teatro Salvadora parece una nena de doce. “Tres-cuarto, perfil derecho” con los ojos muy abiertos, grandes y compasivos, la boca entreabierta, con cejas arqueadas. En la foto no se ve el pelirrojo de amazona de cómic, pero sí el casquete con jopo peinado al costado. Elvira es su doble de juventud y es a través de ella que se despacha contra todo lo que odia: el trabajo alienante, el matrimonio, la burguesía. Es una novela de aprendizaje.
En el teatro anarquista el maniqueísmo es rey para que la identificación sea rápida. Según el historiador Juan Suriano, el teatro era el eje de las veladas libertarias, ya que “reunía las condiciones de la propaganda escrita y oral; muchos anarquistas pensaban que el teatro superaba la conferencia y el libro”.49 En Almafuerte están todos los grandes temas de la propaganda anárquica de la época, pero también había otra dramaturgia anarquista en la que aparecía “la mujer como enemiga”, la que mientras su compañero “va a la lucha” reza el rosario encerrada en su casa.
Salvadora, al igual que otros escritores, rechazó el exceso de lirismo. Se trata de una literatura de intención primera, de urgencia y disidente50 que buscaba eficacia en la transmisión de la ideología. Si en el principio fue el verbo, la literatura de izquierda argentina comenzó con la obra de los anarquistas Alberto Ghiraldo, Federico A. Gutiérrez –que de policía pasó a ácrata y lo echaron de “la fuerza” por sus odas a la delincuencia– y José de Maturana. Y la emergencia de esa palabra predicó sobre un sujeto que se impuso en la nueva Argentina: el miserable. Buenos Aires, gran aldea, se convirtió en un escenario ruin e indigno: conventillos, hacinamiento, tuberculosos, desempleados, milonguita, pungas y mala vida. Como contracultura, el anarquismo buscó encender la potencia sediciosa de las y los plebeyos. Para todo ofreció respuestas y propuestas, ¿para qué esperar?, ¿cuál sería la ventaja de aguardar por mejores momentos, si la dominación es nuestra contemporánea?
El santo del anarquismo
José Ferrari conducía el “milord” tirado por dos caballos. Acababa de arrancar dos cuadras atrás por Quintana. Esperaba a sus pasajeros que venían del cementerio de la Recoleta. Eran las 12.15 del 14 de noviembre de 1909 y el coronel Ramón Lorenzo Falcón conversaba acomodado en el carruaje con su secretario Juan Lartigau. Estaban llegando a Callao cuando un muchacho vestido de negro empezó a correrlos por atrás. No iban rápido. El muchacho tenía algo apretado al cuerpo y logró llegar al lado del estribo, despeinado, desencajado. La mano derecha hizo un movimiento rápido pero preciso y logró tirar el paquete en el asiento de los pasajeros. Cuando entendieron lo que estaba pasando ya era tarde. Un pestañeo y el ruido los ensordeció, la explosión los sacó del auto como invertebrados, la sangre no tapó el agujero que la bomba dejó en el empedrado. Sobrevivieron algunas horas. Simón Radowitzky corrió hacia Libertador, pero lo alcanzaron. Gritó “¡Viva la anarquía!” y se dio un tiro en el pecho. No murió.
Detenido, las autoridades buscaron por todos los medios acelerar el proceso judicial para aplicarle de inmediato la ley marcial. Pero llegó el acta de una sinagoga rusa que probó que Simón tenía veinte años, era menor de edad y no podía recibir esa pena. Le esperaba en cambio la condena a pasar veintiún años en el presidio de Ushuaia, la mitad en confinamiento solitario.
La historia de ese atentado comenzó meses antes, el 1° de mayo de ese año en plaza Lorea, anexa a la plaza del Congreso, y no solo es el “sangriento epílogo” de la Semana Roja, sino también el comienzo de la vida del “santo del anarquismo”, Radowitzky, que había llegado a principios de 1908 a la Argentina en el mismo barco que Esther Porter, la madre de David Viñas.
La de Falcón51 es una historia de represión obrera demasiado larga. Comandó los desalojos de 1907, cuando las inquilinas se declararon en huelga, y mandó en pleno invierno a que los bomberos arrojaran a las familias agua helada con sus mangueras de alta presión. Con el balazo de un arma reglamentaria cayó el niño de catorce años Miguelito Pepe. El 1° de mayo de 1909, cuando el acto anarquista en plaza Lorea había terminado y las mil quinientas personas se estaban dispersando, la policía comandada por Falcón comenzó a dispararles por la espalda. Quería desalojar la plaza y la llenó con catorce muertos y más de ochenta heridos.
Caras y Caretas salió rápido a justificar a Falcón que, después de seis meses de la masacre, no había sido citado a declarar ni recibido alguna condena pública. La revista lo destacó como “una de las figuras más familiares de la ciudad”, que intervino en episodios “bien simpáticos”, “entre los cuales es justo recordar el de la huelga de conventillos, a cuya solución contribuyera él eficazmente, poniendo su influencia de parte de los inquilinos, a quienes favorecía la razón en el conflicto”. Para el cronista, nunca confundió a los anarquistas –con quienes sostuvo un duelo a muerte– con los obreros, “de ahí que no exista siquiera la única atenuante que se podría alegar en descargo del crimen absurdo cometido en su persona”. 52
Pero si Falcón estaba muerto, la propaganda iniciada por él contra los anarquistas había sido eficaz. Civilización y Estado se ubicaron en la misma vereda y lo que no se plegara al nuevo orden sería un común adversario. Ante Falcón difunto, “vinieron a la memoria todas las constantes advertencias relativas al progreso del terrorismo en Buenos Aires y a la necesidad de combatirlo enérgicamente”.53
Los festejos del Centenario fueron nacionalistas y bajo el estado de sitio. Las publicaciones oficialistas destacaban las victorias económicas alcanzadas por la industria agropecuaria, el arraigo de los bancos y el triunfo del comercio. Este “progreso envidiable y sólido” fue el espíritu común al que se encomendaban las capas medias y altas de la sociedad y gran parte de los intelectuales europeos que miraban la Argentina y fueron encuestados por Soiza Reilly. Solo algunas voces incomodaron. Para Máximo Gorki “el aumento del imperialismo de los Estados Unidos traerá para la América del Sur una grave invasión política y económica”. Paul Adam, un novelista francés de moda en ese momento, pero sin datos sobre el país, imaginó “la gloria de inaugurar sobre su suelo virgen la ciudad futura de Karl Marx o la de Kropotkine”. Paul Reclus fue el único que estaba en tema y recordó las expulsiones masivas de extranjeros “que no piensan como los hombres que gobiernan vuestra nación”.54
De este mundo salió Simón Radowitzky para recalar en Tierra del Fuego. Una vez vengados sus compañeros, nunca más habló de Falcón. Los anarquistas se referían a él como “Simón, un niño grande”. “Era un alma sencilla y sincera –escribió Luce Fabbri–, sin complicaciones ni ‘complejos’, que salía del infierno con la misma profunda honestidad y con el mismo amor confiado por sus semejantes con que había entrado en él: un alma milagrosamente invulnerable”. 55
Golpeé las puertas del Tugurio, la casa de Osvaldo Bayer, muchas veces. La primera fui con una lista de nombres que se me escapaban, que nadie conocía, y que solo él podía recordar porque fue un obsesivo de la nota al pie. Nos sentamos alrededor de la bomba Orsini de percusión que adornaba una mesita y comenzó a hablar de personas como si lo hubieran visitado en la semana. Dejé para el final a Simón Radowitzky porque quería leerle el escrito inédito de Salvadora. En voz alta, yo en la voz de ella, invocando el fantasma de Simón y con las intervenciones de Bayer, parecía un delirante diálogo con médium.
En un libro dedicado exclusivamente a él explicaré el porqué de mi divino anarquismo.56 Cuando yo tenía 14 años y estaba en la escuela normal de mi pueblo, Gualeguay, tuve una pesadilla horrible: soñé exactamente cómo fue el atentado a Ramón Falcón. (Después supe por Simón la exactitud de mi sueño).
Después de muerto mi padre, Falcón (que era amigo de mi madre y padrinos ambos del comisario Gamboa)…
Bayer: Pobre piba, ¿no?
…nos visitó en la casa en que vivíamos en Buenos Aires, y yo sentí tal horror kármico por él, que esta es la base de mi novela.
Mi veneración por Radowitzky enraíza en el tiempo de las Pirámides de Egipto.
B: No se sabe por qué.
En mi novela lo llamaré Aglamoé. Radowitzky estudiaba medicina en Rusia.
B: Eso no es cierto, siempre fue obrero.
…cuando, en 1905, muchos jóvenes tuvieron que escapar. Los padres de Simón, judíos ucranianos de muy buena posición económica, tenían por entonces una fábrica de muebles en Chicago.
B: No es cierto.
…hacia donde creían dirigirse Radowitzky y sus compañeros. Por desgracia, equivocaron el barco.
B: Eso son macanas.
…y viajaron como polizones rumbo a la Argentina donde, inesperadamente, Simón encontró un tío que poseía un taller metalúrgico.
B: Es el tío que lo llama, pero no esto de la fábrica de muebles. Tenía una imaginación esta mujer…
Un histórico 1° de Mayo Falcón estaba en el balcón del Club del Progreso…
B: No es cierto, estaba con las tropas policiales a caballo. Y era en la plaza del Congreso. Se ve que se acuerda y pone.
…y venían los “cosacos”, tropa correntina brava a quienes dio la orden de cargar sobre la columna de manifestantes. La sangre corrió hasta por las cunetas. La señora de Navarrete, madre de un dibujante de Crítica, salió con las enaguas orladas de bermellón. Simón, entonces un niño de diecisiete años, presenció la matanza y, fanático…
B: ¿Por qué fanático? Con sentido de justicia, en todo caso.
…como era, juró venganza. Trabajaba entonces en un taller metalúrgico de la calle Uruguay cerca de Santa Fe, propiedad de unos rosarinos de apellido Seno.
No sé cómo se las arregló para fabricar su bomba. Tenía un pequeño revólver con él. Falcón había ido al entierro de un general Victorica y regresaba en un coche con Juan Alberto Lartigau, emparentado con nuestra familia y a quien mi madre había dado el pecho (de mi hermano mayor Iván), y con el que murió.
Después del estallido, Simón corrió por la calle Callao seguido por los indignados ciudadanos, y se pegó un tiro.
B: No, no es cierto.
Tuvo la bala alojada en un pulmón todo el resto de su vida.
B: No, no es cierto.
La gente lo perseguía. Una señora rubia que no sabemos cómo se llamaba lo cubrió con su cuerpo gritando: “¡Déjenlo que es un chico!”.
B: No es cierto.
Evitó que lo lincharan y se lo llevó entonces la policía. No pudieron condenarlo a muerte porque su tío, metalúrgico también, que tenía su taller por la calle Boedo, pidió por telégrafo la partida de nacimiento legalizada a Ucrania y, por demostrarse que era menor porque llegó a tiempo lo condenaron a tiempo indeterminado a Ushuaia, donde había de permanecer hasta su indulto por San Hipólito Yrigoyen.
B: Está loca esta.
Dos heroicos compañeros, Apolinario Barrera y Miguel Arcángel Roscigna emprendieron la difícil tarea de liberar a Simón Radowitzky. Barrera se largó en el año y logró sacarlo del penal. Después de muchos días de vivir a monte en la maravillosa primavera de Ushuaia, fueron capturados del lado chileno al intentar embarcarse.
B: No es cierto, ya se habían embarcado. Pararon porque veían llegar un buque de guerra.
Miguel Arcángel Roscigna, años después, logró, mediante Natalio Botana, un puesto de guardiacárcel. Ya había recibido Simón –que estudiaba español– un diccionario con un marcador de seda con el lema “El que busca encuentra”.
B: Esto es interesante.
En el lomo, cuidadosamente plegado dentro de la encuadernación, Simón, buscando, encontró el plan de fuga elaborado por los compañeros. Roscigna se las arregló para hacerle saber “quién era”, aun cuando nunca lo miraba siquiera, menos aún dirigirle la palabra. Sin embargo, no se sabe por qué, quizás en razón de quien lo encomendó, Roscigna fue despedido de su puesto sin mayores explicaciones, y esta segunda fuga fracasó.
B: Es la misma, una sola fuga.
VE: Es un intento y una fuga, Osvaldo.
B: No, fue un intento. Pero está bien, excepto algunas cosas, está bien. ¿Vos sabés que, haciendo las ilustraciones para los anarquistas expropiadores, me encuentro con un libro que se llama El martirologio argentino, con prólogo de la Salvadora que trata de los crímenes de Uriburu?
Cuando Salvadora escribió Mil claveles colorados, su libro inédito, era anciana y tal vez le fallara la memoria. Pero si bien Radowitzky se fugó una sola vez, en noviembre de 1918, también es cierto que Roscigna, el héroe del anarquismo expropiador rioplatense, fue nombrado guardiacárcel en Ushuaia seis años después, cuando nadie dudaba de que era el único con chances de rescatar a Simón. El escape estaba preparado. Roscigna había logrado el puesto gracias a Natalio, que no temía los riesgos que Salvadora tomaba y, además, estaba convencido de que Radowitzky tenía que salir de ese lugar. El guardiacárcel anarquista ni siquiera miraba al penado 155, quien había recibido un libro con el plan de fuga escondido en el lomo. Pero Simón dudó:
–He visto tanta tristeza en el rostro de mis compañeros cuando conocieron que para ellos no había lugar, que decidí no irme. Busca el medio de que todos podamos marcharnos.
–Pero es una locura, hermano. Habría que esperar seis meses para un plan así y tal vez fracase todo. Tú puedes irte ya.
–Prefiero quedarme. Esperaré tu vuelta.
Roscigna comenzó a organizar la fuga de todos, pero en Buenos Aires, en medio de una discusión en el congreso de la Unión Sindical Argentina, el tipo de actividad adonde no solo iban obreros sino también infiltrados de la policía, un socialista del órgano de los metalúrgicos de México 2070 gritó que Roscigna se hacía pasar por penitenciario.57 Al día siguiente le llegó la baja y la expulsión del penal. Simón tuvo que esperar seis años más para salir, pero Roscigna no se fue sin dejar un mensaje: quemó la casa del director del penal.
En 1937 Miguel Arcángel Roscigna y sus compañeros Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini se convirtieron en los primeros desaparecidos en el Río de la Plata. La policía de Orden Social les aplicó la Ley Bazán: primero disparar y después preguntar, para terminar fondeados en el río.58
Salvadora, antes de conocer a Radowitzky, conoció su mito. Tenía quince años cuando fue el atentado y debió enterarse por la prensa, al igual que su madre, Teresa, que fue amiga de Falcón y mantenía correspondencia con el coronel. Cuando enviudó, según Poroto Botana, “la ayudó en todo, desde hacerla nombrar directora del colegio del pueblo Carbó, hasta enviarle dinero para agregar un aula o para que aguantara los retrasos en el pago de sus sueldos”. Poroto, que no encontró en su madre ninguna cualidad para destacar, atribuyó su odio a Falcón a que los orgullosos –el lenguaje es propio de la tardía conversión religiosa de Helvio– se ponen “en contra de aquellos de quienes tuvieron que depender en alguna circunstancia”.59
En La Protesta era común leer las campañas de ayuda a los presos y sus familiares: se pedía la libertad y se juntaban fondos para enviarles ropas, cigarrillos, alimentos y medicamentos. Los grupos Pro-Presos también organizaban los escapes. Esta solidaridad con los detenidos se inauguró luego de las movilizaciones de 1901 y 1902, cuando los anarquistas comenzaron a poblar las cárceles. Según Juan Suriano “la Penitenciaría Nacional, la cárcel de La Plata y el Departamento de Policía se transformaron en fuertes imágenes simbólicas representativas de la opresión y de la represión, especialmente el penal de Tierra del Fuego”. Es a partir de esto que liberar a los presos por las luchas sociales se convirtió en una de las principales ocupaciones del movimiento, “inaugurando en el campo de la izquierda argentina una tradición de lucha por los presos políticos que continuaría con fuerza hasta comienzos de la década de 1980”.60
Salvadora comenzó a escribirle cartas a Radowitzky y a tejerle medias de lana. Al poco tiempo fueron amigos y se trataban como hermanos. Si la distribución de la riqueza estaba demorada, una vez que se hicieron ricos con Botana, puso el dinero en circulación y traficó influencias para ayudar a los compañeros. “Se sabía” que cuando Apolinario Barrera llegaba a la redacción de La Protesta con la plata que faltaba para imprimir el diario, venía de Salvadora. Ella lo hizo nombrar capataz general de Crítica. No sorprende, entonces, que fuera él uno de los que intentó fugar a Radowitzky de Ushuaia y que el costo de la aventura corriera a cuenta de la gran financiadora del anarquismo.
El encierro que vivió Simón hubiera desequilibrado a cualquiera. El aislamiento como castigo, las torturas en cada aniversario del atentado, el control como hostigamiento, las palizas nocturnas, el régimen del terror y las violaciones. En 1918 Marcial Belascoain Sayós publicó en la editorial de La Protesta el folleto “El Presidio de Ushuaia. Impresiones de un observador”, en el que denunció las torturas y los delitos sexuales contra el penado 155 en “La Sodoma fueguina”. Es que, desde Rosas en adelante, como podemos leer en El Matadero de Esteban Echeverría, la violación fue una de las formas del castigo, una vía de conquista del cuerpo por un poder. Tanto en El Matadero como en Amalia, de José Mármol, la violencia desbalancea la tensión entre barbarie y civilización en forma de intromisión de afuera hacia adentro, de las masas informes sobre el poeta o sobre la casa deshecha, de la carne sobre el espíritu.61
En la literatura, y en función de un proyecto de nación, se establece a partir de esa violencia qué cuerpo porta una virtud que es violada por la barbarie. Fuera de la literatura hay una invasión civilizatoria, porque si en El Matadero las masas bárbaras toman el cuerpo del joven unitario, sobre los detenidos políticos lo que cae es la ley y la restauración de un mandato de obediencia. Considerados ellos como bárbaros, irrumpe el orden que no respetaron en forma de sometimiento sexual: desvirilizar para sojuzgar, feminizar para dominar. Es un delito de género y por tanto político.
Belascoain Sayós escribió en clave: “Vayan a ti en estas líneas compendiados los afectos de los seres que te aman; de los que comienzan a preparar el magno acontecimiento de volverte a la vida arrancándote de la ferocidad de los criminales carceleros”.62 Seis meses después partió de Punta Arenas Apolinario Barrera con la pequeña tripulación del cúter Sokolo, un tipo de barco de un solo mástil, y echaron anclas el 5 de noviembre en Ushuaia. El 7, Simón saltó por la ventana del taller de hojalatería, vestido de guardiacárcel. La capa arrugada le tapaba media cara, en el apuro había dejado una pierna del pantalón adentro de la bota, y la otra, afuera. El centinela lo miró con desconfianza, pero no dio la voz de alto. La travesía hasta su recaptura duró 23 días.
Salvadora no se daba por vencida. Por lo bajo financiaba los planes de fuga, pero también le pedía a Hipólito Yrigoyen que lo indultara. “El Peludo” la llamaba “La Divina Dama” y ella le pedía favores y puestos para sus protegidos.
–Don Hipólito –pidió Salvadora–, le cambio el escándalo de Rosario por la libertad de Radowitzky, pero usted no me lo deja en Buenos Aires porque la Liga Patriótica le puede hacer algo.63 Lo indulta y me lo manda a Montevideo.
En Rosario las huelgas del transporte iban a terminar de la peor manera. Los chauffeurs y los guardas de ómnibus que estaban con las medidas de fuerza venían agarrándose a los tiros con los carneros de la patronal que conducían los vehículos.64 En abril el diario Santa Fe pronosticó una inminente huelga general y el agravamiento del conflicto.
Ella recordó ese momento: “Me fui sola a Rosario. Dormí esa noche en el hotel Italia y a la mañana me reuní con los compañeros y les propuse el trato”.65
El 15 de abril de 1930 Simón telegrafió a Salvadora: “Salgo hoy Montevideo. No entiendo lo que pasa”. Había llegado el indulto.
Crítica lo anunció como un “Triunfo del Pueblo. Triunfo de Crítica”.66 El periodista Eduardo Barbero Sarzábal estaba desde enero en Ushuaia y sus notas eran parte de la campaña del diario por la liberación. El 28 de abril Crítica reprodujo el telegrama “De la madre de Radowitzky” desde Chicago: “Congratulations answer will you come here and when family anxious see you. Mother”.67 Una vez que el presidente Hipólito Yrigoyen firmó el decreto de indulto y destierro, Simón siguió libre, pero en un calabozo, a la espera de un barco que lo sacara de la isla. Nunca sospechó que afuera era una causa popular. Los vecinos de Tierra del Fuego “lo invitan a sus respectivas casas”,68 juega partidos de football entre los otros indultados y un cuadro local,69 en los recreos de la escuela está con los niños, “para los que se ha convertido en una figura simpática”.70
El barco llevó a los indultados directamente a Montevideo. Desde allí Simón le escribió a Salvadora:“Hoy fui a ver a un médico, me revisó bien, dice que los pulmones están muy bien y el corazón... muy sano... hasta cierto punto se quedó admirado de que mi corazón esté sano, como el médico es de confianza casi casi le digo quién me curó el corazón”.71
A la ligera Salvadora pasaría como una escritora anarquista pero no es del todo exacto. En el anarquismo encontró la excusa para su propia radicalidad. Jean-Paul Sartre dio una pista involuntaria sobre Salvadora en el prólogo a El retrato del aventurero, de Roger Stéphane.72 Salvadora fue la aventurera, antes que la militante; fue la agitadora, la entusiasta, pero no sometió su individualidad a un colectivo. La aventurera destaca su heroicidad en la acción: “Los militantes han de recoger la herencia de las virtudes aventureras”, recomienda Sartre.
Para la escritora Emma Barrandeguy, fue una anarquista con collar de brillantes porque para mediados de la década de 1930 tenía amigos que habían quedado de la época de juventud y mantenía vínculos con los hijos de estos, pero sus nuevos amigos ya no eran anarquistas. Para su hija, China, era un personaje extraño, “mucha izquierda y mucha ropa cara”.73
1 La escena fue reconstruida con Gloria Machado Botana y la denuncia del diario El Líder.
2 Entrevista telefónica a Georgina Botana, 2003.
3 Carlos Mastronardi: Memorias de un provinciano, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1967, p. 40.
4 Ib.
5 Ib.
6 SMO: “A caballo, a pie, a nado y en bote”, Fray Mocho, 6 de marzo de 1914. Agradezco las conversaciones con Rodrigo Álvarez que alumbraron este apartado.
7 Juan L. Ortiz: “Gualeguay” en Obras completas, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p. 472.
8 Emma Barrandeguy, citada en el hermoso artículo de Agustín Alzari: “Ese otro Ortiz: Juan L. en revista Claridad”, Orbis Tertius, vol. 15, núm. 16, 2010. Alzari también da cuenta de la coincidencia de Salvadora con Juan L. en la sección “Poemas”, del número del 26 de abril de 1930, de la revista Claridad.
9 Lucía de Leone rescató y prologó este libro y Almafuerte para la colección Las Antiguas, dirigida por Mariana Docampo, de la editorial cordobesa Buena Vista.
10 SMO: “A caballo, a pie, a nado y en bote”.
11 Ib.
12 SMO: “Luna amiga” en La rueca milagrosa, Buenos Aires, Tor, [1921], p. 98.
13 La obra apareció publicada el 1° de febrero de 1914. Nuestro teatro, Revista quincenal de crítica y producciones teatrales,Buenos Aires, año I, núm. 9.
14 SMO: “Imitación de Ada Negri”, La Protesta, 16 de enero de 1914.
15 E. Marchini: “Sobre una nueva poetiza” [sic], La Protesta,11 de enero de 1914.
16 La obra apareció publicada el 1° de febrero de 1914. Nuestro teatro, Revista quincenal de crítica y producciones teatrales, año I,núm. 9.
17 Teodoro Antillí: “Desplazamiento”, La Protesta, 18 de marzo de 1914.
18 Mona Moncalvillo: El último bohemio. Conversaciones con Edmundo Guibourg, Buenos Aires, Celtia, 1983, p. 54.
19 Queda en la calle Rodríguez Peña 254.
20 Julio Camba, citado en Gonzalo Zaragoza Rovira: Anarquismo argentino, 1876-1902, Madrid, Ediciones De la Torre, 1996,p. 250.
21 SMO: “Alma al aire…”, La Protesta, 29 de enero de 1914.
22 Pienso, sobre todo, en la vitalidad de Cutral Gioiosa y del Gallego Torres.
23 Daniel Barret: Los sediciosos despertares de la anarquía,Buenos Aires, Libros de Anarres - Terramar Ediciones - Editorial Nordan, Colección Utopía Libertaria, 2011, p. 7.
24 Entrevista a Gloria Machado Botana.
25 Entrevista a Emma Barrandeguy.
26 Álvaro Abós: El tábano. Vida, pasión y muerte de Natalio Botana, el creador de Crítica, Buenos Aires, Sudamericana, 2001. La investigación de Abós es tan precisa, detallada e inteligente que permite acercarnos fielmente a la vida de Natalio Botana y las vicisitudes del diario. También escribió Cautivo. El mural argentino de Siqueiros (Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2004) en donde continúa lo que en El tábano aparece como interrogante sin solución, el destino de “Ejercicio plástico”, el famoso mural de Siqueiros que hoy podemos ver en el Museo del Bicentenario, pero que en ese momento estaba fragmentado y guardado en containers.
27 Roberto Tálice: 100 000 ejemplares por hora, Buenos Aires, Corregidor, 1977.
28 Caras y Caretas, 7 de febrero de 1914, núm. 801, p. 80.
29 La Protesta, 3 de febrero de 1914.
30 Crítica, 5 de febrero de 1914.
31 Ib.
32 SMO: “Periodismo”, La Protesta, 5 de febrero de 1914.
33 La Protesta, 6 de febrero de 1914.
34 La Protesta, 16 de noviembre de 1904, citado en Asunción Lavrín: Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago de Chile, 2005.
35 La Protesta, 10 de diciembre de 1904, citado en Asunción Lavrín: Ib.
36 Véase Agustina Prieto, Laura Fernández Cordero y Pascual Muñoz: “Biografías anarquistas. Virginia Bolten”, Políticas de la Memoria, Buenos Aires, Cedinci, núm. 14, verano 2013-2014.
37 Juana Rouco Buela: Historia de un ideal vivido por una mujer, Buenos Aires, Reconstruir, 1967.
38 El Día, 23 de octubre de 1909.
39 Maxine Molyneux: “Ni dios, ni patrón, ni marido. Feminismo anarquista en la Argentina del siglo xix” en La Voz de la Mujer. Periódico comunista-anárquico, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997.
40 La Voz de la Mujer. Periódico comunista-anárquico, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1997.
41 La Protesta, 6 de febrero de 1914.
42 Para seguir las biografías de estas mujeres se puede consultar Cristina Guzzo: Libertarias en América del Sur. De la A la Z,Buenos Aires, Utopía Libertaria, 2014.
43 El amateurismo es una constante en este tipo de teatro en el que se escribía para que la obra fuera representada en las reuniones entre compañeros y no para ser estrenada en el teatro comercial.
44 Helvio Ildefonso Botana: Memorias. Tras los dientes del perro, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1985, p. 30.
45 Juan José de Soiza Reilly: “La evolución de la bohemia. Los que triunfan desde abajo”, Fray Mocho, Buenos Aires, año III, núm. 90,16 de enero de 1914.
46 Citado en Gabriela Anahí Costanzo: “Lo inadmisible hecho historia. La Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910”, Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, núm. 26, 2006.
47 SMO: “Almafuerte”, Nuestro teatro, año I, núm. 9, 1° de febrero de 1914.
48 Jean Andreu, Maurice Fraysse y Eva Golluscio de Montoya: Anarkos. Literaturas libertarias de América del Sur 1900, Buenos Aires, Corregidor, 1990.
49 Juan Suriano: Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2001, p.161. Puede verse también Pablo Ansolabehere: Literatura y anarquismo en Argentina (1879-1919), Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2011.
50 J. Andreu, M. Fraysse y E. Golluscio de Montoya: O. cit.
51 Su nombre tiene muchos recordatorios en la ciudad de Buenos Aires. Uno fue eliminado en 2006, el de la Escuela Federal de Policía. En 2011 la Escuela de Cadetes “Ramón L. Falcón” cambió a “Comisario General Juan Ángel Pirker”. Cada 14 de noviembre su tumba en la Recoleta aparece cubierta de flores.
52 Caras y caretas, 20 de noviembre de 1909, núm. 581, p. 54.
53 Ib.
54 Juan José de Soiza Reilly: Crónicas del Centenario, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2008.
55 “Simón Radowitzky en el Uruguay” en Luce Fabbri: La Libertad, entre la historia y la utopía, Barcelona, Virus y otros editores, 1998.
56 Las cursivas corresponden al fragmento dedicado a Simón Radowitzky de Mil claveles colorados, el libro inédito de SMO incluido en este libro, p. 229.
57 Emilio López Arango: “Una campaña solidaria y justiciera. Por la libertad de Simón Radowitzky”, La Protesta, año VI, núm. 272, Buenos Aires, octubre 25 de 1927, p. 377.
58 Osvaldo Bayer: Los anarquistas expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos, Buenos Aires, Galerna, 1975, p. 77.
59 H. Botana: O. cit., p. 78.
60 Juan Suriano: O. cit., p. 111.
61 David Viñas: Literatura argentina y realidad política, Buenos Aires, Jorge Álvarez Editor, 1964.
62 Osvaldo Bayer: Los anarquistas expropiadores…, p. 98.
63 Kurt Wilckens había sido asesinado en la penitenciaría por el miembro de la Liga Patriótica Ernesto Pérez Millán Temperley.
64 Diario Santa Fe, 21 de marzo de 1930.
65 SMO: Mil claveles colorados. Inédito publicado por primera vez en este libro, p. 258.
66 Crítica, 15 de abril de 1930, p. 3.
67 Crítica, 28 de abril de 1930, p. 6.
68 Crítica, 5 de mayo de 1930, p. 4.
69 Crítica, 7 de mayo de 1930, p. 5.
70 Crítica, 2 de mayo de 1930, p. 5.
71 Carta de Simón Radowitzky, sin fecha, con seguridad escrita desde Montevideo, en 1936.
72 Jean-Paul Sartre: “Retrato del aventurero”, en Problemas del Marxismo I (Situations VI), Buenos Aires, Losada, 1968, pp. 7-17. Agradezco a Marcos Zangrandi la sugerencia de este texto.
73 José Tcherkaski: Habla Copi, Buenos Aires, Galerna, 2013,p. 131.