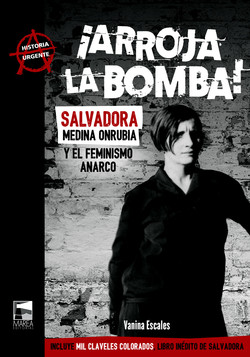Читать книгу ¡Arroja la bomba! - Vanina Escales - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO II
El 6 de julio de 1914 hacía frío y llovía. Delmira Agustini vivió hasta las cuatro de la tarde. Enrique Job Reyes le dio dos tiros en la cabeza con un revólver; luego, para matarse, se tuvo que disparar dos veces: se equivocó en el primero y aunque el segundo impacto fue mortal, agonizó por unas horas. Cuando la policía tiró la puerta abajo para entrar en la habitación alquilada de la calle Andes 1206 de Montevideo, permitió ingresar a la prensa. Por eso podemos ver el cuerpo de Delmira en el suelo, al lado de la cama, con un viso blanco, medias y zapatos de taco oscuros.
La prensa uruguaya y de Buenos Aires encontró razones para el acto de Reyes. Hacía catorce días que el juzgado los había divorciado. Solo un medio satírico de la época, La Mosca, lo condenó: “Protestamos contra los hombres autoritarios que se erigen en amos de la mujer y quieren hacerse amar a tiros de revólver”,1 escribió un o una cronista en el anonimato. Delmira, “la Nena”, “JouJou”, la precoz poeta bendecida por las palabras, murió a los 28 años. La palabra femicidio aún no había sido dicha.
Su último libro, Los cálices vacíos, de 1913, dejó abierto un nuevo mundo. Ella fue el antecedente literario rioplatense de los versos sensuales, salidos de su “alma sin velos”, como escribió Rubén Darío. Poeta del cuerpo y del erotismo amoroso, Alfonsina no dudó en reconocerla como “la mejor de nosotras”.2
El dilema que supuso Delmira para su época fue grande. Escribir versos eróticos sin tener experiencia sexual –que algunos críticos se apresuraron en reseñar como fantasías castas, platonismo moral– fue contrarrestado por la “protección” de su familia que insistía en apodarla “la Nena”, y sus fantasías carnales fueron traducidas como “imaginación”. La crítica insistió en infantilizarla, en hablar de la Nena para no hablar de una poesía que perturba, con algo de monstruosidad, como notó Unamuno. Sylvia Molloy subrayó la “nenidad” de Delmira como una performance deliberada, máscara de protección en la escena pública y literaria. Contracara de Anna de Noailles, la condesa francesa con aires de Musidora vamp que escribió el amor, más febril que el hambre.
Las poetas locales, sin redes para la elusión, fueron más seriamente adjetivadas en la intemperie. Loca, en la segunda década del siglo pasado, tenía dos acepciones: puta o enferma mental, con sus variaciones literarias y sociales, la soltera caída en el pecado, la que cede al erotismo, la que dice que goza, y las histéricas, las neurasténicas, las de los nervios enfermos. Salvadora se puede acompañar con cualquiera de esas imágenes. Pero llamarla “loca” es un acto de pereza simbólica que se mantiene con insistencia en el tiempo.3 Si la locura es lo que se pierde en el laberinto del sentido,la imputación de tal significa negar validez a la palabra, denegar el derecho de decir y es el primer paso hacia su ocultamiento, como quisieron hacer con las Madres de Plaza de Mayo. Cualquier mujer desubicada –la no fijada y excéntrica habitante de la bruma– es una loca.
Un año antes que Salvadora, llegó a la ciudad Alfonsina Storni. Primero se instaló en la pensión de la familia de Brígida Dunincan, en Pueyrredón 543; luego se mudó al barrio de Flores, a la casa de sus amigos Routin. “El microbio de la aspiración seguía royendo mi espíritu: debes ir a Buenos Aires –me decía–. Allí está tu campo de acción. Y me largué a Buenos Aires, sin otro capital que mi optimismo y mi decisión de luchar a brazo partido”.4 Salvadora era una muchacha melancólica, fúnebre, que siempre se estaba riendo. Un cronista de la época dice que pareciera que “una enorme desdicha original le hubiera envenenado las flores del jardín. Su alma es de bohemia. Y tan enorme es la fe que ella tiene en el esfuerzo de su voluntad y de su talento, que con razón se considera una triunfadora de sí misma”.5
Se conocieron y se hicieron amigas. Renegaron del provincianismo, tal vez como una pose de recién llegadas, pero no lo hicieron de la provincia. Sus hijos se llevaban pocos meses y también fueron amigos. Alfonsina nunca zafó de la descripción “madre soltera” ni de que en cada presentación la llamaran “la señorita” Storni. Salvadora evitó el moralismo gracias a su inscripción en el anarquismo y luego con la “bendición patriarcal” de un hombre que le dio su apellido al guacho: Botana.
Salvadora y Alfonsina tuvieron ese tipo de amistad en la cual la otra es, primero, una confirmación de lo que nosotras mismas somos, testigos mutuas, memorias en espejo. Las dos fueron hijas de la naciente clase media, con madres maestras. Ellas, también normalistas, rubia una, pelirroja la otra, y ambas con niñitos que les colgaban de un brazo; y del otro, la cartera, no un marido. Dos hombres se habían aventurado a seducirlas, enamorarlas y fecundarlas; o ellas los sedujeron y buscaron en esos hombres un pasaje hacia la vida sin pareja, libres. Nunca renegaron del amor, porque se enamoraron de los hijos.