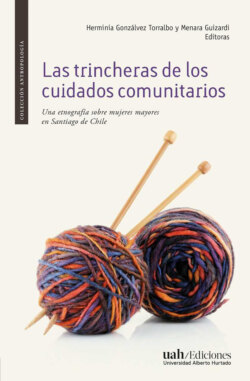Читать книгу Las trincheras de los cuidados comunitarios - Varias Autoras - Страница 10
ОглавлениеIntroducción
Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Guizardi
Para mí, envejecer es la suma de las experiencias por las que he pasado día tras día, desde mi juventud hasta lo que soy ahora. Soy mujer y soy mayor, soy todas esas cosas juntas
(Lucía, 73 años, Santiago de Chile).
Nosotras con ellas
Para las dos editoras de este volumen, el ímpetu por sentir y pensar el envejecimiento femenino ha sido parte de un proceso que desbordó fronteras geográficas, entrecruzando y entretejiendo, simultáneamente, dimensiones personales y profesionales. Esto ha dotado todo cuanto se discute en esta obra de un carácter intersubjetivo que, no obstante, extrapola con creces la experiencia de las editoras. La intersubjetividad constituye el corazón epistemológico de este libro porque las protagonistas de nuestra etnografía –las mujeres mayores de la Región Metropolitana de Chile–, nos han socializado en sus dinámicas comunitarias interpelándonos a participar de ellas como mujeres, militantes, profesionales, cuidadoras, amigas e incluso nietas. Estos roles que ocupamos estaban fuertemente estructurados alrededor de reciprocidades del afecto y del cuidado; de un sistema de dones, como diría Dolors Comas d’Argemir i Cendra (2017), que entreteje trayectorias personales, apoyo mutuo y, cómo no reconocerlo, diversas formas de conflictividad.
Por lo anterior, el presente volumen propone un particular aporte a la conceptualización de las intersecciones entre envejecimiento femenino y cuidados comunitarios. Una forma en la cual toda la reflexión está situada desde mujeres y con mujeres; que se construye a modo de un mosaico de voces, relatos, prácticas y posicionamientos. Relatos nuestros (de las investigadoras y de las mujeres) sobre nosotras y nuestras experiencias del cuidado. Y es precisamente debido a esta estructuración intersubjetiva que elegimos partir esta introducción recuperando, en primera persona, cómo hemos iniciado esta investigación: las dos editoras (representando el equipo de investigadoras que participó de la etnografía que origina el libro) y Lucía (en representación de las mujeres mayores cuyas experiencias comunitarias abordaremos en este volumen).
Herminia
Durante la primavera de 2015 comencé a pensar en la vejez de las mujeres en Santiago de Chile. Entonces, escribía el informe que cerraba una investigación previa, sobre el trabajo de producción y reproducción social que realizan las mujeres a lo largo de sus diferentes edades. Con algo de ingenuidad, en el transcurrir de este proyecto, me sorprendí al darme cuenta de que las mujeres mayores sobresalían, a la luz del enfoque de género y feminista empleado en la investigación, debido a su sobrecarga en el trabajo de sostenimiento de la vida: tanto la propia, como la familiar. Sin que lo hubiera previsto, los resultados de la investigación me confrontaron con la realidad de muchas mujeres mayores quienes, con su invisibilizada sobrecarga de trabajos de cuidado, sostienen sus vidas y las de su entorno.
En 2016, tiempo después de haber terminado esta investigación, enfermé y tuve que operarme de urgencia: fue un año de diversos desafíos de salud vinculados a este episodio. Como soy migrante en Chile, vivo lejos de mis redes familiares femeninas. Mientras me recuperaba, no pude dejar de pensar en las mujeres mayores de la investigación concluida; no pude dejar de pensar en la transcendencia de esta función femenina del cuidado desempeñada por ellas y su importancia para que mujeres, entre ellas, mujeres como yo, puedan sostener sus funciones productivas, a modo de una cadena de cuidado. Lo comprendí, entre otras cosas, porque debí usar toda mi capacidad argumentativa para evitar que mi madre y hermana viajaran los casi 11 mil kilómetros que separan mi ciudad natal, Elche (en el Estado Español), de Santiago de Chile, para acompañarme con su incondicional trabajo de cuidado.
Menara
Hacia fines de 2015 me vi fuertemente compelida a reflexionar sobre las complejidades del cuidado en el envejecimiento femenino. Mi madre enfermó de cáncer y, con mis dos hermanas, nos hicimos cargo de cuidarla, asistiendo a mi padre que pese a sus grandes esfuerzos y genuinas intenciones, pasó toda una vida sin cuidar y carecía de herramientas para hacerlo (y menos en una situación tan delicada).
La tarea fue de las más difíciles. Mis hermanas y yo tuvimos que hacer malabarismos para atender simultáneamente nuestras actividades productivas. Dos no vivíamos en Brasil, donde residían nuestros padres; la que sí vivía tenía su casa a más de mil kilómetros de distancia. Nos convertimos, así, en cuidadoras multisituadas, viajando muchísimos kilómetros cada mes. Pero, además, tuvimos que enfrentar la resistencia de mamá. Primera generación universitaria de su entorno, ella se diferenció de las mujeres precedentes en su linaje familiar rechazando tajantemente que el cuidado (de personas y doméstico) debiera ser una obligación femenina. Se propuso educarnos –a las hijas– para no asumir al cuidado como un fatum. En coherencia con estas máximas, se negaba a aceptar ser cuidada por nosotras en la enfermedad. Esto generó una profunda reflexión familiar sobre cómo hacernos cargo de sus necesidades sin lastimar aquello que ella entendía como su principal legado para nuestra libertad femenina. Tras la muerte de mamá, a fines de 2017, conté estas experiencias a Herminia, buscando su escucha amiga. Abrazándome en este proceso, ella me invitó a integrar el proyecto que origina este libro, transformando mi experiencia con mi madre en reflexión antropológica.
Si bien fuimos incentivadas por estas historias personales que nos impelieron a indagar antropológicamente sobre las mujeres, los cuidados y el envejecimiento, el contexto chileno actuó como un catalizador de nuestra entrada a este campo de estudios. Nuestras reflexiones personales coincidieron con un momento en el que los datos sociodemográficos apuntaban a la aceleración del proceso de envejecimiento en Chile. Además, el discurso político sobre el tema estaba en pleno cambio: de enunciados reconocedores de que estábamos en camino a convertirnos en un país envejecido, a otros que aludían al envejecimiento de la población como un hecho.
Fue el conjunto de nuestras constataciones personales, aquellas derivadas de los resultados de investigación que había dirigido Herminia, unidas a las que observábamos cotidianamente en el contexto social y político, lo que nos impulsó a centrarnos en el estudio del proceso de envejecer de las mujeres mayores.
Pero, para invitarles a surcar por los laberintos y ambigüedades de las experiencias del envejecimiento femenino, llamaremos a sumarse a esta conversión a una de nuestras colaboradoras en el estudio que fundamentó esta obra. Se trata de Lucía, mujer de 73 años que, con generosidad infinita, nos compartió su historia. Desde su perspectiva, y como ella sintetiza en las frases del epígrafe que abre esta Introducción, veremos que envejecer implica unir todas las existencias de una vida, poner todas las edades en una sola y mirarlas desde el momento presente. Es decir: un cruce de fronteras entre diacronía y sincronía que permite a los sujetos reestructurar los sentidos de su propia trayectoria. Para introducir fehacientemente esta dimensión dialéctica del envejecimiento y las otras que, en conjunto componen el hilo conductor analítico y etnográfico de este libro, retomaremos las luces y sombras que emergen de la vida de Lucía. Sus experiencias del cuidado, enunciadas desde sus propias palabras, serán el punto de partida de este volumen: un camino hacia comprender el significado del cuidado comunitario autogestionado por mujeres como Lucía en los clubes de personas mayores en Santiago de Chile.
Lucía
Mi infancia, con mi familia, siempre fue en Santiago Centro. Ahora me doy cuenta de que siempre he vivido en la misma comuna. Allí, en la casa en la que nacimos mis hermanos y yo, vivíamos con mi abuela, mi abuelo y mi mamá. En total, éramos tres hombres y tres mujeres. Mi papá era cortador de cuero, trabajaba en una fábrica de zapatos. Él murió cuando yo tenía ocho años. Estuvo en cama desde que tengo uso de razón. Se pegó en una rodilla, y nunca se la vio y después tenía como una pelota grande, llena de pus. Murió en el Hospital San José, cuando yo tenía ocho años. Mi mamá tejía en el telar, vendía ponchos, y lavaba ropa ajena. Con eso, ella nos crió. Mi abuelo compraba y vendía cajas de zapatos a las fábricas. Mi abuela recomponía a la gente que se quebraba los pies, las manos, cualquier cosa; veía a las guaguas, les daba remedios. En ese entonces con esos trabajos se vivía.
Como vivíamos con mi abuela, mi mamá no pagaba arriendo, pero le cocinaba a ella y a mi abuelo. En esa casa, andábamos todos los hermanos juntos. No nos cuidaban mucho. Yo creo que por eso mi hermano, el que es 12 años mayor que yo, no quiso hacerse cargo de nosotros. En cuanto pudo, se casó y se fue. Pensándolo bien, mi relación con mis hermanos no era buena, no sé lo que pasaba. Hasta ahora es así. Parece como si no fuéramos hermanables. Yo pienso que es porque mi mamá nos mandaba a que los cuidáramos, que los paseáramos en brazos, y nosotras éramos muy chicas para esa responsabilidad. Yo creo que por eso estamos medias resentidas. ¡Sí!, eso nos pasó. Yo tuve que cuidar a dos hermanos menores. En ese tiempo no tenían coche, había que andar trayéndolos en brazos, darle el almuerzo, mudarlos. Nos encargábamos de todo el cuidado de ellos mientras mi mamá lavaba y tejía. Así que no fue una niñez muy buena. Aunque jugábamos igual, pero para eso dejábamos a los cabros en el suelo, para poder jugar.
Recuerdo que a los siete años comencé a ir al colegio, cuando entré a la básica. Primero estudié con las monjas y después me trasladaron a un colegio público que estaba a la vuelta de mi casa. Cuando comencé a ir al colegio, no sé cómo hacía mi mamá, pero ella lavaba, tejía y cuidaba a mis hermanos. Yo no la podía ayudar. A veces, incluso, nos íbamos a los columpios. Eso sí, nunca dejé de ir al colegio, me gustaba mucho. Tuve la misma profesora de primero a quinto básico y si yo no sabía algo, ella me llevaba a su casa, me enseñaba todo. Me gustaba esa profesora, todas las profesoras de aquel tiempo eran súper buenas. En ese tiempo nos enseñaban economía (en la asignatura denominada “Educación para el hogar”) también para hacer almuerzo, pan, trabajos manuales como tejer, hacer cosas, no como ahora que no les enseñan nada.
Cuando ya tuve diez años empezamos a trabajar mi hermana y yo. Íbamos a la vuelta de la casa, con una señora que tejía chalecos a máquina. Yo bobinaba la lana. Mi hermana cosía y planchaba. Eso fue lo que ella nos dijo que hiciéramos, pues había que trabajar para ayudar a mi mamá. Cuando terminamos la básica, a los 13 años, entramos con mi hermana a una fábrica de zapatos. Después de un tiempo me hicieron contrato. Trabajé como 12 años en la empresa. Luego entré a trabajar a una empresa donde hacían tubos para juguetes. Hacían de todo ahí. En esa empresa trabajé seis meses, pero tuve que retirarme de trabajar porque mi mami cayó en cama, y quedó tiesa, tenía que mudarla, darle la comida en la boca; por eso dejé de trabajar a los 25 años. En total, fueron diez años cuidándola. Y la verdad es que nunca supe qué era lo que tenía. Solo sé que la cuidé sola. Mi hermana decía que ayudaba, pero cuando se necesitaba su ayuda no estaba. Nunca, nadie, se preocupó de llamarle un médico, o de llevarla al consultorio. Mis hermanos, menos todavía. Así que, yo estuve sin trabajar durante diez años, cuidando a mi mamá, y viviendo con ella.
A mi marido, para mi mala suerte, lo conocí en la casa de una tía. Y a los 17 años, me casé. Antes, a los 21 se era mayor de edad. Por eso, tuvo que ir mi mamá a dar el permiso. Al principio yo no lo tomaba en cuenta porque era chica, tenía como 14 años. Él no me gustaba, y creo que nunca me gustó. Quería salir de la casa nomás. Anduvimos como cuatro años antes de casarnos, y cuando lo hicimos nos fuimos a vivir juntos con su familia. Allí me di cuenta de que su familia era peor de la que yo tenía. Eran todos buenos para el trago. Cuando se armaba la pelea, era cosa seria. Eran alcohólicos. Por tanta pelea, una vez me llevé a mis tres hijos y me fui. Me fui de la casa de mi marido, a la de mi hermana. Nunca más volvimos. Él iba a ver a los niños a veces, pero tampoco les daba nada. Todo lo tenía que aportar yo. Además, mi marido se murió joven, a los 46 años. Así que, por una cosa y por otra, yo crié a mis hijos sola. En realidad, mientras yo trabajaba en la fábrica, era mi mamá quien cuidaba a mis hijos. Luego que ella se enfermó, la empecé a cuidar yo.
En ese tiempo, mientras cuidaba de mi mamá, mi hermana con quien también vivíamos, compró una máquina de coser y otra para tejer. Hacíamos chalecos y yo salía a venderlos. En ese tiempo yo tendría unos 30 años. Estuve como seis años, si no recuerdo mal, tejiendo con la máquina y cuidando a mi mamá. A veces yo me amanecía trabajando, me iba sin desayuno, sin almorzar. Pero mi mamá, a pesar de su enfermedad, me seguía ayudando, pues veía a mis hijos que, además, eran porfiados.
Ahora que somos mayores, mi hermana dice que si se muere primero va a dejar unos papeles para que ninguno de los otros hermanos se haga cargo de la casa. Es que en esa casa hemos vivido la mayor parte de la vida. Por esa razón, está dejando a mi hijo mayor de cabecilla, después vengo yo y después vienen mis otros hijos. La verdad es que nadie ha pagado arriendo, nadie ha pagado nada, mi hermana lo ha pagado todo. A veces, cuando he podido, le he pasado plata, lo más, diez mil pesos, pero es que tenía que mirar por mis hijos.
No sé si ser madre ha sido bueno o malo, por todo lo que pasa una. Traer hijos al mundo no era ni una gracia, pero llegaron. Yo me imaginaba la niñez mía para la niñez de ellos y no quería una niñez así para ellos. Mi tranquilidad es que todos mis hijos estudiaron en un colegio. El menor se fue a hacer el Servicio Militar, y cuando volvió le dije que se inscribiera para que terminara primero medio, para que tuviera algo de estudios y poder trabajar. Así que los terminó. Todos terminaron el colegio y continuaron trabajando, porque tenían que trabajar para comer.
Ahora mi hijo menor trabaja en construcción y el otro trabajó hasta los 30 años en una ferretería, pero quedó ciego por una trombosis. Desde entonces su mujer le lava la ropa, le cocina; a veces va a comprar. Lo tratan más o menos, igual, pero no es como que fuera un ciego feliz. Su mujer hace costura en la casa y él cobra jubilación. Él tiene una hija de 24 y una de tres años. Mi hermana les pasó una pieza para que tuvieran todo ahí, el dormitorio y el comedor. Mi hijo mayor tiene cincuenta y tantos. Trabajó haciendo muebles, después trabajó repartiendo cartas, y ahora que quedó cesante ayuda a hacer las bandejas para el almuerzo en el negocio de mi nuera.
A todas mis nietas, ocho mujeres, las crié yo. Cuidé a ocho nietas. Recuerdo que cuando mi nieta mayor tenía hambre, yo no hallaba qué hacer. Yo tenía una vecina que tenía una guagüita, y yo le pedía si podía amamantar a mi nieta también, y la amamantaba. La mamá de ella trabajaba y no le dejaba ni leche. La madre de la otra nieta no, fue distinto. Pero había una nieta tan llorona, la que sigue de la mayor, la que tiene veinticuatro. Todo el día lloraba. Y no de esos llantos que uno pudiera calmarla. A mis bisnietos, no puedo cuidarlos, la mente ya no me da para eso.
Ahora que ya soy mayor, en la semana, me voy donde mi nuera para no estar pasando rabias con mis hermanos en casa. A veces me paso casi todo el día allá. Ella tiene un negocio de comida en la casa, vende desayuno y almuerzo. La ayudo en la mañana, hago los desayunos y, como a las once, empiezo a hacer los almuerzos. Ya en la tarde quedamos de vagas y nos ponemos a ver comedias. Ella duerme y yo veo la comedia. El día miércoles y sábado yo me voy a la feria a vender ropa y productos de Meiggs1, así que esos días no la ayudo; el domingo tampoco. Cuando llego a la feria, mis vecinas llegan corriendo, me sacan todo, me sacan el toldo, me ponen los nylon, me ponen las cosas. Son todos nuevos, pero son buenas personas. El fin de semana llego de la feria, y me quedo en la pieza. Me quedo a dormir, a veces me pongo a leer. Tengo tantos libros que a veces los empiezo a anotar en un cuaderno. Se me pasa la hora anotando nomás. Antes me ponía a tejer a crochet, pero ahora no le hago empeño.
Ahora que soy viejita, mi familia son mis hijos, mi nuera y mis nietas. Pero, sobre todo, mi nuera y mis nietas que son quienes se preocupan de mí. Siempre andan pendientes, por si me falta algo, champú, lo más esencial. Si no me preguntan, me mandan igual. Si necesito algo le pido a mi nuera y me lo trae. Es que la plata me sirve para pagar nomás lo básico. Tuve que pedir un préstamo para hacerme un examen que me costaba como 120 mil pesos. Hay que estar pagando eso también. Me hicieron ese examen, lo llevé al médico y el médico los miró nomás y no dijo nada. Es puro gasto demás, eso.
Antes pasaba enferma, me pasaba en el SAPU2 o en la Posta3, porque me daban ataques de asma, o me daban resfríos fuertes. Mi nuera era la que me llevaba a la posta. El asma no se me ha pasado, pero estoy en tratamiento. Tomo remedios también para la diabetes y la hipertensión. A pesar de eso, ahora que soy vieja, yo me encuentro igual que cuando era joven. Siempre he sido igual, media distraída. Por dentro me siento igual, como que fuera joven, ese es el pensamiento que tengo. No me siento vieja, son las enfermedades nomás. Pero eso es en mi mente, porque yo me miro las manos y digo yo: “Uy, ¿qué me pasa?”. Por eso no me miro al espejo, no me gusta, entonces no sé si estoy arrugada. A veces miro a las personas de edad y las veo pintadas, “que se ven bien”, digo, “¿cómo me veré yo pintada?”. Pero no me pinto.
Pero de todas las cosas que hago, lo que realmente me distrae es ir al Club. En el club estamos hace un año, pero yo participaba hace ya dos años en el programa Vínculos4. Antes nos pagaban, pero ahora ya no. El programa es para la gente pobre. Llegó una visitadora social y habló conmigo. Yo le dije que no me gustaba mucho estar con gente, porque yo no soy buena para andar conversando con nadie, pero ella me convenció. Pero fue una buena idea, porque lo pasamos bien en el club. A mí me gusta el grupo de socias. Pero había otras que se fueron y me caían mejor. Hace unos años nos llevaban a paseos. Íbamos a distintas partes y más encima nos pagaban, eran casi 50 mil pesos. Después, fue bajando, hasta que nos dieron 11 mil y tanto. Ahora, no participo apenas en otras actividades del centro comunitario, solo el club. Allí me distraigo. Es mi momento, no es una obligación.
Volver al futuro
Con los relatos de Lucía, entendimos que su vida y su historia es, en varios sentidos, un anuncio de experiencias que nos tocarán también a nosotras como mujeres que envejecen. Indagar sobre las trayectorias vitales de mujeres mayores pasó a ser para nosotras, las editoras de este volumen, un viaje al futuro. De hecho, debido a las experiencias personales que atravesaba, este sentido y esta sensibilidad estructuraron la forma como Herminia elaboró el proyecto de investigación que dio origen a esta obra y como lo dirigió. También estructuró la manera como Menara se integró a la codirección y como entre ambas, articulamos el trabajo en equipo que contó con la colaboración de diversas estudiantes e investigadoras en formación.
Este libro representa, en muchos sentidos, un regreso de este viaje que hemos emprendido, como se explicitó en los agradecimientos, cercadas de varias otras investigadoras y de diferentes mujeres mayores que compartieron con nosotras sus experiencias. Por lo mismo, este trabajo está profundamente marcado por diferentes trayectorias femeninas, pero que han sido reunidas, seleccionadas y analizadas a partir del diálogo cuidadoso que las dos editoras hemos querido establecer con nuestro equipo de trabajo y, también, con nuestras colaboradoras. Hemos conducido la forma como los materiales fueron recopilados en campo, la manera como los hemos analizado, la redacción de cada capítulo. Tuvimos, así, un papel de dirección que es anterior a la producción del manuscrito, pero que lo caracterizó. Hay así, una impronta nuestra que debe ser explicitada, para, entre otras cosas, desvincular a nuestras compañeras en esta aventura que aún estaban en proceso de formación de los desperfectos que este libro pudiera tener. Cultivamos la esperanza de que ellas, que constituirán una nueva generación de investigadoras dedicadas a la etnografía feminista, sabrán mejorar nuestras propuestas, ensanchar nuestras miradas y avanzar hacia caminos que no supimos identificar. Este ímpetu del cuidado hacia ellas y hacia nosotras, no obstante, también tienen una dimensión intersubjetiva, dado que es parte de los vínculos e identificaciones comunes que hemos establecido con las mujeres que protagonizan nuestro estudio.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando aludimos a los cuidados como un vínculo intersubjetivo femenino? Si miramos con detenimiento la historia de Lucía –la cual tiene, si cabe, todavía más aristas de las que reflejamos en este relato–, nos damos cuenta de que nos encontramos con una mujer cuyas responsabilidades asociadas al cuidado de otros y otras –primero, sus hermanos, después, su madre, hijos/as, luego, sus nietas–, estuvieron muy presentes en todo su curso de vida. Lucía nos relata que desde muy pequeña ha debido asumir labores asociadas al cuidado. No solo porque estas responsabilidades estaban –y están– naturalizadas como femeninas, sino también porque no podía expresar sus deseos y necesidades: su voz no era legitimada5. No podía elegir no cuidar. Pero, simultáneamente, el que ella y su hermana se responsabilizaran del cuidado de sus hermanos fue fundamental para que su madre pudiera salir a trabajar remuneradamente.
Con el paso de los años, y desde un lugar protagonista de los cuidados de sus familiares cercanos (hermanos, madre, hijos y nietas), Lucía fue mediando su vinculación con el mundo del trabajo formal (en la fábrica de zapatos y de juguetes) e informal (tejiendo ropa en casa, para venderla después), entrando y saliendo del mismo, en la medida en que su carga de cuidado le permitía. Ahora que es una mujer mayor, trabaja informalmente en la feria, ya que la pensión que recibe no le alcanza para sobrevivir. Es más, tiene que endeudarse para cubrir sus necesidades básicas, principalmente asociadas a la salud. Pese a afrontar experiencias de descuido tan apremiantes, todavía lamenta que ya no pueda seguir cuidando, al menos, de sus bisnietos. Dice que la cabeza no le da, como si el cuerpo, a pesar de las enfermedades, pudiera seguir dando de sí cuando se trata del cuidado de otros y otras.
¿Sería posible comprender la vejez de Lucía sin saber sobre las responsabilidades asociadas al cuidado que ha realizado a lo largo de su vida? Las autoras de este libro creemos que no. Pero también creemos que las mujeres no son sujetos pasivos de estas desigualdades de cuidados que, acumuladas en sus trayectorias vitales, aparecen de forma magnificada en la vejez.
Lucía nos muestra en su relato que el cuidado comunitario –en la familia, primero; en el barrio y en la feria, después– constituye uno de los saberes femeninos a partir de los cuales las mujeres resisten a los descuidos sociales. Tras pasar toda una vida cuidando sin ser cuidadas, varias mujeres mayores “capitalizan” sus conocimientos sobre cómo generar redes y afectos, creando espacios sociales donde encuentran amparo para los años finales de sus vidas. Hemos tenido la suerte de encontrar diversos de estos espacios en los centenares de clubes de personas mayores capitaneados por mujeres en las comunas de la Región Metropolitana de Santiago6. Fue precisamente en uno de estos clubes que conocimos a Lucía. Desde un primer momento, estos espacios nos parecieron una respuesta femenina a los descuidos sociales que enfrentan las mujeres en el envejecimiento. Esto nos abrió un campo investigativo de los más fértiles, orientado a comprender las formas comunitarias de agenciamiento protagonizados por las mujeres mayores en tres comunas de la Región Metropolitana de Chile: Independencia, Santiago Centro y Providencia.
Seleccionamos estas tres comunas, y no otras, por dos características sociodemográficas que hacen de ellas espacios condensadores de las problemáticas femeninas que buscamos comprender. Por un lado, están entre las tres más feminizadas y también entre las más envejecidas de la región. Es decir, en ellas se observa una prevalencia de las mujeres entre la población adulta mayor. Por otro lado, presentan perfiles de estratificación socioeconómica diversificados: bajo (en el caso de Independencia), medio (Santiago Centro) y alto (Providencia), permitiéndonos comparar el envejecimiento femenino a partir de las desigualdades y diferencias que las diversas condiciones socioeconómicas articulan.
Como explicaremos más detenidamente en el tercer capítulo, nuestro acercamiento a las experiencias femeninas del envejecimiento en cada comuna se dio a través de un recorte cualitativo específico. Entre 2016 y 2018, participamos de los clubes gestionados por mujeres mayores de 60 años. Nos hicimos asiduas de tres en particular (uno por comuna), en cuyas actividades –talleres artísticos, paseos turísticos, eventos de recaudación de fondos, comidas, meriendas– pudimos intimar con las mujeres que, como Lucía, son las protagonistas de la investigación que desarrollamos.
El contacto sostenido semanalmente con ellas en estas actividades nos permitió profundizar en otros ejes de investigación. A través de sus historias, relatos, conversaciones y de las escenas compartidas con ellas, dilucidamos las ambivalencias y contradicciones del envejecimiento femenino: al paso que reproducen socialmente la vida, las mujeres son recordadas cotidianamente en el acto de cuidar (y con mucha más intensidad en la vejez) de los límites sociales, biológicos, culturales y políticos a que están expuestas, dada la prevalencia (hegemonía, diríamos) de las relaciones de poder patriarcales7. Conocer estos límites que son a su vez reales y/o ficticios, impuestos y/o elegidos, y saber cómo las mujeres mayores conviven con ellos, pero también, cómo los resisten y, sobre todo, cómo los subvierten a través de sus organizaciones comunitarias, será uno de los cometidos del volumen.
Es en este campo de acciones entretejido alrededor de las múltiples facetas del cuidado que las mujeres disputan sus posiciones, negociando la forma como pueden situarse en los intersticios de las imposiciones patriarcales. En este último sentido, el cuidado es también, un territorio de batallas, un campo de conflictos. Y las mujeres actúan, precisamente, atrincherándose en redes femeninas de apoyo mutuo a partir de las cuales logran librar sus batallas –pequeñas, medianas o grandes– en contra de diversos elementos que reducen sus derechos, posibilidades y capacidades de acción. Estas afirmaciones quedarán más claras en los capítulos etnográficos que componen la segunda parte de este libro. Pero nos parece fundamental señalar que de ahí viene la expresión que adoptamos en el título del volumen: los cuidados comunitarios constituyen las trincheras de un proceso dialéctico de resistencia y acomodación protagonizado por las mujeres mayores.
Claves de lectura
Antes de adentrarnos a los contenidos específicos de este libro, nos gustaría explicitar a lectoras y lectores que la obra que tienen entre manos se respalda en una impronta crítica. Quisiéramos detenernos algunos momentos en declarar dicha impronta, circunscribiéndola a por lo menos tres ejes de debate.
En primer lugar, convocamos a reflexionar críticamente sobre las formas de nombrar a las personas que han superado los 60 años. Por lo general, las autoras de este libro adherimos al término “personas mayores”. No obstante, en ciertos capítulos, hemos debido recuperar otras expresiones, como “adultos mayores”, o incluso “ancianas”. Enfatizamos que, si utilizamos estos conceptos, es porque son las herramientas conceptuales de autoras y autores a quienes aludimos y con cuyos argumentos dialogamos (ya fuera para refutarlos, reformularlos o recuperarlos parcialmente). Nos detenemos en este punto porque creemos necesario clarificar, desde el inicio, cuál será la terminología asociada a las protagonistas de esta investigación.
Los conceptos “adulto mayor” y “persona mayor” se utilizan sobre todo en el marco de la política pública, sustituyendo términos como “viejo”, “anciano” o “senescente” que se asocian a imágenes negativas sobre la vejez. La incorporación del concepto “adulto mayor”, utilizado también por los medios de comunicación, así como desde ámbitos tan diversos como las ciencias de la salud, o las ciencias sociales en Chile, asocia el proceso de envejecimiento al ejercicio de derechos, tratando con ello de transformar ciertos marcos valóricos. En términos formales, se considera en Chile que son adultos mayores las mujeres con 60 años o más y los hombres con 65 años o más. Es decir, “adulto mayor”, “persona mayor”, “de la tercera”, “de la cuarta edad”8 y “abuelo/a” son usados con el propósito de superar las miradas negativas hacia el envejecimiento.
Empero, ninguno de estos términos está del todo libre de cargas peyorativas. Por ejemplo, la palabra “abuelo/a”, muchas veces utilizada con su diminutivo “abuelito/a”, reproduce cierta mirada infantilizadora, proyectando a las personas mayores como sujetos pasivos (y alejados de la vida productiva). Esta pasividad y alejamiento son cada vez menos frecuentes entre las personas mayores en Chile, que siguen trabajando hasta edades muy avanzadas. Además, la posición de abuelo/a implica mucha actividad familiar, ya que está a su cargo gran parte de las tareas de cuidado de sus nietos/as. Al mismo tiempo, el concepto “adulto mayor” reproduce cierto sesgo androcéntrico: es una expresión en masculino, que refiere a los hombres y engloba a las mujeres. Como veremos en los capítulos de este libro, el género define experiencias diferenciadas respecto del proceso de envejecer y en este término la experiencia validada se sitúa solamente en el género masculino.
Por todo lo mencionado, este libro pretende ir más allá de los sesgos recién enunciados, denominando, de manera consciente, comprometida y militante, al sujeto protagonista de nuestra etnografía como “mujeres mayores” y como “personas mayores”. Adherimos a estos términos desde el reconocimiento de que existen experiencias diferenciadas en el proceso de envejecer. Comprendemos que es necesario pensar este proceso desde su heterogeneidad, es decir, concibiéndolo como interseccionalmente atravesado por marcadores de género, estratificación socioeconómica, etnicidad/racialidad, condición nacional, sexualidad, por mencionar algunos factores. Con ello, tratamos de contribuir a superar no solo el androcentrismo de las ciencias sociales, sino también el edadismo, el clasismo y el racismo.
Esta postura política e interpretativa que acoge los términos “persona mayor” y “mujeres mayores” se encuentra en completa sintonía con los términos que nuestras propias colaboradoras han elegido para designarse a sí mismas. En antropología social y cultural, desde los años sesenta (Berreman, 1966; Dundes, 1962; Harris, 1976), se comprende que las formas de representar a los grupos y personas no es universal, sino que es situacionalmente cultural. Esto significa que las identidades son situacionales y, por lo mismo, lo son también las maneras de designarlas. Por ello, conviene destacar que en diversos momentos del libro (particularmente en los capítulos IV, V y VI) mencionamos a las mujeres con las cuales trabajamos en nuestra etnografía con los términos que ellas elegían (por ejemplo, como “señoras” o “doñas”). Adoptamos, entonces, las formas como se trataban entre sí y como nos pedían ser tratadas. En este sentido, nuestro trabajo ha tratado de recuperar también los usos lingüísticos “emic”9.
En segundo lugar, aunque seguramente lectoras y lectores se darán cuenta más adelante, nos gustaría dejar sentado desde un principio que este es un libro situado desde un marco feminista y, específicamente, desde la antropología feminista. En el caso específico de nuestros tres estudios de caso, esto ha significado tener siempre en mente el papel estructurante de las desigualdades de género-parentesco10 y de estratificación socioeconómica que se producen y reproducen en la vida de las mujeres estudiadas. También ha significado tener presente las múltiples dicotomías sobre las que se soporta, específicamente, la experiencia femenina de cuidar y ser cuidado durante el proceso de envejecer, entre ellas: naturaleza/cultura, altruismo/interés personal, público/privado, producción/reproducción, autonomía/dependencia, viejo/joven. Pero el enfoque que utilizamos estuvo centrado en analizar no solo las desigualdades sociales que se producen y reproducen en la vejez, sino también aquellos aspectos del ser mujer mayor que son una fuente de alegría y fortaleza (Gibson, 1996: 435). Como convocó Bernard (2001), hemos intentado avanzar en un análisis feminista con ideas y fundamentos propios que permitiera dar cuenta de las realidades de género en el envejecimiento.
En tercer lugar, declaramos que este libro cuenta historias y experiencias vividas/recopiladas antes del estallido social que atravesó Chile a partir del 18 de octubre de 2019. La eclosión del estallido fue inicialmente motivada por el alza en el valor del pasaje del metro en 30 pesos chilenos (lo que lo elevó por sobre un euro y cerca de 1,3 dólares, convirtiéndolo en uno de los más caros del mundo con relación precio-distancia). Pero las protestas pronto pasaron a incorporar también quejas por otras múltiples desigualdades que experimentamos quienes vivimos en territorio chileno: el acceso a la salud, vivienda, pensiones, educación, recursos naturales, entre muchos otros factores. La convergencia de todas estas demandas impulsó la llamada “marcha más grande de la historia”, realizada el viernes, 25 de octubre de 2019, en la capital del país (Santiago) y replicada en las semanas subsecuentes.
En esta marcha, en medio a una multitud de más de 2 millones de personas, marcharon también miles de hombres y mujeres mayores, quienes se han convertido en protagonistas de las manifestaciones. Su participación ayudó a sincerar el malestar colectivo de las personas mayores en Chile frente a las desigualdades sociales y la forma como ellas se van magnificando en sus cursos de vidas, debido a las inequidades del modelo económico y estatal neoliberal adoptado en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet. Este protagonismo y este malestar de las personas mayores se desplegó en su presencia masiva en cacerolazos, manifestaciones, concentraciones, cabildos e, incluso, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las calles.
Tras meses de conflicto, la crisis social chilena fue agudizada con la pandemia global provocada por el Covid-19. Con esta compleja situación, se vuelve todavía más evidente la inequidad y las extremas dificultades enfrentadas por las personas mayores en el país. Chile viene enfrentando, entonces, una crisis de reproducción social donde suceden tres procesos vinculados que impactan sobremanera a la población mayor: el aumento generalizado de la precariedad vital, la proliferación de exclusiones y la multiplicación de las desigualdades sociales (Pérez, 2017: 203).
Si bien este libro reúne resultados de investigación anteriores a la eclosión de estas dos crisis en Chile, las reflexiones y data empírica que aquí presentamos permiten comprender varios de los desenlaces del contexto actual. En este sentido, la presente obra visibiliza la sobrecarga de trabajo (remunerado y no remunerado) que tiene la gran mayoría de las mujeres, en todas las etapas de sus vidas, intensificándose en momentos de crisis sanitarias, económicas y de cuidados e impactando, más si cabe, su acceso al bienestar en la vejez. Este libro se publica en un momento en que el pueblo de Chile lucha por resistir y sobrevivir. Este desafío nos convoca, como sociedad, a reconocer la importancia del trabajo de cuidados para el sostenimiento de la vida, dignificando, con su visibilización y valoración, el trabajo de tantas mujeres, en todas sus edades.
Travesía
En este último apartado de la introducción, queremos invitar a lectoras y lectores a que conozcan el contenido de las diferentes secciones del libro. Les conduciremos, entonces, a una travesía por los temas abordados en los siguientes capítulos.
La obra se encuentra dividida en dos partes. La primera de ellas se denomina “El frente académico-político”, y está compuesta por los tres primeros capítulos del volumen. En ellos, se ofrecen discusiones que sitúan y sintetizan los debates sobre género, envejecimiento y cuidados en las ciencias sociales y en las políticas públicas.
En el Capítulo I, “Las mujeres y el envejecimiento en la investigación social (1950-2018)”11, situamos la producción científica sobre género y vejez en las ciencias sociales entre 1950 y 2018. Esta revisión crítica se propone analizar cómo las mujeres mayores fueron representadas y categorizadas en las publicaciones anglófonas e hispanohablantes. Mostraremos las contribuciones y aportes del feminismo a los estudios del envejecimiento, identificando aquellos temas de investigación que todavía hoy continúan siendo “áreas de silencio”. Además, situamos la contribución latinoamericana al campo de la vejez y el género articulada a través del concepto de organización social y moral de los cuidados. Asimismo, discutimos la categoría “cuidado comunitario”, apuntando a la necesidad de situar y profundizar este debate. En las consideraciones finales, ofreceremos nuestras reflexiones sobre la construcción de una perspectiva feminista en los estudios del envejecimiento femenino.
En el Capítulo II, “Debates para situar las políticas públicas”12, presentamos un estado del arte que recoge las discusiones sobre cuidados en países que atraviesan procesos demográficos de envejecimiento. Nuestro propósito es aportar, desde una perspectiva transversal de género, a la formulación de políticas públicas que hagan frente a los desafíos planteados por la transición demográfica en Chile. Revisamos los estudios sobre las necesidades de cuidado de las personas mayores, analizando el papel de la familia, del Estado, de la comunidad y del mercado en la atención de estas demandas sociales. Finalizamos discutiendo algunos puntos críticos a ser considerados para la planificación de políticas públicas vinculadas al cuidado en la vejez en Chile.
En el Capítulo III, “Las mujeres mayores, los cuidados y los clubes”, se explica el proceso etnográfico que dio origen al libro. Se relatan nuestras preguntas fundamentales y los hitos de la investigación. Situaremos la emergencia de nuestro interés por comprender el papel del cuidado comunitario para las mujeres mayores en Santiago de Chile. Además, contextualizaremos el origen y la historia de los centros de madres y de los clubes de personas mayores (espacios prioritarios de nuestra etnografía en las tres comunas). Discutiremos también las elecciones metodológicas que fueron parte de esta ruta investigativa. Finalizamos con el recorrido sobre los “modos de relación” que fuimos adoptando en nuestras interacciones con las mujeres, dando cuenta de cómo hemos incorporado una propuesta particular de etnografía feminista intersubjetiva, construida junto con ellas.
La segunda parte del libro, denominada “Habitar en las trincheras del cuidado”, está compuesta por cuatro capítulos. Su lenguaje es centralmente etnográfico ya que, en ellos, presentamos los tres estudios de caso desarrollados en la Región Metropolitana de Chile.
En el Capítulo IV, “El club como trinchera”13, nos adentramos en el material etnográfico, abordando el estudio de caso realizado en la comuna de Independencia. Partimos por exponer las características sociodemográficas de la comuna, buscando caracterizar aquellos datos que permiten comprender cómo las mujeres viven el proceso de envejecer allí. Luego, presentamos el club de mujeres mayores “El Rosal”, escenario de nuestros encuentros con señoras increíbles. Narraremos las dinámicas internas y de funcionamiento del club, contando cómo fue nuestra inclusión (inicialmente como visitantes y posteriormente como socias de pleno derecho). Expondremos los análisis etnográficos a partir de tres ejes: 1) el club como un espacio de cuidado para sí; 2) los múltiples “descuidos” enfrentados por las mujeres; 3) el club como espacio libre de cuidados hacia otros. Finalizamos reflexionando sobre las experiencias de cuidado comunitario en El Rosal.
El Capítulo V, “La política y la poética de envejecer”, retrata el segundo estudio de caso etnográfico, desarrollado en la comuna de Santiago Centro. Se inicia con la caracterización de los aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos del envejecimiento en esta comuna. Luego, describiremos las experiencias de las mujeres del club Mujeres Mayores. Relatamos nuestro acercamiento al centro comunitario donde las actividades del club tienen lugar, y nuestras aventuras de inserción al taller en que las mujeres se juntaban para y esmaltar sus cerámicas. Describimos cómo ellas se apropian del aula con dinámicas relacionales particulares, mostrando los temas de diálogo y las formas de cuidado comunitario que emergían mientras esmaltaban. Contaremos, además, cómo estas vivencias estaban marcadas por experiencias de interpelación entre ellas, las figuras políticas nacionales y la administración del centro comunitario. En las consideraciones finales, planteamos una articulación entre la poética y la política en la experiencia femenina del envejecimiento, vinculada a los cuidados colectivos en el club.
En el Capítulo VI, “Negociar las distinciones”14, presentamos el tercer estudio de caso, desarrollado en la comuna de Providencia. Como en los dos capítulos anteriores, partimos por caracterizar el contexto comunal y por describir los talleres de tejido y bordado a los que frecuentamos en uno de los centros comunitarios de la comuna. Luego, retomamos los relatos de las mujeres sobre su envejecimiento para conocer cómo renegocian sus distinciones sociales y sus tareas de cuidados. Finalizamos posicionando el lugar de estas distinciones en las prácticas, saberes y significados de las mujeres.
En conjunto, a lo largo de cada capítulo, debatiremos acerca de los desafíos que el estudio de la vejez plantea al campo investigativo sobre la organización social de los cuidados y, no menos, al feminismo. En el cierre, sintetizamos nuestras principales conclusiones etnográficas, aportando a una definición situada del cuidado comunitario (desde los tres clubes estudiados) como una experiencia dialéctica del habitar femenino.
1 Barrio comercial mayorista de la ciudad de Santiago de Chile, situado en los márgenes de las comunas de Santiago y Estación Central.
2 Servicio de Atención Primaria de Urgencia.
3 En Chile, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública más importante del país, localizado en la capital (Santiago), era conocido popularmente como “Posta Central”. Metonímicamente, el nombre pasó a ser usado para aludir a cualquier servicio de atención sanitaria de urgencia.
4 Sobre el programa Vínculos profundizaremos en el Capítulo III.
5 Orozco (2017: 40) nos cuenta que, precisamente intentando construir la posibilidad de una enunciación femenina de los deseos y necesidades, diversos movimientos de mujeres en Centroamérica lanzan la propuesta de un nuevo vocablo para resignificar la conjunción entre estos dos elementos: los denominan “desecidades”.
6 Chile se encuentra dividido en dieciséis unidades territoriales llamadas “regiones”, que están a cargo de un/a intendente designado por el presidente de la República. Las regiones se subdividen, a su vez, en provincias (a cargo de un gobernador, igualmente designado por el presidente) y estas en comunas (dirigidas por un alcalde electo por votación popular). La región donde se encuentra la capital del país, Santiago de Chile, es denominada “Región Metropolitana” y está subdivida en seis provincias y 52 comunas. Se distingue además el Gran Santiago (conurbado) y el Área Metropolitana de Santiago (que incluye algunas comunas aledañas a la demarcación anterior).
7 Desde una perspectiva feminista crítica, conceptualizamos el patriarcado como un fenómeno doble-dimensional. Por un lado, implicaría una dimensión “tópica”, referente a la consecución de relaciones concretas, correspondiendo así al “nombre que recibe el orden de estatus en el caso del género”, como “una estructura de relaciones entre posiciones jerárquicamente ordenadas que tiene consecuencias en el nivel observable” (Segato, 2010: 14). Pero, por otro lado, sería también el estrato simbólico que ha conformado todas las formas de simbolismo. Las violencias de género cumplen, en las sociedades patriarcales, una función central “en la reproducción de la economía simbólica del poder cuya marca es el género”, constituyendo un acto necesario para la restauración de ese poder (Segato, 2010: 13).
8 La cuarta edad alude particularmente a las personas mayores con edades superiores a los 79 años.
9 En antropología sociocultural, los usos “emic” refieren a las expresiones y elaboraciones simbólicas, sintácticas o narrativas adoptadas por los sujetos de investigación (Dietz, 2011; Harris, 1976; Schaffhauser, 2010).
10 A lo largo del trabajo las categorías género y parentesco pueden aparecer con un guion o sin él, indistintamente. El uso del guion permite focalizar la indisociabilidad de estos dos ejes de diferenciación social, en tanto, desde el género y el parentesco se reproducen relaciones sociales de poder que se encuentran en interacción con estructuras sociales, políticas y económicas, las cuales repercuten en la sostenibilidad de la vida. Especialmente, queremos señalar que la provisión de apoyo y cuidado, con sus significados y prácticas para cada contexto concreto, al mismo tiempo que son moldeados por el género y el parentesco, hacen género (West y Zimmerman, 1987) y parentesco (doing gender y doing kinship) y lo crean y recrean (work gender y work kinship) y potencialmente, lo modifican (Gonzálvez, 2010: 134).
11 Versiones preliminares de dicho capítulo se encuentran publicados en Gonzálvez (2018) y Gonzálvez y Guizardi (2020).
12 Una versión preliminar de dicho capítulo se encuentra publicado en Gonzálvez et al. (2020).
13 Una versión preliminar de dicho capítulo se encuentra publicada en Gonzálvez et al. (2019).
14 Una versión preliminar de dicho trabajo se encuentra publicada en Gonzálvez et al. (2020).