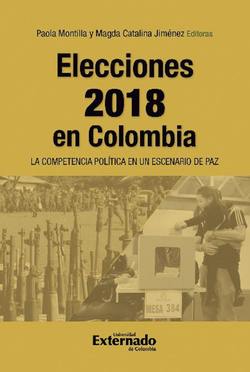Читать книгу Elecciones 2018 en Colombia - Varios autores - Страница 10
ОглавлениеEUGÉNIE RICHARD
INTRODUCCIÓN: 2018, RUMBO HACIA UN NUEVO CAMINO NARRATIVO
Las elecciones presidenciales del año 2018 en Colombia hubieran podido ser el teatro de enfrentamientos entre propuestas contradictorias acerca de qué rumbo debe tomar el país después de la firma de la paz entre el gobierno del saliente presidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), durante el año 2016, pero no lo fueron. Varias razones explican este fenómeno. En primer lugar, aunque la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y verdadera ha sido celebrada en el mundo entero con entusiasmo y le ha asegurado al presidente Santos el muy apetecido galardón de Premio Nobel de Paz, los numerosos tropiezos que ha sufrido el proceso y los repetidos ataques que le ha propiciado el jefe de la oposición y muy popular expresidente Álvaro Uribe, han alimentado una cierta desconfianza de los colombianos acerca de la legitimidad del proceso, particularmente cuando contempla la posibilidad para los exintegrantes de las FARC de participar en política con curules reservadas en el Congreso de la República y con la posibilidad de lanzar candidatos a cargos de elección popular (OFACP, 2017).
Como consecuencia, un año y medio después de la firma del documento, la percepción sobre el balance de la implementación de los acuerdos sigue: el 66,5 % de los colombianos opina que el proceso no va por buen camino y el 76 % piensa que las FARC no cumplirán con lo pactado en el acuerdo. De manera general, el 70 % de la población es pesimista acerca del futuro en el país (Semana, 2018a). Dado este clima en el cual dominan la desconfianza y el pesimismo, resulta lógico que los candidatos que se lanzan a la nueva carrera por la presidencia privilegien unas propuestas de campaña basadas en la idea del cambio. Los dos finalistas, Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, y Gustavo Petro, de la colación Colombia Humana, de izquierda, presentan propuestas radicalmente diferentes sobre cómo materializar este cambio, pero ninguno de los dos propone continuidad. Desde orillas diferentes, estos dos candidatos que provienen de la oposición al gobierno de Santos se desmarcan del exmandatario y de su mensaje de paz. Así, por primera vez en décadas, el repetido tema de qué hacer con la guerrilla –y el reiterado debate entre mano dura frente a diálogo– no ocupa un lugar prioritario en la campaña (Semana, 2018a).
Esta realidad resulta extraña cuando se toma en cuenta que, en esta oportunidad, los miembros de las FARC ahora desmovilizadas y reagrupadas en partido político participan por primera vez en su historia en la contienda electoral. Se creyó que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) sería el gran protagonista; no obstante, el abandono anticipado de su candidato presidencial Rodrigo Londoño, Timochenko, por problemas de salud, termina de enterrar al tema de la paz como bandera electoral. Surgen nuevas temáticas que preocupan más al electorado, como la corrupción (el escándalo de Odebrecht ha salpicado al conjunto de la clase política), el desempleo, el acceso a la salud y a la educación (Semana, 2018a).
Dado este escenario, varios candidatos proponen, en sus historias de campaña, “pasar la página” para que el país pueda tener un nuevo comienzo, o incluso “partir las aguas de la Historia”, al estilo de Moisés en la Biblia, para cambiar el futuro de Colombia. Los personajes que interpretan estas tramas narrativas son los candidatos principales, Iván Duque y Gustavo Petro quienes, usando los recursos del storytelling, se convierten en los protagonistas de estos relatos.
Estos relatos, así como los personajes de campaña que se construyen para conquistar al electorado, constituyen el material de esta investigación cuyo objetivo radica en demostrar cómo la nueva campaña presidencial sella el fin de la era Santos, cerrando el ciclo narrativo basado en la idea de paz en Colombia que el presidente había impuesto en su último mandato, para abrir el espectro hacia otras propuestas narrativas y otras modalidades en cuanto a hacer campaña. Se formula una hipótesis general de trabajo que enuncia cambios importantes que surgen en esta oportunidad: en cuanto al fondo de la historia, se observa la llegada de un nuevo camino narrativo que privilegia la trama del cambio a cargo de un personaje con dimensión mesiánica; y en cuanto a la forma que maneja el relato, está asociada a una estética “de lo popular” en la manera de comunicar y un afrontamiento entre esperanza y miedo en el terreno de las emociones. Para comprobar la validez de estas hipótesis, se someterán al análisis semiótico varias piezas de campaña (que toman la forma de afiches, eslóganes y spots televisivos) y técnicas de comunicación política como el storytelling que fueron protagónicas durante la campaña electoral.
LA PERSPECTIVA SEMIÓTICA COMO APUESTA HERMENÉUTICA
El enfoque escogido para este trabajo es el de la semiótica que, como ciencia que indaga por el sentido generado por signos (en este caso por las piezas de propaganda), permite el estudio del material de investigación, considerado no desde su dimensión estética, sino como significación y como pieza fundamental en la construcción de la narrativa de campaña. La perspectiva semiótica adoptada es bastante original, dado que la mayoría de los estudios sobre las campañas electorales en ciencia o en comunicación políticas se han centrado sobre el discurso político como material de investigación y le han aplicado por lo general un análisis de contenido o un análisis lexical. No se debe olvidar que la política es un teatro (Memmi, 1986) y que el teatro se alimenta de historias y de pasiones frente a las cuales el análisis lexicográfico resulta impotente. Por esta razón, más que enfocarnos en unidades “naturales”, que son las palabras, decidimos privilegiar unidades “construidas”, que son las historias y, dentro de ellas, los actantes. Daremos, con esta decisión, el paso hacia la semiótica y el análisis cualitativo.
En palabras de Bertrand et al. (2007), la semiótica pretende “entender la significación producida por un discurso, un afiche o un video a partir de sus manifestaciones concretas (palabras, imágenes, sonidos, símbolos)”. Así, entenderemos cómo las historias construidas por los candidatos en campaña, usando signos que permiten la construcción de una significación interpretativa, intentan edificar una realidad propia para convencer al elector.
La metodología para analizar los soportes de campaña y comprobar la hipótesis de trabajo será cualitativa y privilegiará el enfoque semiótico: se estudiarán cinco variables con el fin de determinar las lógicas semióticas que fueron usadas en ambas campañas. La tabla 1 explica estas variables.
TABLA 1. VARIABLES UTILIZADAS PARA DETERMINAR LAS LÓGICAS SEMIÓTICAS USADAS EN LAS CAMPAÑAS DE PETRO Y DUQUE
| Variables de análisis | Explicación | Valores |
| Enfoque de narración | Se trata de identificar el enfoque privilegiado en las piezas de comunicación | Positivo, negativo, de contraste |
| Arquetipo de héroe | Se define el estilo de héroe puesto en escena en las piezas de campaña | El héroe guerrero, el iconoclasta revolucionario, el hombre de leyes, el sabio austero, la buena madre, el galán seductor |
| Tipo de relato | Se determina qué tipo de narrativa se propone al elector en las piezas | Desafío, conexión, relato visionario, relato educativo, valores en acción, trama emancipadora, trama reivindicativa |
| Actantes | Se propone ubicar sobre el esquema actantial los diferentes actantes presentes y su papel en el relato | Héroe, villano, ayudante, iniciador y destinatario |
| Registro emocional | Se especifica qué tipo de emociones privilegia la lectura semiótica de las piezas | Esperanza, miedo |
Fuente: elaboración propia.
La selección del corpus se realizó con base en dos criterios. En primer lugar, se tomó en cuenta solamente el material de propaganda de los dos principales candidatos que pasaron a segunda vuelta, es decir, los que tuvieron la posibilidad de desarrollar su storytelling hasta el final de la campaña. En segundo lugar, fueron seleccionados los spots que ilustran los cuatro ejes de reflexión que definimos en este ensayo como característicos de esta campaña: la idea de cambio, la estética popular, la figura de líderes mesiánicos y el uso del miedo como catalizador de votos. También se tomaron en cuenta ciertas piezas no oficiales de campaña como shows de los candidatos en el set de televisión que ilustran los cambios en cuanto a técnicas de comunicación política.
CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO Y DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA
Afiches y spots televisivos: el storytelling al servicio del relato de poder
Las narrativas de campaña se expresan de múltiples formas, pero los afiches y los spots televisivos corresponden a canales privilegiados para tal fin. El afiche presenta, según Memmi (1986), la ventaja de difundir mensajes políticos cortos, destinados a un público general, dada la velocidad de los desplazamientos urbanos, así como las características físicas de los soportes. El afiche determina, en términos generales, el problema de la relación entre el candidato y el elector: limitado a los aspectos más generales de la comunicación ofrece, sin embargo, una especie de resumen que sintetiza el mensaje principal de campaña de cada candidato hacia el electorado.
Además, presenta la ventaja de haber sido poco estudiado con respecto a otros soportes como los de la comunicación digital; los investigadores en comunicación política han privilegiado el estudio del discurso político en general sobre los soportes escritos, radiales, televisivos o digitales. El estudio del afiche, cuando se ha dado, se ha limitado a un punto de vista estético o al enfoque de la publicidad que no diferencia afiches publicitarios o políticos. Sin embargo, este soporte goza de un estatus especial, es considerado como un medio de comunicación antiguo, amenazado por la competencia de otros medios (televisión, redes) pero que sigue estando muy presente en las campañas electorales y, hasta ahora, ninguna ha renunciado a su utilización.
El presente trabajo se dirige también a la exploración del spot electoral televisivo que puede entenderse “como los mensajes políticos televisivos de campaña, persuasivos, construidos por los propios partidos, y no mediatizados por los medios de comunicación” (García, D’Adamo y Slavinsky, 2005). Conjuntamente con el afiche, los spots constituyen herramientas de comunicación electoral privilegiadas para las campañas presidenciales, pues los votantes obtienen de ellos sustanciales montos de información acerca de los candidatos y sus posiciones políticas (Benoit, 1999), dado que la televisión alcanza a públicos muy amplios y diversos, pues llega de manera directa a las personas. Es notable, por ejemplo, que la recordación de los spots publicitarios sea del 79 % en la audiencia, mientras que la de los productos comerciales sea solo del 20 % (McClure y Patterson, 1974). Según García y D’Adamo (2013), los spots televisivos cuentan con cuatro características: son breves (los anuncios suelen tener una duración promedio que no excede los 40-60 segundos), altamente conceptuales y se destaca su capacidad de apelar a dos sentidos en simultáneo, la vista y el oído, e incluye estímulos verbales (palabras habladas o impresas en pantalla), visuales (color, símbolos, imágenes) y auditivos (voz, música).
Eso deriva en otra característica que consiste en que el spot es superior en la intensidad de transmisión del mensaje en comparación con otras modalidades de comunicación, dado que tiene la capacidad de activar emociones y varios circuitos cerebrales en simultáneo. Con frecuencia se observa que recurren a “géneros populares” (Nelson y Boynton, 1997), esto es, al uso de una combinación convencional de elementos, dinámicas, propósitos y estilos que pueden ser rápidamente reconocidos por los televidentes. Mediante la repetición y la variación, se cuentan historias familiares, con personajes familiares, en situaciones familiares.
Los spots pueden redefinir, vía la enunciación que privilegian, las imágenes que los votantes se forman de los candidatos de diversos modos, tales como “ablandar” su imagen o “endurecerla”, presentarlos como “hombres comunes con aspiraciones políticas” o como “expertos”, entre otros (García et. al., 2005). Por otra parte, ponen en escena un relato de poder en el cual se destacan varios actantes como los definió Greimas (1970) desde la semiótica. Un sujetohéroe (generalmente el candidato), es el protagonista de una historia destinada al votante-destinatario. En la historia, el héroe se dedica a lograr una meta y sus ayudantes y oponentes le suman o le restan poder en su búsqueda. Pujadas (2016) ha definido seis arquetipos de héroes que encontramos generalmente en los avisos políticos: el héroe guerrero, el iconoclasta revolucionario, el hombre de leyes, el sabio austero, la buena madre y el galán seductor. Estos héroes son los protagonistas de unos relatos de poder que buscan presentar al candidato con ciertas características que lo diferencian de los demás y lo ayudan a construir su marca-candidato. Estos arquetipos fueron los propuestos para calificar los tipos de héroes puesto en escena en la campaña del 2018 y que presentamos en la tabla 1.
En cuanto a la trama del relato, basándose en Núñez (2007), D’Adamo y García Beaudoux en Aguilar Leyva (2016) identifican ocho componentes recurrentes en los spots televisivos: 1) el desafío, cuando el protagonista enfrenta un inconmensurable reto, pero tiene éxito en la tarea; 2) la conexión, que alude a la capacidad de un individuo para desarrollar relaciones que vencen alguna frontera; 3) el relato visionario, en el cual se vuelven tangibles objetos que parecen lejanos y abstractos; 4) el relato educativo que ilustra, mediante ejemplos y parábolas, las habilidades que podrían alcanzarse; 5) los valores en acción en donde se exhiben los progresos y beneficios alcanzados por quienes han aceptado el mensaje; 6) la trama del cambio, que se centra en la promesa de un cambio; 7) la trama emancipadora en la cual el protagonista otorga derechos antes denegados y libera de opresiones, y 8) la trama reivindicativa en la cual el protagonista proclama restituir derechos y valores sustraídos a un grupo. Estos ocho componentes son los que identificamos para calificar los tipos de relato propuestos por Duque y Petro en sus piezas de comunicación, compiladas en la tabla 1.
El interés de utilizar relatos en el terreno de la política electoral, según Christian Salmon (2007), reside en la facilidad para los candidatos de construir un personaje, pero también de convencer a la opinión pública a gran escala, usando historias para generar emociones y situaciones fácilmente identificables, compartidas por los miembros de una colectividad. Como una historia es un discurso esencialmente destinado al imaginario, los relatos que más convencen son los que se adaptan mejor a estos imaginarios. Como lo establecen García y D’Adamo, en Crespo et al. (2016), la construcción de relatos es una estrategia de comunicación electoral que moviliza, seduce, evoca y compromete mediante la activación de los sentidos y las emociones. Esta posición explica por qué nos referiremos a los relatos políticos como contenido por analizar, y al storytelling, o arte de contar historias (Salmon, 2007), como práctica que usa de tácticas de framing o encuadre con fines persuasivos.
A pocos días de la primera vuelta presidencial, tres narrativas de cambio puntean en los sondeos: una narrativa antigobierno (Duque), un antisistema (Petro) y una antiélites políticas (Fajardo del Partido Verde). Dada la baja favorabilidad del presidente saliente, se exige que cualquier camino narrativo tenga que construirse sobre la base de ofrecer variaciones drásticas (Miranda, 2018). Esta idea de cambio está ilustrada en varios spots del candadito de la Colombia Humana, Gustavo Petro; en “el sueño se hace realidad”, el acento está puesto sobre la llegada del líder que encarna un sueño de cambio que todo el pueblo espera y acompaña.
Petro anuncia la llegada de un nuevo tiempo para Colombia, basado en un sueño compartido entre “millones de personas”; la palabra “cambio” se repite tres veces y la palabra “sueño” dos veces en menos de 30 segundos. Enfatizando sobre este sueño que “parece imposible” pero que se acerca a medida que “va creciendo la esperanza”, el candidato privilegia un relato de tipo positivo y visionario en el cual se vuelven tangibles objetos que parecen lejanos y abstractos
SPOT 1. EL SUEÑO SE HACE REALIDAD
Fuente: Colombia Humana
Fuente: www.youtube.com Duración: 0’30.
Ahora bien, la trama general es la del cambio y también se ilustra una historia de conexión entre el hombre y sus seguidores con la aparición de las masas en plazas públicas que son los ayudantes del héroe-candidato. Por fin, se enfatiza en el lado humano y cálido del héroe Petro que aprieta manos y abraza personas. Esta idea de calidez también está reforzada por el corazón que aparece en el logo del candidato y le da una continuidad simbólica con el logo de la Alcaldía de Petro en Bogotá (2012-2015).
FIGURA 1. LOGO DE LA COLOMBIA HUMANA
En ambos logos, los colores evocan una ciudad (para el primero) o un candidato y un país (para el segundo) diversos, incluyentes, coloridos y festivos. La M dentro de la palabra “humana” asemeja un corazón y resalta el carácter “humano” de la ciudad, tal como lo hace el corazón en la campaña presidencial. El corazón también hace referencia a la “política del amor” que el candidato Petro prometió instaurar en ambas campañas. La asociación de varios signos visuales con unas ideas o unos conceptos le otorga a la imagen un cierto sentido que participa en la construcción de una realidad específica: en este caso, más que una imagen que contribuye a la construcción de la marca-candidato, lo que se presenta aquí es la ilustración de un proyecto político para el país, que promete hacer de Colombia una nación unida en la diversidad, amable y abierta, en donde el amor asegura la inclusión y la alegría (Richard, en Murillo y Rodríguez, 2018).
Por su lado, la campaña uribista ilustra la idea de cambio con la expresión popular “pasar la página”, en un spot oficial de su campaña.
SPOT 2. PASAR LA PÁGINA
Fuente: Iván Duque Presidente
Duración: 0’27.
La lectura sustitutiva de los símbolos de la pieza es bastante obvia, pues se ilustra el fin de una era (entendida la era del gobierno anterior), sinónimo de “impunidad” (los Acuerdos de paz), de “derroche” (los dineros públicos), y de “corrupción” (Odebrecht). Todas estas malas prácticas pueden desaparecer gracias a los colombianos que decidan “pasar la página”, es decir, despedir simbólicamente al antiguo gobierno para acoger al candidato Duque que, a modo del héroe, anuncia una nueva era, la de la esperanza para el país. El héroe-candidato está acompañado por sus ayudantes, que lo apoyan en su búsqueda para llegar a un cambio, sinónimo de un mejor gobierno con la erradicación de malas prácticas. En este sentido, nos encontramos con un relato donde domina el contraste entre las dos administraciones y el cambio mediante los valores en acción de los que han aceptado el mensaje. Se toca también la temática de la conexión con los electores mediante el uso de la primera persona del plural en “queremos”, “juntos” y “vamos”. La tabla 2 resume lo encontrado en las dos piezas.
TABLA 2. ANALÍTICA ENCONTRADA EN LAS PIEZAS ANALIZADAS. EJE DE ANÁLISIS: LA TRAMA DEL CAMBIO
| Variables de análisis | Petro: video “El sueño se hace realidad” | Duque: video “Pasar la página” |
| Enfoque | Positivo | De contraste |
| Arquetipo del héroe | El iconoclasta revolucionario, el visionario | El sabio austero |
| Narrativa | Relato del cambio, visionario, de conexión | Relato del cambio, valores en acción |
| Actantes | Petro, héroe / los que no dejan soñar, villanos / los millones de colombianos que comparten el sueño, ayudantes / el sueño, iniciador / el pueblo, destinatario | Duque, héroe / la administración Santos, villano / los colombianos que deciden pasar la página de las malas prácticas, ayudantes / el orgullo, iniciador / los electores, destinatario |
| Registro emocional | Esperanza | Esperanza |
Fuente: elaboración propia.
Los afiches oficiales de ambas campañas retoman los mismos aspectos simbólicos enunciados en los spots, estos permiten establecer una continuidad en la lectura interpretativa de los símbolos y seguir alimentando la misma línea narrativa.
FIGURA 2. AFICHE PETRO PRESIDENTE
Fuente: www.youtube.com
FIGURA 3. AFICHE DUQUE PRESIDENTE
Fuente: www.youtube.com
En el afiche de la Colombia Humana, el candidato se encuentra acompañado de su candidata a la vicepresidencia, lo que evoca una política incluyente; ambos están mirando hacia el horizonte, se encuentran visionando juntos “el sueño de cambio” que encarnan para Colombia y que anuncia el lema. Los personajes están vestidos de manera formal, pero sin lujo; la ausencia de corbata habla de un candidato que no lleva puesto los atributos tradicionales de los políticos y que busca desmarcarse de ellos. Se habla de “esperanza”, un sentimiento positivo que se ve reflejado en las caras amables y sonrientes de los personajes y en la naturaleza que crece a su alrededor. Detrás de los personajes se observan unos árboles y un río que recuerdan el lado ambientalista de la propuesta petrista.
Los múltiples colores que aparecen en el corazón y debajo de la imagen evocan una propuesta de política incluyente que refleja todo tipo de orientación ideológica, y recuerda la bandera del movimiento gay. De esta manera se busca atraer, mediante la utilización de estos símbolos, a todas las franjas de los electores que se reconocen en ellos: los del movimiento LGBTI (Petro trabaja de la mano con varias asociaciones de este movimiento), los liberales en el color rojo del corazón, los conservadores en el color azul, los del partido verde en este color, los del Polo Democrático Alternativo (el expartido del candidato) en el amarillo. Los colombianos, en su totalidad, se pueden reconocer en los tres colores juntos en el corazón que evocan la bandera de Colombia.
En el afiche del candidato uribista, la utilización de un color frío como es el azul, el trazado de líneas rectas, y el uso de una fuente de letra más delgada, proyecta una institucionalidad más fría y cuadriculada que en el caso de su contrincante. El color azul está presente en todo el afiche (fondo, color de la ropa de los candidatos) y le confiere al afiche una atmósfera menos cálida que la de Petro. Sin embargo, los personajes (Duque y su vicepresidenta) están sonriendo, en una actitud informal, aunque el símbolo del centro democrático donde aparece la silueta de Uribe con el hashtag #EsElQueEs recuerda que no se trata de cualquier candidato, sino el escogido entre muchos por el expresidente.
El candidato uribista, al igual que el de la Colombia Humana, no lleva corbata, y Martha Lucía Ramírez tiene las mangas remangadas, es decir, está lista para ponerse “manos a la obra” y trabajar. Varios símbolos participan para ilustrar la propuesta incluyente e igualitaria del candidato Duque: la presencia de la candidata a la vicepresidencia, una mujer, ubicada levemente por delante del candidato; la alineación de los dos nombres de los candidatos, es decir, a la misma altura (en el afiche de Petro, el nombre del candidato es más grande y ubicado en la parte superior, y el de María Ángela Robledo se ubica abajo del afiche y en caracteres más pequeños); por fin, la palabra “todos” del lema “el futuro es de TODOS”, en mayúscula, que ocupa el espacio más grande e insiste sobre la promesa de no dejar a nadie por fuera de la política que se llevará a cabo. Esta promesa fue reiterada por el candidato Duque después de la primera vuelta cuando afirmó: “Queremos gobernar con todos y para todos. Ha llegado el momento de unirnos, es la oportunidad de seguir adelante. De reemplazar la esperanza por el resentimiento, el futuro por el pasado, el optimismo por la decepción. El futuro es de todos. Ha llegado el momento de una nueva generación” (Semana, 2018g). El cambio ya estaba cantado.
TABLA 3. ANALÍTICA DE LOS AFICHES DE LOS CANDIDATOS. EJE DE ANÁLISIS: LA TRAMA DEL CAMBIO
| Variables de análisis | Petro: afiche “La esperanza crece” | Duque: afiche “El futuro es de TODOS” |
| Enfoque | Positivo | Positivo |
| Arquetipo del héroe | El visionario | El político amable |
| Narrativa | Relato visionario | Relato de la conexión |
| Actantes | Petro y María Ángela, héroes / sin villano / los que comparten el sueño, ayudantes / el sueño, iniciador / los colombianos que se reconocen en los colores y el sueño, destinatarios | Duque y Marta Lucía, héroes / sin villano / todos los colombianos, ayudantes / el futuro, iniciador / todos los colombianos, destinatarios |
| Registro emocional | Esperanza | Esperanza |
Fuente: elaboración propia.
Es de reconocer que ambos candidatos, en estos afiches, proyectan un personaje que no encaja en las categorías establecidas por Pujadas (2016), lo que demuestra, en primer lugar, la necesidad de recurrir a nuevas categorías para esta ocasión y, en segundo lugar, la originalidad de los candidatos que exploraron nuevos caminos de comunicación política en esta campaña.
Los cambios en la campaña presidencial de 2018 no fueron solamente ideológicos, sino también estéticos, con el uso de lo que podemos llamar “una estética de lo popular”. En repetidas ocasiones, los candidatos hicieron uso de ciertos códigos o actividades que pertenecen a la cultura popular del país; podemos mencionar entre estos el fútbol, la salsa, el vallenato, las reuniones en plazas públicas y el uso de personajes emblemáticos de la política colombiana que se han destacado por su lucha a favor del pueblo. La figura del candidato “simpático” de Duque, la resurrección de la plaza pública como escenario simbólico de hacer política y la utilización de figuras carismáticas del poder son algunos ejemplos de esta evolución.
Jugando con estos códigos de la cultura popular colombiana, Iván Duque imprimió una nueva tonalidad a su campaña y conquistó un electorado más joven y tradicionalmente apático frente a la política. Su primera arma para lograr tal objetivo fue su pasión por el fútbol. Si podemos definir la cultura popular como el conjunto de “símbolos y significados incrustados en las prácticas cotidianas de los grupos subordinados” (Nugent y Alonso, 2002, p. 175), entonces el fútbol se erige como uno de los elementos más fuertes de esta cultura. “Plaga emocional” para algunos, “pasión exultante” para otros es, sin duda, más que un deporte por dar luz a sentimientos tan contrastados (Bromberger, 1998). En cuanto a su carácter popular, Brochand (1998, p. 75) explica que “el fútbol es la vía principal y quizás la única por la cual el gran público, es decir las masas populares, puede iniciarse y participar en lo que llamamos la vida internacional, habitualmente reservada a algunos happy few, una oligarquía de diplomáticos, investigadores y jefes de empresas”. Cuando un candidato a la presidencia declara su amor por este deporte, invita a todos los que comparten su pasión a identificarse con él, y cuando corre por la carrera presidencial, resulta inevitablemente “popular”. De hecho, fue en escenarios populares que el candidato Duque puso en escena su pasión por el deporte rey. A modo de ilustración, presentamos algunos de estos escenarios.
SPOT 3. COMPILACIÓN DE MOMENTOS DE CAMPAÑA 1: IVÁN DUQUE JUGANDO FÚTBOL
Fuente: www.youtube.com Duración: 0’15.
En los estudios de Radio 1, una emisora tradicionalmente escuchada por taxistas y estratos bajos, conquistó a los fanáticos demostrando su excelencia en el manejo de la pelota. Repitió el ejercicio en Suso’s Show, un programa de entretenimiento en televisión muy popular de Caracol TV, cuando el presentador del show, disfrazado de hombre de la calle, entre chistes y demostraciones de tiros al arco por parte del candidato a la presidencia, aprovechaba para hacerle preguntas rápidas sobre su programa. Los cercanos al candidato uribista aseguraron que Duque era un fanático del fútbol desde su niñez y, sin poner en duda la pasión futbolista del candidato uribista, cabe recordar también que la campaña presidencial era concomitante con la transmisión de la Copa del Mundo FIFA 2018 en la cual figuraba la selección colombiana y que, durante estos meses, los colombianos, muy orgullosos de su equipo nacional1, vivían fútbol, respiraban fútbol y plebiscitaban todo lo que se acercaba al deporte rey. La pasión de Duque caía como anillo al dedo para ese entonces.
El segundo elemento que participó del carácter popular de la campaña del candidato uribista fue su disposición por la música y el baile. Además de tocar guitarra y cantar boleros en un escenario de televisión matinal privilegiado por las mujeres, hizo una demostración de salsa, incluyendo figuras acrobáticas.
SPOT 4. COMPILACIÓN DE MOMENTOS DE CAMPAÑA 2
Fuente: www.youtube.com Duración: 1’09
Estas performances, recopiladas en el programa Pregunta Yamid para analizarlas, fueron aplaudidas con mucho entusiasmo en el escenario y fueron ampliamente comentadas en los medios de comunicación, para bien y para mal. Sin duda, Duque fue el candidato más dispuesto a seguir el libreto que le señalaron los medios, además proyectó una actitud conciliadora y amable. Con estas performances artísticas en el campo del baile y la música, Iván Duque encarnó perfectamente el “galán seductor” que describe Pujadas (2016) y resultó ser “popular” sin ser “populista”.
En el cierre de su campaña, el galán Duque volvió a cantar, acompañado esta vez de una figura muy conocida del vallenato2 colombiano. Sombrero volteado en la cabeza, el candidato uribista se puso una última vez en escena, frente a un público entusiasta.
SPOT 5. COMPILACIÓN DE MOMENTOS DE CAMPAÑA 3
Fuente: Total AM.
Duración: 1’30.
En sus piezas oficiales de comunicación, el candidato Duque puso a los ciudadanos “del común” a defender su candidatura. Frente a otros candidatos que le reprochaban su falta de experiencia, el joven candidato respondió de manera indirecta y amable a través de un video en el cual electores de todas las condiciones defendían la falta de experiencia del candidato en “clientelismo, ineficiencia, politiquería y corrupción”.
SPOT 6. QUEREMOS UNA COLOMBIA RENOVADA
Fuente: Iván Duque presidente.
Duración: 0’25.
El video da la palabra a ciudadanos representados por una mujer artista, un estudiante, una persona discapacitada, un cocinero y una empleada de limpieza; es decir, por personas no representativas de la clase “dominante” (Bourdieu, 1977), sino de la clase más popular, pero que la candidatura de Duque empodera. La repetición del gesto en el cual los dedos de la mano señalan un “cero” traduce de manera simbólica el mensaje para su recordación. Duque aparece al final del video, alegóricamente después de sus electores, para encarnar el candidato “limpio” dispuesto a servir a la gente del común que lo defiende. El video es claramente de contraste, cuando se rescata la falta de experiencia del candidato en malas prácticas, compartidas por los políticos tradicionales. El candidato resalta así su diferencia y convierte en activos su juventud y su falta de experiencia, que hubieran podido ser sus principales debilidades. Con frecuencia mencionó su corta edad en los debates, comparándose con Emmanuel Macron, Justin Trudeau o Matteo Renzi, con el fin de reforzar su propuesta de cambio y la llegada de una nueva generación a la política.
En el video Soy Iván Duque, destinado a presentar al candidato desconocido para las mayorías, se enfatiza la cercanía de Duque con la gente, usando la frase “soy Iván Duque, soy como tú”, y la proyección de unos personajes en transparencia sobre el cuerpo del candadito. Se destaca así el objetivo del uribismo de acercarse a toda clase de votantes, sobre todo los más humildes: un vendedor ambulante, cuando el candidato habla de impuestos; una abuela que atiende un puesto de comida; un campesino, mientras el candidato promete rechazar la impunidad; una mujer con una pequeña tienda de flores y una mujer negra sentada en el transporte público. La muestra de estos ciudadanos humildes y diversos con los cuales se identifica Duque con la afirmación “soy como tú” representa, como en el video anterior, la clase de los dominados que fueron abandonados por el gobierno Santos, agobiados por los “impuestos” y la “impunidad”. Frente a esta injusticia, el héroe asegura que quiere “darlo todo por el país”. Se trata, otra vez, de un spot de contraste.
SPOT 7. SOY IVÁN DUQUE, SOY COMO TÚ
Fuente: Iván Duque presidente.
Duración: 0’30.
Cabe resaltar que para un político que estuvo alejado del país durante los últimos años 13 en Estados Unidos, en un alto cargo en el BID, y que proviene de una familia acostumbrada al manejo del poder, no cabe duda de que la figura del “candidato simpático”, adepto a la cultura popular del país, era la construcción resultante de una estrategia de comunicación destinada a hacer de Duque la cara amable que el uribismo necesitaba para estas elecciones.
TABLA 4. ANALÍTICA DE LAS PIEZAS DE DUQUE. EJE DE ANÁLISIS: LA ESTÉTICA POPULAR
| Variables de análisis | Duque: Queremos una Colombia renovada | Duque: Soy Iván Duque y soy como tú |
| Enfoque | De contraste | De contraste |
| Arquetipo del héroe | Galán seductor | Candidato simpático |
| Narrativa | Trama reivindicadora | Trama emancipadora |
| Actantes | Duque, héroe / los políticos que nos acostumbraron a la corrupción, la politiquería, el clientelismo, la ineficiencia, villanos / los colombianos humildes, ayudantes/ voluntad política, iniciador / los electores, destinatario | Duque, héroe / los que subieron los impuestos y generaron impunidad (Santos), villano / los colombianos humildes, ayudantes / voluntad política, iniciador / los electores, destinatario |
| Registro emocional | Esperanza | Esperanza |
Petro, el rey de la plaza pública
Uno de los aportes más destacados del candidato Petro a la campaña 2018 fue la resurrección de la plaza pública como escenario de manifestaciones políticas y representación de apoyo popular. El candidato de la Colombia Humana convirtió este escenario considerado como típico de la vieja política en un nuevo lugar de reuniones multitudinarias y festivas en donde cautivaba a su auditorio desarrollando su narrativa con acentos liricos inspirado en las voces de los grandes líderes caídos del siglo pasado. Retomó por otra parte sitios emblemáticos de la historia política popular colombiana para hacer sus reuniones, como la plaza de Soacha en donde fue asesinado Luis Carlos Galán, o la plaza Bolívar en Bogotá donde Gaitán solía hacer vibrar a las masas gracias a discursos liricos.
El candidato no solamente se inspiró de los grandes líderes populistas en la forma de hacer campaña, ocupando lugares emblemáticos del pasado, también copió elementos de lenguaje como el “gran pacto nacional sobre lo fundamental”, muy al estilo del desaparecido Álvaro Gómez, el vibrato gaitanista o el llamado a las banderas liberales, que lo convirtieron en una figura apasionada, ajena a la política convencional y partidista.
FIGURA 4. AFICHE “GALÁN ESTÁ VIVO, PETRO VUELVE A LA PLAZA”
Fuente: youtube.com
En el afiche que convoca a la gente en Soacha (figura 4), el candidato de la Colombia Humana se presenta como el sucesor simbólico del fallecido líder con el título “Galán está vivo. Petro vuelve a la plaza”. Petro inscribe, por ende, su candidatura dentro del marco de la narrativa galanista: 30 años después de la desaparición del hombre adorado del pueblo, se anuncia su sucesor para volver a darle vida al personaje y continuidad a su visión y a su narrativa.
La combinación de varios elementos simbólicos visuales le otorga al personaje una dimensión extraordinaria: el ángulo en contrasalpicado lo deja ver más alto que el observador, en una situación de superioridad, así como la posición en la cual se encuentra contemplando el horizonte; en su mirada yace un proyecto político que llevará al país hacia un mejor futuro, simbólicamente representado por el cielo azul y el espacio abierto que aparece detrás del personaje. La guayabera anuncia un hombre de provincia, sin los atributos del poder tradicional y diferente a los políticos elitistas. La cruz que lleva el candidato en una cadena al cuello tampoco es lujosa y termina de otorgar al personaje su dimensión mesiánica.
“Crece la esperanza” anuncia el lema, como en los viejos tiempos cuando Galán era el candidato del Nuevo Liberalismo que pronto llegaría a la presidencia para sacar al país de su dramática situación y guiarlo hacia un nuevo amanecer. Con este afiche, Petro anuncia su voluntad de revivir el sueño galanista, de darle continuidad para llevar al pueblo colombiano donde Galán no pudo.
Este relato también está presente en los actos de campaña durante los cuales el candidato podía hablar hasta tres horas, interrumpidas solamente por los aplausos y los gritos del público; en la plaza, el candidato se ponía en escena, volvía a repasar una y otra vez su vida como si estuviera ante el relato épico de un héroe que fue oprimido y que ahora ha vuelto al ágora del pueblo. Oligarquía, mafias y corruptos eran las palabras más repetidas.
El talento de Petro para congregar a las masas en sitios públicos le permitió revivir el contacto directo con los electores y generar emoción en escenarios off line para alimentar contenidos on line: videos de campaña, publicaciones en redes sociales fueron producidos sobre la base de estas reuniones gracias a las imágenes captadas por los drones que filmaban la euforia de la inmensidad reunida y les daba despliegue a los eventos en redes sociales para romper la intermediación de los medios de comunicación tradicional. Tal fue el caso del video “Petro presidente” que pone en escena el clamor popular con imágenes de las grandes manifestaciones que realizó el candidato a través del país.
SPOT 8. COLOMBIA HUMANA, VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA
Fuente: Colombia Humana.
Duración: 0’30.
El video transmite una carga emocional muy fuerte, que convierte a Petro en una figura apasionada, por un lado, e ilustra el fervor popular que despierta su candidatura, por otro. Las imágenes fueron capturadas en varias ciudades con el fin de acercar el candidato a las regiones y se hace uso de varios símbolos que dan forma al mensaje: el candidato solo en la tarima frente a sus miles de seguidores que han venido a escuchar a su líder, las palabras “pueblo, aclama, esperanza, historia, Colombia libre, paz”, que ilustran el mensaje de Petro a favor del pueblo y el respaldo de este pueblo al candidato; los aguacates y las frutas que representan las riquezas del campo colombiano, así como la posición antiminería del petrismo. Todos estos elementos participan en la construcción de un discurso “populista”, es decir, de una tendencia política que dice defender los intereses y las aspiraciones del pueblo (Zemelman, 2000).
La narrativa desarrollada es audaz, con el uso de expresiones de carácter religioso y que evocan historias alegóricas y extraordinarias de la Biblia. Se pone el acento sobre la ruptura que encarna la llegada de Petro al poder: se invita al pueblo a “partir las aguas” como lo hizo Moisés cuando rescató al pueblo elegido en contra de la tiranía del faraón. Votando por el líder de izquierda, los colombianos se vuelven el nuevo pueblo elegido y Petro es el nuevo Moisés colombiano. Se invita también a “abrir un camino” hacia un nuevo destino, una era de paz, que se asimilaría a la tierra prometida por el profeta según la perspectiva narrativa dentro de la cual está enmarcado el relato petrista.
El video se cierra con un llamado del candidato que dice “¡¡¡Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente!!!”. El uso de esta fórmula, que el público se sabía de memoria, porque era reiterada en cada escenario, sirvió como grito de adhesión de las masas a la candidatura petrista. Algunas piezas rescatan el carácter emocional de esta frase, ilustrando la reacción que generaba la alocución.
FIGURA 5. AFICHE “ME LLAMO GUSTAVO PETRO Y QUIERO SER SU PRESIDENTE”
Fuente: www.youtube.com
En la figura 5, se traduce simbólicamente la euforia que genera el grito de guerra petrista en sus oyentes: la piel erizada es la respuesta involuntaria del organismo de una persona que experimenta emociones fuertes como miedo, euforia o excitación sexual. El brazo aquí presentado puede ser de cualquier persona que escuche y reaccione a la alocución. Al ser esta reacción involuntaria, se puede pensar que toda clase de votantes pueden dejarse “erizar” por el mensaje del candidato y así aliarse a su causa.
Para concluir este punto, podemos destacar que, enfrentado al candidato popular y simpático Iván Duque, Gustavo Petro escogió una táctica de comunicación propia, usando también referentes populares, en este caso las plazas públicas, las figuras de líderes populares y el uso de mitos fundadores como lo es el Éxodo. Con un discurso antisistema y conectado con los jóvenes y con los más vulnerables, este hombre que prometió partir en dos la historia de la política colombiana ha sido, hasta hoy, e hombre de izquierda que más cerca ha estado de llegar a la Presidencia. La tabla 5 se refiere a los videos y afiches analizados.
TABLA 5. ANALÍTICA DE LOS VIDEOS Y AFICHES DE PETRO. EJE DE ANÁLISIS: LA ESTÉTICA POPULAR
Fuente: elaboración propia.
El héroe de campaña: Moisés frente al ungido de Uribe
Una vez identificados el eje principal de las narrativas, la estética que privilegian estas y los tipos de héroes que se ponen en escena, se hace relevante hacer uso del esquema actancial de Greimas (1970) con el fin de ubicar todos los actantes presentes en los relatos de campaña y entender la lógica que manejan. Los seis actantes presentes en la mayoría de las historias se ubican sobre tres ejes que los relacionan de manera significativa: el sujeto y el objeto (el héroe y el objetivo) están ubicados sobre el eje del deseo (el héroe desea conseguir el objeto mediante su búsqueda). El iniciador y el destinatario están ubicados sobre el eje de la comunicación (el iniciador motiva la búsqueda del objeto por parte del héroe para el destinatario). El iniciador representa, en la mayoría de los casos, los valores a nombre de los cuales actúa el héroe. El personaje actúa solamente cuando el iniciador lo pone a actuar; y al final del relato, es el mismo iniciador quien “sanciona” el éxito o el fracaso de la búsqueda del héroe, según si este logró conseguir el objeto de su búsqueda o no. Por último, los adyuvantes y los oponentes están situados sobre el eje del poder (suman o restan poder al héroe en su búsqueda).
Entendemos que este esquema ubica a la figura del héroe como central en toda historia, dado que es ella la encargada de realizar la búsqueda para entregar el objeto al destinatario. Sin esta etapa, no hay desenlace posible. Como vimos, las narrativas usadas en las campañas presentan en su mayoría como héroe a un candidato y como destinatario a los electores. Resulta lógico, por ende, que el héroe deba aparecer como atractivo a su público y que, para lograr este fin, los atributos y el actuar del héroe correspondan a lo esperado por los destinatarios.
Dado el perfil de cada público, el héroe debe ajustar sus características a ciertas expectativas; en el caso de Duque, el personaje es el de un candidato amable pero que cuenta con un apoyo muy valioso, el de su iniciador encarnado por la persona del expresidente Uribe. La fuerza del héroe Duque no sería la misma sin este talismán mágico que constituye el guiño del expresidente y que se refleja en millones de votos. En otras palabras, es la clave para llegar a la presidencia y entregar el objeto a su destinatario. Así, el personaje de Duque no solamente se reduce a la figura del candidato afable, es también “el que diga Uribe”, el hombre escogido entre una serie de precandidatos, todos ansiosos por llevar la marca de la preferencia del jefe. Pese a que Álvaro Uribe desata grandes controversias, continúa siendo el fenómeno político de las últimas décadas y su “bendición” es suficiente para arrastrar a millones de votantes. Esta bendición convirtió a Duque en el ungido de Uribe, es decir, un candidato con una dimensión casi mesiánica, por haber sido escogido como el más digno entre todos para encarnar el nuevo héroe del relato uribista. Es el esquema actancial de este relato que presentamos a continuación (figura 6).
FIGURA 6. ESQUEMA ACTANCIAL DEL RELATO DUQUISTA. EJE DE ANÁLISIS: LA DIMENSIÓN MESIÁNICA DEL HÉROE
Fuente: elaboración propia con base en Greimas (1970).
Del lado de petrismo encontramos un héroe y un relato en las antípodas de lo propuesto por el duquismo. Acerca del personaje, dos visiones se oponen radicalmente a su apreciación: mientras algunos sectores lo perciben como un populista de extrema izquierda que llevará a Colombia a un modelo similar al de Venezuela, otra ola de personas lo asocian con un líder que conducirá al país por un camino de justicia social en el que los pobres y los campesinos, por fin, llegarán a ser tenidos en cuenta. A los que lo definen como un “castrochavista”, Petro responde: “somos una vanguardia política sintonizada con el siglo XXI” (Semana, 2018d). Y acerca de su populismo, Miranda (2018) especifica:
Si entendemos el populismo como una lógica de hacer la política, hay rasgos populistas en distintos grados y manifestaciones en las tres narrativas de cambio: Duque, Petro y Fajardo. Sin embargo, la campaña petrista recoge con más fuerza la lógica de ellos contra nosotros, la batalla entre “el pueblo puro” y las “élites corruptas” y la representación única del líder mesiánico del pueblo.
La narrativa petrista, en efecto, está muy a menudo ligada a lo que él llama la lucha contra las mafias; en sus discursos, el candidato se presenta como el líder antisistema que debería enarbolar las banderas del cambio en el poder; se define como un luchador y un resistente quien, en la militancia guerrillera, casi encuentra la muerte. En sus alocuciones en tarimas nunca pierde una oportunidad para recordar los años en los que fue encarcelado y torturado, enfocándose en el carácter épico de su relato sin olvidar su reconversión a la democracia que le otorga una dimensión mesiánica a su personaje (Semana, 2018d). En sus tuits volvió a compararse con Moisés, invitando a sus seguidores a “partir las aguas de la historia”, equiparando la multitud que lo sigue con el pueblo elegido para establecer una asimilación entre su destino como líder con el del profeta en la Biblia.
FIGURA 7. TUIT DE GUSTAVO PETRO
Fuente: www.twitter.com
De la misma manera, redactó sus compromisos con los demás políticos que respaldaron su candidatura en simbólicas tablas de la ley.
FIGURA 8. PETRO PRESENTA SUS TABLAS DE LA LEY
Fuente: www.youtube.com
Con estos elementos, se termina de configurar el esquema actancial del relato petrista.
FIGURA 9. ESQUEMA ACTANCIAL DEL RELATO PETRISTA. EJE DE ANÁLISIS: LA DIMENSIÓN MESIÁNICA DEL HÉROE
Fuente: elaboración propia con base en Greimas (1970).
Con esta herramienta semiótica que constituye el esquema actancial, podemos observar que los dos candidatos a la presidencia, ideológicamente opuestos, usaron técnicas similares a la hora de construir sus personajes y sus tramas narrativas. Ambos hacen uso de técnicas de storytelling o encuadre similares, posicionando un personaje con una dimensión mesiánica, lo que le da al relato un alcance excepcional. Los otros actantes participan también en el desenlace de cada una de las tramas, idénticas en las lógicas narrativas que manejan. Por fin, y con el ánimo de cerrar nuestro análisis de las campañas duquista y petrista, es menester resaltar que ambas historias movilizan el mismo registro emocional, el del miedo, y su complemento opuesto, la esperanza.
Ted Brader, en su libro Campaigning for hearts and minds. How Emotional Appeals in Political Ads Work (2006), señala que dos tipos de sentimientos, aparentemente opuestos, son los que dictan el voto de los electores, en pro de un candidato o en contra de algún otro: se trata de la esperanza y el miedo. Según el autor, casi todos los anuncios buscan producir emociones y la mayoría de estos también dan un argumento lógico al votante para votar por el candidato. Sin embargo, el componente emocional domina al elemento lógico3.
En la campaña de 2018, estas emociones son movilizadas para fortalecer a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Izquierda y derecha hablan de esperanza, que representa su candidatura, y de miedo, encarnado por el contrincante. Resulta interesante resaltar que mientras Petro habla de esperanza para el futuro, Duque ubica este sentimiento en el pasado. En los spots “Petro presidente” o “Pasar la página” se ilustra cómo, para la izquierda, “hay esperanza” hoy por lo que representa la candidatura de Petro para mañana: “una nueva era de paz” y el fin de la oligarquía que siempre gobernó a Colombia en detrimento del pueblo. Mientras tanto, para Duque “vuelve la esperanza”, un sentimiento que el candidato ubica en el pasado, cuando el uribismo estaba en el poder y que puede regresar gracias a la llegada de un candidato uribista a la presidencia. La frase que enuncia el candidato en cada spot: “Soy Iván Duque y juntos vamos a recuperar la esperanza” se inscribe dentro del marco de la narrativa uribista según la cual el santismo fue un periodo nefasto para el país, por culpa del abandono de la política del expresidente Uribe y por aliarse con el enemigo del país que son las FARC. Ahora, se trata de recuperar este sentimiento de esperanza conjuntamente con el candidato que encarna la vuelta del uribismo al poder.
El regreso del presidente Uribe al mando en cuerpo ajeno fue justamente el fantasma que la campaña petrista agitó para congregar a los antiuribistas alrededor del candidato de izquierda, argumentando que un retorno del uribismo –con aliados de otros sectores de la derecha– pondría en juego la estabilidad institucional, llevaría al país de regreso al conflicto interno y restringiría libertades públicas y derechos alcanzados por las minorías (Semana, 2017).
Por otro lado, el uribismo alimentó la narrativa en la cual Petro era el aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro y que su llegada a la presidencia era sinónimo de la instauración del “castrochavismo” en Colombia, con lo que los colombianos se imaginan acerca de este régimen: dictadura, represión, penurias, pobreza extrema, colapso de la economía, expropiaciones de los bienes de la gente, obligación de huir del país. Una encuesta revela que en marzo de 2018, a pocas semanas del principio oficial de la campaña presidencial, el 68 % de los colombianos afirman que el tema que más les genera temor e incertidumbre es la posibilidad de que Colombia se convierta en otra Venezuela (Caracol, 2018). Esta epidemia del temor también afectó al sector empresarial alarmado por el abandono de la economía petrolera prometido por Petro. Para terminar, la participación en política de la FARC, con un candidato propio a la presidencia, terminó de convencer a los colombianos de apoyar al candidato de derecha.
La estrategia del miedo no es nueva y fue usada en múltiples escenarios electorales colombianos, latinoamericanos y, sin duda, mundiales. Es notable que el discurso que infunde miedo resulta rentable para las estrategias de campaña, capitalizando y exacerbando los temores de los ciudadanos. En el caso de 2018, el fantasma del “castrochavismo” ha sido quizá su figura más poderosa con la posible “venezolanización” de Colombia y el peligro de que la FARC llegue al poder.
No obstante, podemos anotar que las apelaciones al miedo no tuvieron el efecto unificador que suponía a la hora de unir fuerzas contra el enemigo común. La batalla de los miedos en la campaña electoral de 2018, al contrario, tuvo un enorme potencial para polarizar (Semana, 2017). En esta ocasión, el temor no aglutina en torno a una causa común, sino que se utiliza para fortalecer discursos antagónicos. Este análisis hace eco de lo enunciado por Ted Brader, cuando afirma que el sentimiento del miedo es más estratégico que el de la esperanza para quien quiere congregar los electores a su favor, dado que los discursos que apelan a sentimientos como el entusiasmo hacen que las personas mantengan la decisión electoral que ya habían tomado con más confianza; mientras que las alocuciones que apelan al miedo llevan a los individuos a reconsiderar sus decisiones electorales.
No obstante, Brader explica que la respuesta emocional de los espectadores depende de si apoyan o están en contra del candidato que presenta el mensaje. En otras palabras, el efecto de las emociones en los votantes depende de sus predisposiciones políticas; no será tan fácil cambiar su posicionamiento. Por tanto, los anuncios que apelan al entusiasmo tienden a hacer que las personas que apoyan de antemano al candidato lo sigan haciendo, mientras que sus detractores se acercarán más a sus oponentes. Esto es lo que Brader llamó el corolario de la polarización. Esta teoría explica por qué Duque y Petro congregaron en un primer momento a sus electores gracias a sus mensajes basados en la esperanza y después intentaron abrir su base electoral hacia el campo adverso haciendo uso del miedo, dado que “los promocionales que apelan al miedo aumentan la probabilidad de que las personas cambien sus puntos de vista de acuerdo con la nueva información que reciben” (Brader, 2006, p. 72).
Por último, la investigación señala que el contexto electoral también es relevante para el tipo de anuncios producidos. En competencias muy cerradas, en las que la diferencia entre el ganador y el perdedor es menor de 6 % (como fue en el caso de Duque y Petro antes de la segunda vuelta), hay una prevalencia significativa de mensajes que buscan producir temor en relación con los que buscan producir entusiasmo. Lo contrario sucede en competencias más holgadas. Esto explica por qué en competencias más cerradas todos los candidatos con posibilidades de ganar tenderán a buscar que el electorado revalúe su decisión electoral en su beneficio y explica también por qué, al final de la campaña, Duque y Petro centraron sus narrativas sobre el miedo, más que sobre la esperanza.
Estas narrativas del miedo fueron acertadas para los dos candidatos en cuanto tuvieron un efecto positivo en términos de cifras. El ascenso de Gustavo Petro en las encuestas y las imágenes de sus enormes manifestaciones en la plaza pública produjeron pánico en el establecimiento y fortalecieron a Duque. El país se dividió en dos extremos y los candidatos que representaban opciones de centro quedaron borrados (Semana, 2018f). El temor de convertirse en Venezuela hizo que muchas personas decidieran votar por Duque para atajar a Petro. Por el otro lado, la progresión de Duque en la intención de voto a medida que pasaban las semanas hizo crecer el espectro del regreso de Uribe y el temor entre los antiuribistas que plebiscitaron al candidato de izquierda.
Con narrativas antigobierno y antisistema, fundadas en un sentimiento de miedo contra el cual solo un héroe puede luchar, los dos finalistas se enfrentaron en la contienda electoral. La tabla 6 recoge estos elementos.
TABLA 6. ANALÍTICA DE LOS RELATOS DUQUISTA Y PETRISTA. EJE DE ANÁLISIS: LA ESTRATEGIA DEL MIEDO
| Duque | Petro | |
| Enfoque de la narrativa | Antigobierno | Antisistema |
| Storyline | Liberar al pueblo de sus élites corruptas después de dos siglos de esclavitud | Devolverle su futuro a Colombia, sus años de gloria |
| Miedo | El regreso del uribismo al poder que pone la institucionalidad en riesgo, el regreso del conflicto armado, las limitaciones a las libertades y los derechos | La venezolanización del Colombia con la propagación del castrochavismo y la llegada de la FARC al poder |
| Personaje | Heredero de los líderes populistas caídos, Moisés | Heredero de Uribe, su hijo espiritual |
Fuente: elaboración propia.
Para terminar, es relevante recopilar lo expuesto en las tablas para proyectarlo en unas gráficas que nos ayudan a entender las dinámicas que rigieron las narrativas y las estéticas de las campañas petrista y duquista en los spots estudiados. Así, se pueden vislumbrar las conclusiones de nuestro estudio.
FIGURA 10. EL ENFOQUE DE LOS RELATOS
Fuente: elaboración propia.
FIGURA 11. EL TIPO DE NARRATIVA
Fuente: elaboración propia.
FIGURA 12. EL ARQUETIPO DE HÉROE
Fuente: elaboración propia.
El estudio cualitativo realizado, así como las cifras compiladas de las tablas analíticas demuestra que en cuanto al manejo del personaje, es claro que Duque y Petro privilegian arquetipos muy diferentes: mientras Petro se define más como un “visionario” (dentro de esta categoría cabe también la figura de Moisés) y un revolucionario iconoclasta o el heredero de grandes hombres; Duque prefiere la figura de un hombre simpático y seductor, que también sabe ser sabio. Vemos así que Petro busca, más que su rival, dar una dimensión trascendental a su personaje.
En cuanto a las narrativas, cuatro son compartidas por los dos candidatos: la del cambio, la de la conexión (Petro tres veces más que Duque), la trama emancipadora y la reivindicadora. Estas dos últimas categorías demuestran que ambas campañas prometían la emancipación del pueblo colombiano, cada uno a su manera, y la reparación de ciertos grupos desfavorecidos: la gente humilde para Duque o el pueblo para Petro. El candidato uribista ensalza el relato de los valores en acción, mientras que Petro privilegia el relato visionario, coherente con su personaje. Observamos aquí que el candidato uribista se posiciona más como un hombre de acción, mientras que Petro pone más el acento sobre su visión. De hecho, el candidato de izquierda solo se enfoca en él y en su proyecto, por eso, todas sus narrativas tienen un enfoque positivo, mientras que Duque busca desmarcarse utilizando el enfoque del contraste.
Así, el análisis de las piezas de propaganda de las distintas campañas (eslóganes, afiches, spots de televisión y performances escénicos) muestran que en el año 2018 operan dos cambios importantes: por un lado, se abre un nuevo ciclo narrativo en un país que busca un nuevo rumbo con narrativas que privilegian el cambio, la visión y la conexión con los electores y, por otro, surge una estética de lo popular que contrasta con la rigidez del modelo estático que había impuesto el presidente Santos. También se trata de una campaña en la cual dominaron emociones fuertes como la esperanza (en los spots) y el miedo (en las storylines) que otorgaron a las narrativas una dimensión contrastada y a los héroes de campaña un aura mesiánica.
La campaña negra que se esperaba entre candidatos de derecha y de izquierda no llegó, la atención la concentraron los héroes de campaña, cada uno con una estrategia propia que polarizó al electorado alrededor de estas figuras: la de Petro disfrazado de Moisés o de Galán, la de Duque ungido por Uribe. Si bien la campaña petrista pudo haber despertado más entusiasmo, precisamente por su mensaje de esperanza y su táctica de movilización masiva del pueblo, la de Duque terminó venciendo en las urnas. El miedo al “castrochavismo” era más grande que el temor que despertaba el uribismo, y la figura del ungido de Uribe se adaptaba mejor a la narrativa uribista que se venía desarrollando desde hacía décadas.
Por último, se debe rescatar el carácter populista de esta campaña, tanto en la forma como en el fondo. Podemos recordar los códigos populares que utilizaron ambos candidatos, cada uno para su ventaja, la construcción de héroes de campaña con una dimensión particular, así como el uso de narrativas que recuerdan los grandes mitos fundadores tales como la liberación del pueblo de Israel por Moisés o el regreso del elegido, ungido por un dios. Con estos personajes y estas narrativas, Petro y Duque ofrecieron a los colombianos nuevas perspectivas de sentido, y encaminaron a Colombia por un nuevo sendero narrativo. El futuro determinará si el relato construido por el duquismo, victorioso en 2018, seguirá haciendo historia.
AGUILAR LEYVA, O. (coord.) (2016). El spot político en América Latina: enfoque, método y perspectivas. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
BAEZA PÉREZ-FONTÁN, E., CALLEJA, R., CRESPO MARTÍNEZ, I., GUTIÉRREZ-RUBÍ, A. y SÁNCHEZ MEDERO, R. (2016). Comunicación política: nuevas dinámicas y ciudadanía permanente. Madrid: Tecnos.
BENOIT, W. (1999). Seeing Spots. A Functional Analysis of Presidential Television Advertisements, 1952-1996. Westport: Praeger.
BERTRAND, D., DÉZÉ, A. y MISSIKA, J. L. (2007). Parler pour gagner. Sémiotique des discours de la campagne présidentielle de 2007. Paris: Presses de Sciences Pô.
BOURDIEU, P. (1977). La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques. Actes de la recherche en sciences sociales, 13, 3-44.
BRADER, T. (2006). Campaigns for Hearts and Minds. How Emotional Appeals in Political Ads Work. Chicago: The University of Chicago Press.
BROCHAND, P. (1998). Economie, diplomatie et football. En P. BONIFACE (dir.). Géopolitique du football. Editions complexes.
BROMBERGER, C. (1998). Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde. Paris: Bayard.
CRESPO, I. y DEL REY, J. (eds.) (2013). Comunicación política & campañas electorales en América Latina. Buenos Aires: Biblos.
CRESPO, I., D’ADAMO, O., GARCÍA BEAUDOUX, V. y MORA, A. (2016). Diccionario enciclopédico de Comunicación Política. Recuperado de http://www.alice-comunicacionpolitica.com/wikialice/index.php?title=Relato_Pol%C3%ADtico
D’ADAMO, O. y GARCÍA BEAUDOUX, V. (2013). Arquitectura del relato político. Storytelling al servicio de la comunicación política. En I. CRESPO y J. DEL REY (eds.), Comunicación política y campañas electorales en América Latina (pp. 55-68). Buenos Aires: Biblos.
D’ADAMO, O. y GARCÍA BEAUDOUX, V. (2016). Spot y Storytelling en el anuncio televisivo y la narración de historias al servicio de la comunicación política. En O. AGUILAR LEYVA (coord.). El spot político en América Latina: enfoque, método y perspectivas. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
ECHANDÍA, C. (2006). Dos décadas de escalamiento del conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
GARCÍA BEAUDOUX, V., D’ADAMO, O. y SLAVINSKY, G. (2005) Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en elecciones presidenciales. Barcelona: Gedisa.
GREIMAS ALGIRDAS, J. (1970), Du sens. Paris: Editions du Seuil.
MCCLURE, R. y THOMAS E. PATTERSON (1974). Television news and political advertising: The impact on voters beliefs, Communication Research, 1, 3-31.
MEMMI, D. (1986). Du récit en politique. L’affiche électorale italienne. Paris: Presses de Sciences Po.
MIRANDA, F. (19 de mayo, 2018). Ocho tendencias de la primera campaña millenial. La silla vacía. Recuperado de https://lasillavacia.com/opinion/ocho-tendencias-de-la-primera-campana-millenial-66139
NELSON, J. y BOYNTON, G. (1997). Video Rhetorics. Televised Advertising in American Politics. Illinois: University of Illinois Press.
NUGENT, D. y ALONSO, A. M. (2002). Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: cultura popular y formación del Estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua”. En G. M. JOSEPH y D. NUGENT (comps.). Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno. México: Ediciones Era.
NÚÑEZ, A. (2007). Será mejor que lo cuentes. Los relatos como herramienta de comunicación. Storytelling. Barcelona: Empresa Activa.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2017) Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/mecanismos-de-participacion/Paginas/Mecanismo-de-participacion.aspx
PUJADAS, A. (2016). Las claves del storytelling político: el caso de la política Pop. En R. SÁNCHEZ MEDERO (dir.). Comunicación política: nuevas dinámicas y ciudadanía permanente. Madrid: Tecnos.
RICHARD, E. (2018). Hacia la construcción del sentido: el análisis semiótico de la imagen. En N. MURILLO y A. RODRÍGUEZ (eds.), Manual de metodología y análisis de coyuntura. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
RINCÓN O. (2016). Un país, muchos candidatos y un solo ganador. Campaña electoral Colombia 2014 y spots televisivos. En O. AGUILAR LEYVA (coord.) (2016). El spot político en América Latina: enfoque, método y perspectivas. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
SALMON, C. (2007). Storytelling, La machine à inventer des histoires et à formater les esprits. Paris: La Découverte.
ZEMELMAN, H. (2000). Epistemología y política en el conocimiento socio-histórico. En J. MAERK y M. CABROLIÉ, (eds.), ¿Existe una epistemología latinoamericana? (pp. 11-28). México, D. F.: Plaza y Valdez.
Prensa
Caracol (2018). El mayor temor de los colombianos es que el país se vuelva otra Venezuela. Recuperado de http://caracol.com.co/programa/2018/03/01/6am_hoy_por_hoy/1519905248_778257.html
Semana (2017). Las elecciones del miedo. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-2018-discurso-del-terror-para-la-campana-presidencial/545241
Semana (2018a). Elecciones Presidenciales 2018: intención de voto de los colombianos según Ivamer. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/noticias/gran-encuesta-presidenciales-2018/113066
Semana (2018b). Invitación a la unidad y eficacia en sus políticas, claves del discurso de Duque. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/noticias/claves-del-discurso-de-ivan-duque-569191
Semana (2018c). Unas elecciones que cambiaron la política. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/unas-elecciones-que-cambiaron-la-politica/569044
Semana (2018d). El fenómeno Petro, el candidato de izquierda que más cerca ha estado de llegar a la Presidencia. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-en-la-segunda-vuelta-presidencial/568794
Semana (2018e). Candidatos, en la recta final. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/elecciones-2018-las-estrategias-de-los-candidatos-en-la-recta-final/565274
Semana (2018f). Con Iván Duque, el uribismo llega con fuerza a la segunda vuelta. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/noticias/cinco-razones-del-triunfo-de-ivan-duque-en-primera-vuelta-568676
Semana (2018g). Invitación a la unidad y eficacia en sus políticas, claves del discurso de Duque. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/elecciones-presidenciales-2018/noticias/invitacion-a-la-unidad-y-eficacia-en-sus-politicas-claves-del-discurso-de-duque-569191
Semana en Vivo (2018). Petro retoma su campaña en donde mataron a Galán. Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/multimedia/petro-hace-discurso-en-soacha/560856