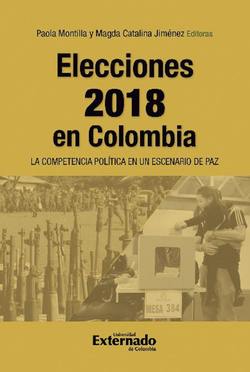Читать книгу Elecciones 2018 en Colombia - Varios autores - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 3. UBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES SOBRE TEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, EMPLEO, VIVIENDA Y SEGURIDAD
ANDRÉS MACÍAS
JOHANN JULIO
CARLOS SOTO
MARÍA AYALA
INTRODUCCIÓN
La elección presidencial de 2018 en Colombia se desarrolló en medio de un ambiente de gran polarización y debilidad partidista, lo que llevó a desdibujar la representación política de los partidos y, por ende, a poner en entredicho la coherencia ideológica de las propuestas detrás de cada candidato. En diciembre de 20171, cuando la Registraduría General de la Nación validó las candidaturas que tendrían el aval para ser parte de la carrera por la Presidencia de la República, se evidenció que, por primera vez en la historia del país, serían más los candidatos avalados por firmas que los candidatos avalados por un partido político: mientras que ocho candidatos recibieron el aval por firmas –Germán Vargas Lleras, Alejandro Ordóñez, Carlos Caicedo, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez– (Registraduría General de la Nación, 2018), solo seis contaron con el respaldo de un partido político –Humberto de la Calle, Iván Duque, Claudia López, Clara López, Viviane Morales y Rodrigo Londoño–2.
Posteriormente, después de las consultas interpartidistas y de la renuncia de algunos, la recta final de la campaña presidencial contó solamente con cinco candidatos: Duque, Petro, Fajardo, De la Calle, Vargas3. De ellos, tres venían del proceso de validación por firmas y dos contaron con el respaldo de un partido político desde el comienzo. A partir de ese momento, se empezaron a consolidar alianzas entre las diferentes fuerzas políticas interesadas en la contienda presidencial y se realizaron, por parte de ciertos candidatos, algunos ajustes a sus programas y propuestas de gobierno.
Ante ese panorama, el objetivo de este capítulo es analizar la ubicación ideológica de las propuestas de esos cinco candidatos presidenciales. Se seleccionaron tres temáticas específicas para adelantar dicho análisis –protección social y empleo, vivienda y seguridad– y para cada una de ellas, se elaboró una escala de posiciones políticas en la cual se pudieran ubicar las propuestas de los candidatos. Ese modelo de análisis se construyó partiendo del supuesto de que todas las propuestas se pudieran ubicar sobre un espectro determinado (Arens y Volkens, 2017), que dicho espectro girara entre dos extremos opuestos, y que cada temática analizada tuviera su propia categorización. Para efectos de uniformidad y neutralidad, solo se tuvieron en cuenta las propuestas que los candidatos incluyeron en sus planteamientos oficiales de campaña; se trató de limitar al máximo la inclusión de propuestas adicionales o complementarias que se hayan dado a conocer a través de redes sociales o discursos públicos.
El capítulo está dividido en cuatro secciones, en la primera se presenta una discusión en torno a las diferentes aproximaciones que existen en la literatura académica para establecer y diferenciar ubicaciones ideológicas de propuestas políticas. En la segunda, se explican las categorías de análisis construidas para definir posiciones políticas en torno a los temas de protección social y empleo, vivienda y seguridad. En la tercera, se exponen los resultados del análisis de la coherencia de las propuestas de los candidatos, con base en el modelo construido para tal fin. Finalmente, en la cuarta, se incluyen unas conclusiones finales.
UBICACIÓN DE POSICIONES POLÍTICAS EN EXTREMOS IDEOLÓGICOS
Medir la representación posicional de perspectivas políticas es un ejercicio complejo y usualmente cuestionado, especialmente en contextos que presentan altos niveles de polarización. Al respecto, Poole y Rosenthal (1984), al adelantar un estudio sobre el sistema electoral de Estados Unidos, abordan esa complejidad partiendo de la base de que el juego político entre dos extremos ideológicos puede llevar a consolidar un modelo polarizado, sí, pero competitivo. Esa competitividad resulta muy útil para analizar posiciones políticas de diferentes actores inmersos en una contienda electoral.
Zechmeister y Corral (2011) plantean que ese ejercicio de representación posicional se puede adelantar a través de dos alternativas: una consiste en “analizar las autoubicaciones en la escala izquierda-derecha y la otra, centrarse en las posiciones adoptadas respecto a diferentes políticas públicas” (p. 133). En ese sentido, los conceptos de izquierda y derecha frecuentemente se utilizan para definir la identidad política y las preferencias electorales de los ciudadanos. Dicha identidad implica un conjunto de valores y comportamientos de las personas asociados a relaciones de poder dentro de la sociedad (Acosta, 2015; Dawson, et al., 1977). Muchas veces, esa identidad e ideología pueden servir, incluso, como una especie de sombrilla que le facilite al elector la toma de una decisión basado en posiciones generales y no necesariamente en propuestas puntuales (Busch, 2016).
En este orden de ideas, los términos izquierda y derecha no solo son un elemento a través del cual se definen posturas sociales, económicas y políticas, sino que también se utilizan como herramienta para que los individuos se puedan comunicar sobre el complejo mundo de la política (Fuchs y Klingemann, 1990). Además, esas posturas de izquierda o de derecha pueden llegar a ser concebidas como los límites dentro de los cuales se pueden mover las propuestas de ciertos líderes políticos dentro de su propio partido, para mantener así su posición o diferencia relativa frente a otros líderes y otros partidos (Budge, 1994). No obstante, según Elizabeth Zechmeister, varios estudios han comprobado que el significado de los términos “izquierda” y “derecha” varían entre individuos y entre países (Zechmeister y Corral, 2010).
Según Inglehart (1997), los términos “izquierda” y “derecha” se ven como la distinción entre aquellos que prefieren una mayor (izquierda) o menor (derecha) intervención del Estado en la economía. Por tanto, hay razones para intuir que las ubicaciones de izquierda y derecha están asociadas con las preferencias sobre la política económica. Es decir, que la izquierda está orientada al apoyo al Estado activo mientras que la derecha apoya el libre comercio.
Frente a esto, Zechmeister y Corral (2010) aseguran que “es un error suponer un contenido económico de las etiquetas de izquierda-derecha compartido en todos los países”. Esto debido a que, contrariamente a la expectativa, en algunos países el apoyo a un papel activo del Estado en la política económica no se traduce en una autoubicación de izquierda. Y sucede del mismo modo con el libre comercio y la derecha. Con el término autoubicación, las autoras hacen referencia a la ideología dentro de la escala izquierda-derecha adoptada por cada individuo.
Adicionalmente, hacer una comparación entre las posiciones en la dimensión ideológica (izquierda-derecha) es un reto ya que no se tiene certeza de qué contenido sustantivo se les atribuye a las etiquetas de izquierda y derecha. Sumado a esto, en el caso de la región latinoamericana es aún más desafiante hacer dicha comparación dado que los estudios al respecto se han llevado a cabo en países industriales avanzados, mientras que de América Latina los estudios han sido escasos (Zechmeister y Corral, 2011).
Por el contrario, para Franz Böhm (1953), la izquierda y la derecha se diferencian por el enfoque que tienen sobre la economía de mercado. En este orden de ideas, Böhm afirma que: “La derecha está inclinada a asumir que la economía de mercado necesariamente reacciona indeseablemente a la intervención política. Mientras que la izquierda, asume que la economía de mercado es lo suficientemente robusta para absorber cualquier mal manejo intervencionista o para acabar con cualquier cuerpo extraño que se alimente en ella”.
Igualmente, según Christopher Cochrane (2010), la izquierda y la derecha se diferencian de acuerdo con la concepción de la economía. A partir de esto, afirma que los izquierdistas tienden a pensar que las políticas económicas y sociales pertenecen a un único dominio de consideración; los derechistas tienden a pensar en las políticas económicas y sociales como si fueran dominios separados de consideración. Lo anterior lo explica el autor afirmando que los fundamentos ideológicos de las ideas de izquierda y derecha generan asimetrías entre estas dos posturas según la forma en que sus miembros agrupan sus opiniones en múltiples dimensiones de desacuerdo político. En particular:
Las posiciones de los partidos políticos de izquierda están ligadas a múltiples dimensiones por la tendencia de los activistas de izquierda a organizar en torno al principio de igualdad sus opiniones sobre la distribución de la riqueza, la moralidad social y la inmigración. El mismo nivel de restricción no se aplica a los partidos políticos de la derecha. La influencia de diversas ideologías de derecha no se extiende de manera tan extensa a través del espacio multidimensional de desacuerdo político. (Cochrane, 2010)
Por otro lado, varios autores no solo se han enfocado en la caracterización de la izquierda y la derecha política como tal, sino que también se han concentrado en el estudio del ala radical de cada una de estas ideologías. Según estudios, aquellos que adoptan las doctrinas de la derecha tienden a tener mayores niveles de personalidad orientada al autoritarismo, mientras que los que se inclinan por la ideología de izquierda, tienen menores niveles (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson y Nevitt, 1950).
No obstante, Edward Shils (1954), contrario a lo anterior, considera que el autoritarismo no es una propiedad exclusiva de la derecha radical, sino que también puede ser una característica de la izquierda radical. Para Shils, la izquierda y la derecha radicales pueden diferir en sus elecciones de aliados y enemigos, y en sus percepciones de ciertas instituciones como hostiles o amigables, pero ambas comparten un estilo de pensamiento político común y emplean técnicas similares de compromiso político.
De acuerdo con lo anterior, tanto la derecha como la izquierda implican nociones de estados policiales, que se apoyan en sistemas de coerción, vigilancia y controles inflexibles para mantener el poder. Prohíben la oposición, hacen elecciones arregladas y detienen a los disidentes y posibles críticos a través de la censura, el hostigamiento y los asesinatos (McClosky y Chong, 1985). Sin embargo, eso es solo una similitud, pero los autores plantean las diferencias asegurando que:
La izquierda alberga la noción de que las personas están atrapadas por las instituciones opresivas y deshumanizantes de la sociedad capitalista, y planea liberar a estas personas haciéndolas conscientes de su existencia empobrecida. Por lo tanto, incita a las personas a cuestionar su aceptación “servil” del status quo, a renunciar a sus aspiraciones materialistas y a tomar conciencia de sus verdaderas necesidades en oposición a la “falsa conciencia” y los deseos artificiales creados por una cultura comercial manipuladora y con fines de lucro. (McClosky y Chong, 1985)
Teniendo en cuenta lo anterior, dichos autores plantean que mientras el mensaje de la izquierda es la liberación, el de la derecha es para el control, la abnegación y la reversión de las tendencias decadentes. Asimismo, afirman que “en contraste con el respeto de los conservadores por el orden social existente, la extrema derecha repudia muchas prácticas actuales y busca medidas dramáticas y a menudo drásticas para establecer a la sociedad en un curso más aceptable” (McClosky y Chong, 1985).
Una iniciativa adicional que fue creada para analizar las propuestas programáticas de partidos políticos, y que vale la pena destacar, es el Manifesto Project4. De ese proyecto, resulta relevante resaltar la discusión que ha generado el uso de la teoría de la relevancia y la importancia que se le puede dar a ubicar una posición política en un espectro determinado, a definir ciertos temas como imposibles de posicionar ya que no siempre hay un espectro concreto donde hacerlo, y a considerar que también hay “temas ‘transversales’ (valence issues), sobre los que los votantes están de acuerdo” (Ares y Volkens, 2017, p. 116), y que es allí donde ciertos partidos pueden preferir mantener una posición uniforme para captar los votos de esos votantes.
MARCOS DE ANÁLISIS PARA UBICAR IDEOLÓGICAMENTE POSICIONES POLÍTICAS EN MATERIA DE EMPLEO, VIVIENDA Y SEGURIDAD
A continuación, se presentan las categorías de análisis para las temáticas de protección social y empleo, vivienda y seguridad, mediante las cuales se pretende alcanzar el objetivo trazado al inicio del capítulo. El punto de partida fue identificar dos extremos ideológicos opuestos en cada temática, con el fin de establecer los límites (Budge, 1994) entre los que se podrían llegar a mover diferentes propuestas e ideas políticas asociadas a cada tema. Dadas las particularidades propias de cada temática, fue necesario diseñar tres marcos de referencia independientes, uno para cada una. De esa manera, fue posible construir un espectro de representación posicional adecuado, donde se pudieran ubicar, posteriormente, las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales objeto de estudio.
Protección social y empleo: categorización según grado de desmercantilización y flexibilidad
La protección social es el conjunto de instrumentos, instituciones y herramientas utilizadas por una sociedad para proteger a sus miembros de un conjunto de riesgos sociales. Dichos riesgos adquieren un carácter social cuando su gestión responde a un interés colectivo. Al respecto, Castel (2003) señala que
… ciertas personas son particularmente vulnerables a los riesgos, en la medida en que su trabajo es representativo de los intereses del conjunto. La solidaridad, o la interdependencia entre las partes del todo social, justifican dirigir alguna compensación hacia ellos. El impacto personal del accidente es solo la consecuencia de una práctica de utilidad colectiva. Compensar a las víctimas o sus familias no es más que justicia, en el sentido de que entendemos la justicia social como un requisito básico para mantener la solidaridad de la sociedad. (p. 271)
De esta manera, Castel justifica la protección de los adultos mayores y la garantía de sus necesidades básicas en la medida en que dedicaron su vida activa a trabajar por el interés colectivo.
Desde la perspectiva de la solidaridad en el seno de la sociedad, la protección social puede entenderse como una forma de propiedad social de transferencia que funciona como un patrimonio cuyo origen y reglas de funcionamiento son sociales pero que sirven como un patrimonio privado (Castel, 2003). Polanyi (2007) propone una segunda perspectiva que permite igualmente definir la protección social como acciones que protegen a los individuos de las fuerzas del mercado. La desmercantilización se entiende, entonces, como el grado en que los individuos y las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable, independientemente de su participación en el mercado. Así, la protección social surge como una institución que permite la regulación del mercado o el incrustamiento de lo económico en lo social. Se evita así que el hombre se convierta en una mercancía más y que el proceso de reproducción social se vea afectado.
En su análisis de los mundos del Estado providencia, Esping Andersen (2001) propone una caracterización de los regímenes de protección social utilizando el grado de desmercantilización, es decir, en qué medida las instituciones de protección social protegen a los individuos y a sus familias de la ley de la oferta y la demanda. Por razones históricas y políticas, las sociedades occidentales desarrollaron diferentes niveles de desmercantilización. Al respecto, este autor pone de relieve tres ideales-tipo de regímenes de bienestar: en los países escandinavos emergió un régimen socialdemócrata que busca promover la igualdad entre los individuos. Para tal fin se otorgan derechos máximos universales que se logran con una importante redistribución del ingreso apoyada en altos niveles impositivos progresivos. Como consecuencia, la desmercantilización es elevada. En el extremo opuesto se encuentran los regímenes liberales, presentes principalmente en los países anglosajones. En este caso se da primacía al individualismo y al rol de asignación del mercado; el grado de protección frente a sus leyes es mínimo y se otorga cierto nivel de asistencia en función de la evaluación de las necesidades. En el régimen corporativo-conservador, presente en los países de Europa continental, existe una desmercantilización moderada en la medida en que los derechos sociales están principalmente ligados al trabajo y a las contribuciones salariales.
Una diferenciación similar puede aplicarse al caso de la política de empleo. Según Gazier (1992) consiste en el “conjunto de acciones, programas y gastos que buscan afectar el funcionamiento del mercado de trabajo en un sentido amplio”. Altenburg, Qualmann y Weller (2001) hacen la distinción, por un lado, entre las políticas de empleo como:
Aquellas medidas que se centran principalmente en el nivel macro y que pretenden aumentar la demanda de mano de obra, es decir, sobre todo las políticas salarial y tributaria, pero que también tienen que ver con la estructuración de las condiciones institucionales. Por otro lado, definen la política laboral como aquella que está dirigida a la mano de obra, atravesando los niveles meso y micro, y mejora las oportunidades de empleo de esta, por medio de medidas orientadas a la oferta y la demanda. (p. 49)
Las políticas de empleo se pueden clasificar según su naturaleza pasiva o activa. Las primeras constituyen programas de sustitución o protección del ingreso para los trabajadores desempleados. Buscan evitar que exista una afectación del nivel de bienestar tras la pérdida del empleo. Las segundas son activas en la medida en que buscan promover esta población de regreso al empleo productivo.
Si en el caso de la protección social se creó una dicotomía entre el grado desmercantilización, en el caso de las políticas de empleo la distinción se hace por medio del grado de flexibilidad. Es posible hacer un acercamiento entre los dos conceptos en la medida en que un mayor grado de flexibilidad implica mayor nivel de mercantilización al existir una menor intervención frente a las fuerzas del mercado. En otras palabras, la flexibilidad corresponde a la ausencia de rigideces, mientras que la protección del empleo son aquellas normas que brindan ciertas garantías a los trabajadores. Según Pissarides (2001), “la protección del empleo comprende una serie de reglas que limitan la habilidad del empleador de despedir el trabajador sin incurrir en demoras o en costos” (p. 136). Dichas reglas incluyen el periodo de preaviso, el pago de una indemnización, todo tipo de medidas administrativas para proceder al despido, restricciones a los despidos colectivos, entre otras. La existencia de dicha normatividad, en la jurisprudencia o como consecuencia de negociaciones colectivas, frena la flexibilidad externa, entendida como la capacidad que tiene una empresa para ajustar el número de trabajadores.
TABLA 1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPLEO: MERCANTILIZACIÓN FRENTE A DESMERCANTILIZACIÓN, Y PROTECCIÓN FRENTE A FLEXIBILIDAD
Fuente: elaboración propia.
A esta flexibilidad se debe sumar el ajuste de los horarios y tiempos de trabajo y la flexibilidad de los salarios cuyos niveles se podrían ajustar en función de las necesidades y el desempeño de las empresas.
Tanto para la política social como para la política de empleo se propone, entonces, una diferenciación, entre extremos opuestos, que permite caracterizar las políticas o programas propuestos o implementados en un momento dado, como se evidencia en la tabla 4. En el primer caso, se propone distinguir entre los niveles de mercantilización y desmercantilización; en el segundo caso, entre los niveles de protección y flexibilidad; y, como categoría intermedia, un nivel moderado entre ambos extremos.
Vivienda: entre la asistencia del Estado o los incentivos al mercado
La producción, comercialización y el financiamiento de activos residenciales ha sido, en esencia, un asunto del mercado, en específico del sector de la construcción (Ángel, 2000). El interés de los gobiernos latinoamericanos por participar en la producción de vivienda para sus ciudadanos es algo que viene siendo objeto de política pública desde mediados del siglo XX (Wakely, 2014). Los temas relativos a las necesidades habitacionales de los hogares fueron tratados de forma marginal por la comunidad académica y la arena política hasta mediados de los años setenta, y comenzanron a ser incorporados a la agenda económica y social de los países en desarrollo a partir de Hábitat I en 1976, momento en el cual los problemas habitacionales fueron puestos en la agenda internacional (Zhang y Ball, 2016).
La vivienda, como bien o servicio, tiene una serie de características distintivas que hacen que la política al respecto sea diferente de otras políticas públicas. La influencia de atributos como: la propiedad, el tamaño o su localización pueden hacer que la política difiera de país a país (Ball, 2006; 2016). Asimismo, la intervención estatal puede o no, afectar a todas las partes de sistema habitacional y, a su vez, respaldar aspectos importantes del mercado de vivienda –sector de la construcción–, de un determinado actor o actores dentro del sistema o impulsar determinadas actuaciones en pro de un público objetivo (Mullins y Murie, 2006).
La política habitacional puede ser mejor entendida cuando se la vincula a las ideas keynesianas y al Estado de bienestar, en el cual las familias podrían tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades habitacionales de diferentes formas, a través del empleo, los subsidios o la provisión directa de la vivienda (Fallis, 2010). Para Doling (1997), en la mayoría de políticas habitacionales relacionadas con el Estado de bienestar se puede identificar que la intervención del Estado puede ser directa o indirecta. En la primera, el Estado se encarga de la provisión directa de los activos residenciales; en la segunda, promueve el acceso a través de la regulación, los subsidios y los incentivos.
Para Ángel (2000), Pugh (2001) y Buckley y Kalarickal (2005), dentro de las políticas de vivienda es posible distinguir varias líneas, en las cuales se centra su accionar. En primera instancia es posible identificar una línea de política en donde se destaca la intervención por parte de los gobiernos centrales en la economía en general, la cual se realiza a través de la oferta de incentivos a diferentes sectores involucrados en la producción y en la intermediación de activos residenciales. En los países en desarrollo, Pugh (2001