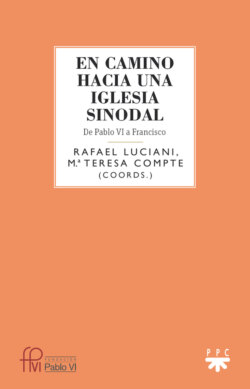Читать книгу En camino hacia una iglesia sinodal - Varios autores, Carlos Beristain - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SINODALIDAD.
DE APOSTOLICA SOLLICITUDO
A EPISCOPALIS COMMUNIO 1
ОглавлениеDARIO VITALI
Pontificia Universidad Gregoriana
Roma
«Sinodalidad», una palabra de la que poco o nada se entiende en el lenguaje corriente, pero que está muy de moda en la Iglesia. Y como todas las palabras de moda está sometida a usos y abusos de cualquier tipo. Su empleo en el lenguaje eclesial se ha multiplicado bajo el pontificado del papa Francisco: si los cardenales pidieron, en cónclave, «más colegialidad», el papa parece traducir esta instancia en «más sinodalidad». Dos sínodos sobre la familia –uno extraordinario, otro ordinario– pusieron a la Iglesia en estado permanente de sinodalidad; el Sínodo de los jóvenes ha subrayado cómo cada situación, cada ámbito, cada cuestión en la Iglesia, afecta a la sinodalidad. El Sínodo de los obispos es el lugar elegido donde discutir las cuestiones más urgentes y complejas de la Iglesia.
Pero hay algo más: estas experiencias sinodales abrieron el camino a la comprensión de la Iglesia –y no solo del Sínodo de los obispos– en clave sinodal. El papa, en el momento de afirmar que «la sinodalidad es lo que el Señor espera de la Iglesia del segundo milenio» 2, habla de una Iglesia constitutivamente sinodal. Esta afirmación está en el fundamento de la Constitución Episcopalis communio 3, con la que el papa intervino el año pasado, estableciendo nuevas normas para la celebración del Sínodo de los obispos. Este documento, comparado con el motu proprio Apostolica sollicitudo, de Pablo VI, nos permite comprender cómo ha ido evolucionando el tema de la sinodalidad desde la institución del Sínodo hasta hoy.
En esta comunicación trato de leer –mejor, de interpretar– este largo camino, fijando las etapas más relevantes de una praxis y de un estilo eclesial que, después de cincuenta años, aún está en los primeros pasos, como un niño que aprende a caminar y cada día que pasa se manifiesta más seguro, más libre, con más capacidad y deseo de explorar posibilidades antes desconocidas.
1. El punto de partida: la institución del Sínodo de los obispos
Muchos piensan que la sinodalidad es un tema expresado por el Vaticano II. Frente a realidades, palabras, conceptos que se distancian del modelo tridentino de Iglesia, se habla –casi como un reflejo condicionado– de la novedad del Vaticano II. En realidad, en el Concilio no se trató la sinodalidad; la palabra synodus 4, en 140 de las 141 citas, es sinónimo de concilio, y siempre se refiere al concilio que se está celebrando. Claro que todas estas recurrencias dicen algo: el valor de estas citas, aunque no hablen directamente de sinodalidad, consiste propiamente en la identificación del concilio ecuménico como sancta Synodus, eligiendo al propio concilio como la forma más alta de sinodalidad y, por tanto, como el término de comparación para cualquier ejercicio de la sinodalidad en la Iglesia.
De este uso masivo se destaca una cita que se refiere a la sinodalidad. Se trata de una alusión al Sínodo de los obispos, que Pablo VI instituyó al comienzo de la cuarta y última sesión conciliar (el 15 de septiembre de 1965), y que el decreto Christus Dominus asumió en el marco del discurso sobre la función de los obispos en la Iglesia universal (cap. I). El texto se expresa así:
Los obispos elegidos en las diversas regiones del mundo, de la forma y por las razones que haya establecido o establecerá el Romano Pontífice, prestan al supremo pastor de la Iglesia una ayuda más eficaz en el Consejo que recibe el nombre de Sínodo de los obispos. Este, al realizar la función [partes agens] de todo el episcopado católico, pone de manifiesto al mismo tiempo que todos los obispos participan en comunión jerárquica de la solicitud por la Iglesia universal (CD 5).
El documento conciliar cita en nota el motu proprio Apostolica sollicitudo 5, con el cual Pablo VI instituyó, al día siguiente de la apertura de la última sesión conciliar, este organismo. Hay que leer con atención estas pocas líneas, porque explican la adiutrix opera al ejercicio del primado como manifestación de todo el episcopado católico, afirmando una naturaleza colegial del sínodo que en casi nada corresponde al perfil del Sínodo de los obispos propuesto en Apostolica sollicitudo. Mientras que CD 5 subraya cómo esta obra de ayuda es una función que pertenece a todo el episcopado católico, interpretándola en evidente continuidad con la doctrina sobre la colegialidad expresada en LG 22-23, el motu proprio de Pablo VI configura el Sínodo de los obispos como organismo de ayuda al primado, con muchas precauciones hacia la colegialidad.
La voluntad manifiesta del papa es la de «promover y favorecer la unión con los sagrados pastores, para que nunca falte el auxilio de su presencia, la ayuda de su prudencia y experiencia, el apoyo de sus consejos y la aprobación de su autoridad» 6. La intención de «erigir y constituir en esta ciudad de Roma un consejo estable de obispos para la Iglesia universal» parece un fruto de la experiencia conciliar: Pablo VI dice que va a instituir este organismo, «aun después de terminado el Concilio, [para que] continúe llegando al pueblo cristiano aquella abundancia de beneficios que felizmente se ha obtenido durante el tiempo del Concilio, como fruto de nuestra íntima unión con los obispos» 7. El papa está convencido de que «los obispos del orbe católico apoyan abiertamente esta decisión nuestra, como consta por los deseos de muchos pastores sobre esta materia, manifestados durante el Concilio» 8.
En qué modo la propuesta de Pablo VI coincide con lo que aseveraban los obispos en el aula conciliar no es fácil de evaluar 9. Pero es claro que, en Apostolica sollicitudo, el Sínodo adolece de carácter colegial, como se puede deducir del motu proprio: los términos «colegio/colegialidad/colegial» no aparecen en el texto. El papa afirma su intención –motu proprio y «con nuestra autoridad»– de constituir «un consejo estable de obispos para la Iglesia universal, sujeto directa e inmediatamente a nuestra autoridad, al que designamos con el nombre propio de Sínodo de los obispos» 10. «Corresponde al Sínodo de los obispos, por su misma naturaleza, la tarea de informar y aconsejar», sin potestad deliberativa, a menos que la conceda y para los casos expresamente establecidos por el mismo papa, al cual pertenece siempre y en cualquier caso la ratificación de cada decisión 11.
Frente a la iniciativa unilateral del papa, el aula no pudo más que ratificar la institución del Sínodo: CD 5 repite literalmente el motu proprio, que define el Sínodo de los obispos como «a) un instituto eclesiástico central; b) que represente a todo el episcopado católico; c) perpetuo por su naturaleza, y d) en cuanto a la estructura, desempeñe su función en tiempo determinado y según la ocasión» 12.
Lo que extraña es la fecha del motu proprio, promulgado el 15 de septiembre de 1965, al día siguiente de la solemne apertura de la última sesión conciliar. En su discurso, el día anterior, Pablo VI decía que no era su intención tocar ningún tema objeto del examen y de las deliberaciones del aula: «Nuestro silencio no carece de significado, sino que pone claramente de manifiesto que nosotros deseamos callar sobre determinadas cuestiones, para que nuestras palabras no puedan en ningún modo obstaculizar la libre manifestación de vuestras opiniones» 13. Y todavía, inmediatamente después, él anuncia, como puesta en práctica de un deseo manifestado por el aula, la institución del Sínodo como organismo consultivo que colabore con el mismo papa, cuando a él le parezca oportuno. «Noticias y normas serán cuanto antes puestas en conocimiento de esta asamblea» 14.
Es posible que Pablo VI tomara aquí la delantera, después de las discusiones sin fin sobre la colegialidad durante la segunda sesión, cuando intervino él mismo con la Nota explicativa praevia para atajar las interpretaciones de LG 22 que rebajaban la función del primado, tal y como la definió el Concilio Vaticano I. La institución del Sínodo era al mismo tiempo un reconocimiento del papel de los obispos en el gobierno central de la Iglesia, sin por eso perjudicar las prerrogativas del Sumo Pontífice. La falta de referencias al colegio y la concomitante insistencia sobre la participación de los obispos en la «solicitud» con toda la Iglesia como finalidad de la nueva institución parecen fortalecer esta hipótesis de lectura. El motu proprio, aunque admita la posibilidad de que el sínodo, «como cualquier institución humana, con el paso del tiempo podrá ser mejorada», pone límites que suenan como barrera contra las posibles peticiones al respecto del colegio, desde el momento en que se había discutido la función pastoral de los obispos, en agenda en el cuarto período conciliar.
En consideración de esta eventualidad, que la minoría conciliar enarbolaba como un peligro, era probablemente este el punto límite que el papa podía o quería conceder. Otra hipótesis es que sea esta su concepción de la colegialidad, más en línea con la Nota explicativa praevia 15. En efecto, mientras LG 22 habla del colegio como «sujeto de plena y suprema autoridad sobre la Iglesia», claro que siempre cum Petro y nunca sine Petro, la Nota afirma que «la distinción no es entre el Romano Pontífice y los obispos tomados como grupo, sino entre el Romano Pontífice solo y el Romano Pontífice junto con los obispos» 16, de manera que se salvaguarde la plenitud de poder del papa.
2. La temporada de los Sínodos
Como todas las novedades, la institución del Sínodo suscitó grandes expectativas. Fuerte era la esperanza de que el nuevo organismo fomentase la participación del episcopado en el gobierno de la Iglesia universal, realizando, aunque de forma débil, un primer ejercicio de la colegialidad. Esperanza alimentada por el mismo Pablo VI, el cual, en el discurso del 18 de noviembre de 1965 a la asamblea conciliar, anunció la intención de convocar el Sínodo de los obispos un año después de la primera aplicación de los decretos conciliares 17. El papa subrayó que la finalidad de la nueva institución era la siguiente:
Dar una pronta ejecución a las sagradas deliberaciones de este sínodo ecuménico […] No queremos formar una nueva y artificiosa concentración jerárquica; queremos involucrar al episcopado en la obra de la aplicación de las leyes conciliares, y queremos valernos, si es posible, de su colaboración para responder mejor a nuestro oficio apostólico de gobierno de la Iglesia universal 18.
La aprobación del reglamento del Sínodo es del 8 de diciembre del 1966 19; la convocación de la primera asamblea general es en septiembre de 1967, y tendrá la duración de un mes (desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre), para que los obispos se confronten sobre «la preservación y el refuerzo de la fe católica, su integridad y su vigor, su desarrollo, su coherencia doctrinal e histórica» 20. Grande era la espera, en consideración no solo de los temas propuestos a la discusión (la revisión del Código de derecho canónico, el examen de la reforma litúrgica y de las cuestiones doctrinales y disciplinares más urgentes, así como la cuestión del ateísmo), sino también por el método elegido, o sea, la libre discusión de las comisiones con una relación final entregada al papa.
La misma atmósfera de confianza se respira en la primera asamblea extraordinaria, sobre la cooperación entre la Santa Sede y las Conferencias episcopales, celebrada en Roma desde el 11 hasta el 28 de octubre de 1969. El esquema de trabajo expresaba un ejercicio de la colegialidad fuertemente calcado de la Nota explicativa praevia y el motu proprio Apostolica sollicitudo, con la idea central –expresada en LG 23– de la solicitud de todos los obispos por la Iglesia. Siendo esta la concepción de la colegialidad, no suena extraño que el esquema asigne al Sínodo de obispos el papel de poner en práctica la colegialidad en la Iglesia:
La institución del Sínodo de los obispos abre a su actividad colegial a toda la Iglesia, en el ejercicio de la solicitud por el rebaño de Cristo, un nuevo camino que está cerca de una acción estrictamente colegial; a través de ella, los pastores de las Iglesias locales tienen la oportunidad de participar de manera más visible y efectiva en la solicitud del pastor supremo de la Iglesia por el bien de toda la Iglesia y al mismo tiempo le permite alcanzar su forma más perfecta poco a poco 21.
Pablo VI afirmó en la alocución del comienzo del Sínodo que fue su voluntad promover la colegialidad episcopal, «tanto instituyendo el Sínodo de los obispos como reconociendo las Conferencias episcopales, como también asociándose a algunos hermanos en el episcopado y pastores diocesanos en el ministerio proprio de la Curia romana», y prometió desarrollar el ejercicio de la colegialidad en otras formas canónicas reconocidas 22.
Pero el resultado del Sínodo no estuvo a la altura de las expectativas: el perfil de las Conferencias episcopales que salió de la asamblea fue sobre todo práctico, con la función de conectar unos con otros a los obispos de una misma nación o región, sin ninguna capacidad colegial, como esperaban muchos 23. En el discurso de clausura del Sínodo, el papa declaró la necesidad de reflexionar ulteriormente sobre el tema, porque en la votación fueron muchos los placet iuxta modum 24.
En 1971, el papa convocó la segunda asamblea ordinaria, que abordó dos temas distintos: el sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo; en 1974 se celebró la tercera, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo; en 1977, la cuarta, sobre la catequesis en el mundo de hoy. A partir del Sínodo sobre la evangelización (1974), la asamblea sinodal adquiere una estructura más fija: el esquema preparatorio se califica como Lineamenta; conforme a las respuestas de las Conferencias episcopales a los Lineamenta se elabora el Instrumentum laboris, que el Sínodo discutirá en asamblea, y como conclusión se entregan al papa las proposiciones finales.
A falta de consenso entre los Padres, como en este caso, el papa publicó una Exhortación sobre el tema, la Evangelii nuntiandi, que no es calificada como pos-sinodal. Se manifiesta aquí la debilidad de un organismo de carácter consultivo, que Pablo VI consideró siempre como ayuda preciosa en el ejercicio del primado, aunque las proposiciones no fuesen convergentes. Más que el momento de la decisión, que el papa se reserva a sí mismo, Pablo VI subrayaba la unión entre el sucesor de Pedro y los obispos, convencido de que esta era la forma más correcta para realizar la solicitud para todas las Iglesias. El papa no fue más allá del Concilio, pero se mantuvo fiel a esta disposición de apertura, también frente a las contestaciones en contra de la jerarquía, que se multiplicaron después del Concilio. En aquel momento eclesial no fue poco.
Juan Pablo II impulsó mucho el Sínodo de los obispos, inmediatamente elegido instrumento privilegiado para el ejercicio del primado. Los grandes temas de la vida eclesial se afrontaron en las asambleas ordinarias, y como conclusión de todas el papa siempre ofreció una Exhortación pos-sinodal, para que la Iglesia diera un paso adelante en la reforma y en la renovación: Catechesi tradendae (1979), Familiaris consortio (1981), Reconciliatio et paenitentia (1984), Christifideles laici (1988), Pastores dabo vobis (1992), Vita consecrata (1996) y Pastores gregis (2003) parecían las etapas de un camino triunfal de la Iglesia que, bajo una guía fuerte, iba recuperando seguridad y confianza en sí misma después del período de la contestación.
Junto a las asambleas generales hay que mencionar las asambleas especiales de carácter continental: Líbano (1995), América (1997), Asia (1998), Oceanía (1998), Europa (1999), y, sobre todo, el Sínodo extraordinario, a veinte años del Concilio, que influyó mucho en la vida y también en la reflexión sobre la Iglesia, oscureciendo la eclesiología del pueblo de Dios y las contestaciones que la acompañaron en favor de la eclesiología de comunión. El Sínodo parecía el instrumento escogido por Juan Pablo II para acompañar los grandes cambios y las situaciones de crisis en la Iglesia, por medio de una participación de todos en la misma tarea, bajo la guía fuerte de Roma, que entre tanto iba realizando un proceso de poderosa centralización de la Iglesia. El Código de derecho canónico enmarca el Sínodo como un organismo directamente puesto bajo la autoridad del papa, con carácter meramente consultivo 25:
El Sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el Romano Pontífice y los obispos y ayudar al papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica, y estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo 26.
3. El Sínodo, reflejo de una Iglesia
La concepción del Sínodo como organismo consultivo corresponde con toda evidencia a la Iglesia de Juan Pablo II. Si la preocupación de Pablo VI era la de poner en marcha con prudencia, pero progresivamente, las novedades del Concilio en un marco institucional existente, la voluntad manifiesta de su sucesor fue la de desarrollar un nuevo marco institucional, capaz de cortar con el convulso tiempo posconciliar para empujar a la Iglesia hacia un camino de reforma y renovación. Se entiende en este sentido la elección de la comunión como principio regulador de toda relación en la Iglesia, sobre todo entre Iglesias particulares y la Iglesia universal, entre colegialidad y primado. Se puede decir que, en la intención del papa 27, el Código de derecho canónico era el instrumento para aglutinar todos los aspectos de la vida eclesial sobre el principio de la hierarchica communio. El Sínodo extraordinario de 1985, a veinte años del Concilio, contribuyó a fortalecer esta visión de la Iglesia, afirmando que «la eclesiología de comunión es la idea central en los documentos del Vaticano II» 28. La celebración del Sínodo extraordinario fue la frontera entre un antes y un después en la vida de la Iglesia; está claro que se advirtió un cambio limpio y resuelto bajo el signo de la comunión como bandera de la unidad eclesial cum y, sobre todo, sub Petro.
Juan Pablo II hizo todos los esfuerzos posibles por reformar la Iglesia. Pero su idea era la de una reforma por encima y totalmente centralizada en la Curia romana. En esta visión, en círculos concéntricos, el Sínodo no era una excepción: aunque no pertenecía a la Curia romana, se configuró como un organismo consultivo en ayuda del primado, sin ningún progreso en la dirección colegial. Al revés, la instancia colegial perdió interés y fuerza, porque el desarrollo de la colegialidad afectiva, traducida en la unidad de intención y de acción de los obispos con el papa, vació la colegialidad efectiva. Dentro de este marco eclesiológico, cada sínodo parecía, con su cadencia regular, una etapa del camino de la reforma, rápido en su actuación bajo la acción de los dicasterios de la Curia, sobre todo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que acompañó y justificó doctrinalmente el planteamiento de la Iglesia-comunión.
Además, las asambleas sinodales, aunque el énfasis sobre su importancia fuese marcado, perdieron progresivamente fuerza durante un pontificado tan largo, transformándose en la repetición de un rito, sin capacidad de incidir sobre la vida de la Iglesia. A juicio de muchos, el Sínodo había agotado su función y era inútil que se prolongase la repetición de un acontecimiento de pura apariencia, sobre todo si eran otros los lugares donde se tomaban las decisiones. No podía cambiar el marco una rica reflexión teológica sobre la sinodalidad 29, que una jerarquía encerrada en sí misma rechazaba como crítica a la Iglesia misma. Tampoco cambió la situación con las tres asambleas ordinarias celebradas bajo el pontificado de Benedicto XVI 30: hablar de eucaristía y de Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia o de nueva evangelización y de transmisión de la fe resonaba al final como pura retórica, cuando en la cumbre de la Iglesia se iba consumando un enfrentamiento sin cuartel para alcanzar el poder. Se entiende como reacción a esta deriva del poder la petición de más colegialidad que los cardenales expresaron en el cónclave que eligió al papa Francisco al día siguiente del acto de renuncia de Benedicto XVI.
A muchos les pareció totalmente cerrada la temporada de los sínodos cuando el papa Francisco publicó Evangelii gaudium. Aunque hiciese algunas referencias a las proposiciones del Sínodo sobre la nueva evangelización, el documento no era una Exhortación pos-sinodal, sino una Exhortación apostólica con la cual el nuevo papa proponía el programa de su pontificado. Sorpresa: el papa no abandonó el camino, sino que lo reafirmó, convocando sobre el mismo tema una doble asamblea –extraordinaria y ordinaria– que ponía a la Iglesia en estado de sinodalidad prolongada. Quizá era esto en su intención el modo de responder a la petición de más colegialidad hecha por los cardenales 31, pero enseguida fue evidente que el carácter del nuevo Sínodo era más participativo, no solo en relación con los obispos, sino también en relación con el pueblo de Dios.
Más allá de la decisión de dedicar al mismo tema dos asambleas, resultó sobre todo novedosa la decisión de reemplazar los Lineamenta por un cuestionario sobre el tema de la familia, dirigido a todos los fieles, redactando el Instrumentum laboris a partir de las respuestas que llegaron a la secretaría del Sínodo. Otra novedad fue la publicación del documento final de las dos asambleas, haciendo públicas las votaciones sobre cada número singularmente y sobre el documento entero. Pero no fueron las novedades de procedimiento las que cambiaron la atmósfera, sino la disposición que Francisco pedía con insistencia a todos. A los cardenales que nombrándose a sí mismos como centinelas de la recta doctrina católica protestaron que no se podía comprometer la indisolubilidad del matrimonio, el papa opuso la necesidad de una verdadera escucha: ¿cómo pretender escuchar a Dios sin escuchar a los demás? Decía el papa en la vigilia del Sínodo extraordinario: «Pidamos ante todo el Espíritu para los padres sinodales, el don de la escucha: escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama» 32.
Esta disposición ya era evidente en Evangelii gaudium, donde el papa subrayaba la necesidad «de ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír» (EG 171). En una Iglesia donde cuenta más el derecho a la palabra, el papa pedía un giro copernicano, capaz de asignar a todos en la Iglesia su función activa: no solo a la jerarquía, sino también al pueblo creyente. Insertándose en la doctrina conciliar sobre el pueblo de Dios, el papa Francisco muestra que no se puede hablar de Iglesia en salida sin hablar de la participación del pueblo de Dios en la vida y a la misión de la Iglesia. El capítulo tercero de la Exhortación señala cómo «todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio»:
La evangelización –dice el papa– es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional (EG 111).
«Ser Iglesia –insiste la Exhortación– es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre» (EG 114). En este pueblo, todos son discípulos misioneros en razón del bautismo, que habilita para participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Hay un apartado que justifica esta participación dando énfasis al sensus fidei. Así suena el texto:
En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu, que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto significa que, cuando cree, no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe –sensus fidei– que les ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión (EG 119).
Esta insistencia sobre el sensus fidei de todo el pueblo de Dios explica no solo las novedades en la celebración del Sínodo, sino el paso adelante de la Iglesia en sentido sinodal, que empezó a tomar forma justo con la celebración de los Sínodos sobre la familia.
4. ¿Hacia una Iglesia sinodal?
El cambio en esta dirección se advirtió en el discurso que el papa pronunció el 17 de octubre de 2015, cuando se celebró el 50° aniversario de la institución del Sínodo de los obispos. En muchos aspectos, el discurso tiene un valor histórico. El papa no se limita a decir que, «desde el inicio de su ministerio como obispo de Roma ha pretendido valorar el Sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar», releyendo el camino de la Iglesia en el posconcilio como una experiencia creciente de la «necesidad y belleza de caminar juntos»; más en profundidad, él indica «el camino de la sinodalidad [como] el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio».
Después de los preámbulos de rigor, el papa aborda inmediatamente la cuestión, evidenciando cómo «lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra “sínodo”. Caminar juntos –laicos, pastores, obispo de Roma– es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica». Aunque el tenor del discurso parezca exhortativo y pastoral –caminar juntos todo el pueblo de Dios–, su impacto es teológico, porque encuadra la sinodalidad en un marco muy original respecto al magisterio precedente, que nunca trató el tema de la sinodalidad, limitándose a una declinación débil de la colegialidad afectiva 33.
Primero, porque la sinodalidad no se limita a la celebración de la asamblea sinodal, sino que envuelve toda la vida de la Iglesia: el papa llega a imaginar una Iglesia sinodal, que es «una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír», como se expresaba en Evangelii gaudium. Pero si la Iglesia es «constitutivamente sinodal», su vida está enmarcada por la sinodalidad como estilo y como proceso. La novedad de este discurso es que la sinodalidad atañe a toda la vida de la Iglesia, y no es solo un acontecimiento excepcional.
El Sínodo de los obispos es el punto de convergencia de este dinamismo de escucha llevado a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que «participa también de la función profética de Cristo» (LG 12), según un principio muy estimado en la Iglesia del primer milenio: Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet. El camino del Sínodo prosigue escuchando a los pastores. Por medio de los Padres sinodales, los obispos actúan como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia, que deben saber distinguir atentamente de los flujos muchas veces cambiantes de la opinión pública. [...] Además, el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma, llamado a pronunciarse como «pastor y doctor de todos los cristianos»: no a partir de sus convicciones personales, sino como testigo supremo de la fides totius Ecclesiae, «garante de la obediencia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la Tradición de la Iglesia».
La novedad más evidente y relevante es la de transformar el Sínodo de acontecimiento en proceso, con una complejidad de sujetos –el pueblo de Dios, los obispos, el obispo de Roma– y de respectivas funciones. Novedad en la novedad es indicar el comienzo de este proceso en la función profética del pueblo de Dios. Más que una cita enfática del sensus fidei, el texto propone un ejercicio de la sinodalidad donde todos desempeñan su función, de manera que la decisión en la Iglesia respete el principio antiguo –Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet–, según la especificidad de cada uno: al pueblo de Dios, el momento profético; a los obispos reunidos en asamblea, el discernimiento; al obispo de Roma, la última palabra como «pastor y doctor de todos los cristianos».
La secuencia de las etapas determina que el proceso empieza en las Iglesias particulares, donde puede ser consultado el pueblo de Dios; sigue con las instancias intermedias de sinodalidad, como las Conferencias episcopales o, si es necesario, recuperando para la vida de la Iglesia instituciones antiguas como los concilios provinciales o regionales; termina con la Iglesia universal, donde el Sínodo de los obispos, «representando al episcopado católico, se transforma en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una Iglesia toda sinodal». El papa sabe bien que la asamblea sinodal no es un organismo estrictamente colegial, y aclara, citando Pastores gregis 34, que se trata de colegialidad afectiva, «la cual puede volverse en algunas circunstancias “efectiva”, que une a los obispos entre sí y con el papa, en el cuidado por el pueblo de Dios». Se puede hablar de un paso pequeño hacia la transformación del Sínodo de organismo en ayuda del primado a organismo colegial. Francisco muestra no tener miedo de este desafío que implica una «conversión del papado» 35; al contrario, dice que «el papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llamado a la vez –como sucesor del apóstol Pedro– a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las Iglesias».
El discurso del papa abrió un escenario eclesial inimaginable hasta aquel momento, que extrañó por tenor y contenido: hablar de «Iglesia sinodal» en su misma constitución era algo que nunca se había escuchado. Los críticos del papa dicen que son palabras: que él no ha hecho nunca nada verdaderamente sinodal. Pero el papa continúa con el mismo estribillo y nos obliga a todos a estar sobre el tema 36. Lo atestiguan el estudio de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, que el mismo papa pidió, y la Constitución apostólica Episcopalis communio, promulgada en el 53° aniversario de la institución del Sínodo.
En este documento, el papa reafirma todo lo que ya expresó en el discurso de 2015, dando valor de ley al Sínodo como proceso y no como acontecimiento. El documento fija en la parte canónica el perfil del Sínodo de los obispos, como está establecido en el can. 342 del Código de derecho canónico, la directa sumisión del organismo al papa, confirmando en gran parte las disposiciones del ordo Synodi vigente. Nueva es la parte que afecta a sus fases, que transforman el Sínodo de acontecimiento en proceso: la fase preparatoria, con la consulta al pueblo de Dios; la fase asamblearia, con la discusión del Instrumentum laboris y la elaboración del documento final, que, cuando fuera aprobado por el papa, participaría de su magisterio ordinario, y la acogida y actuación de las conclusiones del Sínodo.
Pero la parte más novedosa del documento es la premisa doctrinal. El impacto a nivel eclesiológico es relevante, aunque no cambie la naturaleza del Sínodo. El organismo permanece como consultivo, en la lógica de la participación de todos los obispos en comunión jerárquica en la solicitud por la Iglesia universal, como manifestación peculiar de la comunión episcopal con Pedro y bajo Pedro (EC 1). Pero el texto, subrayando el principio de la escucha, define que el Sínodo de los obispos es «expresión elocuente de la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia» (EC 6). El proceso sinodal de escuchar-discernir-actuar no es algo extrínseco a la Iglesia, una técnica participativa a semejanza de las democracias, sino manifestación de su naturaleza sinodal, basada sobre las relaciones entre el pueblo de Dios y sus pastores. La Exhortación pone en evidencia que no es el Sínodo de los obispos el que hace la Iglesia sinodal, sino al revés: es la Iglesia constitutivamente sinodal –en cuanto pueblo de Dios que peregrina hacia el Reino– la que pide instituciones que le correspondan.
Conclusión
Al final cabe preguntarse: ¿qué enseña a la Iglesia esta parábola de la sinodalidad?
1) En primer lugar, es la historia del Sínodo la que nos enseña: desde su institución, este organismo es como el papel tornasol de las dificultades de la Iglesia frente a un cambio de paradigma, tanto a nivel eclesiológico como pastoral. La insistencia sobre su dimensión consultiva y la defensa casi compulsiva del principio de autoridad son síntomas de la resistencia a dejar un modelo de Iglesia piramidal, aunque el Vaticano II propusiera una eclesiología del pueblo de Dios que pone en el fundamento de la Iglesia el principio de igualdad entre todos sus miembros antes que la diferencia de funciones y estados de vida. Se puede leer el camino del Sínodo en paralelo a la débil declinación de la colegialidad hasta hoy, y a la casi inexistente participación del pueblo de Dios, destinatario pasivo de la acción pastoral de la jerarquía, en la vida de la Iglesia.
2) De esta historia emerge además un aspecto positivo y en cierta manera providencial: llamar a este organismo con el nombre de Sínodo de los obispos –evidentemente, en analogía con el sancta Synodus–, introdujo la cuestión de la colegialidad y de la sinodalidad en la Iglesia católica. De la colegialidad, porque estaba claro para todos que el perfil que Pablo VI escogió para este organismo era prudencial; cuando él mismo o Juan Pablo II hablaron de un posible desarrollo, era evidentemente en sentido colegial. De sinodalidad, porque la falta de colegialidad en la Iglesia trasladó la atención sobre esta categoría eclesiológica, capaz de poner en marcha, a juicio de muchos, la eclesiología conciliar más que la colegialidad, en la línea evidente de la participación del pueblo de Dios en la vida de la Iglesia.
3) Esta doble atención a la colegialidad y a la sinodalidad, aunque no convergente y frecuentemente alternativa, destacó un proceso de recepción del Vaticano II complejo y original, que nos ha traído a la idea de una «Iglesia constitutivamente sinodal». Aunque el Concilio no hablara de sinodalidad, demasiado concentrado como estaba en la colegialidad, desarrolló todos los elementos –los sujetos– que iban a vertebrar la Iglesia: el pueblo de Dios, con el giro copernicano del capítulo II de Lumen gentium, que recuperó también el sensus fidei de todos los bautizados a su capacidad activa (LG 12); el colegio de los obispos, que LG 22 pone como sujeto con autoridad universal y plena sobre la Iglesia, siempre cum Petro et sub Petro; el papa, que el Vaticano II recoloca dentro de la Iglesia, como principio de unidad de todos los bautizados, de todos los obispos, de toda la Iglesia, que es «el cuerpo de las Iglesias» (LG 23).
4) La historia del Sínodo favoreció la comprensión de estos sujetos en mutua relación entre ellos. Afirma Episcopalis communio: «Gracias al Sínodo de los obispos se mostrará también de manera más clara que, en la Iglesia de Cristo, hay una profunda comunión tanto entre los pastores y los fieles, siendo cada ministro ordenado un bautizado entre los bautizados, constituido por Dios para apacentar su rebaño, como entre los obispos y el Romano Pontífice, siendo el papa un “obispo entre los obispos, llamado a la vez –como sucesor del apóstol Pedro– a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la caridad a todas las Iglesias”. Esto impide que ninguna realidad pueda subsistir sin la otra» (EC 10). No es el Sínodo de los obispos quien crea las relaciones entre los sujetos, sino que su relación constitutiva es la que exige la sinodalidad de la Iglesia, que no debe limitarse al Sínodo de los obispos, sino que debe atravesar y mover toda su vida.
5) En razón de esta unidad entre los sujetos –pueblo de Dios, colegio y papa como principio de unidad del uno y del otro–, las instancias que los manifiestan –sinodalidad, colegialidad y primado– están en una circularidad fecunda, donde nace el proceso sinodal. La historia demuestra la otra cara del asunto: cuando, después de la Reforma gregoriana, se cortó la praxis sinodal, la Iglesia se organizó según una lógica piramidal, que absolutizó el primado en detrimento de la función de los obispos; la doctrina de la colegialidad, afirmada por el Vaticano II, no tuvo aplicación después del Concilio, por la dificultad para resolver la tensión entre los dos sujetos, ambos con plena y suprema autoridad sobre la Iglesia. Solo el proceso sinodal protege la Iglesia de una absolutización del principio jerárquico, garantizando al mismo tiempo el ejercicio pleno de las funciones, sea del colegio, sea del papa.
6) Puesto que el proceso sinodal se da en las relaciones entre los sujetos, el ejercicio de la sinodalidad, de la colegialidad y del primado tiene que ser real, pleno y efectivo. El debilitamiento de uno solo de los sujetos implicados lleva consigo el debilitamiento y la puesta en tela de juicio del proceso mismo. En esta lógica no solo está prohibido afirmar una función en contra de la otra, sino que obliga a pensarlas y ponerlas en práctica en una unidad dinámica, seguros de que únicamente el ejercicio pleno de todas garantiza el ejercicio de cada una. Esta es una de las urgencias más vivas de la vida eclesial, que pide a la teología imaginar pronto formas para ejercer la sinodalidad, la colegialidad y el primado capaces de garantizar la efectiva actuación del proceso sinodal.
7) Afirmar al proceso sinodal como estilo y práctica de una Iglesia constitutivamente sinodal que se cumple en un ejercicio circular de sinodalidad, colegialidad y primado exige que el Sínodo de los obispos sea un organismo colegial y no solo consultivo. En este sentido, Episcopalis communio es un documento débil, aunque dé pequeños pasos adelante en el camino de la colegialidad. Más que cualquier otro elemento, de Episcopalis communio emerge sobre todo el hecho de entender que el Sínodo «retrata en cierta manera la imagen del concilio ecuménico, y del concilio refleja el espíritu y el método» (EC 8) 37. Siendo el concilio la manifestación más alta de la colegialidad episcopal, ¿por qué su imagen no tendría que ser ella misma colegial? Podemos regresar al inicio del camino, cuando poníamos de manifiesto la diferencia entre el perfil del sínodo establecido por Pablo VI y la interpretación dada en CD 5, que dirigía hacia la comprensión de una capacidad colegial atribuida al Sínodo. El hecho de que Pablo VI no truncara esta lectura, permite, cuando menos a nivel de hipótesis, buscar caminos para llevar a efecto la transformación del Sínodo de los obispos de organismo consultivo de ayuda al primado en una instancia colegial.
8) Más que una reivindicación, la dimensión colegial del Sínodo es una exigencia que se impone a partir de la naturaleza misma de la Iglesia, que es toda ella sinodal. Sinodalidad y colegialidad están entrelazadas en virtud del vínculo sacramental entre la Iglesia particular y su obispo, que en su Iglesia es principio y fundamento de unidad (LG 23). No se puede poner en marcha una fase consultiva del pueblo de Dios en las Iglesias particulares sin que sus obispos participen en todo el proceso sinodal de forma directa o indirecta. No es imposible imaginar formas de colegialidad a nivel de las instancias intermedias de sinodalidad, reconocidas en virtud de la participación en el proceso sinodal, sin que sea necesaria la presencia de todos los obispos en la asamblea. Episcopalis communio propone oportunamente como momento intermedio del proceso el discernimiento en las Conferencias episcopales.
9) Un Sínodo con capacidad colegial no es un peligro para el ejercicio del primado. La relación entre el papa y el colegio de los obispos aparece como conflictiva solo cuando se considera en absoluto la existencia de dos autoridades supremas en la Iglesia: no es casualidad que la Nota explicativa praevia exponga la relación como doble declinación del primado: solo o con todos los obispos. Al revés, la sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, determina que primado y colegialidad sean dos instancias al servicio del pueblo de Dios. En una Iglesia constitutivamente sinodal no solo pierde toda relevancia la lógica competitiva entre colegialidad y primado, sino que se impone un ejercicio del primado en sentido sinodal 38. En esta perspectiva, se puede pensar en una forma ordinaria de ejercicio del ministerio petrino, dentro de la Iglesia, como bautizado entre los bautizados y obispo entre los obispos, antes que en una forma extraordinaria frente a la Iglesia, como el que habla ex cathedra. Esta idea no rebaja en absoluto la función del papa, sino que destaca con mayor claridad que su ser principio y fundamento de unidad entre todos los bautizados, todos los obispos y todas las Iglesias (cf. LG 23) se traduce en la capacidad de poner en práctica el proceso sinodal para que la Iglesia sea siempre pueblo de Dios que peregrina hacia el Reino.
10) La historia del Sínodo de los obispos desde Apostolica sollicitudo hasta Episcopalis communio es el testimonio más evidente de la compleja emergencia de la idea de sinodalidad en la Iglesia católica. Sin el énfasis en esta institución, la sinodalidad difícilmente habría podido imponerse como práctica y como estilo eclesial después de un milenio de olvido y silencio. El resultado más importante del camino hasta hoy no es la revisión de la normativa sinodal, aún débil, sino la afirmación de la dimensión sinodal de la Iglesia. Se puede decir que la Iglesia es tan sinodal como jerárquica: es el punto sin retorno de la eclesiología posconciliar, aunque sean muchos los que la consideran una moda pasajera. Reflexionar sobre ella y practicarla con humildad y fidelidad es el presupuesto para que se entienda la sinodalidad como la forma de ser y actuar de la Iglesia pueblo de Dios.
* * *
Haciendo memoria de un Sínodo diocesano muy largo –casi diez años–, con el que puso en estado de sinodalidad a su Iglesia de Albano, Mons. Dante Bernini decía a su sucesor, Mons. Semeraro: Indire un Sinodo e soprattutto proporre alla Chiesa uno spirito sinodale, non significa proporle un programma o un documento, ma fornirle un cuore nuovo e scarpe nuove ai suoi membri («Convocar a un Sínodo y, sobre todo, proponer a la Iglesia un espíritu sinodal no equivale a ofrecerle un programa o un documento, sino proveerla de un corazón nuevo y de zapatos nuevos para sus miembros»). «El camino de la sinodalidad –afirma el papa Francisco– es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio».