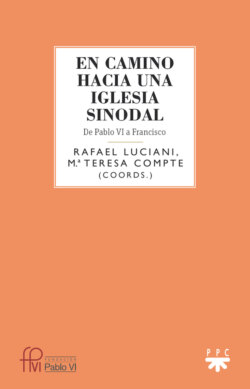Читать книгу En camino hacia una iglesia sinodal - Varios autores, Carlos Beristain - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA,
UNA BUENA EXPERIENCIA SINODAL
ОглавлениеMons. RAÚL BIORD CASTILLO, SDB
Obispo de La Guaira (Venezuela)
1. Introducción
El papa Francisco ha afirmado que «el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio» 1. El reciente documento de la Comisión Teológica Internacional sobre La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia (2018) 2 nos invita a profundizar esta dimensión que el Santo Padre ha definido como «constitutiva de la Iglesia».
Si bien es cierto que la palabra griega sýnodos se traduce en latín como synodus o concilium, y a lo largo de la historia ambos vocablos fueron utilizados indistintamente, el Código de derecho canónico distingue y precisa ambas categorías: concilio particular (plenario o provincial) y concilio ecuménico, por una parte, y sínodo de los obispos y sínodo diocesano, por la otra 3. Su distinción radica en que los sínodos concluyen en propositiones para ser presentadas al papa o al obispo para su recepción y promulgación. Hay una autoridad personal que decide finalmente tanto en el caso de la Iglesia universal como en el de la particular. Los concilios, al ser reunión de varios obispos con autoridad y carisma propios, son deliberativos, y sus cánones o normativas, después de la recognitio del sucesor de Pedro, son vinculantes, y de ahí su fuerza.
Los concilios exigen un camino sinodal, que «se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia» 4. La sinodalidad es expresión de la eclesiología de comunión, y se manifiesta en todas las instancias: en el pueblo de Dios y en la vida de las parroquias, de las zonas pastorales, de las diócesis, pero también a nivel supradiocesano en las provincias eclesiásticas y en las regiones, hasta llegar a la Iglesia universal. En este nivel, «los concilios particulares celebrados a nivel regional constituyen la estructura específica de ejercicio de la sinodalidad en un reagrupamiento de Iglesias particulares» 5, pues contemplan la participación del pueblo de Dios en los procesos de discernimiento y decisión, y son expresión de la comunión colegial entre los obispos. Su ámbito de competencia es sumamente amplio, pues incluye la doctrina, la disciplina y la pastoral. En los concilios, la sinodalidad no se reduce a caminar juntos, sino que se llega a decisiones compartidas. En el caso de los concilios plenarios nacionales, la competencia abarca a todas las circunscripciones eclesiásticas de un país, de ahí su importancia.
a) Los concilios plenarios continentales,
nacionales, provinciales
El gran historiador de la Iglesia Hubert Jedin estudió a fondo el significado de los concilios ecuménicos, que «poseen el máximo poder sobre la Iglesia universal» 6. Partía de la definición dada por el Código de derecho canónico vigente (de 1917) y los diferenciaba en primera instancia de los sínodos provinciales y de los concilios plenarios; y, en segunda instancia, de los sínodos diocesanos. Mientras los concilios provinciales remiten a una antigua organización eclesial, la metropolitana, los plenarios son más recientes y comprenden a los obispos de varias provincias eclesiásticas de un país o de un grupo de países, donde la coordinación del trabajo pastoral resulta oportuna y conveniente.
Como ejemplo de concilios plenarios regionales o continentales se puede citar el Concilio Plenario de América Latina, celebrado en Roma (1899). Después de este concilio, cuya importancia consiste en el reconocimiento que las Iglesias de América Latina estaban adquiriendo en el conjunto de la Iglesia universal, el papa Pío XII opta por la vía de las conferencias generales de un episcopado continental, que tienen una fuerza sinodal, pero no un valor deliberativo canónico y unas decisiones vinculantes, como los concilios plenarios 7.
A nivel de concilios plenarios nacionales hay que citar los dos de Filipinas (1953 y 1991) 8, el dominicano (1990), el venezolano (2000-2006) y el de Tailandia (2015), con el tema: «Los discípulos de Cristo viven la nueva evangelización» 9. Recientemente, la Iglesia australiana inició un proceso de preparación de un concilio plenario que tendrá lugar en dos sesiones (octubre de 2020 y mayo de 2021). La peculiaridad del concilio venezolano con respecto a los anteriores estriba que se trató de un amplio proceso de diez años y seis sesiones conciliares, con la participación de más de trescientos miembros, que sirvió para construir consensos pastorales. No se redujo a normas canónicas, sino que construyó un proyecto pastoral nacional compartido 10.
Como concilios plenarios provinciales se pueden citar los de Baltimore (1852-1884) y, en Italia, los de Le Marche (1850), Sicilia (1920) y Cerdeña (1992-2001) 11.
La historia demuestra que un concilio plenario a nivel continental y hoy en día, con el aumento del número de las diócesis, es muy difícil, por eso la Iglesia prefirió la instancia de conferencia general continental y no de concilio plenario. Los concilios plenarios nacionales emergen como una gran posibilidad, por la extensión de diócesis que abarcan, que es la misma de las Conferencias episcopales nacionales.
b) Los concilios plenarios como acontecimiento
en la vida de la Iglesia
Conviene profundizar en la naturaleza eclesial y la competencia jurídica de un concilio plenario, cuya finalidad precisa, según el Código de derecho canónico, es la de
proveer en su territorio a las necesidades pastorales del pueblo de Dios, y tiene potestad de régimen, sobre todo legislativa, de manera que [...] puede establecer cuanto parezca oportuno para el incremento de la fe, la organización de la actividad pastoral común, el orden de las buenas costumbres y la observancia, establecimiento o tutela de la disciplina eclesiástica común (CIC, § 445).
Por su misma naturaleza, un concilio plenario constituye un acontecimiento trascendental en la vida de las Iglesias particulares en cuestión. Su diferencia específica de las reuniones de la Conferencia episcopal y de los sínodos diocesanos radica en su fuerza legislativa, que confiere «obligación vinculante» a sus decisiones. Es cierto que la Conferencia episcopal puede promulgar decretos generales, pero tan solo en los casos prescritos por el derecho común o cuando así lo establezca un mandato especial de la Sede Apostólica y bajo las condiciones establecidas al respecto (CIC, § 455). En caso contrario, las decisiones de una asamblea de la Conferencia episcopal no serán vinculantes para cada obispo diocesano, cuya competencia permanece íntegra según el principio de la autoridad personal del obispo (CIC, § 391).
La peculiaridad de un concilio plenario, su carácter legislativo y la obligación vinculante de sus decretos le confieren una importancia particular. El proceso de globalización en el que estamos inmersos tiene sus repercusiones en la Iglesia, que no está fuera del mundo. Ninguna diócesis es una realidad cerrada y aislada, sino que está en relación con otras diócesis. Los medios de comunicación social hacen posible que las informaciones lleguen más rápido del lugar donde se producen a todos los rincones del mundo. La aldea planetaria dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. Esta nueva realidad interpela a la Iglesia: cada vez es más urgente que los obispos que rigen diócesis cercanas promuevan una auténtica pastoral de conjunto, lo que requiere llegar a consensos sobre criterios y modelos de acción. Respetando la autoridad personal de cada obispo, es importante contar con decisiones que permitan que la comunión se realice en la acción pastoral.
Dado que las Conferencias episcopales, después del Vaticano II, están adquiriendo progresivamente una gran fuerza, se impone una profunda reflexión sobre su valor teológico, más allá de las finalidades prácticas y de la simple eficiencia pastoral. Una tarea primordial será la tematización de la necesaria dialéctica entre la autoridad personal de cada obispo y el ejercicio colectivo de la autoridad a través de las Conferencias episcopales. El concilio plenario es, sin duda, un instrumento canónico que permite integrar ambas dimensiones. De ahí deriva su fuerza teologal.
c) Motivaciones para un concilio plenario en Venezuela
Se acercaba la celebración de los quinientos años de la llegada de la fe cristiana a Venezuela, pues fue en 1498 cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en el continente firme americano, y fue precisamente en la población venezolana de Macuro. Al mismo tiempo, el papa san Juan Pablo II animaba a la Iglesia a preparar el acontecimiento del segundo milenio de la encarnación. Entre otras iniciativas se preparaban los sínodos continentales con la finalidad de concretar la nueva evangelización en los diferentes contextos. El Sínodo sobre América se desarrolló desde el 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1997; el 22 de enero de 1999 Juan Pablo II publicaría su Exhortación apostólica pos-sinodal Ecclesia in America.
En América Latina se respiraba un aire cuando menos de desconcierto. Reinaba el desasosiego y la incertidumbre en la pastoral. El así llamado «síndrome de Santo Domingo» corroía la esperanza y la inculturación, justamente promovida por la Conferencia general del CELAM de 1992. Corrían aires de centralismo vaticano, de sospechas y asechanzas paralizantes.
En medio de este contexto eclesial, los obispos venezolanos decidieron realizar un concilio plenario como celebración de los dos acontecimientos antes señalados: los quinientos años de la llegada de la fe cristiana a Venezuela y el Jubileo bimilenario de la encarnación. No se quería reducir ambos jubileos a unas celebraciones festivas y, por tanto, pasajeras y efímeras. Se quería una renovación pastoral de largo alcance. Las consultas que se hicieron en los dicasterios de la Curia romana aconsejaron que el concilio no abordara temas teológicos ni morales, sino solo «pastorales». Esta postura revelaba una concepción más bien pobre de la pastoral, como si esta fuera solo aplicación pasiva y no exigiera una hermenéutica bíblica y teológica y no condujera a una proyección moral personal, comunitaria y social.
La iniciativa de celebrar el concilio plenario había comenzado a gestarse en 1994 como «una reafirmación de nuestra fe, un examen de los desafíos que más nos interpelan, una pastoral de conjunto de gran aliento» 12. Durante la visita ad limina apostolorum, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales, expuso esta idea al papa Juan Pablo II como preparación de la Iglesia de Venezuela para el V centenario del inicio de su evangelización y el gran Jubileo de la encarnación 13. Finalmente, en el mes de julio de 1996, la Conferencia Episcopal Venezolana aprobó la celebración del concilio y eligió como presidente a Mons. Pérez Morales; posteriormente sería elegido como secretario general Mons. Mariano Parra. La aprobación canónica por parte de la Sede Apostólica convirtió el concilio en misión encomendada a la Iglesia en Venezuela por el sucesor de Pedro.
El 10 de enero de 1998, la Conferencia Episcopal Venezolana publicó la carta pastoral colectiva Guiados por el Espíritu Santo, convocando al primer concilio plenario de la Iglesia en Venezuela. Después de una introducción, en dicha carta se explica qué es un concilio plenario, se definen su sentido y objetivo, se trazan las fases del proceso conciliar, se invita a la participación, se confiesa que el concilio es obra del Espíritu Santo y se termina invocando a María de Coromoto como Estrella de la nueva evangelización 14.
Se proyectaron dos fases previas: la fase antepreparatoria (1996-1998), que consistió en la campaña de información y motivación; la fase preparatoria (1998-2000), en la que se analizaron los problemas o temas más importantes para la vida y la misión de la Iglesia en Venezuela. Un hito importante en esta fase fue la eucaristía celebrada en la Cruz de San Clemente, en 1998, en la ciudad de Santa Ana de Coro, con la presencia de todos los obispos, como recuerdo de los quinientos años de la llegada del cristianismo a tierras venezolanas. Esta cruz guarda una historia de siglos, pues marcó el inicio de la evangelización del pueblo indígena caquetío, y bajo su sombra se celebró la primera misa el 26 de julio de 1527 en Coro, que luego sería la primera diócesis de Venezuela en 1531.
Se dio inicio a la fase celebrativa el 26 de noviembre del año 2000, solemnidad de Cristo Rey, con la presencia del cardenal Jorge Medina Estévez, prefecto de la Congregación vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, enviado especial del Santo Padre a la celebración inaugural. No se decidió cuánto tiempo duraría. El Espíritu Santo iría iluminando el camino. Al final fueron seis sesiones anuales desde el año 2000 hasta 2005, y la clausura fue el 7 de octubre del año 2006, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, luego de haber recibido la recognitio del Santo Padre como signo de comunión con la Iglesia universal. Por tanto, diez años de concilio, de aprendizaje sinodal, de experiencias espirituales, cuyo significado queremos compartir en las próximas páginas. Antes de tratar la experiencia del Concilio Plenario Nacional de Venezuela, es conveniente delinear el significado de los concilios plenarios en la vida de la Iglesia.
2. Experiencias sinodales en el concilio venezolano
Quisiera dedicar este apartado a describir las experiencias sinodales que vivimos durante el Concilio Plenario de Venezuela 15.
a) Iglesia católica: asamblea de todos
La primera experiencia que vivimos en el Concilio Plenario de Venezuela fue la universalidad: nuestra Iglesia es católica, porque ante todo es asamblea de todos. En las seis sesiones conciliares tomamos parte muchos sujetos. En la primera sesión participaron 56 obispos, 96 sacerdotes del clero diocesano; 39 sacerdotes religiosos; 2 diáconos permanentes; 2 hermanos religiosos; 24 religiosas; 71 laicos, de los cuales 27 eran damas y 44 caballeros. Además estuvieron presentes: 9 peritos conciliares, 21 expertos y 13 observadores. Los números se mantuvieron regularmente, aunque solo a la primera y a la última sesión se invitó a los representantes de otras Iglesias.
Por su mismo carácter plenario, en el concilio estuvieron representados todas las instancias y sectores eclesiales: obispos, sacerdotes diocesanos y religiosos, rectores de seminarios, religiosas y miembros de institutos seculares, movimientos de apostolado seglar, laicos asociados y no asociados. Algunos fueron como representantes de las diócesis y otros invitados por la Conferencia Episcopal Venezolana. Se trató de una asamblea conciliar plural en su composición.
Entre los participantes se contaba con la presencia de gente sencilla y popular, de indígenas y también de profesionales: médicos, abogados, comunicadores sociales, ingenieros, educadores, rectores de universidad... El concilio, en este respecto, fue un reflejo de la universalidad de nuestra Iglesia. Personas muy diferentes no solo por su vocación, sino también por edad, espiritualidad, mentalidad y formación. El 20 % de la asamblea eran obispos. Esta cifra es muy significativa, habida cuenta de que un concilio, en rigor canónico, es una reunión solo de obispos.
b) Romper los miedos iniciales
El concilio es, hasta ahora, la asamblea más cualificada vivida por la Iglesia en Venezuela. Como todo lo nuevo, también en el concilio experimentamos un ambiente caracterizado por un cierto miedo inicial, por prejuicios, rumores, incluso desconfianza. En la primera sesión emergieron muchos temores, entre ellos el de los obispos con respecto a los sacerdotes y viceversa. Progresiva y crecientemente, la asamblea se desarrolló en un clima de gran libertad e igualdad de participación. Para algunos no estaban suficientemente demarcadas las fronteras entre el respeto a la autoridad y la libertad de expresión por parte de los presbíteros.
No estaban tampoco ausentes los miedos entre los sacerdotes diocesanos y los religiosos y religiosas. Prejuicios que provenían fundamentalmente del desconocimiento mutuo. Formaciones y mentalidades diversas distanciaban a unos de otros. Esto se evidenció en la primera sesión, al ser presentada por los religiosos una propuesta metodológica alternativa que suponía asumir otro camino. Más allá de las motivaciones esgrimidas, muchos recurrieron a argumentos ad hominem, que revelaban desconfianza y hasta cierta hostilidad.
Hubo prejuicios también entre los diferentes movimientos apostólicos, animados por carismas y espiritualidades diferentes. Afloraban prejuicios fruto del desconocimiento mutuo. Diferencias, por último, entre los laicos asociados y los no asociados. Un número creciente de laicos participaban activamente en movimientos de apostolado y grupos organizados, pero la gran mayoría de los laicos católicos no estaban asociados y vivían su fe individualmente, integrados en su comunidad eclesial o bien sin participar regularmente. Los primeros mostraban un gran compromiso y visibilidad eclesial, pero a veces corrían el riesgo de arrogarse la totalidad de la representación laical. Los otros encarnaban más bien el testimonio diseminado en el pueblo de Dios, pero, tal vez, con escasa comunión y sensibilidad hacia los desafíos más amplios y novedosos.
Un prejuicio que afloró inicialmente fue el excesivo respeto y diferenciación de las categorías, según una Iglesia piramidal, que se expresó en el «no superar las barreras del protocolo». De hecho, en la primera sesión, hasta la composición física de la asamblea revelaba las diferencias entre las respectivas categorías: en la parte central, primero, los arzobispos y los obispos, por estricto orden de precedencia; luego, los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. En la parte derecha, los invitados de otras Iglesias hermanas. En la parte izquierda, los peritos y expertos, quienes tenían derecho a hablar en los grupos, pero no en la asamblea. A partir de la tercera sesión, este miedo se rompió y se pasó a un clima más familiar y menos artificial, propio de una Iglesia-comunión: todos estábamos mezclados, sin que esto supusiera una falta de respeto a los obispos.
c) Algunos procesos: del encontrarse al quererse
Durante los seis años que duró la fase celebrativa del Concilio Plenario, los que participamos en las diferentes sesiones pudimos vivir distintos procesos:
Reunirnos. La primera experiencia fue la de reunirnos. Los miembros conciliares proveníamos de todos los rincones de Venezuela, de las distintas diócesis y vicariatos, del norte al sur, del este al oeste. El día de llegada e inscripción significó dar rostro y color a los nombres de los participantes recogidos en las listas de la secretaría: cada nombre era una persona con una historia bien interesante y un cúmulo de experiencias familiares, sociales, eclesiales. Las reuniones plenarias, por grupos, por comisiones, por categorías, mostraron una primera realidad de lo que es la Iglesia: una reunión, una asamblea.
Reconocernos. Cuando llegamos, casi no nos conocíamos. Era imposible de otro modo, tratándose de una asamblea muy plural. Poco a poco, a medida que comenzó el trabajo conciliar, fuimos conociéndonos, compartiendo las experiencias, identificando y ubicando a cada uno: de dónde venía; a qué Iglesia, comunidad o grupo representaba; qué pensaba, qué hacía. Para quererse es necesario conocerse: abrir la propia persona a la persona del otro.
Aceptarnos. El mero conocerse no implica aceptarse. Yo puedo conocer al otro como otro, en su diferencia, y no aceptarlo, no «re-conocerlo». Una de las experiencias más ricas fue la de aceptar las diferencias internas: la Iglesia no es, ni puede ser, un grupo totalmente homogéneo gobernado por un pensamiento monolítico o hegemónico. El Espíritu Santo suscita una gran multiplicidad de carismas variados para bien de la comunidad. Progresivamente nos fuimos aceptando en la diversidad.
Compartir. Una vez que se acepta a las personas, aun en la diversidad de opiniones sobre un tema, es más fácil compartir. Compartir no consiste en imponer mi visión de las cosas, sino en escuchar qué piensa el otro, qué experiencias son más significativas, en buscar la unidad en la diversidad, sabiendo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. El concilio fue una gran oportunidad para conocer a gente de Iglesia y para compartir experiencias espirituales, vivencias, historias, proyectos, esperanzas.
Querernos. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, comenzamos a hacer amistades, a querernos, aun en el respeto de la diversidad. Qué imágenes tan bonitas las de las últimas sesiones cuando el día de llegada nos encontrábamos con los amigos: abrazos, saludos, conversaciones… Muestras todas de un gran aprecio y una amistad cultivada. Uno de los frutos mejores del concilio fue reunirnos en el amor de Cristo, como sus seguidores que vivimos la comunión y, unidos, nos lanzamos a la misión encomendada.
d) Experiencia de Dios
Un punto importante que quisiera señalar es el carácter trinitario que moldea a la Iglesia y que inspiró el ambiente creado durante las sesiones conciliares. Podemos decir que desde ahí se constituyó la unidad en la pluralidad.
Humanamente, en efecto, es muy difícil la concertación de tantas y tan distintas voluntades. Pero nuestro concilio fue una auténtica experiencia de Dios. Nos reunió un motivo de fe: la profesión del Dios uno y trino, en el que el Padre es origen; el Hijo, la Palabra que revela; el Espíritu Santo, el vínculo de amor y unidad. Como Iglesia en Venezuela nos propusimos ir formando una gran armonía de muchos instrumentos, tonos, notas y sonidos, en un único canto de alabanza a la Trinidad. Era el compromiso por realizar la misión de evangelizar y por construir la unidad en la aceptación de la pluralidad de dones y carismas.
Vivimos el encuentro como experiencia espiritual, marcada por los momentos de oración, las eucaristías al final del día, los días de discernimiento espiritual o de retiro sobre temas específicos, la recitación de la oración del concilio por parte de tantas personas y comunidades cristianas, que acompañó y sostuvo el proceso conciliar.
Los que participamos en las sesiones podemos asegurar que no se trató de un congreso académico, de debates sobre temas intelectuales o de mera planificación estratégica u organizacional. Vivimos el concilio como un discernimiento espiritual, buscando a Dios, sintiendo su Espíritu y presencia en medio de nosotros, preguntándonos qué nos pedía él a las personas y a las comunidades.
e) Experiencia de ser una Iglesia en camino
Una imagen de la Iglesia que siempre me ha cautivado es la de la caravana. Esta permite a un grupo humano atravesar el desierto, sorteando las adversidades del clima, las asechanzas de los bandidos, las amenazas de los animales. En la caravana camina mucha gente, algunos van por delante, abriendo camino; la mayoría se ubica en el centro; otros se quedan en la retaguardia, bien porque su paso es débil, bien porque se proponen cubrir y defender, acompañar a los que caminan más lentamente o no dejar que nadie se quede atrás y se pierda.
Nuestra Iglesia se asemeja a una caravana: algunos van delante, marcando el paso y abriendo brechas; otros siguen caminos abiertos; otros van más atrás, acompañando a los que no logran seguir el paso. Hay algunos que tienen ideas creativas y audaces, actitudes proféticas y gestos martiriales. En la Iglesia hay de todo. Pero son los profetas y mártires los que riegan la Iglesia con su voz y con su sangre, y la alimentan de esperanza, haciendo ver que el horizonte final no se identifica nunca con la mediocridad de la realidad, sino que la trasciende y la impulsa.
En el concilio pudimos apreciar muchos límites y defectos de nuestra Iglesia, como cuando la familia se reúne y salen a relucir también los trapos sucios. Nuestra Iglesia es, a la vez, una comunidad divina y humana. Contamos con la asistencia y la ayuda de Dios, pero somos humanos, con fallos y pecados. Hemos conocido las fortalezas, pero también las debilidades de nuestra Iglesia. Somos una Iglesia en camino.
3. Metodología sinodal
No es la intención aquí hacer una historia del Concilio Plenario de Venezuela, para ello remitimos al excelente trabajo del P. Amador Merino 16, pero sí resulta útil recoger la metodología seguida, pues nos ayudó a nosotros y podría ser referencia para otros que emprenden su propio camino.
a) Consulta al pueblo de Dios
Una vez decidida la realización del concilio se organizó una primera consulta al pueblo de Dios. Se trataba de una invitación a la participación, pues, para que realmente sea plenario, un concilio implica la participación de todos. Por eso los obispos escribieron:
Exhortamos, pues, vivamente a todos los católicos, como miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a entrar de lleno en el concilio. Invitamos especialmente a los sacerdotes y diáconos, a los religiosos, a los jóvenes, a las familias y movimientos apostólicos, a que cooperen con generosidad y entusiasmo con el concilio [...] Nadie debe considerarse extraño o no invitado. El proceso conciliar nos compromete a todos 17.
En este sentido, se asumió como metodología un proceso de «consulta permanente al pueblo de Dios y una encuesta a otras instancias sociales» 18. La finalidad de la consulta fue precisada en estos términos: a) auscultar y articular el sentir de la Iglesia (sensus ecclesiae) y el de la sociedad de Venezuela, en general, sobre la Iglesia; b) identificar y sistematizar la temática conciliar.
La primera consulta sobre el concilio a los católicos de Venezuela y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad se produjo el 12 de marzo de 1998. Constaba de una única pregunta: «¿Qué considera usted que debe ser tratado en el concilio para renovar la vida y misión de la Iglesia en Venezuela?». Se trataba de una pregunta bien abierta para escuchar las preocupaciones sentidas y, a partir de ellas, poder identificar y sistematizar los temas conciliares.
Las respuestas a esta primera consulta fueron procesadas por el Centro de Investigaciones Socio-Religiosas (CISOR). Se recibieron 1.433 respuestas, que planteaban un total de 4.278 asuntos o temas. Como se había indicado en la convocatoria, muchas de las respuestas fueron elaboradas corporativamente: 30 diócesis; 20 arciprestazgos o zonas pastorales; 144 parroquias; 52 congregaciones religiosas; 2 institutos seculares; 15 seminarios o institutos de formación religiosa; 159 grupos de diversos movimientos de apostolado seglar; 107 planteles educativos; 42 organizaciones o asociaciones de servicio. El resto fueron respuestas individuales.
La consulta ciertamente recogió preocupaciones pastorales que representan un sentir eclesial. Una síntesis interpretativa preparada por el mismo Centro de investigación dejó en claro lo siguiente:
a) Los que respondieron a la consulta eran miembros de la Iglesia y se sentían responsables, «protagonistas»; por eso, cuando hablaban de ella decían «nosotros»; se sentían sus «dolientes». Afirmaban que se deben denunciar las injusticias, rescatar la dignidad de las personas, demostrar la opción por los pobres y evangelizar, saliendo de las parroquias, haciéndose activamente presentes en la realidad problemática de sus hermanos.
b) Se requería la formación de formadores en las dimensiones espiritual, ética, doctrinal y pastoral. Faltaba unidad de criterios. Se necesitaba la formación para la evangelización. Los laicos pedían participar en todo: «Quieren formación, mucha formación: que los animen dentro de una pastoral coherente, de conjunto. Quieren pastores: obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, íntegros e integrados en fraternidad pastoral. Quieren sacerdotes que les prediquen con seriedad, preocupados por el crecimiento de la fe, cercanos, que los visiten y entiendan».
Los resultados de la consulta, publicados en la serie «Estudios del Concilio Plenario de Venezuela» 19, permitieron la elaboración de un plan temático general. En efecto, la Conferencia episcopal se propuso preparar la temática conciliar a partir de los resultados de la consulta 20.
b) Una primera organización de los contenidos
El 10 de noviembre de 1998 se constituyó la subcomisión de contenidos, a la que se encomendó la tarea de preparar el plan temático general del concilio y definir unas líneas-fuerza conciliares a partir de los resultados de la consulta 21. En enero de 1999, durante la asamblea ordinaria de la Conferencia episcopal, fue presentado un papel de trabajo de los posibles contenidos del concilio. Se trataba de un primer paso estructurado que recogía los diversos aportes y se presentaba abierto a sugerencias y cambios.
El tema central de la reflexión conciliar que se proponía era: «La evangelización de Venezuela en los albores del tercer milenio». Se insistía en el carácter teológico-pastoral de la temática. Se presentaron seis líneas-fuerza evangelizadoras 22 y luego se añadieron cinco ejes transversales 23. A partir de enero de 1999 se constituyó una secretaría general y se nombraron tres grandes comisiones conciliares: Contenidos, Logística y Jurídica. Asimismo fueron constituidas las subcomisiones responsables de preparar los documentos de trabajo.
Durante esta fase preparatoria, la mayoría de las subcomisiones trabajaron con mucho entusiasmo y lograron implicar en su dinámica a varias personas representativas del mundo eclesial: sacerdotes, religiosos, laicos, organismos eclesiales. Hubo una buena participación que concluyó con la presentación de la primera versión de los documentos de trabajo el mes de julio de 1999 24. Desde la Comisión de Contenidos se ofrecieron unos criterios metodológicos para la elaboración de los documentos de trabajo desde una óptica pastoral.
c) Un paso adelante: los núcleos problemáticos
Un momento de crisis vivido a mitad del año 1999 en la metodología resultó muy fructífero, en cuanto hizo patente la necesidad de identificar los núcleos problemáticos de cada tema. Un concilio puede tratar innumerables temas, pero corre el riesgo de perderse en una selva de argumentos teológicos si no identifica cuáles son los problemas pastorales que merecen una respuesta. En este sentido, fue muy útil la diferencia entre «núcleo temático»: cualquier tema que se pudiera desarrollar, y «núcleo problemático»: una situación que requeriría una respuesta pastoral. Progresivamente se llegó al consenso de que el concilio debía tratar no núcleos temáticos, sino núcleos problemáticos. Algunos de los documentos de trabajo presentados planteaban temas muy interesantes, pero no pertinentes pastoralmente, y además no respondían a las preocupaciones expresadas en la consulta al pueblo de Dios.
Un segundo punto que quiero resaltar fue la pregunta que se planteó en la asamblea episcopal de julio de 1999: si el texto final del concilio se visualizaba como un documento unitario –al estilo de Puebla– o más bien como un conjunto de pequeños documentos –al estilo de Medellín 25–. Este asunto fue discutido en más de una ocasión por los obispos en diferentes instancias. Prevaleció la idea de ir en la dirección de Medellín: pequeños documentos que fueran más fácilmente manejables y que ofrecieran orientaciones concretas en cada campo.
d) Hacia una definición temática y metodológica
Mons. Ovidio Pérez Morales, presidente del concilio, presentó la necesidad de asumir una línea teológico-pastoral que constituyera «el horizonte, categoría englobante, valor de referencia que orienta, sintetiza o articula de alguna forma el conjunto teórico-práctico. Es tema recurrente, e integrador, objetivo central. Esta línea viene a jugar el papel de eje, núcleo, centro, principio articulador, hilo conductor, criterio fundamental de discernimiento de la doctrina y de la praxis, luz que orienta, guía que señala el camino, aguja que teje la trama» 26. En su intervención del 19 de octubre de 1999, en el marco de la asamblea extraordinaria de la Conferencia episcopal, propuso como línea teológico-pastoral del concilio plenario: comunión y solidaridad. Esta línea, después de haber sido aprobada por la Conferencia, fue explicitada en la carta pastoral colectiva Con Cristo, hacia la comunión y la solidaridad, de fecha 10 de enero de 2000.
Un trabajo posterior identificó los problemas a los que el concilio debía dar una respuesta pastoral, dando cohesión y unidad a los núcleos problemáticos 27. De cada uno de ellos se redactó una breve síntesis y se hizo una justificación de motivos. El resultado del trabajo fue la reorganización de los temas, pasando a dieciséis, a partir de la identificación de los núcleos problemáticos, que son situaciones que requieren respuestas perentorias y soluciones pastorales creativas. Estos núcleos fueron asumidos como el punto de partida para la reelaboración de los documentos de trabajo.
e) Asambleas parroquiales, diocesanas, provinciales
Ya definida la metodología, y contando con los documentos de trabajo, surgidos de la primera consulta al pueblo de Dios, se pidió que se le realizaran nuevas consultas, ya no generales y abiertas, como la primera, sino específicas. Es decir, sobre los temas y núcleos problemáticos que había que tratar. Se sugirió que la consulta versara más sobre el actuar y no sobre el ver y el juzgar.
En el mes de enero de 2000, en el marco de la asamblea ordinaria de la CEV, cada una de las dieciséis subcomisiones presentó su esquema de consulta. Según los criterios de importancia del tema por la situación eclesial y del país; oportunidad; grado de desarrollo del tema y viabilidad para la consulta. La asamblea aprobó someter la consulta y ser tratados en la primera sesión conciliar los esquemas siguientes 28:
• La Iglesia en Venezuela en una eclesiología de comunión.
• La proclamación profética del Evangelio en Venezuela.
• La formación de los creyentes.
• La contribución de la Iglesia a la gestación de una nueva sociedad.
A la Comisión de Contenidos se le encomendó revisar y preparar para su publicación los esquemas, en unión con los presidentes y secretarios de las comisiones episcopales respectivas. A final de enero de 2000 se realizó un taller de inducción con los responsables diocesanos del concilio y representantes de organismos eclesiales a nivel nacional. Además de los cuatro esquemas se proveyó de un subsidio donde se explicaba la metodología asumida. Durante los meses de febrero a mayo de 2000 se realizó la segunda consulta al pueblo de Dios de la fase preparatoria.
Se asumieron como criterios para la organización de dicha consulta: fomentar una metodología de participación; favorecer la organización diocesana; promover procesos de formación; buscar respuestas comunitarias; presentar experiencias nuevas y proponer sugerencias.
Consultar a la base fue muy importante, porque se trataba de calibrar el sensus fidelium. Muchas parroquias se organizaron para estudiar los temas, preparar sus respuestas y enviarlas a la curia diocesana. Las diócesis, a su vez, organizaron asambleas diocesanas para estudiar los temas, crear consensos e integrar las respuestas.
Finalmente, recibidas las respuestas en la secretaría general del concilio, las subcomisiones temáticas y la Comisión de Contenidos, pudo integrar los aportes y preparar el documento de trabajo, que fueron enviados el 15 de octubre de 2000 a todos los participantes en el concilio. Estábamos listos para iniciar la fase celebrativa del concilio.
f) Las discusiones en el aula conciliar y en los grupos de trabajo
El domingo 26 de noviembre del año 2000 se inauguró el Concilio Plenario de Venezuela. Para nuestra Iglesia, este fue su primer concilio plenario nacional en sus más de quinientos años de historia. En este sentido, no contábamos con una experiencia previa. Por buena que hubiera sido la fase preparatoria, siempre había elementos sueltos, imprevistos, cosas no sabidas... Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales, presidente del CPV, señaló en su discurso de apertura el sentido de progresividad que exige una gran disposición de aprendizaje: «El concilio que comienza, a pesar de su cuidadosa preparación, no tiene todo cartesianamente “claro y distinto”. El camino se irá haciendo a medida que los pasos avancen por senderos en mucho inéditos. Surgirán no pocas preguntas, cuya respuesta no se tendrá siempre a la mano. La perfección no puede esperarse sin más de esta obra, también humana, que es nuestro concilio. Tendremos bastante de exploración, de ensayo» 29.
Esta dinámica se mostró en la primera sesión del CPV. «Punto de partida» es el título de la reflexión que realizó el P. Carlos Bazarra, OFM cap, sobre la primera sesión 30. El P. Román Sánchez Chamoso escribió que debemos aceptarnos como «una Iglesia en rodaje conciliar, que tantea en busca de nuevos rumbos y con nuevo estilo» 31. El P. Pedro Trigo, por su parte, acotó que «lo más hermoso que podemos decir de esta primera semana conciliar es que “aconteció”. La primera sesión fue un punto de partida, un buen comienzo, un acontecimiento. Aunque hubo fallas en la realización y en la metodología, lo importante fue haber comenzado juntos a forjar nuestro concilio. El concilio fue un verdadero acontecimiento: se llegó a una comunicación personal en la que estuvo por medio el Espíritu de Jesucristo» 32.
En las sesiones posteriores se profundizó el sentido conciliar y se construyó un camino juntos. Creció la participación en los períodos intersesionales, que se aprovechaban para la preparación de los documentos de trabajo, el envío a las diócesis, su estudio en las parroquias y diócesis.
Desde la segunda sesión se introdujeron las asambleas provinciales y regionales: se unieron varias provincias cercanas para prepararse de cara a la sesión conciliar: Mérida-Barquisimeto, Coro-Maracaibo, Caracas-Valencia-Calabozo y Cumaná - Ciudad Bolívar. Por supuesto, no podemos ser ilusos y pretender que todas las parroquias y diócesis se implicaron en el proceso de participación de la misma forma, pero hay que decir que progresivamente creció el sentido de corresponsabilidad en la implicación y participación.
Hay que señalar el gran clima de respeto a la diversidad y al mismo tiempo de libertad a la hora de plantear las propias ideas. Algunos documentos de trabajo fueron rechazados varias veces y remitidos a las comisiones de trabajo para que los rehicieran. En algunos casos hubo que recomponer la comisión.
Los obispos tenían, como está previsto en el Código de derecho canónico, el voto deliberativo. Pero todos los participantes tenían voto consultivo. Se decidió que los documentos se sometían al voto consultivo de todos, incluidos los obispos. Esta votación se daba a conocer. Inicialmente, después de la presentación del documento por parte del presidente o del secretario de la comisión, se abría una primera discusión en el aula conciliar y en los grupos de trabajo. Luego se presentaba la opinión en el aula conciliar y, tras las intervenciones solicitadas, se sometía a aprobación si el documento seguía en la discusión o si era remitido a la comisión para que fuera rehecho y presentado al año siguiente.
No se tuvo miedo de que afloraran discusiones y hasta criterios diferentes en la eclesiología, la teología y la pastoral. Cada obispo y cada miembro conciliar tenía derecho a expresar con libertad su pensamiento. Las discusiones en un marco de total libertad permitieron la construcción de consensos. Al final de cada sesión se realizaron las votaciones documento por documento, con sus partes y modos, como estaba previsto en el reglamento. Primero, la votación consultiva, y después de esta los obispos realizaron la votación deliberativa, teniendo en cuenta el parecer de la asamblea.
Fue una auténtica experiencia de sinodalidad, de hacer camino juntos, de escucharnos, de convertir mentalidades, de construir consensos.
g) La metodología ver-juzgar-actuar aplicada
en el Concilio Plenario Venezolano
Después de estudiar diferentes métodos de planificación pastoral, el concilio asumió el método del ver-juzgar-actuar, que supone un análisis de la realidad en cada sector: elementos positivos y negativos, una iluminación teológico-pastoral y las orientaciones para la acción 33.
Hay documentos metodológicamente muy bien elaborados de acuerdo con el método elegido, otros presentan algunas carencias a ese respecto. No hay que olvidar la naturaleza consensual de estos textos y la participación de muchos sujetos en su elaboración. Documentos como estos, que son elaborados en pocos días y bajo presión, no pueden exhibir la consecuencialidad lógica y terminológica de un estudio realizado por una sola persona que además cuente con todo el tiempo disponible para lecturas y relecturas.
Lo importante es destacar que el gran logro del Concilio Plenario de Venezuela fue asumir, en su discernimiento sinodal y en sus documentos, el método teológico-pastoral del ver-juzgar-actuar. Por supuesto, se trata de «un» método entre muchos otros; no es el único. Tiene límites y potencialidades. A veces no se aplicó bien 34. Sin embargo, el método fue muy útil durante el Concilio Plenario Venezolano.
La lógica de Dios es la encarnación (asumir la realidad) y la redención (transformar la realidad). El método ver-juzgar-actuar nos permitió interpretar la realidad y proyectar nuestra acción eclesial; al estar anclado en la realidad, el concilio se orientó a la praxis concreta; en su discernimiento se preguntó cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre, la sociedad y la Iglesia en nuestro país, como una apuesta y compromiso por su transformación en la línea del Evangelio.
4. Hacia una conversión pastoral sinodal
El Concilio Plenario de Venezuela se realizó en un período temporal de diez años. No fue una actividad puntual: se han activado procesos y se han convertido mentalidades; se ha recogido un cúmulo de vivencias y experiencias; se ha consolidado, a través de la reflexión, un auténtico proyecto pastoral de nuestra Iglesia para los años venideros.
Los procesos requieren tiempo, mucho tiempo. El papa Francisco, en Evangelii gaudium, nos recuerda la importancia de los procesos e insiste en el principio de que el tiempo es superior al espacio. «Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos» 35. La evangelización requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo para convertir mentalidades y construir consensos duraderos.
a) Procesos de cambio de mentalidad o conversión pastoral
El concilio plenario nos ha permitido descubrirnos como Iglesia en camino, urgida de conversión y de evangelización; nos ha hecho ver la necesidad de cambiar ante todo las mentalidades. Hemos iniciado unos procesos bien interesantes que se pueden resumir en las siguientes expresiones:
• De una Iglesia piramidal a una Iglesia pueblo de Dios.
• De la pasividad generalizada a una participación corresponsable.
• De la desconfianza al aprecio de todos en la diversidad.
• Del individualismo al trabajo en grupos y en equipos.
• De mentalidades individuales a una visión compartida de la Iglesia y de la pastoral.
• De una Iglesia sin planes al inicio de una cultura de la planificación.
• De unas provincias eclesiásticas aisladas a la participación corresponsable en las asambleas provinciales y regionales.
• De una Iglesia de «operativos» a la realización de un acontecimiento de gran aliento, sostenido en el tiempo y con horizontes de proyección y sistematización.
Son procesos de cambio que hay que continuar. Siendo humanos, podemos evolucionar e involucionar. Nuestras conquistas, al estar signadas por la libertad, son frágiles, nunca logradas de una vez para siempre, necesitadas de reafirmación y renovación de los propósitos de la voluntad. Como renovamos cada domingo nuestra fe al recitar el Credo, debemos reafirmar el compromiso de seguir caminando hacia la Iglesia que queremos y debemos formar.
b) Frutos sinodales
A más de diez años de distancia de la clausura del concilio, podemos afirmar que ya estamos recogiendo los primeros frutos, entre los que podemos enumerar:
• Constitución de la unidad en la pluralidad.
• Apertura a la diversidad: el concilio ha sido un foro abierto de diálogo, de búsqueda, de intercambio honesto y fraterno.
• Confrontación de criterios pastorales.
• Acuerdos consensuados sobre la visión de la realidad, discernimiento sobre los criterios teológicos-pastorales, opciones, definición de desafíos y líneas de acción.
• Elaboración de un proyecto pastoral de toda la Iglesia en Venezuela.
• Constitución de un Consejo Asesor Nacional de Pastoral, con la participación de obispos, vicarios de pastoral, religiosos, laicos, representantes de las pastorales y de los centros de formación.
• Implementación de una metodología de asambleas pastorales a nivel nacional, provincial, diocesano, zonal y parroquial.
c) Tres propuestas nacionales novedosas desde la audacia
del Espíritu
En una sociedad globalizada es imposible pensar que una diócesis pueda por sí sola cumplir todos los requisitos y dar respuestas pastorales adecuadas. Esto exige el diseño de estrategias nacionales, de proyectos supradiocesanos y supraprovinciales que, en el respeto a la legítima autonomía de las Iglesias particulares y pastores, contribuyan al logro de las metas comunes. El Concilio Plenario de Venezuela hizo tres propuestas sinodales novedosas, que presentamos a continuación.
– Proyectos eclesiales nacionales. El concilio plenario reconoce el trabajo y la importancia de la Conferencia episcopal y de sus organismos operativos. Sin embargo, pide encarecidamente que las comisiones episcopales y sus departamentos reciban un nuevo impulso para que sean órganos de toda la Iglesia, lugares de diálogo, encuentro, acompañamiento y compromiso de todos los católicos involucrados en cada una de sus áreas de acción. Los distintos organismos nacionales de Iglesia deben propiciar la elaboración y ejecución de proyectos comunes en distintas áreas, en sinergia con otros organismos e instituciones de la sociedad y del Estado.
Esto exige un cambio de mentalidad, esbozado en el documento 2: «A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia una Iglesia-comunión, persiste una identificación de la Iglesia con sus expresiones institucionales y jerárquicas» 36. A esto se añade «una deficiencia en la comprensión de la teología del ministerio y del sentido de corresponsabilidad del pueblo de Dios» 37. Por eso, los tres primeros documentos insisten en la necesidad de vivir un proceso de conversión 38 que nos permita proponer y ejecutar proyectos pastorales nacionales de todas las Iglesias particulares y de las instancias eclesiales, con una visión sistémica que supere la parcialidad de visión y los regionalismos reductivos.
Se plantea entonces una sinergia interinstitucional: «Renovar y potenciar permanentemente las mutuas relaciones fraternas entre la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos y el Consejo Nacional de Laicos» 39 y, al mismo tiempo, la «promoción de una comunicación afectiva y efectiva, así como un verdadero intercambio de ideas y experiencias entre los diversos ministerios e instituciones eclesiales» 40. Solo desde la humildad y la voluntad política de trabajar en equipo se podrá superar «una arraigada actitud individualista y fragmentaria por parte de algunos miembros de la Iglesia que desemboca en la autosuficiencia y la escasa valoración del otro» 41, y será posible llevar adelante esta propuesta. Los obispos, como pastores del pueblo de Dios, tienen una gran responsabilidad en este cometido.
– Una metodología de participación: «asambleas nacionales». Tal vez la propuesta más novedosa y audaz de todo el concilio plenario se encuentre en el n. 216 del documento La comunión en la vida de la Iglesia:
A fin de impulsar la puesta en práctica del concilio, la Iglesia celebrará, bajo la guía de los obispos, asambleas periódicas, a nivel nacional, con la participación de representantes del clero, de los institutos de vida consagrada y del laicado. Estas serán precedidas periódicamente por asambleas parroquiales, diocesanas y provinciales.
El concilio ha sido una gran experiencia de comunión y participación, por eso sus miembros pidieron que cada cierto tiempo se organizaran asambleas parecidas a las del concilio que permitieran evaluar la recepción de las propuestas conciliares y la ejecución de los compromisos asumidos. Para ello se propone una metodología de participación ya validada en la misma experiencia conciliar: las asambleas eclesiales. Esta expresión pudiera resultar tautológica: ekklêsía significa exactamente «asamblea», pero resulta que nuestras Iglesias son poco eclesiales, en el sentido original de la palabra, se reúnen poco. O, mejor dicho, muchas veces hemos reducido nuestras asambleas al aspecto cultual: las asambleas eucarísticas que escuchan la Palabra y celebran los sacramentos. Pero ¿cuántas veces nos reunimos en asamblea para evaluar nuestra evangelización y nuestra pastoral?
En este sentido, el concilio plenario hizo la propuesta de entrar en una dinámica de asambleas parroquiales, diocesanas, provinciales y nacionales. Es una propuesta que, en un ciclo de tres años, recorre diferentes niveles de Iglesia. Esto supondría pasar de actividades concretas a una organización pastoral en red que evalúa, planifica y construye la comunión a manera de círculos concéntricos. En otras palabras, se trata de continuar en el tiempo la metodología conciliar: asambleas parroquiales (se celebraron los primeros años del concilio para la consulta sobre cada tema), asambleas diocesanas y provinciales (algunas fueron muy útiles y exitosas), asambleas nacionales, como las celebradas durante el concilio 42.
• La asamblea parroquial será presidida, naturalmente, por el párroco, cabeza de esa comunidad de fieles que es la parroquia, e integrará a todos los sectores, comunidades y movimientos.
• La asamblea diocesana será presidida, naturalmente, por el obispo, cabeza de esa porción del pueblo de Dios que es la diócesis o el vicariato apostólico.
• La asamblea provincial será presidida, naturalmente, por el arzobispo metropolitano, a cuyo cuidado están, además de la propia arquidiócesis, las diócesis sufragáneas.
• La asamblea nacional será presidida por todos los obispos reunidos en conferencia episcopal.
Por supuesto que estas asambleas provinciales y nacionales no tienen un valor legislativo, sino de animación pastoral. Ya se realizó en 2015 la I Asamblea Nacional de Pastoral y está en curso la II Asamblea Nacional. La primera realizó una evaluación de las conclusiones del concilio y de su implementación. La segunda se centra en la renovación pastoral de las parroquias.
– Un organismo: el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. Otra propuesta novedosa fue la creación, por parte de la Conferencia episcopal, de un Consejo Asesor Nacional de Pastoral, constituido con miembros de los distintos sectores e instancias eclesiales, en aras de una pastoral de conjunto en línea conciliar 43, en analogía con el Consejo Pastoral a nivel parroquial y diocesano.
No se trata de un organismo meramente formativo, para eso existe el Instituto Nacional de Pastoral, que se propone «contribuir a la investigación, formación y difusión de los temas relacionados con la evangelización» 44. El Consejo Asesor Nacional de Pastoral es algo más: un organismo asesor para diseñar políticas y estrategias, animar a todas las instancias eclesiales, ayudar a la consecución de una auténtica pastoral de conjunto.
El calificativo «asesor» salvaguarda la autoridad personal de cada obispo en su Iglesia particular; se trata de una asesoría para proponer estrategias pastorales.
En el año 2017, y como exigencia de la I Asamblea Nacional de Pastoral, se eligió el primer Consejo, conformado, de acuerdo con su reglamento, por cuatro obispos, cuatro vicarios de pastoral, cuatro religiosos o religiosas, cuatro laicos –hombres o mujeres–, representantes de los centros de formación, de la pastoral educativa y de la salud.
Se está revelando como un organismo muy útil para la reflexión pastoral y para el acompañamiento a los vicarios de pastoral diocesanos, así como para la elaboración de proyectos nacionales compartidos por las diversas instancias eclesiales.
Conclusión: una experiencia sinodal para testimoniar
Nuestra fe proviene del anuncio y testimonio de los apóstoles y de la primera comunidad cristiana. Los testigos de la resurrección recibieron la misión de anunciar la buena noticia del Evangelio y el mensaje de la resurrección a todos las personas y pueblos del mundo. El apóstol Juan escribía: «Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos la vida eterna […] para que también ustedes estén en comunión con nosotros [...] y nuestra alegría sea completa» (1 Jn 1,1-4).
También nosotros, los que participamos en el concilio plenario y somos testigos de las maravillas que Dios ha obrado en nuestra Iglesia, queremos testimoniar la esperanza que Dios ha depositado en nuestra Iglesia de Venezuela y comunicar a todos la gran alegría que sentimos renovando el compromiso de extender el espíritu conciliar. Ha sido una verdadera primavera del Espíritu para nuestra Iglesia.
Ahora tenemos el reto de operativizar lo que se ha dicho: socializar los contenidos; proyectar las orientaciones estableciendo prioridades, tiempos, responsables; implicar a todos los cristianos y a las diferentes instancias en la asunción de los compromisos; pero, sobre todo, el desafío es continuar y profundizar el espíritu y la metodología sinodales: caminar juntos, construir fraternidad y amistad, vencer la tentación del individualismo, que se expresa en una pastoral de conucos o de hortus conclusus, asumir la comunión en la misión, partir siempre de la participación y la valoración del pueblo de Dios, de los otros, llegar a decisiones consensuadas y compartidas. Con razón podemos afirmar que el Concilio Plenario de Venezuela ha sido una buena experiencia sinodal.