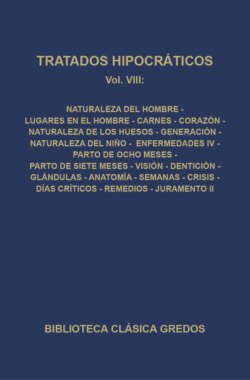Читать книгу Tratados hipocráticos VIII - Varios autores - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSOBRE LA NATURALEZA DEL HOMBRE
(Perì phýsios anthrṓpou)
INTRODUCCIÓN
1.
Estructura y contenido
La brevedad del tratado hipocrático Sobre la naturaleza del hombre (NH) parece contrastar con la multiplicidad de problemas que lleva planteando a la crítica filológica desde la propia Antigüedad. Se ha puesto en tela de juicio su extensión, su unidad estructural y su contenido. Comentaristas y especialistas han intentado dilucidar la autoría de este opúsculo, atribuido por unos al propio Hipócrates; por otros, a su discípulo y familiar Pólibo. Mientras, los menos optimistas han visto en él la mano de un mero refundidor de diversos escritos médicos, e incluso autores partidarios de la unidad del tratado (Ermerins, Schöne o Höttermann) admiten que lo que nos ha llegado del texto es un epítome. Tantas contradicciones y una cierta inercia en la interpretación del texto por parte de los especialistas han relegado a NH a un segundo plano dentro del Corpus Hippocraticum . No obstante, y pese a quedar ensombrecido en su formulación conceptual y literaria por otros tratados de índole general, NH aporta datos fundamentales para entender las ambiguas y controvertidas relaciones entre dos ámbitos de la sophía griega: la physiología y la medicina, cuyos límites no aparecen aquí tan claramente marcados como en Sobre la medicina antigua o Sobre la enfermedad sagrada . Asimismo, la gran importancia de NH radica en ser el primer texto que aborda una exposición detallada de uno de los conceptos claves de la medicina hipocrática: la teoría humoral, tan importante en toda la historia de la medicina.
La consideración de NH como una compilación de diferentes escritos médicos se remonta a Galeno, quien en su comentario al texto consideraba que la primera parte (1-8), la formulación de la teoría humoral, era obra del propio Hipócrates; la segunda (9-15) era una mezcla de cuestiones anatómicas y patológicas de escuela; mientras que la sección dedicada a la dieta (16-24) era un tratado independiente compuesto por Pólibo, discípulo y familiar de Hipócrates. Aunque se han alzado voces discordantes con las ideas de Galeno, como la de K. Deichgräber, partidario de la unidad del tratado, esta consideración ha cruzado los siglos hasta llegar, con salvedades y matices, hasta las ediciones de Littré, Villaret o Jones, quienes consideraban que bajo este título se habían transmitido dos obras distintas y, por tanto, separaban los nueve capítulos finales, rebautizados como Sobre el régimen (Perì diaítēs) o Sobre el régimen saludable (Perì diaítēs hygieinês) a partir de las indicaciones de los manuscritos principales en el capítulo 16.
En una excelente edición de NH , Jacques Jouanna rebatió con firmeza y agudeza estas opiniones arraigadas tradicionalmente en la crítica ya desde el propio Galeno. Para Jouanna, NH no puede ser considerado un compendio y en ningún caso hay razones externas suficientes para separar la parte relativa a la dieta, ya que la aparición en los manuscritos de indicaciones como perì diaítēs (sobre la dieta) o perì diaítēs hygieinês (sobre la dieta sana), utilizadas por algunos editores para justificar la escisión del tratado, no son sino encabezamientos que aclaran el contenido de los capítulos, al igual que otras como perì pyretôn (sobre las fiebres), perì emétōn (sobre los vómitos) o perì gynaikôn (sobre las mujeres), útiles para la consulta y lectura del texto. Por otro lado, afirma Jouanna, en las dos grandes ediciones del siglo I d. C., las de Artemidoro y Dioscórides, no se encontraba más que un único tratado, al igual que la traducción latina antigua, redactada en el siglo VI de nuestra era, lee los capítulos dedicados al régimen dentro de NH .
Pero, como se indicaba arriba, las controversias no surgen únicamente de su transmisión o unidad externa. Gran parte de la crítica interpreta demasiados desórdenes y contradicciones internas en NH , lo que parece alejarlo de la unidad estructural y conceptual requerida en un texto de ciencia, y ciertamente la lectura de la obra no deja una primera impresión de coherencia: primero, una disquisición general, polémica y encendida, sobre la phýsis; a continuación, una exposición, algo confusa, de la patología, en la que se incluye una descripción detallada y metódica de los vasos sanguíneos; finaliza el tratado con una considerable serie de consejos acerca de la alimentación y el ejercicio físico para atletas y no atletas.
Frente a esta interpretación tradicional, Jouanna propone otra lectura de la obra: tres núcleos temáticos, que, si bien no están perfectamente engranados, ni literaria ni conceptualmente, tienen suficientes nexos, referencias internas y concomitancias lingüísticas como para ser considerados tres desarrollos paralelos imbricados en una misma obra. Para Jouanna, NH es un texto articulado mediante una serie de postulados médicos que se demuestran en la fisiología, la terapéutica y la dietética.
En primer lugar (1-7), nos encontramos con un polémico lógos de influencia sofística sobre las relaciones entre medicina y filosofía, con un desarrollo análogo al de Sobre la medicina antigua , aunque con mayor tibieza a la hora de definir las relaciones entre el pensamiento filosófico y la incipiente ciencia médica. En esta primera sección, nuestro autor critica las teorías acerca de la naturaleza humana enunciadas desde la perspectiva de la physiología filosófica y también las de aquellos médicos influidos por los postulados monistas de Meliso de Samos o Diógenes de Apolonia, si bien el segundo no aparece explícitamente citado. Frente a las tesis monistas de las escuelas eleata y jonia, rebatidas mediante sendas argumentaciones sobre la imposibilidad del dolor y de la descendencia en un ser formado por un único principio fundamental, el autor de NH adopta una posición pluralista cercana a la escuela itálico-siciliana, heredera de figuras fundamentales como Empédocles de Agrigento o Alcmeón de Crotona. Así, los cuatro elementos o humores que constituyen el phýon humano —la sangre, la pituita, la bilis amarilla y la bilis negra— son la transposición médica de los elementos primordiales (rizṓmata) de Empédocles; y sus cualidades y comportamientos son los mismos que atribuía el agrigentino a los principios fundamentales de la phýsis . Nuestro autor asume la teoría de los cuatro elementos, aunque ya no mencione el agua, el fuego, el aire o la tierra como los elementos constituyentes de la naturaleza humana, sino que los desplace al ámbito de lo visible —como se indica en el capítulo 1— y nos hable de humores observables en el cuerpo; quizá esto explique la postura ambigua de NH respecto a la filosofía y ese carácter vicario que parece mostrar la ciencia médica respecto a una physiología que ya había recorrido bastante camino y había logrado eminentes síntesis conceptuales.
La naturaleza humana, entonces, es explicable únicamente como una conjunción de cuatro elementos cuyo equilibrio, gobierno y proporción son causa de salud o de enfermedad. La perfecta mezcla de estos elementos, al igual que en el planteamiento del equilibrio de las fuerzas o cualidades (isonomía tôn dynámeōn) de Alcmeón de Crotona, comporta salud. Por el contrario, la separación de un elemento, designada por el verbo chōrízein y por el sustantivo apókrisis , produce necesariamente dolor. Se origina la enfermedad cuando las propiedades y cantidades de los elementos se alteran, ya por la evacuación de una determinada cantidad de humor fuera del cuerpo (kénōsis) , ya por el desplazamiento del humor en su interior (metástasis) , o bien por el establecimiento del humor en un lugar del cuerpo que no le corresponde por naturaleza (apóstasis) .
Los cuatro humores, presentes siempre en el hombre, están sujetos a la influencia de las estaciones, en un tradicional intento de establecer vínculos entre el macrocosmos y el microcosmos según un esquema numérico que se encuentra casi idénticamente en los textos cosmológicos iranios o en la doctrina india de los elementos del organismo: las cuatro estaciones del año se corresponden con las cuatro cualidades generales: lo frío, lo cálido, lo húmedo y lo seco. Así se establece un ciclo continuo y periódico en el que cada humor alcanza un cierto predominio sobre los demás durante la estación con la que se le relaciona: la pituita, fría y seca, en invierno; la sangre, cálida y húmeda, en primavera; la bilis amarilla, cálida y seca, en verano; finalmente, la bilis negra, fría y húmeda, en otoño. Este punto supone una transición entre la physiología y la patología, al centrarse sobre las relaciones que se establecen entre el ciclo del año y las enfermedades. Aunque nuestro autor no considere las estaciones como causas directas de enfermedades, admite que son factores externos que favorecen su aparición y desarrollo. Como indica Jouanna, no hay que confundir el predominio normal de un humor debido a la influencia de una estación, con el patológico, producto de una alteración morbosa de la mezcla harmónica (krâsis) . Cabe señalar además que Galeno consideraba que la mención de Platón al método hipocrático contenida en el Fedro (270 c-e) estaba extraída de las doctrinas médicas de esta primera sección del tratado.
El estudio sobre la patología y la terapéutica (8-15) abarca, por un lado, los orígenes de aquellas enfermedades relacionadas con los ciclos de las estaciones, con los comportamientos aberrantes de los humores, así como de aquellas vinculadas con la dieta o el medio ambiente, con una interesante distinción etiológica entre enfermedad epidémica —aquella causada por la mala calidad del aire y que afecta a un grupo de gente a la vez— y esporádica —originada por el modo de vida, y por ello individual—; junto a esto, se dan indicaciones sobre su pronóstico y tratamiento, generalmente alopático. Junto a este desarrollo ordenado aparece, un tanto sorprendentemente, una descripción de los vasos sanguíneos. Esta parte, citada por Aristóteles en su Historia de los animales , ha sido considerada tradicionalmente como una demostración de la ausencia de coherencia estructural en NH , y para Ermerins, Schöne o Hötermann demostraba la presencia de un refundidor. Según Jouanna, su presencia en este parte del tratado está bien justificada y se relaciona perfectamente con el desarrollo anterior: el conocimiento de la trayectoria de los distintos vasos es imprescindible para llevar a cabo el tratamiento por flebotomía, dirigido a remediar aquellas enfermedades originadas por el desplazamiento o la acumulación de los humores. Tendríamos aquí un punto de intersección entre la patología y la anatomía, pero, aunque podría ser fácil caer en la tentación del anacronismo y hablar de una anatomía patológica, no hay que olvidar que la medicina hipocrática estaba más volcada en la actividad diagnóstica y terapéutica que en la sistematización anatómica.
Del mismo modo, los principios generales de la physiología expuestos en la primera parte del tratado encuentran su desarrollo en la segunda bajo el estudio de la patología: si en el capítulo 4 se ha explicado que las enfermedades surgen por una mezcla aberrante de los humores, en el 15 la intemperancia de la bilis negra sirve para explicar la clasificación de las fiebres. Asimismo, un principio físico general relativo al calor y la fuerza enunciado en el capítulo 7 se aplica en el 12 para demostrar que la mayor temperatura de los cuerpos jóvenes proviene no sólo de su estado de crecimiento, sino también de la mayor dificultad que encuentran para evacuar los humores.
Esta intención de sistema se manifiesta también en la presencia del número cuatro. Pese a que tratados como Sobre la medicina antigua no aplican criterios aritméticos o geométricos a la medicina, en NH la relación entre la phýsis y el individuo está regida por este número. De este modo, si en la primera parte se establece una correspondencia entre los cuatro humores, las cuatro cualidades elementales y las cuatro estaciones; en la exposición patológica el autor distingue entre cuatro pares de vasos sanguíneos principales y cuatro tipos de fiebres. Este uso del número como principio supremo del cosmos e hilo conductor entre la phýsis y sus seres parece apuntar no sólo a Empédocles sino a una posible conexión con la medicina de la Magna Grecia, imbuida de pitagorismo.
La dietética (16-24) es el último núcleo temático del tratado. Desde un primer momento se distingue entre una dieta para una vida corriente y otra para atletas, forzados por su entrenamiento a una dieta especial. En esta última parte, se aboga por que el médico haga sus prescripciones preventivas o curativas considerando siempre la estación del año, así como la constitución física y la edad del paciente. Puesto que las estaciones influyen sobre las cuatro cualidades elementales del cuerpo, es el médico quien debe contrarrestar su influjo mediante la supresión o adición de determinados alimentos en la dieta, siempre de modo paulatino y evitando cualquier cambio brusco.
2.
Filosofía y medicina en «Sobre la naturaleza del hombre»
NH es un texto clave para entender las complejas relaciones existentes entre la filosofía y una medicina que empezaba a querer reivindicar un espacio propio y autónomo dentro de la sophía . Se ha puesto en comparación la invectiva contra la filosofía que aparece en NH con la de Sobre la medicina antigua , texto de posturas radicales contra toda medicina basada en postulados filosóficos. Ciertamente, ambos textos, como indica Jouanna, afirman por primera vez en la historia de las ciencias la autonomía de la medicina frente a una antropología filosófica. Los dos autores critican con vehemencia a los partidarios de un principio único en la naturaleza humana, así como la validez de un conocimiento profundo sobre ella basado en consideraciones ajenas a la observación médica —recordemos la importancia dada a la sensación del cuerpo (aísthēsis toû sṓmatos) , concepto expresado en Sobre la medicina antigua extensible a todo el Corpus . Pero pese a su polémica común contra todos aquellos que traspasen los estrechos límites de la medicina, la teoría humoral expuesta en NH y su relación con las cuatro cualidades fundamentales sí revela la huella filosófica de Empédocles. Si en Sobre la medicina antigua la crítica es generalizada y no se hacen distinciones entre las diversas escuelas de medicina filosófica, NH apunta directamente contra el monismo para abogar por una concepción pluralista de la phýsis .
A finales del siglo V el monismo era la teoría más difundida entre los filósofos jonios, partidarios de la existencia de una sustancia única cuya modificación explicaba la formación de los seres, y los eleatas, que postulaban un Ser único e inmutable no identificable con ninguna sustancia determinada o concreta. Posiblemente nuestro autor no dirija su crítica contra los cosmólogos de la generación anterior, como Heráclito, Tales, Parménides o Anaxímenes, sino contra sus discípulos, interesados en aplicar las ideas de sus maestros en el ámbito particular de la medicina. Así, Jouanna cree ver en el comienzo del tratado una invectiva directa contra las tesis de Diógenes de Apolonia sobre la explicación del dolor, del cambio y la generación de los seres. Conservamos varios fragmentos de este discípulo de Anaxímenes, según Diógenes Laercio, y defensor de la teoría del aire como principio vital, que critican el pluralismo cosmológico y desarrollan la idea de que el cambio y la transformación sólo son posibles si existe una identidad común en el ser de las cosas: sin ella «no podrían mezclarse entre sí, ni sería posible la ayuda o el daño; tampoco podría una planta desarrollarse de la tierra, ni un animal podría engendrar a otro, a no ser que su composición fuera la misma», según el fragmento transmitido por Simplicio en su Física (151, 31). Por tanto, sólo es posible la mezcla y la interacción entre las diversas modificaciones de una misma sustancia. Diógenes de Apolonia trató también cuestiones anatómicas. Aristóteles nos transmite su descripción de los vasos sanguíneos en la Investigación sobre los animales (511b31) y Simplicio (Fís . 153, 13) aporta una interesante noticia acerca de la teoría de Diógenes de Apolonia sobre el carácter aéreo del esperma de los seres vivos en lo que parece ser la aplicación de un principio general físico en la descripción de la physiología de los seres concretos.
Es distinto el trato que se da a la escuela eleata: si bien se cita a Meliso de Samos, no sólo no se refutan abiertamente sus tesis, sino que van a ser utilizadas para desmontar los argumentos de la escuela jonia, lo que parece indicar que el autor se hace eco de una polémica entre estos dos filósofos. No obstante, no entra a analizar las teorías de Meliso, continuador de los postulados de Parménides sobre la imposibilidad lógica del ser y el no ser en una misma sustancia, sino que se limita a una broma de léxico pugilístico. El virulento ataque de NH obedece tanto a que toda teoría monista en su explicación de la phýsis intenta traspasar la barrera de lo visible (tò phanerón) , como a la postura crítica de jonios y eleatas respecto a los postulados pluralistas herederos de las doctrinas de Empédocles. Dos fragmentos de Meliso (D-K 30 B 8) y Diógenes de Apolonia (D-K 51 B 2) parecen criticar las «raíces» del agrigentino que intentaba superar las teorías eleatas y jonias acerca del ser y el cambio. Nuestro autor conocía seguramente estas críticas y todo su tratado aboga por la traducción en clave médica de la physiología de Empédocles. De este modo, la transformación y el cambio sólo van a ser posibles como resultado de la relación entre sustancias de naturaleza diferente.
Galeno, Diógenes Laercio y la Suda mencionan la labor médica de Empédocles y algunas fuentes le sitúan como fundador de una escuela médica instalada en la Magna Grecia de la que apenas encontramos referencias en el Corpus . Heródoto (Historia III 131) le considera como el máximo exponente de una escuela médica en el sur de Italia. Se encuentran huellas de sus postulados en Carnes , en donde la constitución del mundo obedece a la mezcla de cuatro elementos primarios y se explica la formación del cuerpo humano a partir de la combinación y modificación de éstos. Asimismo, el autor de Sobre la dieta explica la formación y destrucción de los seres como producto de la mezcla y separación de estas cuatro cualidades fundamentales. Los autores de ambos textos adoptan el método filosófico de Empédocles y comprenden la medicina como un conocimiento cuyo objeto no es sólo el estudio de la naturaleza del ser humano sino el de la propia phýsis: la medicina, por tanto, se convierte en una ciencia vicaria de la physiología filosófica. En cambio, en Sobre las enfermedades IV se expone la teoría de los cuatro humores —aquí flema, sangre, bilis y agua— en lo que parece una transposición médica de la teoría de los elementos del siciliano, no una adopción de su método filosófico. Nuestro autor, en esa misma línea, tampoco adopta plenamente el método del filósofo: para él la medicina no es una mera rama de la filosofía, sino una tékhnē autónoma basada en la observación y en la experiencia de lo visible. No obstante, la deuda es clara: el número de humores, sus cualidades, la relación entre éstos y los ciclos de la naturaleza, su mezcla y disociación en el nacimiento y muerte de los seres remiten a Empédocles.
Otro rasgo que, para Jouanna, vincula NH con el agrigentino es el recurso analógico para explicar los procesos naturales. Los fenómenos humanos no son diferentes a los del resto de la phýsis . Así, en el capítulo sexto se explica cómo los fármacos administrados para provocar la evacuación de un humor atraen en primer lugar éste y luego, paulatinamente, los demás, al igual que las plantas extraen del suelo primero aquel elemento más conforme a su naturaleza y después el resto.
Por último, cabe señalar que la deuda de NH con Empédocles parece que se detiene aquí y no en las propias teorías médicas del filósofo, en ocasiones cercanas a la taumaturgia criticada, por ejemplo, en Sobre la enfermedad sagrada . Nuestro autor no asigna al corazón una importancia especial dentro del sistema sanguíneo, ni tampoco parece compartir la teoría de la sangre como fuente de la inteligencia. Es importante señalar que NH es ante todo un tratado médico que utiliza las teorías cosmológicas como esquema para conformar un sistema satisfactorio y cerrado de conocimientos específicamente médicos, en esto reside su originalidad. De ahí que no se centre exclusivamente en la disputa acerca de los elementos constituyentes de la naturaleza humana, sino que se sirva de la teoría pluralista para vertebrar con ella enunciados de la patología, la terapéutica y la dietética pertenecientes a la herencia hipocrática.
3.
Autor y fecha
NH es uno de los pocos textos del Corpus sobre los que tenemos testimonios de autoría. Aristóteles en su Historia de los animales (III 3, 512b-513a) incluye una parte de la descripción sobre los vasos sanguíneos del capítulo 11 y la atribuye a Pólibo. Por el contrario, Galeno, en su comentario, critica esta atribución por considerar la segunda parte del tratado indigna de Hipócrates o de alguno de sus discípulos. El papiro 137 del Museo Británico, el llamado Anonymus Londinensis , datable entre los siglos I y II d. C., nos aporta un interesante testimonio. El texto de este papiro es un resumen de doctrinas médicas atribuido a Aristóteles o a su discípulo Menón. En él encontramos un resumen de los capítulos tres y cuatro de NH en el que el autor menciona a Pólibo como origen de esa descripción del sistema sanguíneo; por otro lado, aparece bajo el nombre de Hipócrates una afirmación que se corresponde a un pasaje de nuestro tratado. Las fuentes no son claras respecto a Pólibo. Ni Aristóteles ni el Anonymus Londinensis dan ninguna aclaración sobre él. Galeno en su comentario a NH le hace discípulo de Hipócrates y cabeza de la escuela de Cos tras la muerte del maestro. En cambio, en otro lugar (De difficultate respirationis VII 960) se refiere a él como yerno de Hipócrates, al igual que el Presbeutikós (Littré IX). Parece que esta cuestión no es fácilmente soluble.
La crítica posterior ha asumido una de estas dos posiciones. Fredrich pone en tela de juicio el testimonio de Aristóteles y considera que la descripción del sistema sanguíneo es demasiado primitiva para pertenecer a un discípulo de Hipócrates. Por otro lado, Deichgräber indica que esta crítica no se corresponde con el estado de los conocimientos anatómicos del siglo V a. C.: si Aristóteles, al señalar las teorías de sus predecesores, cita en último lugar la de Pólibo, debía de tener para él alguna actualidad. Jouanna, continuando con esta línea, aboga por vincular el problema de la autoría al de la composición: si atribuimos a Pólibo los capítulos 3, 4 y 11 y consideramos que este texto es una unidad conceptual y no una compilación, hemos de considerarle el autor del tratado y no dudar del testimonio de Aristóteles.
Las referencias a Meliso de Samos y la cita de Aristóteles datan NH entre el 440 y el 340 a. C. No obstante, Jouanna intenta determinar con mayor exactitud su fecha de redacción a partir de la polémica contra los filósofos monistas jonios, centrada para él en la figura de Diógenes de Apolonia. Las teorías de Diógenes tuvieron alguna difusión, al menos en Atenas, entre los años 423 y 415 a. C., ya que tanto Aristófanes (Nubes 227 y ss.) como Eurípides (Troyanas 884 y ss.) se hacen eco de ellas. Esto, la mención a las disputas oratorias y la referencia a una oposición entre Meliso y los monistas jonios conocida para su auditorio, puede hacernos ajustar la fecha del tratado a un período comprendido entre los años 420 y 400 a. C. Jouanna intenta, finalmente, precisar más su composición y la sitúa entre los años 410 y 400 a. C., pues el papel asignado a la bilis negra en NH parece estar a medio camino de Epidemias I y III, en donde aparece citada, y Epidemias II, IV y VI, en donde ya está incluida dentro de la clasificación de los humores.
4.
«Sobre la Naturaleza del Hombre» dentro del «Corpus Hippocraticum»
Pese a la disputa sobre la autoría del tratado, todos los especialistas lo relacionan con la escuela de Cos, una de cuyas ideas fundamentales era la influencia del medio ambiente y del clima sobre la naturaleza humana. Asimismo, la teoría humoral de NH vincula la predominancia cíclica de los humores a los cambios de las estaciones e insiste en que es tarea del médico contrarrestar los posibles desequilibrios que puedan causar éstas sobre la salud del ser humano, así como reconocer las variaciones que ellas producen en la naturaleza y en el desarrollo de las enfermedades. Ideas semejantes aparecen en Aires, aguas y lugares , en donde se señala la relación de la flema con el invierno y de la bilis con el verano, o en Epidemias I y III. También la teoría de la mezcla (krâsis) de los humores está señalada en Pronóstico 13, donde se apunta que los vómitos más dañinos son aquellos en los que los humores no están bien mezclados. Pero ningún tratado de la escuela de Cos plantea una relación tan esquemática entre los cuatro humores constitutivos del hombre y las estaciones. Del mismo modo, si el autor de Epidemias I distingue entre ocho tipos de fiebres, el de NH las reduce a cuatro, más sensible a una concordancia entre el ser humano y la phýsis basada en ese número. Parece que, dejando a un lado su pretensión empírica, ha preferido la sistematización de los datos en un esquema numérico preconcebido.
Por otro lado, la presencia de la bilis negra es un rasgo que distingue a NH del resto de los tratados de la escuela de Cos, en los que apenas aparece la expresión mélaina cholḗ , aunque es necesario indicar, por otra parte, que en algunos momentos el autor parece olvidar la existencia de diferencias entre la bilis amarilla y la negra. Jouanna postula la posibilidad de que la inclusión de este humor se deba a la necesidad de mantener con coherencia un esquema basado en el número cuatro. Sea así o no, los tratados de la escuela de Cos posteriores a NH , como Epidemias IV, sí reconocen la existencia de la bilis negra y la ponen a la misma altura que la sangre, la pituita o la bilis amarilla.
Una de las formulaciones fundamentales de la medicina hipocrática afirma que la salud se debe al equilibrio de los elementos constituyentes de la naturaleza humana y la enfermedad a la ruptura de ese equilibrio. Esta idea expuesta en NH , aparece planteada ya en uno de los principales representantes de la escuela de la Magna Grecia, Alcmeón de Crotona, quien definió la salud como el equilibrio (isonomía) de las cualidades fundamentales y la enfermedad como el desequilibrio (monarchía) de las mismas. Asimismo, las semejanzas entre NH y Filistión de Loeres, figura de la escuela de la Magna Grecia para quien el hombre estaba constituido por cuatro humores y la salud se relacionaba con su equilibrio, se deben a la herencia común de Empédocles, según hemos visto anteriormente. Para Jouanna, frente a Vegetti, la fecha de redacción de NH es sensiblemente anterior a Filistión, médico de la corte de Dionisio el Joven según la Carta II de Platón, lo que imposibilita dicha influencia.
5.
Nota bibliográfica
Para la traducción del texto he seguido la excelente edición de Jacques Jouanna en el Corpus Medicorum Graecorum I 1, 3, Berlín, 1975.
Han sido de utilidad para la traducción y selección de las notas las siguientes ediciones y traducciones:
J. ALSINA , Sobre la Naturalesa de l’Home, Epidèmies I i III , Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1983.
J. JOUANNA , Hippocrate, De L’Ancienne Médecine , Les Belles Lettres, París, 1990.
W. H. S. JONES , Hippocrates IV , Loeb Classical Library, Londres, 1931.
M. VEGETTI , Opere di Ippocrate , Classici della Scienza, Turín, 1965.
6.
Nota textual
Nos hemos apartado de la edición de Jouanna en los siguientes pasajes:
JORGE CANO CUENCA