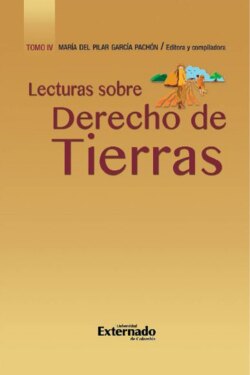Читать книгу Lecturas sobre derecho de tierras - Tomo IV - Varios autores - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеEs evidente que procurar un acceso equitativo a la propiedad rural productiva ha sido una de las tareas más difíciles a las que se ha debido enfrentar el Estado colombiano. Cada gobierno ha intentado sin éxito implementar una reforma rural agraria (actualmente reforma rural integral). Aún muchos campesinos trasforman el suelo rural para producir alimentos sin tener certeza respecto de la titularidad del dominio sobre sus predios, con lo cual se ha retrasado el pleno cumplimiento del artículo 64 de la Constitución Política. De forma que no puede ser ajeno al derecho de tierras o derecho agrario1 el reto de estudiar y plantear formas que eviten los conflictos sociales que puedan surgir al distribuir la superficie territorial rural, y reconocer los antiguos derechos de posesión.
La situación de inseguridad jurídica respecto de los predios se agravó cuando la Corte Constitucional sentó el lineamiento jurisprudencial iniciado con los alcances de la Sentencia T-488 (Corte Constitucional, 2014), que si bien enfatiza en el respeto de la propiedad privada e igualmente de la propiedad pública de la Nación, precisa que, de existir en los procesos judiciales indicios que permitan inferir la probabilidad de que se trata de un bien de la Nación, bien porque tenga destinación específica para cumplir un fin normativo o social, o porque sencillamente no se demuestre que aún no se ha despojado del dominio, debe esclarecerse primero esa situación antes de proceder con las sentencias dentro de los procedimientos de pertenencia. Tal imperativo, reconozcámoslo, absolutamente lleno de sentido común, como quiera que los juzgados y tribunales civiles no impedían el reconocimiento de la propiedad por la vía de la posesión, se constituyó en un obstáculo para cumplir con el fin esencial del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, pues hizo más complejos, y con razón, los procesos judiciales de pertenencia por medio de los cuales se estaban definiendo las posesiones basadas en falsas tradiciones, complicando con ello la tarea administrativa de clarificación de predios para descartar que fueran baldíos y a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)2.
De conformidad con el panorama catastral colombiano, actualizado en 2014 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2020a), “el área geográfica del país es de 114 millones de hectáreas, mientras que el área catastral es de 101,6 millones de hectáreas, de las cuales el 99,6% es decir 101,2 millones de hectáreas está conformado por áreas rurales”. De lo cual se deduce que estamos atrasados en definir el catastro, en precisar qué bienes ya salieron del dominio de la Nación, cuáles son baldíos adjudicables, adjudicar los aún disponibles para la producción agraria, y clarificar la propiedad privada. Por ende, la reforma rural integral aún está por ejecutarse.
Se dice frecuentemente que en Colombia el mayor problema de la tierra rural es su inequitativa distribución (Oxfam International, 2020), y parece que se trata de un fenómeno histórico pues, como señala Kalmanovitz (2010: 218), al igual que “otros países colonizados por España, Colombia se caracterizó por una distribución inicial de las tierras y otros recursos económicos realizada de acuerdo con criterios de casta, en una sociedad segmentada entre blancos, mestizos, indígenas y negros esclavos”. Sin embargo, nos parece pertinente advertir que aunque estamos de acuerdo en que ese es un grave problema, no lo es en cambio el de la ocupación material; es decir, el problema es de reparto, pues en la práctica una gran parte del suelo rural nacional está ocupado de manera formal, y otra, también importante, de manera informal (p. ej., falsa tradición). Para enfatizar todavía más nuestra afirmación deben considerarse estas cifras:
Entre 1903 y 2012 el Estado adjudicó 60 millones de hectáreas baldías a personas naturales y jurídicas, y a comunidades indígenas y afro, lo que representa más de la mitad de la superficie nacional, que suma 114 millones de hectáreas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2020).
Aunque no es fácil hallar cifras certeras del porcentaje de ocupación del suelo rural dado que la mayoría de los estudios se centran en la problemática que surge de la concentración de la tierra, comparar el porcentaje de personas con mayores o menores extensiones de tierras rurales permite tener una cifra aproximada de la ocupación total. Por ejemplo: aproximadamente el 86,3% de los propietarios posee 8,8% de la superficie con propiedades de menos de 20 hectáreas; el 10,7% tiene 14,6% de la superficie con propiedades de entre 20 y 100 hectáreas; el 2,6% tienen 14% de la superficie con propiedades de entre 100 y 500 hectáreas, y el 0,4% tiene el 62,6% de la superficie con propiedades de más de 500 hectáreas (Oidhaco, 2013: 3). Al respecto también cabe reseñar las cifras y conclusiones del economista J. Quemba (2018: 32-35).
Entonces, sobre la base de que el problema no es la ocupación material de tierras sino la manera como se reconoce o no la titularidad formal, y cómo puede ser objeto de procesos administrativos de formalización por el Estado, surge el interés de precisar cómo las prescripciones del Decreto 578 de 2018 pueden contribuir a solucionar esta situación. Y este problema no es ajeno al resto del mundo: “La informalidad en la tenencia de la tierra es una problemática global. Sólo 30 por ciento de los derechos de la propiedad en el mundo está formalizado, es decir que 70 por ciento de los predios son informales” (Moreno, 2019).