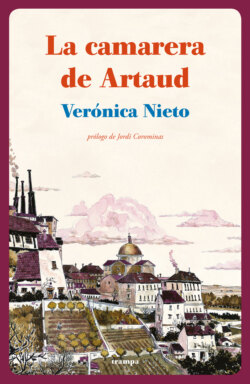Читать книгу La camarera de Artaud - Verónica Nieto - Страница 10
2
ОглавлениеNatasha adoraba el sonido de la voz de Odette en el rellano de la puerta, sus contoneos redondos al bajar las escaleras y atravesar el pasillo mientras se sujetaba con gracia el delantal porque sabía que la estábamos mirando, y al entrar en la cocina, Odette nos entregaba uno de esos delantales a cada una y nos recordaba que nos recogiéramos el cabello si alguna de nosotras se había despistado, y en ese preciso momento a Natasha se le comenzaba a formar aquel espeso hilo de baba que procuraba tragar mirando hacia el techo para evitar que cayera al suelo, o peor, sobre la comida, y Odette la sermoneara con aquel discurso que enumeraba el abecé de la higiene culinaria. Se ve (porque nos costaba un gran trabajo comprenderle) que Natasha había formado parte del personal de un importante restaurante de lujo en Moscú, aunque a veces decía que había tomado algunas lecciones de cocina y que lo del restaurante era uno de sus sueños y otras balbuceaba que en realidad solo le gustaba cocinar y que nunca lo había hecho más que para los internos de Rodez. Con independencia de cuál de todas estas informaciones era la correcta, sin dejar de considerar que incluso todas ellas podían ser falsas, lo cierto es que Natasha estructuraba su jornada diaria con relación a esas cuatro horas de álgida excitación culinaria. Aunque, a decir verdad, nuestras tareas eran simples y poco tenían que ver con la alta cocina, más bien nos dedicábamos a pelar las patatas que sembraban y cosechaban los propios internados, preparar el caldo para la sopa, al que agregábamos perejil, algunos trozos de tomate (si teníamos), diez kilos de patatas recién peladas, un buen puñado de cuadraditos de nabos frescos y, si por casualidad habían traído de la granja algo de pollo, panceta o cerdo, lo desmenuzábamos y lo incorporábamos al caldo, aunque debo confesar que antes de servir la sopa nos repartíamos entre todas las cocineras algún bocado de carne con un trozo de pan. También nos encargábamos de distribuir los platos, recoger las mesas, lavar la vajilla una vez terminada la comida y limpiar el suelo de la cocina y del comedor.
Para disimular mi dolor (quería evitar que Odette llamara al doctor Latremolière o al mismo Ferdière para que me suministraran algún tratamiento o me encerraran en la célula de enfermos) pregunté si alguna de ellas conocía al señor Artaud.
—Ferdière ha dicho que es un surrealista —contestó Anne sin dejar de revolver la sopa—. Un señorito de París, uno de esos modernos que escriben sin pensar.
—¿Eso es un surrealista?
Como el señor Delanglade, el pintor que está en los talleres de la entrada —intervino la señora Lamartine—. ¿Os parece normal que deforme la realidad de esa manera?
—Seguro que ha conseguido una habitación para él solo —protestó Natasha, o eso creyó entender Odette, porque dijo que Ferdière lo había instalado en otro taller junto al del pintor, e inmediatamente después nos pidió que dejáramos de distraernos y que nos apresuráramos si no queríamos que Simone se enfadara por el retraso.
La señora Lamartine y yo acudimos al comedor y fuimos sirviendo la sopa junto con el pan y la cuña de queso. Oímos las quejas rutinarias porque la sopa estaba fría o porque la de al lado tenía más pollo, los piropos de la mesa grande del centro, los disimulados pellizcos de queso del vecino que requerían la intervención de Marie para que se devolvieran de inmediato, incluso aquel golpeteo rítmico producido por las cucharas en los platos de hojalata que sumía a todos en una placentera concentración. Poco después, Anne y Natasha, que ya habían terminado de acomodar la cocina, pasaban a recoger las mesas, nos traían la vajilla, buscaban las escobas y dejaban el comedor limpio para la cena, mientras la señora Lamartine y yo lavábamos los platos con aquella agua gélida que nos provocaba pequeños cortes en las manos. Odette se encargaba de contabilizar y racionar los alimentos y apuntaba en una libreta roja lo que urgía conseguir para la próxima semana. Y cuando por fin lo habíamos dejado todo impecable, nos sentábamos a una mesa redonda junto al calor de las cocinas y nos recompensábamos con el almuerzo que era algo más sabroso que el de los enfermos.
En general, Natasha comía a toda prisa con la vista clavada en el plato, Odette y Anne comentaban los diversos cotilleos de la ciudad en los que intervenía la señora Lamartine de vez en cuando y yo me limitaba a escuchar y tragar. Por lo visto, desde hacía al menos tres años, en Rodez había brotado un buen manojo de soldados alemanes, altos y musculosos, que habían atravesado la línea de demarcación y habían entrado en la ciudad con paso firme y en perfecto orden con la intención de instalarse en el hotel de la Poste, en el Dauty, en el Biney o en el Broussy y que pululaban por las calles para abastecerse de comida y gasolina en la plaza de Bourg y acaparaban la mayoría de las conversaciones de la ciudad. A pesar de que eran unos rubios jóvenes y bastante atractivos, Odette consideraba que lo mejor era ignorarlos, evitar cruzar la mirada con ellos e incluso huir de cualquier conversación. Si preguntaban por una calle, una debía limitarse a señalar la dirección sin abrir la boca y con la vista clavada en sus botas hasta que el boche se alejaba. La señora Lamartine no coincidía exactamente con Odette, ya que lo mejor era ser amable para que la dejaran a una en paz. Pero jamás llegar a tontear con ellos y menos aún noviar, eso era de tal inmoralidad como ejercer de prostituta.
—Creo que exagera un poco —intervino Anne, que comenzaba a desenvolver un paquete de papel madera—. Ya sabe que las cosas están difíciles.
—¡No, por Dios! —contestó Odette sin dejar de olisquear el roquefort—. ¡Esos vecinitos nuestros no se quedan quietos! Lo último que se comenta es que han instalado en la villa de las Rosas un cuartel general y que está lleno de prisioneros.
—Algo habrán hecho —replicó la señora Lamartine a la vez que abría y cerraba la boca en pleno ejercicio de masticación—. Que aquí al que no se mete en líos no le pasa nada.
—¿A qué se refiere usted con «meterse en líos»? —preguntó Odette con indignación.
—Oh, por favor, ¡no se haga la bobalicona!
—¿Se refiere a los jóvenes que no quieren marcharse a trabajar a Alemania? ¿O más bien a los judíos o a los que escuchan la BBC, señora Lamartine?
Al oír aquello, Natasha y yo nos tapamos la boca.
—Lo único que hay que hacer es seguir viviendo, Odette, que esto ha pasado desde que el mundo es mundo.
Odette tragó, se limpió los labios con la servilleta y dijo:
—Fíjese, señora Lamartine, cómo serán estos soldaditos que mi primo, que vive a doscientos metros de la villa, dice que ha oído que alguien toca el piano a partir de las ocho de la noche —concluyó, y remató la frase apretando los labios y asintiendo de arriba abajo con su gran cara de pecas.
—¿Qué pasa? ¿Es que los vecinos están molestos porque no pueden dormir? —intervino la señora Lamartine.
—No, no es eso, es que quieren tapar lo que se…
—¿Tapar? Bah, ya se sabe que a los alemanes les gusta mucho la música.
—Usted no quiere verlo, señora Lamartine.
—Odette, por favor —intervino Anne—. Además, no todos los alemanes son iguales, algunos soldados están aquí por obligación.
—¡Por obligación! —se burló Odette.
—Bueno, bueno, tampoco hace falta ser tan compasivos —dijo la señora Lamartine—. Porque, al parecer, a nuestra amiga Anne esos soldaditos le hacen gracia.
—¡No hable por hablar, señora Lamartine! Solo lo sé por mi hermana, la que trabaja en el Dauty, que me ha dicho que siempre le dejan propina.
—¡Ah! —dijo la señora Lamartine—. ¡La simpatía es de familia!
Anne suspiró y bajó la vista al plato: Odette la estaba observando con una mueca de incredulidad. La señora Lamartine, orgullosa de su implacable esclarecimiento, cogió el vaso de agua y se lo bebió de un sorbo.
—Y por cierto —me atreví a despistar una conversación que necesitaba un rotundo cambio de tema—, ¿estaba en el comedor el señor Artaud?
—Pero ¿tú no estabas cuando Ferdière lo presentó? —me preguntó Odette y agregó, después de un suspiro de paciencia y ternura—: El señor Artaud come en su habitación.
—Ah, lo había olvidado. Esta mermelada es una delicia.
Anne, aliviada, se atrevió a cruzar una mirada cómplice con Odette y sonrieron. Enseguida volvimos a concentrarnos en el postre y a comentar lo poco atractivo que parecía el bigote del mariscal Pétain. Natasha, que no había captado ni una de las insinuaciones, se relamió los dedos, se puso de pie, lavó su vajilla y se marchó. Poco a poco fuimos imitándola y yo decidí pasear con pasos lentos por el jardín de la capilla, pero las cortinas del taller me impidieron deslizar la mirada hacia el interior de la habitación de Artaud, por lo que al cabo de un rato, aburrida de observar los verdes campos y aliviada por la remisión del dolor, regresé a mi cuarto sin saber que allí me esperaba una nota de Ferdière en la que me instaba a acudir a su despacho cuanto antes.