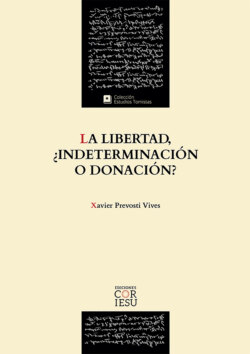Читать книгу La libertad, ¿indeterminación o donación? - Xavier Prevosti Vives - Страница 8
ОглавлениеPrólogo
En este libro el lector encontrará el contenido de la tesis doctoral de Xavier Prevosti sobre La libertad, ¿indeterminación o donación? El fundamento ontológico del libre albedrío a partir de la Escuela tomista de Barcelona.
Tuve la dicha de ser miembro de su tribunal de evaluación. Ya en su primera lectura me pareció un estudio riguroso. De contenido acertado y de excelente orientación metódica.
En estas líneas introductorias no sería propio esbozar un resumen de su contenido. Tal vez subrayar las adquisiciones conseguidas en la investigación. En todo caso, quiero suscitar la actitud atenta que merece el estudio. Parece que lo esencial sería mostrar el sentido y justificación, la motivación profunda, de este oportuno trabajo.
La libertad es, evidentemente, uno de esos temas transversales a toda la filosofía. De la libertad depende toda actividad humana racional. Sea teorética, práctica o técnica. De ella depende la posibilidad de la moral, el sentido de la religión y el avatar de la civilización.
Más en concreto, debería ser el tema nuclear en torno al cual girara el debate del tomismo frente a toda la modernidad y la Ilustración, el criticismo kantiano, el idealismo alemán y sus variaciones positivistas o materialistas. Así como sus reiteradas crisis contemporáneas entre lo cientificista instrumental y lo ontológico existencial, más y más nihilista.
Podríamos volver a debatir sobre el discurso filosófico de la modernidad; el nuevo mundo de la libertad autónoma, la dialéctica de la Ilustración, el sentido global de la revolución copernicana. La antinomia y síntesis sobre libertad –histórica- y necesidad de naturaleza. El mito de la ciencia emancipadora de la humanidad. El materialismo histórico. La crítica de la razón instrumental. O la nueva alienación del destino del ser.
Si no fuera por tanta retórica metódica criticista –sobre los fines de la razón– frente a la evidencia de la verdad del ser, parece que no haría falta recordar que la «filosofía della libertà era il vero programa della filosofía moderna»1.
Para precisar el estado de la cuestión me limitaré a citar estas líneas de Ramón Valls sobre los jóvenes idealistas.
Todo el movimiento filosófico que conocemos como idealismo alemán partió de la religión y la transformó en filosofía de la libertad para que ella fuese la religión de los nuevos tiempos2.
Por todo esto, quiero remarcar el valor no sólo del trabajo que aquí presento, sino del trayecto intelectual del autor. Ya conocíamos su estudio sobre La teología de la historia según Francisco Canals Vidal. Si primero estudió la teología de la historia según Canals, y después la fundamentación ontológica del libre albedrío a partir de la Escuela tomista de Barcelona, consolidada por el mismo Canals, debemos advertir que, con los temas de historia y libertad, Xavier Prevosti aborda la misma temática culminante del idealismo alemán y, concretamente, de Hegel. En efecto. Estas son algunas de las tesis características de Hegel:
La historia universal es el progreso en la conciencia de la libertad –un progreso que debemos conocer en su necesidad. (…) El fin último del mundo es que el espíritu tenga conciencia de su libertad y que de este modo se realice su libertad. […] La sustancia del espíritu es la libertad. Su fin en el proceso histórico queda indicado con esto: es la libertad del sujeto3.
Baste recordar estas líneas con que concluyen las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel.
El designio fue mostrar que la historia universal entera no es sino la realización del espíritu y por ende la evolución del concepto de la libertad, y que el Estado es la realización temporal de la libertad4.
Reconocer que la historia universal es este curso evolutivo y la realización del espíritu, bajo el cambiante espectáculo de sus acontecimientos, tal es la verdadera teodicea, la justificación de Dios en la historia5.
Adviértanse estos cuatro términos de la cuestión.
(1) El autoconocimiento del espíritu realizador de sí. (2) La libertad como sustancia del espíritu. (3) La historia universal como realización del espíritu en el Estado libre. (4) Esa misma historia universal como verdadera Teodicea.
Ante este panorama, el primer mérito del estudio de Prevosti es volver a santo Tomás, pero no a la letra –paráfrasis de sus textos- sino según el mismo espíritu de santo Tomás. Quiero decir: el estudioso de santo Tomás debe considerar sus contrarios por dos motivos: 1. Evidentemente: para tener del Aquinate un conocimiento propio –en lo específico y singular– no sólo en lo común, genérico o universal. 2. Pero, sobre todo, para ser fiel a la intención del santo Doctor. Es decir, para enseñar la verdad de la fe católica y refutar el error. No sólo mediante la autoridad de las Escrituras, que no todo el mundo acepta, sino mediante la razón natural, cui omnes assentire coguntur6.
Segundo mérito del autor es orientar el estudio positivo de la libertad según algunas distinciones tipológicas que se reiteran por doquier.
Primera. Lo apunté ya en su momento sobre la libertad negativa y positiva. Política versus ontología. Si en lo político se puede distinguir entre la libertad negativa de los modernos y la positiva de los antiguos –distinción de Constant reiterada por tantos, Berlin, Rorty, etc.– también sucede lo mismo en lo metafísico.
En ese caso, por libertad metafísica personal, pero negativa, se podría entender la indeterminación o no coacción. Mientras que, por la libertad positiva, se trataría de la autodeterminación o espontaneidad dinámica.
Debo subrayar que Prevosti sabe reencontrar en santo Tomás esta doble dimensión negativa o positiva de la libertad metafísica personal según la indigencia o plenitud de la potencialidad subjetiva, o la actualidad de la mismidad espiritual.
Pero, según el libre albedrío de la libre acción. En la respectiva dimensión de la especificación y del ejercicio.
Se puede objetar que la libertad de elección no basta para la libertad metafísica personal, sino que se requiere de su arraigo en la actividad fecundante del ser. Con este estudio podemos releer en santo Tomás su rigurosa deducción del libre albedrío -humano-, no sólo en relación a la desproporción entre el bonum in communi y la finitud de los bienes en particulares, sino en relación a la capacidad de automovimiento: causa sui motus.
Si el libre albedrío parece ser formaliter un iudicio rationis, santo Tomás mantiene siempre su vinculación materialiter con el dinamismo de la acción.
El hombre por virtud de la razón práctica [iudicans de agendis], puede juzgar de su albedrío, en cuanto conoce la razón de fin y de lo que es para el fin, y la recíproca relación y orden: y por esto no sólo es causa de sí mismo en el movimiento, sino en el juicio; y por esto el libre albedrío es, como si se dijera, el libre juicio de lo que se puede hacer o no hacer7.
En el mismo lugar Santo Tomás distingue, con precisión, entre la libre elección y la libre ejecución. Mientras que el hombre «siempre» es capaz de libre elección, Santo Tomás subraya que no siempre lo es de la libre ejecución, sino por «providencia divina»8
El lector advertirá la complejidad de la cuestión. Porque -sea como sea- en el tema del libre albedrío y su fundamento estará implicada -por lo menos- toda la metafísica del conocer y de la acción. Según los diversos grados de perfección en la naturaleza y vida, que corresponden a la graduación ontológica del acto de ser.
Parece que nos encontramos ante un desdoblamiento de difícil síntesis:
- Entre el libre juicio según la especificación de lo formal u objetivo, según primacía de lo intelectual, racional o esencial.
- Y la libre acción según el ejercicio del acto –íntimo personal–, según primacía de lo voluntario, vital o existencial.
En que, además, reaparecen esas dimensiones negativas o positivas:
- Entre la indeterminación y la determinación de los fines.
- Y la no coacción o espontaneidad absoluta.
En efecto, en los diversos textos que analiza Prevosti, el lector encontrará que santo Tomás parece mantener como cuatro sentidos de la libertad.
1 La indeterminación respecto de los bienes particulares, más o menos contingentes.
2 Lo que podríamos llamar supra-determinación respecto del bien universal y necesario; según inclinación natural a la felicidad, que en sí misma consiste en la contemplación de Dios por su esencia.
3 La no coacción o no violencia en la acción propia.
4 Y la auto-causalidad en el movimiento, como grado de vida en la perfección de la naturaleza.Prevosti sabe tipificar estos diversos aspectos de la libertad en santo Tomas, según la doble dimensión de la especificación y del ejercicio. Pero Prevosti asciende de lo negativo a lo positivo. Por eso se pregunta metódicamente, ya en su título, que la libertad personal no puede ser sólo libertad de indeterminación o de no coacción, sino que ha de ser libertad de autoposesión en la donación de sí: «Podríamos tal vez describir la libertad simplemente como “autoposesión donativa”»9.En cualquier caso, Prevosti reconsidera la cuestión según lo que llama duplex volitio y que le sugiere –según indicaciones de Bofill– la duplex cognitio de anima agustiniana, que santo Tomás sintetizó con la psicología metafísica de Aristóteles.La duplex volitio le permite a Prevosti reformular el sentido del debate intelectual o voluntarista, de la especificación o ejercicio. En definitiva, del libre albedrío de la libre acción. Parece oportuno aquí explicarla con cierto detalle. Para ello me permito la licencia de detallar ciertas tesis implicadas en la duplex cognitio de anima según santo Tomás10. Como se sabe, la duplex cognitio de anima es la de su existencia y su esencia. Según santo Tomás es una cuestión mucho más compleja de lo que parece. No se limita únicamente a una aplicación de la doctrina aristotélica de los praecognita.Retoma la distinción agustiniana entre el conocimiento de lo propio, lo íntimo personal o singular. A diferencia de lo común, lo genérico específico o universal. Santo Tomás lo reformula según el conocimiento del alma en cuanto tiene acto de ser o según su naturaleza.Recordemos que san Agustín caracterizó el conocimiento existencial como notitia sui por la memoria de sí. Y el esencial como cogitatio del verbum mentis.El conocimiento existencial es el que tiene de su alma todo hombre. Mientras que el esencial es el propio de las investigaciones de los filósofos.Según las distinciones de, por ejemplo, Fichte o Husserl, diremos que el conocimiento existencial de sí lo tiene todo hombre, en actitud natural, según su vida práctica cotidiana, y cierta de las cosas del mundo. Mientras que el conocimiento esencial filosófico de sí implica la actitud crítica, teorética pura sobre el ser de las representaciones, es decir, las especies inteligibles, expresas o impresas.Con esto, podemos y debemos distinguir, con terminología de Fichte, entre la reflexión filosófica artificial y la reflexión originaria necesaria. Lo que Sartre distinguió -y de algún modo desvirtuó- entre cogito reflexivo y cogito prerreflexivo.Más en concreto, el conocimiento existencial del alma es un acto de la conciencia psicológica, propiamente vital. Lo que Canals llama autoconciencia existencial. Es una autopercepción a modo de sentimiento, de los actos propios vitales de todo conocer, entender o sentir; insisto, en actitud natural, y cuyo objeto directo son las cosas del mundo.Las fórmulas de Santo Tomás no dejan lugar a dudas: «cada hombre percibe que existe, vive y tiene alma cuando percibe que entiende, siente y que ejerce acciones vitales semejantes»11; «cada hombre percibe que existe cuando piensa algo»12.En cuanto vida implica concomitante y simultáneamente tanto la íntima reflexión del acto como la emanación de la especie intencional. Son la doble dimensión, fase, o polaridad de todo entender y sentir, conforme a la esencia del conocer en que insistieron Bofill y Canals: (a) El entendimiento sentiente como íntima percepción presencial. (b) El entendimiento pensante como aprehensión intencional objetiva.Si lo primero es un conocimiento inmediato, por la autopresencia del acto, lo segundo presupone, en el entender algo, la primera concepción del ente, cuyo así entenderlo está implicado en todo conocimiento de cualquier cosa, así como el acto del entendimiento agente, abstractivo del ente.Para santo Tomás, todo el conocimiento existencial se ejerce sobre el acto y procede del hábito al acto. No tiene por objeto propio la forma intencional, más o menos confusa o distinta.En cuanto al hábito –temporal o dinámico– todo el conocimiento existencial es por la esencia del alma. Por una presencia gnoseológica de la realidad entitativa del alma en la raíz de sus actos. Y por la presencia entitativa de sí misma en cuanto principio de esos actos: tanto de los actos intencionales –de entender o sentir– como de la propia autoconciencia, por modo de noticia sustancial con anterioridad a los susodichos actos.Tras la investigación filosófica sobre la esencia del alma y la conclusión de su ser inmaterial, todo el conocimiento existencial reencuentra su fundamento propiamente metafísico. La inteligibilidad íntima existencial propia del singular inmaterial, así como la reditio ad essentiam suam por la propia subsistencia del alma en su ser inmaterial.Por lo que respecta al conocimiento esencial del alma indicaré únicamente lo siguiente:Es una diligente investigación filosófica, según los dos actos intencionales objetivos del entender: definir y juzgar, a los que santo Tomás se refiere con la aprehensión –previa abstracción– y el juicio ejemplar. Que en el conocimiento existencial tienen por objeto directo el ente y que ahora se ocupan del alma.Consiste en una argumentación discursiva que procede del objeto al sujeto del conocimiento, pero que se asienta en la identidad del acto autoconsciente del conocimiento existencial.Santo Tomás infiere que la universalidad del objeto entendido de las cosas materiales implica la inmaterialidad del sujeto intelectual: el alma intelectiva. Con independencia de la problemática estructura metafísica del singular personal inmaterial o espiritual.Por otra parte, como es sabido, santo Tomás reformuló el conocimiento ejemplar según la verdad eterna, mediante su doctrina del entendimiento agente y la abstracción espontánea de los primeros conceptos, como semejanza participada de la Verdad divina.El conocimiento esencial del alma según santo Tomás presupone la consabida estructura potencial del alma humana en el ser inteligible intelectual –como la materia prima en lo sensible– pero en orden a la inteligibilidad esencial de las formas separadas de la materia.Por lo mismo esto no contradice, sino que presupone, el modo actual inteligible del alma humana –según el acto de ser inmaterial– en que se fundamenta, y consiste, la luz de su entendimiento agente, como demostró Canals.
Pues bien, ya Bofill advirtió que lo mismo que hay una duplex cognitio, se da lo que Prevosti califica acertadamente como duplex volitio.
Lo mismo que el conocer, el querer es la vinculación de un término objetivo con un principio subjetivo. Mas el término, en este caso, no dice razón de forma o más específicamente de esencia, sino de fin o de valor. Ni el principio dice razón de presencia, sino justamente, de vis o poder. Así como el conocimiento se desdobla según una duplex cognitio, también se desdobla el querer. Referido a su principio, querer significa voluntad (fuerza de voluntad): decisión, respeto, justicia; referido a su término significa aprecio, amor, dilectio, caritas13.
Si tenemos en cuenta la estructura trinitaria de memoria de si, entendimiento y voluntad, y de mens, notitia et amor, que santo Tomás distinguió como el acto del hábito, podemos decir lo siguiente:
Así como la autoconciencia existencial percibe el entender en su acto, así percibe la voluntad en su ejercicio. Concomitantemente a la respectiva aprehensión intencional del ente en su verdad y su bien.
Por otra parte, la tesis de Prevosti presupone esta otra observación de Canals.
La libertad como dignidad del ente personal no puede consistir en la facultad de elegir el mal –lo que sólo es deficiencia privativa en un acto libre finito–, ni siquiera en el carácter contingentemente apetecible de lo que es materia del libre albedrío, sino en la perfección de la vida en su grado supremo espiritual, por la que el viviente emana dentro de sí, desde sí mismo y por su verbo mental, la inclinación vital por la que se da a sí mismo14.
Por último, quiero reiterar que a través del trabajo de Prevosti, el lector podrá comprobar lo que ya indiqué en su día.
Así como la luz del ser, respecto de la verdad, tanto puede ser la luz que proporciona el ente y sus primeros principios, como la propia luz intelectual del alma (entendimiento agente) que abstrae connaturalmente el ente. Así también la libertad del ser, respecto del bien, tanto podría referirse (en la especificación) a la libertad que proporciona el ente, según su universalidad trascendental respecto de toda cosa particular, como (en el ejercicio) a la libertad que proporciona el acto de ser inmaterial del alma, según su autonomía vitalmente espiritual15.
Alejandro Verdés i Ribas
Instituto Santo Tomás
en Balmesiana, Barcelona
Para facilitar la comprensión de la cuestión adjuntamos la siguiente tabla a modo de mapa conceptual de las diversas dimensiones de la libertad que se consideran en el estudio de Prevosti.
| DOBLE DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL | A | B |
| Según la tradición escolar | Voluntarismos existencialismos | Intelectualismos esencialismos |
| Según la síntesis de santo Tomás | EjercicioFuerza dinámicaDecisión de corazón | EspecificaciónFin axiológicoDeliberación de la palabra |
| Por indigencia potencial | No coacción | Indeterminación |
| Por plenitud del acto | Causa sui de la acción | Superlibertad del bien trascendental |
| Doble dimensión del entender | Autoconciencia existencial: memoria sui | Pensamiento esencial: cogitatio |
| Autopercepción íntima presencial del acto | Aprehensión intencional objetiva de la forma | |
| Según el ser del ente | Acto y perfección por participación | Ente analógico |
| Vida espiritual | Bien perfecto | |
| Intimidad autónoma | Afición comunicativa |
1. L. Pareyson, Ontologia della libertà, Einaudi (Torino, 2000), 463.
2. R. Valls, Los filósofos y sus filosofías, Vol. 2, Vicens Universidad (Barcelona, 1983), 437.
3. G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza universidad (Madrid, 1982) 68.
4.4. Ibid., p. 700.
5. Ibid., p. 701
6. Cf. Tomás de Aquino, CG. I, c. 2
7. Id., De Veritate, q.24, a. 1, in c.
8.8. Id., De Veritate, q. 24, a. 1, ad 1um.
9. Véanse los epígrafes «III.2.3.3. La libertad de ejercicio: causa sui como autoposesión donativa», p. 213 y «III.2.3.4. Conclusión», p. 220.
10. Véase Tomás de Aquino, De Veritate, q. 10, a. 8, in c. Id., CG. III, c, 46. Id., STh. I, q. 89, a. 1.
11. Id., De Veritate, q. 10, a. 8, c.
12. Ibid.
13. J. Bofill, «Ontología y libertad» en Obra filosófica, Edicions Ariel (Barcelona 1967) 99-106, p. 102-103.
14. F. Canals, Tomás de Aquino, Scire (Barcelona, 2004), p. 188.
15. A. Verdés, «Ser y autoconocimiento en la libertad a partir de Santo Tomás» Espíritu 149 no. 64 (2015) 151-169, p. 166.