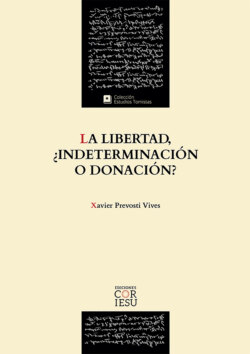Читать книгу La libertad, ¿indeterminación o donación? - Xavier Prevosti Vives - Страница 9
ОглавлениеIntroducción
1. Tema y motivo del presente estudio
El tema del presente estudio es la libertad. Tratar de convencer al lector sobre la actualidad del tema de la libertad es tarea innecesaria por la intrínseca centralidad que éste tiene en toda reflexión acerca del hombre y su condición. Sin embargo, suscitar el interés por el estudio de la libertad en santo Tomás de Aquino requiere ya algo más que su simple enunciación. Pues, a pesar del alcance perenne de su pensamiento, el Doctor Angélico no deja de ser un autor medieval, lejano al pensamiento de nuestro tiempo y, en gran parte, carente de conciencia histórica. Su obra está privada, en este sentido, de todo el progreso que supone, para el tema que nos ocupa, el pensamiento filosófico moderno. Alguien, por tanto, podría sospechar que el autor que hemos escogido para este trabajo, después de los principios de la Ilustración, de la filosofía de Kant, del idealismo alemán, del empirismo inglés o de la filosofía política liberal, no tiene nada que aportar.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. «No hay ningún liberal filosóficamente tal que afirme la existencia del libre albedrío humano. Así sucede con Hobbes, Spinoza, Hegel, Fichte, Kant…»1. Son palabras de Francisco Canals que advertía del engaño y la falacia del pensamiento «liberal». No se trata de una ocurrencia de un pensador solitario. En este sentido, por ejemplo, Karol Wojtyla –recientemente canonizado– reconocía, en su libro personal Memoria e identidad, que «en el transcurso de los años me he ido convenciendo de que las ideologías del mal están profundamente enraizadas en la historia del pensamiento filosófico europeo»2. El pensamiento filosófico occidental de la modernidad no sólo ha puesto en tela de juicio la libertad individual del hombre, sino que ha conducido a la humanidad a los más atroces y totalitarios sistemas políticos. El origen profundo de este proceso, el núcleo de este pensamiento, lo relaciona el mismo pontífice en la encíclica Evangelium vitae, con «una idea perversa de libertad»3.
Asimismo, otro autor ideológicamente muy distante, Isaiah Berlín, ha denunciado reiteradamente la negación de la libertad en la filosofía moderna que va desde Fichte y Rousseau hasta Hegel y Saint-Simon: «todos analizaron el problema de la libertad humana, y todos, salvo tal vez Maistre, afirmaron que estaban a favor de ella […], sin embargo, es un hecho peculiar que a la postre sus doctrinas son adversas a lo que normalmente se entiende por libertad individual o libertad política»4. Y advierte, como Karol Wojtyla, de la conexión entre la filosofía kantiana, el idealismo alemán y el nacional-socialismo: «hay una línea directa, sumamente rara, entre el liberalismo extremo de Kant […] y la identificación que hace Fichte de la libertad con la autoafirmación [y] con una nación victoriosa que marcha para realizar su destino […] ante la cual todas las cosas materiales deberán desplomarse»5.
Para afrontar entonces esta «idea perversa de libertad», que conduce a la cancelación del libre albedrío del hombre singular e individual y a las más atroces acciones de la humanidad, hemos acudido a aquella filosofía perenne anterior al giro copernicano obrado en la filosofía moderna. Porque, «no hay afirmación de la subsistencia personal ni del libre albedrío más que en la filosofía que va de la Biblia pasando por san Agustín, hasta santo Tomás y la escolástica»6. Por qué esto es así esperamos que en las páginas de este trabajo quede al menos señalado, pues al acudir a la cúspide de la reflexión filosófica racional, que llega a descubrir a Dios como noesis noeseos, se percibe también la misma limitación de la razón y la aportación de la fe en la iluminación de la filosofía.
Por todo ello, con la misma actitud de Aristóteles «tomaremos, con todo, en consideración a los que antes que nosotros se acercaron a investigar las cosas que son, y filosofaron acerca de la verdad. […] Al ir a ellos sacaremos, sin duda, algún provecho para el proceso de investigación de ahora»7. Así, por las reiteradas recomendaciones por parte del Magisterio de la Iglesia y por la armoniosa síntesis doctrinal del saber antiguo y patrístico que encontramos en su obra, hemos escogido para nuestro estudio de la libertad a santo Tomás de Aquino. En él esperamos encontrar en síntesis la profunda reflexión que en la filosofía cristiana se elaboró sobre la libertad y el fundamento último que posibilita su reconocimiento en la vida social y humana. Queda entonces justificada nuestra elección y suscitado el interés por este autor en orden a la comprensión del tema que nos ocupa.
2. Naturaleza y ámbito de esta investigación
La amplitud del tema de la libertad, aún incluso limitado al ámbito del autor escogido –santo Tomás de Aquino–, nos obliga a acotar nuestro estudio a un aspecto determinado del mismo. Antes de ello, establecer el carácter de nuestro estudio nos orientará ya en la reducción del ámbito de su objeto. La naturaleza de esta investigación es netamente filosófica. No es teológica, estrictamente hablando, pero está abierta a aquellos aspectos de la revelación cristiana que iluminan y orientan la reflexión metafísica hacia una mayor profundidad y penetración de verdades que, de otro modo, difícilmente se alcanzarían. La legitimidad de este recurso nos la da el mismo santo Tomás de Aquino en sus obras y escritos. En razón de esta formalidad metafísica tenemos ya un primer elemento para reducir el objeto de nuestro estudio. Pues, por tratarse de un estudio filosófico, no abordaremos la secular cuestión teológica de la relación entre gracia y libre albedrío, la conjugación entre providencia y libertad, o el tema del mérito del hombre y el don de Dios.
No obstante, aún en el marco de lo que sería una investigación filosófica de la libertad en santo Tomás de Aquino, la extensión del tema requiere centrar el estudio en un aspecto particular del mismo. Para no quedarnos en lo fenoménico de lo que aparece en la propia experiencia interior de libertad de cada hombre debemos atender principalmente al fundamento ontológico de la libertad personal del hombre, cuestionada en la modernidad. Más allá, por tanto, de la libertad en su aspecto más externo, social o político, nuestra atención se dirige al fundamento ontológico que santo Tomás tiene presente en sus escritos al tratar del libre albedrío. De esta manera nos parece que podremos situar la libertad en la línea de la perfección del esse, verdadero y bueno difusivo de sí. Y así, al descubrir el concepto de libertad en cuanto tal y, desde aquí, comprender su grado de participación en la naturaleza del hombre como libre albedrío ordenado a la donación vital, estaremos dispuestos no sólo a esclarecer el fundamento ontológico de la libertad humana, sino de darle el sentido y el valor adecuado en orden a su destinación y realización existencial.
3. Estado de la cuestión
La universalización del acceso a todas la fuentes y aportaciones académicas, por la tecnología de las nuevas comunicaciones, produce casi una paralización intelectual ante el exceso de publicaciones, artículos y documentos. Sólo sobre el tema de la libertad en general existe una ingente bibliografía actual que, por sí misma, ocuparía mucho más del volumen material de nuestro trabajo8. Según J. J. Sanguineti, el debate actual sobre el libre albedrío, especialmente en el ámbito anglosajón, se establece en torno al compatibilismo y el incompatibilismo (libertario o escéptio). Es decir entre la compatibilidad o incompatibilidad entre la libertad y el determinismo9:
En efecto, gran parte del debate sobre el libre albedrío se centra alrededor de si los seres humanos lo tienen, aunque prácticamente nadie duda que queremos poder hacer esto y aquello. Las principales amenazas que se perciben, para nuestra libertad de querer, son varios presuntos determinismos: físico / causal; psicológico; biológico; teológico. Para cada variedad de determinismo, hay filósofos que (i) niegan su realidad, ya sea por la existencia del libre albedrío o por motivos independientes [incompatibilismo libertario]; (ii) aceptan su realidad, pero argumentan a favor de su compatibilidad con el libre albedrío [compatibilismo]; o (iii) aceptan su realidad y niegan su compatibilidad con el libre albedrío [incompatibilismo escéptico]10.
De estas posiciones, según lamenta T. Pink, el compatibilismo ha sido la postura dominante entre los filósofos no sólo en los últimos doscientos años, sino incluso a lo largo de la historia de la filosofía, a pesar de la experiencia natural «libertaria» de cada hombre11. Actualmente, siempre según T. Pink, la situación del pensamiento filosófico contemporáneo en torno a la libertad se encuentra en la encrucijada de querer explicar racionalmente la experiencia de libertad que cada individuo posee, frente la perplejidad de no encontrar ningún modelo explicativo. De tal modo que el filósofo actual parece abocado a escoger entre el compatibilismo o el escepticismo incompatibilista… o, reconoce T. Pinkt, a aprender del pensamiento que encontramos en los autores de la Edad Media:
Parece que no es plausible una postura libertaria sobre lo que la acción humana implica y cómo pueda aún estar bajo el control del agente humano. Si no puede mantenerse dicha postura, tenemos una opción: buscar refugio en el compatibilismo o caer en el escepticismo. […] La filosofía medieval no veía la libertad humana como un problema tal y como la ven los filósofos modernos. Es verdad que las teorías medievales sobre la libertad humana eran muy diferentes de las que encontramos en la filosofía moderna. […] La Edad Media, sin embargo, tiene mucho que enseñarnos12.
Efectivamente, como ha notado J. J. Sanguineti, la atención al tema de la libertad en los grandes pensadores de la Edad Media, especialmente en santo Tomás de Aquino, uno de los más destacados exponentes del pensamiento medieval, «introduce una perspectiva nueva e inesperada en relación a los debates contemporáneos acerca del compatibilismo e incompatibilismo entre libertad y determinismo»13.
Sin embargo, al tratar de introducirnos en esta nueva perspectiva que ofrece el tema de la libertad según santo Tomás de Aquino, aunque nos centremos exclusivamente en los estudios en torno al Angélico, constatamos que el buscador bibliográfico de literatura tomista del Corpus Thomisticum ofrece más de setecientas entradas cuyo título contenga el término «libre» o «libertad» en diversos idiomas14. La mayor parte de estas referencias bibliográficas proceden, sobre todo, de las investigaciones que, a partir de la renovación tomista auspiciada por León XIII, surgieron en torno al pensamiento del Angélico. Aunque muchos de estos estudios tratan aspectos muy diversos en torno a la libertad, que no pertenecen al carácter filosófico de esta tesis, reflejan no solo la importancia del tema, sino la extensión de su implicaciones con otras disciplinas del saber. Una relación breve de estos diversos enfoques, desde los que se ha tratado la cuestión en el ámbito tomista, puede darnos prueba de ello. Con esta finalidad reproducimos íntegramente unos párrafos de una tesis reciente sobre la libertad en santo Tomás de Aquino15, que ofrece una relación de autores tomistas que han tratado de alguna manera el tema de la libertad en el Aquinate. El texto nos puede servir como expresión general del panorama que ofrece el tema de la libertad en el ámbito tomista:
Desde la renovación del tomismo, al final del siglo XIX, los estudios filosóficos e históricos que tratan sobre la obra del maestro dominico se han multiplicado […]. La mayor parte de los estudios históricos o teológicos vinculan la libertad del hombre a la acción divina. B. Lonergan la ha estudiado con relación a la gracia divina16; C. Bermudez la ha estudiado con relación a la gracia y a la predestinación17; J.-P. Arfeuil la ha estudiado con relación a la providencia divina18, J. F. Wippel19 y H. G. Goris20 la han estudiado con relación a la presciencia divina. M. Corbin ha estudiado la noción de libre arbitrio según santo Tomás, principalmente en relación con la naturaleza y la gracia21.
Otros estudios poseen un acercamiento filosófico. Ciertas investigaciones han abordado este tema de manera psicológica. Entre estos, algunos han estudiado el rol de las potencias del alma en el acto libre. O. Lottin ha buscado definir la noción tomasiana de libre arbitrio22; J. Laporte ha intentado precisar la noción de libre arbitrio y el rol de la intención en la elección libre23. F. Bergamino ha estudiado el vínculo entre la razón y la elección libre24; D. M. Gallagher ha ensayado precisar el rol del juicio en la elección libre25; L. Dewan ha intentado explicitar las causas de la elección libre26. Otros investigadores han estudiado la voluntad. M. Piñon ha intentado mostrar cómo la voluntad es la causa y señora de los actos humanos27; T. Alvira ha intentado definir con precisión las diferentes voluntades presentadas por Tomás: la voluntad de naturaleza y la voluntad de razón28. A. A. Robiglio ha estudiado la noción de querer y querencia (velleitas) en relación con la antropología de Cristo 29.
Otros estudios han intentado precisar las relaciones entre el entendimiento y la voluntad con el fin de precisar la potencia que constituye la libertad. R. Garrigou-Lagrange30 y R. Lauer31 han otorgado la primacía al entendimiento. M. Wittmann32 y K. Riensenhuber33, D. Welp34, A. Giannatiempo35, W. J. Harper36 y H.-M. Manteau-Bonamy37 han otorgado la primacía a la voluntad. M. Wittmann hace incluso de Tomás un “voluntarista”.
Otros estudios han abordado este tema de manera metafísica. B. J. Shanley38 lo ha estudiado en relación a la causalidad divina. O. Lottin39 y G. Montanari40 han tratado de precisar la articulación entre la libertad humana y la moción divina. […] M. R. Fischer ha estudiado la relación entre la libertad humana y el ordenamiento al Bien41. Algunos otros estudios han presentado la libertad como cosmológica o ética. É.-H. Wéber42 ha estudiado el rol de las virtudes en el obrar libre. J. I. Murillo ha estudiado el rol de los hábitos en la libertad43. […] estos estudios no han estudiado el tema de la libertad humana sino bajo un solo ángulo o en el marco de una sola obra. Incluso B. Mondin, en su Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino44, no presenta ningún artículo sobre la libertad según Tomás. Se contenta con hacer de ella una propiedad de la voluntad45.
El texto es una prueba de la varidedad de autores y enfoques que pueden encontrarse sobre el tema de la libertad en santo Tomás. Para nuestro objetivo bastará prescindir, por el carácter filosófico de nuestra investigación, de los estudios más teológicos y presentar, a modo de estado de la cuestión, algunas referencias de los autores más destacados dentro del tomismo y que reflejen, sucintamente, el panorama de las interpretaciones en torno al fundamento ontológico de la libertad en santo Tomás de Aquino.
Al acudir a los discípulos contemporáneos de santo Tomás observamos que, incluso dentro del neotomismo, encontramos un debate semejante al contemporáneo entre incompatibilistas y compatibilistas. No tanto por abordar el tema de la libertad en santo Tomás explícitamente desde la discusión actual entre incompatibilismo y compatibilismo, como han hecho algunos autores actuales46, sino por la diversa comprensión y explicación de la fundamentación de la libertad en la facultad apetitiva o intelectiva. De tal manera que se interpreta a veces la doctrina de santo Tomás como «intelectualista» o «voluntarista»47. Así, por ejemplo, en el célebre historiador de la filosofía, F. Copleston, leemos:
Por tanto, el liberum arbitrio, es la voluntad, pero la designa no absolutamente, sino en su relación con la razón. El juicio como tal pertenece a la razón, pero la libertad de juicio pertenece inmediatamente a la voluntad. Aún así, es cierto que la postura de santo Tomás sobre la libertad es de carácter intelectualista. […] Santo Tomás, al adoptar la posición intelectualista de Aristóteles, la interpreta en un contexto cristiano48.
De modo análogo, A. Millán-Puelles, sostiene la fundamentación de la libertad de la voluntad en la «libertad trascendental» del entendimiento:
Aunque también la voluntad humana es, a su modo y manera, una facultad trascendentalmente libre, la libertad del entendimiento humano la antecede por virtud de la prioridad que respecto de la potencia de querer corresponde a la potencia de entender. Y ello justifica plenamente que la libertad trascendental de la potencia humana de entender pueda considerarse como “fundamental” –según he hecho en alguna ocasión– con más motivo que la libertad trascendental de nuestra potencia volitiva. Sin duda, la libertad trascendental de nuestro poder volitivo es, en tanto que innata, una libertad fundamental comparativamente a nuestras libertades adquiridas; pero ello no impide que, al compararla con la del entendimiento, sea ésta la que aparezca como la más radical y, por tanto, como la más fundamental sensu strictissimo49.
Por el contrario, C. Fabro, subraya en su interpretación de la doctrina de santo Tomás sobre la libertad, la primacía de la voluntad y la importancia de la libertad de ejercicio:
Tal vez, […] la doctrina tomista sobre la libertad ha permanecido formalmente cerrada dentro de los límites del racionalismo o intelectualismo aristotélico, como lo hacen suponer las constantes referencias a la Ética Nicomáquea. Pero, no cabe duda de que, si consideramos la doctrina tanto en su totalidad como en su efectivo contexto espiritual, revela no pocos y profundos indicios sobre la naturaleza existencial de la libertad y su aspecto metafísico en la esfera formal de la razón. En primer lugar, la primacía de la libertad quoad exercitium o subjetiva por encima de la libertad objetiva quoad determinationem, una distinción que si no completamente desconocida permanece, sin embargo, sólo implícita o, a efectos prácticos, inoperativa en la ética aristotélica. Debido a esta superioridad, como se dijo más arriba, todo el ámbito operativo de la conciencia y, de hecho, las propias facultades cognoscitivas y, sobre todo, la razón, pasan, según santo Tomás, bajo la dependencia de la voluntad. El primer efecto de esta superioridad de la voluntad se revela en el control que puede ejercer sobre la elección misma del fin último [...].
La consecuencia, entonces, de la revelación de la libertad de ejercicio es la repercusión que tiene sobre la libertad de especificación controlándola; esta es la razón por la que todos los que desean la felicidad, eligen eventualmente fines concretos diferentes y, a veces, incluso fines opuestos para su propia vida; algunos placeres, otros gloria, etc50.
Las lecturas «voluntaristas» dan la primacía a la voluntad y definen el libre albedrío por el dominio y la libertad de ejercicio51, pero en cambio la interpretación «intelectualista» cifra en la libertad de especificación, en la indiferencia del entendimiento hacia los bienes particulares, la esencia de la libertad. Esta doble interpretación de santo Tomás entre «voluntaristas» e «intelectualistas» ha llegado incluso a plantear, entre los tomistas, la duda sobre la unidad del propio pensamiento del Doctor Angélico. En este sentido, O. Lottin, introdujo por primera vez la tesis de una cierta evolución en los escritos de santo Tomás que, a pesar de la diversidad de interpretaciones posteriores, aún perdura hoy52. Aunque trataremos de abordar en el primer capítulo esta cuestión, adelantamos ya que en cualquier caso, como han puesto en evidencia estudios recientes, santo Tomás no puede ser calificado ni de «intelectualista» ni como «voluntarista»:
La doctrina tomista sobre el libre albedrío parece, pues, como escribió una vez Gilson, tener su lugar en medio del intelectualismo y del voluntarismo: con los intelectualistas Tomás está de acuerdo en que el acto libre de la voluntad está fundamentado en el conocimiento espiritual y en el juicio reflexivo, pero destaca que el propio libre albedrío es cosa de la voluntad, cuya actividad está realmente separada de la actividad del entendimiento. Con los voluntaristas conviene en que la voluntad se mueve a sí misma, sin estar necesariamente bajo la determinación del entendimiento, pero con ello no renuncia a la idea de que la causa del acto libre de la voluntad, en sentido formal, reside en la razón53.
¿Cómo conciliar entonces armónicamente estos elementos doctrinales aparentemente opuestos? Urge resolver esta cuestión, porque de lo contrario la dicotomía planteada, por parte del «voluntarismo», nos conduciría nuevamente al planteamiento nominalista según el cual «la libertad quede prácticamente identificada con la voluntad, como fuente de las voliciones y de los actos»54. Según esta concepción, que desarrolló en su tiempo G. Ockham, «la libertad consiste, pues, en una indeterminación o indiferencia radical de la voluntad respecto de cosas contrarias, de suerte que ésta produce sus actos de una manera totalmente contingente»55.
En cambio, por parte del «intelectualismo», una falsa concepción de «libertad», como ha advertido I. Berlin, nos abocaría a la libertad absoluta hegeliana: «que nadie nos obstaculice representa la libertad absoluta, y lo único que la tiene es el espíritu absoluto: todo está allí. El mundo en su conjunto es totalmente libre, y somos libres en la medida en que nos identificamos con los principios racionales del mundo. […] de modo que ser libre y ser racional son lo mismo»56. El poeta alemán, H. Heine, advertía ya en 1834 de los peligros de esta concepción de la libertad como dominio y posesión, heredera del idealismo fichteano y hegeliano:
La idea trata de convertirse en acción, la palabra desea ser hecha carne, y, ¡mirad! […] Aparecerán kantianos, quienes en el mundo de los simples fenómenos no consideran nada sagrado, e implacablemente con hacha y espada atacarán los fundamentos de nuestra vida europea y arrancarán el pasado, tirando de sus últimas raíces. Aparecerán fichteanos armados, cuyas voluntades fanáticas no podrán aplacar ni el interés egoísta ni el temor57.
¿Voluntarismo o intelectualismo? ¿Libertad de ejercicio o libertad de especificación? ¿Libertad de indiferencia o libertad de dominio y posesión? ¿Cuál es la auténtica concepción de la libertad según santo Tomás de Aquino? S. Pinckaers ha apuntado ya la necesidad de recuperar, para la fundamentación de la moral, que el concepto auténtico de libertad según el Aquinate es el que él denomina «libertad de calidad»:
Al término de esta investigación aparece claramente que la concepciónde la libertad según santo Tomás es, sin duda, la libertad de calidad, profundamente diferente de la concepción puesta en escena por el nominalismo. Encontramos en ella los rasgos principales y los puntos de diferenciación característicos de la libertad de calidad: procede de la inteligencia y de la voluntad con su inclinación natural a lo que tiene calidad de verdadero y de bien; encuentra su fundamento, como libertad, en la universalidad de la verdad y del bien; tiene por objeto las vías y los medios hacia el fin y está así totalmente orientada por la finalidad; como libertad humana, puede desfallecer en cuanto a su ejercicio respecto del fin, de la verdad y del bien, pero esta posibilidad no pertenece a su esencia y no le quita su inclinación natural a la bienaventuranza58.
En continuidad con la orientación que señala S. Pinckaers para la fundamentación de la moral, creemos que, en un plano metafísico, la síntesis tomista, objeto y meta principal de la Escuela Tomista de Barcelona, puede arrojar luz al estado de la cuestión que nos ocupa. Precisamente porque, según esta tradición tomista, el principio capital de la síntesis tomista lo constituye aquella tesis según el cual la perfección y comunicatividad difusiva del acto de ser es la razón explicativa de todo el edificio del pensamiento del Doctor Angélico.
4. La Escuela Tomista de Barcelona
La Escuela Tomista de Barcelona tiene en el sacerdote jesuita Ramón Orlandis i Despuig (Palma, Mallorca, 1873 – Sant Cugat, Barcelona, 1958) su fundador y primer exponente59. R. Orlandis, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, fue ordenado sacerdote en 1908 y ejerció la docencia desde 1910 en el Colegio de la Compañía de Jesús de Tortosa en Teología Sacramentaria y Moral. Posteriormente, en torno a 1915, en el Colegio Máximo de Sarriá impartió Dogmática, Patrología, Historia eclesiástica e Historia de la filosofía hasta 1929, año en el que se consagra por completo a la dirección del Apostolado de la Oración. En este contexto inicia una sección de formación de celadores que vino a denominarse, a partir de 1944, como Schola Cordis Iesu. De entre sus miembros, formados por Orlandis, surge como una fructificación apostólica la Escuela Tomista de Barcelona60. Destacan, sobre todo, como miembros principales los dos discípulos más conocidos de Orlandis que dieron continuidad a la síntesis doctrinal de su maestro: Jaime Bofill i Bofill (1910-1965) y Francisco Canals Vidal (1922-2009)61. Éste fue miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, profesor de la Universidad de Barcelona (1949-1987) y Catedrático de Metafísica (Ontología y Teodicea), desde 1967, y consolidó un grupo activo de discípulos y profesores62.
Ramón Orlandis, formado en el suarismo de la Compañía de Jesús, sin embargo, había evolucionado, en los años de Tortosa, «hacia la admisión de la metafísica tomista»63. Además, el fundador de la Escuela Tomista de Barcelona, «en su adhesión a santo Tomás, muy originaria y abierta, ejercía un legítimo acto de libertad intelectual»64 y se situaba lejos de las sistematizaciones escolásticas que olvidaban la herencia patrística, especialmente agustiniana y neoplatónica65:
Él insistía en el carácter difusivo del bien divino; en el motivo de la creación como comunicación efusiva y amorosa del bien, […]; en el “modo, especie, y orden” como dimensiones del bien finito; en el ejemplarismo divino y en los grados de perfección en la “escala de los seres”; en la dignidad eminente del ente personal; en la naturaleza manifestativa y locutiva del acto intelectual; en la necesaria pertenencia del amor al acto constitutivo de la felicidad66…
Estas tesis, en parte oscurecidas en las polémicas y sistematizaciones del tomismo, suscitaron en los discípulos de Orlandis el interés por el estudio de la doctrina originaria de santo Tomás. La búsqueda de la síntesis filosófica de santo Tomás, más allá de las célebres veinticuatro tesis, es, por tanto, uno de los fines principales de la razón de ser de la Escuela Tomista de Barcelona:
La necesidad de alcanzar a comprender la síntesis de doctrina de santo Tomás se unía en el padre Orlandis con la consigna urgente de su búsqueda, ya que le parecía que esta síntesis resultaba «casi desconocida», incluso para muchos tomistas. Por esto, lo que ha venido a llamarse Escuela Tomista de Barcelona surgió por haber conseguido transmitir a sus discípulos la convicción de la urgente necesidad de buscar dicha síntesis en la propia obra de santo Tomás de Aquino, de la que muchas veces las discusiones y polémicas escolásticas durante siglos y, posteriormente, la precipitada entrega a planteamientos ajenos a santo Tomás habían, de algún modo, distraído67.
La elaboración de la síntesis filosófica de santo Tomás es, por tanto, una de las tareas principales de la Escuela Tomista de Barcelona que orienta la lectura de santo Tomás en este sentido de unidad armónica y totalidad sintética. Esta síntesis filosófica, consolidada especialmente por F. Canals Vidal, «habrá de ser realizada con la convergencia de muchos esfuerzos y una rica multiplicidad de aportaciones»68 y no está, por tanto, acabada. Nuestro trabajo quiere formar parte de este esfuerzo común y ser una de estas aportaciones filosóficas que, en este caso, tiene por objeto la libertad.
5. Título y objeto de la presente tesis
Uno de los temas principales que, bajo la orientación de su maestro R. Orlandis, centraron los estudios de F. Canals fue el carácter locutivo del conocimiento69. A esta cuestión responde el título de su tesis doctoral, El logos, ¿indigencia o plenitud?, recientemente publicada póstumamente70. En ella, como en sus obras posteriores, Canals sostiene, frente a la escolástica manualística y a ciertas interpretaciones tomistas71, que la auténtica comprensión de la teoría del conocimiento según santo Tomás de Aquino requiere afirmar la pertenencia de la emanación de una especie expresa o, lo que es lo mismo, de un verbo o concepto, al conocimiento en cuanto tal. Es decir, que no es el concepto, por tanto, una necesidad del conocimiento imperfecto, como si la indigencia del mismo requiriese de una mediación de la que el conocimiento en cuanto tal, dada su perfección y plenitud, pudiese prescindir; sino que, según Canals, la interpretación tomista auténtica reconoce que el verbo, el concepto entendido, brota de la misma plenitud del entendimiento y, por tanto, a la razón misma del entender pertenece el manifestar lo entendido en un verbo.
La razón última de esta tesis sobre la locutividad del conocer reposa en la afirmación, capital en santo Tomás, por la que se concibe el acto de ser en su comunicatividad difusiva y, paralelamente, en la comprensión del sujeto pensante en su perfección ontológica como ser personal autopresente por su misma actualidad entitativa. De ahí que, Canals tome como punto de partida y presupuesto fundamental para su aportación filosófica la afirmación que hace el Aquinate acerca del doble conocimiento que el alma tiene de sí misma en el célebre pasaje del De veritate, q. 10, a. 872. A partir de esta duplex cognitio resuelve Canals que el doble conocimiento que descubrimos en el entender humano es significativo de la doble fase de la propia estructura de la intelección en sí, es decir, del conocimiento en cuanto tal:
Se nos revelará pues que la estructura de la intelección en sí, en la que visio et locutio utrumque unum est contiene, en la unidad y simplicidad del acto, como una doble «fase»: la presencia del acto en sí mismo, que constituye la actualidad del entender como plenitudo notitiae y existencia en acto del inteligente; la manifestación y declaración del ser, por la que según la manifestatividad constituida por la naturaleza comunicativa del acto, se expresa el ente en su esencia y se revela en su verdad73.
Así pues, la pregunta que encabeza su tesis doctoral acerca del carácter indigente o plenario del logos la resuelve, a partir del presupuesto de un doble conocimiento de sí mismo en el hombre y desde la comprensión del esse como acto comunicativo de sí, a favor de la plenitud y emanación de un verbo ex plenitudine.
En continuidad con aquella pregunta acerca del logos, sobre su naturaleza indigente o plenaria, nosotros queremos asimismo plantear, desde los presupuestos de la interpretación de Canals y la Escuela Tomista de Barcelona, cómo debe concebirse la libertad en cuanto tal y su relación con el conocimiento. Análogamente al planteamiento de Canals queremos responder a las preguntas que nos hacíamos anteriormente, en el estado de la cuestión y que, de alguna manera, recoge el título de la presente tesis. La pregunta viene a plantear en modo sintético y literario la aparente antinomia, que I. Berlin retoma de Constant74, entre libertad negativa denominada por la «indiferencia» y la libertad positiva, o «libertad de calidad» según S. Pinckaers, que designamos como «donación» y no como puro dominio o posesión. Se trata de investigar si la operación libre se define por su indeterminación e indiferencia o, por el contrario, como autoposesión comunicativa y donación vital.
El origen de esta pregunta, que plantea directamente el objeto de nuestra tesis, toma su punto de partida en algunas afirmaciones que hace Canals, a modo de conclusión, en sus escritos sobre el carácter locutivo del conocimiento. En estas conclusiones Canals establecía una conexión y radicación de la libertad en el verbo mental, emanado no por indigencia sino desde la plenitud de actualidad del cognoscente. Recuerda Canals que, según san Agustín, «nadie obra algo queriendo, sin haberlo dicho primero en el interior de su corazón»75. Y, por tanto, siguiendo la doctrina agustiniana, al afirmar reiteradamente santo Tomás que «la raíz de la libertad está toda ella constituida en la razón»76, sostiene Canals que esta raíz de la libertad consiste precisamente en el carácter locutivo, «expresivo» de la razón, del conocimiento77:
Ninguna libertad podría ser afirmada ni en lo finito ni en lo infinito; ninguna creatividad, eficiencia del ser de los entes en la creación divina, o conformadora racionalmente de los productos del arte humano, serían posibles, si el espíritu consciente de sí, poseedor originariamente, o por apertura intencional, de la esencia del ente, no fuese en sí mismo expresivo. En el principio de toda acción, de toda efectuación racional, y por lo mismo, también de toda comunicación interpersonal, está la palabra del espíritu78.
La fundamentación de la libertad en la palabra del espíritu exige, sin embargo, la precisión y aclaración de la naturaleza de esta conexión que, como hemos visto, Canals establecía entre el verbo mental y el libre albedrío. Que la libertad radique y tenga en la emanación de un verbo mental su fundamento supone una cierta profundización o, al menos, una interpretación concreta de la metafísica del conocimiento de santo Tomás de Aquino79. De ella se sigue consecuentemente una determinada concepción de la libertad en cuanto tal. Pues, como sostiene el mismo Doctor Angélico, «según que alguien se refiere a la razón, así se refiere al libre albedrío»80. Por este motivo, si con santo Tomás afirmamos la existencia de un doble conocimiento de sí mismo en el hombre (autoconciencia presencial y aprehensión objetiva intencional) como punto de partida para la comprensión del conocimiento en cuanto tal, del mismo modo tomaremos, con Bofill, como punto de partida y presupuesto fundamental el reconocimiento de una doble fase (un doble aspecto) en la acción libre, análoga a la duplex cognitio, para la explicación de la libertad en cuanto tal, que denominaremos duplex volitio:
Lo mismo que el “conocer”, en efecto, es el “querer” la vinculación de un término “objetivo” con un principio “subjetivo”. Mas el término, en este caso, no dice razón de “forma” o más específicamente, de “essentia”, sino de “fin” o de “valor”. Ni el principio dice razón de “presencia”, sino, justamente, de “vis” o “poder”. Y así como vimos que el término “conocimiento” se desdoblaba según una “duplex cognitio”, también se desdobla el “querer”, según lo refiramos primordialmente al principio o al término de la relación intencional apetitiva y que este “querer” precisamente vincula. Referido, en efecto, a su principio, “querer” significa “voluntad” (expresión de “fuerza de voluntad”): decisión, respeto o justicia, etc; referido, en cambio, a su término, significa “aprecio”, “amor”, “dilectio”, “caritas”, etc81.
Según Bofill el «querer» se desdobla como una «duplex volitio» según se refiera al principio o al término de la relación intencional apetitiva. Voluntad, poder, fuerza, dominio, etc. se refieren al principio del apetito, pero fin, valor, amor, etc., señalan el término del mismo. Lo que A. Verdés denomina «autonomía vital espiritual», nosotros lo referimos a la libertad de ejercicio y libertad de no coacción, que pertenecen al principio de toda volición libre; en cambio la «universalidad trascendental respecto de toda cosa particular» deben comprenderse en la línea de la libertad de especificación y de la indeterminación del libre albedrío.
Así pues, el tema fundamental de la presente tesis será la aclaración del fundamento ontológico de la libertad según esta duplex volitio o doble fase del querer en sí, cuyo fundamento reposa en el doble aspecto de la intelección en sí de la que la duplex cognitio es un indicio. Por tanto, la investigación en torno a la relación entre la doble fase de la intelección en sí (autoconciencia existencial y emanación conceptual objetiva) y la libertad nos llevará, no sólo a la explicación del fundamento ontológico del libre albedrío, sino a la definición de la libertad en cuanto tal y, por ende, a la resolución de nuestra pregunta sobre el carácter indeterminado o posesivo-oblativo del obrar libre.
6. Plan y orden del presente trabajo
En orden al fin que nos proponemos hemos dividido nuestro trabajo en tres capítulos. En un primer capítulo, estudiaremos directamente, es decir en su contexto histórico y en su mutua relación, los escritos principales de santo Tomás sobre el libre albedrío para (a) presentar a grandes rasgos el estado de la cuestión en los mismos textos de santo Tomás y la cuestión sobre la unidad y coherencia en el mismo pensamiento del Aquinate. De esta manera, (b) constatamos en los mismos escritos de santo Tomás aquella doble línea o doble aspecto de la libertad según el principio o el término de la relación intencional apetitiva del obrar libre. Así quedará constituido el punto de partida y el presupuesto para la fundamentación ontológica del libre albedrío y su adecuada definición conceptual.
En un segundo capítulo, después de establecer desde los mismos textos de santo Tomás el punto de partida de nuestra reflexión, pero antes de investigar acerca del concepto de libertad en cuanto tal, será preciso presentar brevemente la concepción metafísica del Aquinate. De lo contrario no estaríamos adecuadamente situados en la concepción ontológica acerca del ente, del conocer, de la verdad, del bien y otros principios ontológicos implicados, en la que se mueve todo el pensamiento del Doctor Angélico y que nos son necesarios para la comprensión metafísica de la libertad en cuanto tal. La amplitud de la exposición de estos principios metafísicos de santo Tomás, necesariamente previos a la comprensión de la naturaleza ontológica de la libertad, es tan vasta que, dada la diversidad a veces de interpretaciones y escuelas dentro del mismo «tomismo», nos serviremos, como ya hemos justificado anteriormente, de las aportaciones de la Escuela Tomista de Barcelona para evitar debates y precisiones ya realizadas.
Finalmente, en el tercer capítulo, tratamos de alcanzar el concepto de libertad en cuanto tal y su fundamentación ontológica a partir de lo que ya establecimos, en el capítulo primero, desde los textos de santo Tomás de Aquino y también a partir de su concepción metafísica del ser, que habremos expuesto en el capítulo segundo. Con lo cual, por una parte, respondemos a la pregunta con la que titulamos nuestra investigación acerca del carácter indeterminado o donativo de la libertad en cuanto tal. Pero, al constatar, como se verá más adelante, la naturaleza analógica del concepto de libertad quedarán patentes los diversos grados de participación de la perfección de la libertad en las diversas naturalezas y su modo particular de realizarse en cada una de ellas.
Finalmente, en la conclusión recogemos brevemente y a modo de síntesis las principales afirmaciones que a lo largo de la investigación hemos tratado en torno a la libertad y a su fundamento ontológico.
7. Agradecimientos
Quisiera agradecer, al terminar este trabajo, a todos los que han hecho posible la elaboración de esta tesis. En primer lugar, a la Universidad Abat Oliba CEU que a través del Máster de Estudios Humanísticos en Estudios Tomísticos dirigido por Enrique Martínez me abrieron las puertas para mi proyecto de investigación. A la Universidad de Navarra, por facilitarme el uso de la biblioteca durante estos años de estudio. Asimismo, a Antonio Amado Fernández porque bastó una conversación en una mañana toledana para orientarme en el planteamiento y enfoque adecuado que he tratado de llevar a término en este trabajo. Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi director de tesis, Martín F. Echavarria, porque además de sus consejos y correcciones siempre me ha dado libertad y confianza para seguir adelante en este estudio.
Un agradecimiento particular debo a la Hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en su superior general, José Mª Alsina Casanova y, más particularmente, a mis hermanos de comunidad que pacientemente me han estimulado y animado a seguir adelante en los momentos de cansancio: Santiago Arellano Librada, Antonio Pérez-Mosso Nenninger, Ignacio González Fernández y, sobre todo, estos últimos meses, a Fernando Maristany Pintó. También quiero mostrar mi sincera gratitud a muchas personas que, por ser tantas, no puedo nombrar una a una, pero me consta que han rezado y me han animado para que pudiera terminar este trabajo con prontitud. Especialmente algunas de las personas que el Señor me ha confiado en mi ministerio y que rezan tanto por un servidor.
Estoy también muy en deuda con todos los interlocutores con quienes he podido exponer, discutir, precisar y penetrar cada una de las cuestiones que a lo largo del estudio se iban planteando. Con Ignasi Mª Manresa Lamarca y Lucas Pablo Prieto hemos podido conjuntamente experimentar que efectivamente el conocimiento es esencialmente locutivo y que en la palabra se manifiesta y declara la verdad de las cosas. Pero, sobre todo, agradezco a Alejandro Verdés Ribas su ayuda y apoyo constante. Sin su conversación y enseñanza no habría podido concebir esta tesis tal y como ahora la presento.
Finalmente, y no por ello en menor grado, quiero agradecer a aquellos que considero mis maestros de vida en los diversos órdenes de la misma. En primer lugar, a Francisco Canals Vidal porque su tenaz dedicación y esfuerzo constante por dar a conocer la verdad de los grandes principios que se encuentran en santo Tomás de Aquino, y el magisterio espiritual que he recibido en Schola Cordis Iesu, han sido siempre un estímulo y guía segura en el camino de esta vida.
Pero, por encima de todos estos agradecimientos, mi obsequio perpetuo de gratitud y deuda es con mi familia y a Dios que en su infinito Amor quiso que naciera en ella. A mis abuelos y primos y, sobre todo, a mis hermanos y padres quiero decirles que, en ningún otro lugar he podido vivir, experimentar y constatar lo que, con mis pobres palabras, quisiera comunicar en esta tesis: que la mayor expresión de la auténtica y verdadera libertad consiste en la donación de uno mismo por amor. Y, por tanto, que la verdad que nos hace libres (cf. Jn 8, 32) consiste en que «no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos» (Jn 15, 13).
1.1. «No hay ningún liberal filosóficamente tal que afirme la existencia del libre albedrío humano. Así sucede con Hobbes, Spinoza, Hegel, Fichte, Kant... ¡No hay afirmación de la subsistencia personal del hombre más que en la filosofía cristiana! ¡No hay afirmación de la responsabilidad moral por el libre albedrío humano más que en la filosofía cristiana! No lo hay en el empirismo, en el positivismo, en ningún idealismo de ningún tipo, en ningún materialismo, ni dialéctico ni dogmático...», F. Canals, Mundo histórico y Reino de Dios, (Barcelona 2005) 147.
2. Juan Pablo II, Memoria e identidad, (Madrid 2005) 20-22.
3. «“¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano?” (Gn 4,9): una idea perversa de libertad. […] El origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos del hombre y su trágica negación en la práctica, está en un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo. [...] La libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y su capricho», Juan Pablo II, Evangelium vitae, (Roma 25.III.1995) n. 18-20 (el subrayado es nuestro).
4. I. Berlín, La traición de la libertad, Fondo de cultura económica (México 2004) 23.
5. Ibíd., 102-103.
6. «No hay afirmación de la subsistencia personal ni del libre albedrío más que en la filosofía que va de la Biblia pasando por san Agustín, hasta santo Tomás y la escolástica. Y, no obstante, a este hombre, al que se niega la condición de ser personal, se le dice siempre que es el titular de los derechos humanos, que él mismo se hace su vida, determina sus fines y se autorrealiza», F. Canals, Mundo histórico y Reino de Dios, 147.
7. Aristóteles, Metafísica I, c. 3, 983b1-4 (Madrid 2003) 80.
8. Véase, como botón de muestra, las más de trescientas páginas con más de cinco mil entradas de recopilación bibliográfica sobre el tema de la libertad que componen la obra de N. Rescher, Free Will. An Extensive Bibliography, Ontos Verlag (Frankfurt | Paris | Lancaster | New Brunswick 2010). Para una introducción contemporánea al tema de la libertad en general véase G. Watson (ed.), Free Will, Oxford University Press (Oxford 2003); R. Kane, The Oxford Handbook of Free Will, Oxford University Press (Oxford 2002).
9. Cf. J. J. Sanguineti, «Libertad, determinación e indeterminación en una perspectiva tomista»: Anuario filosófico 46/2 (2013) 387-403, p. 388. Sanguineti señala como incompatibilitas a autores como Thomas Reid, Roderik Chisholm, Karl Popper, John Searle, Thomas Pink, Carl Ginet, Hugh McCann, Robert Kane, David Wiggins, Peter van Inwagen. Por el contrario, se consideran compatibilistas clásicos como Thomas Hobbes, John Locke, David Hume y John Stuart Mill; entre los contemporáneos se cuentan autores como David Lewis, Daniel Dennett, Peter Strawson, Donald Davidson y probablemente Harry Frankfurt, Cf. Ibíd., p. 388, nota 6 y 7.
10. «Indeed, much of the debate about free will centers around whether we human beings have it, yet virtually no one doubts that we will to do this and that.The main perceived threats to our freedom of will are various alleged determinisms: physical/causal; psychological; biological; theological. For each variety of determinism, there are philosophers who (i) deny its reality, either because of the existence of free will or on independent grounds; [incompatibilismo libertario] (ii) accept its reality but argue for its compatibility with free will; [compatibilismo] or (iii) accept its reality and deny its compatibility with free will», T. O‘Connor, «Free Will»: en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition): https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/freewill/ (la traducción es nuestra).
11. «And for the last 200 years Compatibilism has had powerful support among English-speaking philosophers. There have even been times, as for much of the 20th century, when Compatibilism was the clearly dominant philosophical theory of human freedom. Much discussion of the free will problem in the 20th century was about trying to show that, after all, whatever our ordinary intuition might say to the contrary, freedom of action really consistent with causal determinism. But the fact remains that our natural intuitions are incompatibilist. If our actions are genuinely free, how can they be determined in advance ?», T. Pink, Free Will. A Very Short Introduction, Oxford University Press (Oxford 2004), p. 19.
12. «There seems to be no plausible libertarian account of what human action involves, and how it can be within the control of human agents. If no such account can be provided, we have a choice: seeking refuge in Compatibilism, or lapsing into Scepticism. […] Medieval philosophy did not see human freedom as a problema quite as modern philosophers do. It is true that medieval theories of human freedom were very different from any found in modern philosophy. […] the Middle Ages have much to teach us», Ibíd., p. 20-21 (la traducción es nuestra).
13. J. J. Sanguineti, «Libertad, determinación e indeterminación en una perspectiva tomista»: Anuario filosófico 46/2 (2013) 387-403, p. 387.
14. Cf. Bibliographia Thomistica en http://www.corpusthomisticum.org/bt/index.html. Buscando solamente por el contenido del título de cada entrada de la Bibliographia Thomistica bajo los términos libertad y libre en castellano, en inglés (freedom, free & liberty), francés (liberté, libre), italiana (libertà, libero) y alemán (Freiheit, frei, Willensfreiheit) aparecen más de setencientas entradas.
15. J.-M- Goglin, La liberté humaine chez Thomas d’Aquin. Ecole pratique des hautes études, EPHE (París 2011). Tesis doctoral disponible en https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00595478. Las citas que aparecen en el párrafo citado, por su interés bibliográfico, las reproducimos conforme a la obra citada.
16. B. Lonergan, Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, (Toronto 2005).
17. C. Bermúdez, «Predestinazione, grazia e libertà nei commenti di san Tommaso alle lettere di san Paolo»: Annales theologici 4 (1990) 399-421.
18. J.-P. Arfeuil, «Le dessein sauveur de Dieu. La doctrine de la prédestination selon Thomas d’Aquin», RT. 74 (1974) 591-641.
19. J. F. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, (Washington 1984) 243-270: «Divine Knowledge, Divine Power and Human Freedom».
20. H.-J. Goris, Free Creatures of an Eternal God. Thomas Aquinas on God’s Infaillible Foreknowledge and Irrestible Will, (Utrecht-Leuven 1996).
21. M. Corbin, Du libre arbitre selon saint Thomas d’Aquin, (Paris 1992) 7-13: «Nature et liberté».
22. O. Lottin, «Le libre arbitre chez saint Thomas d’Aquin»: RT 12 (1929) 400-430.
23. J. Laporte, «Le libre arbitre et l’attention selon S. Thomas» : Revue de Métaphysique et de Morale 38 (1931) 61-73 ; 39 (1932) 199-223; 41 (1934) 25-57.
24. F. Bergamino, La razionalità e la libertà della scelta in Tommaso d’Aquino, (Roma 2002).
25. D. M. Gallagher, «Free Choice and Free Judgement in Thomas Aquinas»: AGPH. 76 (1994) 247-277.
26. L. Dewan, «St Thomas and the Causes of Free Choic»: Acta Philosophica, 8 (1999) 87-96.
27. M. Piñon, The Nature and the Causes of the Psychological Freedom or Psychical Mastery of the Will over its Acts in the Writings of St. Thomas, Universidad de Santo Tomás (Manila 1975).
28. T. Alvira, Naturaleza y Libertad, estudio de los conceptos tomistas de ‘voluntas ut natura’ y ‘voluntas ut ratio’, (Pamplona 1985).
29. A. A. Robiglio, L’impossibile volere. Tommaso d’Aquino, i tomisti e la volontà, (Milano 2002) 3-42: «La struttura delle volizioni alla luce di Summa theologiae, III, q. 18».
30. R. Garrigou-Lagrange, «Intellectualisme et liberté chez Saint Thomas»: RSPT., 1 (1907) 641-673; 2 (1908) 5-32.
31. R. Lauer, «St Thomas’s Theory of Intellectual Causality in Election»: The New Scholaticism 28 (1954) 297-319.
32. M. Wittmann, «Die Lehre von der Willensfreiheit bei Thomas von Aquin»: Philosophisches Jahrbuch 40 (1927) 170-188; 285-305.
33. K. Riesenhuber, Die Transzendenz der Freiheit zum Guten : Der Wille in der Anthropologie und Metaphysik des Thomas von Aquin, (München 1971); Id., «The Bases and Meaning of Freedom in Thomas Aquinas»: Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 48 (1974) 99-111; Id., «Der Wandel des Freiheitsverständnisses von Thomas von Aquin zur frühen Neuzeit»: Rivista di Filosofia Neoscolastica 66 (1974) 946-974.
34. D. Welp, Willensfreiheit bei Thomas von Aquin, (Fribourg 1969).
35. A. Giannatiempo, «Sul primato trascendentale della volontà in S. Tommaso»: Divus Thomas 74 (1971) 131-137.
36. A. W. J. Harper, «St. Thomas and Free Will»: Indian Philosophical Quarterly 7 (1979) 93-99.
37. H.-M. Manteau-Bonamy, «La liberté de l’homme selon Thomas d’Aquin. La datation de la Question Disputée De Malo»: AHDLMA 46 (1979) 7-34.
38. B. J. Shanley, «Divine Causation and the Human Freedom in Aquinas»: American Catholic Philosophical Quaterly, 72 (1998) 447-457.
39. O. Lottin, «Liberté humaine et motion divine de s. Thomas d’Aquin à la condamnation de 1277»: RTAM 7 (1935) 52-69; 156-173.
40. G. Montarini, Determinazione e libertà in san Tommaso d’Aquino, (Roma 1962).
41. M. R. Fischer, «El orden al Bien y la libertad humana»: Revista Patristica et Mediaevalia 7 (1986) 65-82.
42. É.-H. Wéber, «L’enchaînement vertu-liberté»: Angelicum 54 (1977) 377-393.
43. J. I. Murillo, «Hábito y libertad»: en B. C. Bazán, E. Andújar, L. G. Sbrorchi (ed.), Les philosophies morales et politiques au Moyen Age, vol. II (New York-Ottawa-Toronto 1995) 281-285.
44. B. Mondin, «Libertà (Proprietà della volontà)»: Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano 2000, p. 667
45. J.-M- Goglin, La liberté humaine chez Thomas d’Aquin. Ecole pratique des hautes études, EPHE (París 2011), p. 9-12.
46. J. J. Sanguineti aporta una serie de autores, de los cuales algunos hacen una interpretación más compatibilista de santo Tomás: A. Kenny, Aquinas on Mind (Routledge, Londres/Nueva York, 1993) 77-80; C. P. Zoller, «Determined but Free»: Philosophy and Theology 16 (2004) 25-44; W. M. Grant, «Aquinas among Libertarians and Compatibilists: Breaking the Logic of Theological Determinism»: Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 75 (2001) 221-235; B. J. Shanley, «Divine Causation and Human Freedom in Aquinas»: American Catholic Philosophical Quarterly 72 (1998) 99-122. En la línea de la interpretación incompatibilista de santo Tomás están autores como E. Stump, Aquinas (Routledge, Londres/Nueva York, 2003) 277-306; S. E. Cuypers, Thomistic Agent-Causation, en J. Haldane (ed.), Mind, Metaphysics, and Value in the Thomistic and Analytical Traditions, University of Notre Dame Press (Notre Dame, Indiana 2002) 90-108; Y. Kim, Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin (Akademie, Berlín, 2007); S. Macdonald, «Aquinas’s Libertarian Account of Free Choice»: Revue Internationale de Philosophie 52 (1998) 309-328; T. Hoffmann, «Aquinas and Intellectual Determinism: The Test Case of Angelic Sin»: Archiv für Geschichte der Philosophie 89 (2007) 122-156.
47. Por «intelectualismo» o «voluntarismo» entendemos aquella concepción que reduce, respectivamente, al entendimiento o a la voluntad toda la razón de libertad en el hombre. Ya sea que la reducción se obre en la eficiencia o en la formalidad de cada una de las potencias. En cualquier caso se ignora, en último término, la pertenencia de la libertad a la perfección de la persona, de su ser personal, de cuya plenitud ontológica, brotan directamente ambas potencias según un orden que santo Tomás respeta en la descripción del libre albedrío. «Même si les étiquettes de “volontariste” et “intellectualiste” ne sont pas précises, elles peuvent servir à distinguer entre deux tendances principales des théories scolastiques de la liberté : certaines théories de la liberté affirment, d’autres nient, que la volonté puisse agir à l’encontre du jugement pratique de l’intellect. Celles-là on peut les appeler volontaristes, celles-ci intellectualistes», T. Hoffmann, «“Liberté de qualité” et “liberté d’indifférence”» en M. S. Sherwin & C. Steven (ed.), Renouveler toutes choses en Christ. Vers un renouveau thomiste de la théologie morale, Etudes d’éthique chrétienne, Academic Press (Friburgo 2009), 57-76, p. 73 nota 53.
48. «Liberum arbitrium, therefore, is the will, but it designates the will not absolutely, but in its relation to the reason. Judgement as such belongs to the reason, but freedom of judgement belongs inmmediately to the will. Still, it is true that St. Thoma’s account of freedom is intellectualist in character. […] St. Thomas, while adopting the intellectualist attitude of Aristotle, interprets it in a Christian setting», F. Copleston, A history of Philosophy. Mediaeval Philosophy, vol. 2, part II, The Newmann Press (Westminster, Maryland 1962), p. 101-102 (la traducción es nuestra).
49. A. Millán-Puelles, El valor de la libertad, Rialp (Madrid 1995), p. 77-78. «La libertad trascendental del entendimiento humano hace posible la libertad trascendental de la voluntad humana. Aquélla es el inmediato fundamento de ésta, y lo es no sólo de su posibilidad, sino también de su efectiva realidad. Porque no cabe que nuestro poder de volición, el cual de un modo inmediato presupone nuestro poder de intelección, esté sólo en potencia de su libertad trascendental: ello exigiría el imposible de encontrarse sólo en potencia del objeto formal al cual debe su propia índole específica precisamente como poder volitivo. La voluntad humana es lo que es porque su objeto formal es el bien intelectivamente conocido, no un determinado bien así captado, ni un determinado género de bienes aprehendidos de esa manera. Tal objeto formal es infinito en su línea. Dentro de ella no está sujeto a ningún tipo de limitación, ni siquiera el propio de un género, y en ese sentido es libre con efectiva libertad trascendental», Ibíd., p. 97.
50. C. Fabro, «Freedom and Existence in contemporany philosophy and in St. Thomas»: The Thomist 38 (1974) 524-556, p. 545-547 (la traducción es nuestra). Véanse además su escritos más destacados sobre el tema: C. Fabro, Scritti sulla libertà, Studium (Roma 2013); Id., Riflessioni sulla libertà, EDIVI (Roma 2004). En esta última obra matiza más su posición: «La nostra attesa conclusione è pertanto che la concezione della libertà in S. Tommaso, pur muovendosi nella scia dell’intellettualismo classico, ha degli spiragli notevoli per soddisfare all’esigenza moderna della principalità dell’io e di conseguenza dell’atto di scelta del “fine concreto esistenziale” come dialettica del doppio rapporto dell’io a se stesso e a Dio (Kierkegaard) ch’è fondamentale e constitutiva nell’atto di scelta. [...] Una lettura, anche la più accurata e docile dei testi tomistici sul nostro arduo tema, specialmente della Iª-IIª, troverebbe facilmente argomenti per temperarne sia l’interpretazione intellettualistica come quella voluntaristica della libertà», Ibíd., p. ٧٩-٨٠.
Para un estudio detallado de la libertad en Cornelio Fabro, véase A. Acerbi, La libertà in Cornelio Fabro, (Roma 2005), quien ha notado la carencia, en C. Fabro, de una fundamentación de la libertad en la perfección y bondad del esse del viviente y en la actualidad comunicativa del actus essendi: «Non appare invece suficientemente sviluppata sul piano metafísico, da parte di Fabro, l’idea della libertà come forma eminente della vita, perciò come forma intensiva dell’essere. [...] In Fabro non si trova poi una compiuta analisi metafisica del bene e dell’agire. Proprio su questa base si sarebbe potuto istituire un nesso tra l’essere e l’attività, sulla base dell’intrinseca perfezione e comunicabilità dell’atto e sull’eminente attualità ontologica dell’agire», Id., La libertà in Cornelio Fabro, p. 251-252.
51. Cf. G. E. Ponferrada, , «El tema de la libertad en santo Tomás: fuentes y desarrollo»: Sapientia 167-168 (XLIII/1988) 7-50, p. 47.
52. Cf. O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, (Lovaina 1948); «Die Änderung im thomasischen Denken über dieses Problem wurde von Lottin zum ersten Mal entdeckt und seither wird sie weithin –trotz des Spektrums der verschiedenen Interpretationen– akzeptiert», Y. Kim, Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin, Akademie Verlag (Berlin 2007), p. 16.
53. «Die thomasische Lehre von der Willensfreiheit scheint also, wie Gilson einmal schreibt, in der Mitte zwischen dem Intellektualismus und dem Voluntarismus ihren Platz zu haben: Mit den Intellektualisten ist Thomas darin einig, dass der freie Akt des Willens in der geistigen Erkenntnis und dem reflexiven Urteil fundiert ist, aber er betont, dass die Willensfreiheit selbst die Sache des Willens ist, dessen Tätigkeit von der Tätigkeit der Vernunft real geschieden ist. Mit dem Voluntaristen ist er darin einverstanden, dass der Wille durch sich selbst bewegt wird, ohne der notwendigen Determination durch die Vernunft zu unterstehen, aber damit gibt er die Meinung nicht auf, dass die Ursache des freien Aktes des Willens im formhaften Sinne in der Vernunft besteht», Y. Kim, Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin, Akademie Verlag (Berlin 2007), p. 212-213.
54. S. Th. Pinckaers, Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su contenido, su historia, Eunsa (Pamplona 2007), p. 392.
55. Ibíd., p. 392.
56. I. Berlin, La traición de la libertad, p. 122-124.
57. H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, libro 3: VII 294-296; VII 351 en I. Berlin, La traición de la libertad, p. 101.
58. Cf. S. Th. Pinckaers, Las fuentes de la moral cristiana. Su método, su contenido, su historia, Eunsa (Pamplona 32007), p. 466.
59. Para la biografía de Orlandis véase el capítulo segundo de nuestra tesina de licenciatura: X. Prevosti, La teología de la historia según Francisco Canals Vidal, Balmes (Barcelona 2015) 66-80. Véanse también, además de las notas biográficas contenidas en el libro compilatorio R. Orlandis, Pensamientos y ocurrencias, Balmes (Barcelona 2000) 23-65, los siguientes números monográficos de la revista Cristiandad, sobre su persona y obra apostólica: Cristiandad 331 (1958); 444 (1968); 708 (1990); 801 (1998); 921 (2008); 933 (2009); Sobre la obra poética y ambiente familiar véase además M. Ferrer, «Ramón Orlandis i Despuig, S.I.: Dios, familia y poesía I y II»: Cristiandad 764 (1995) 17-22; 765 (1995) 23-32. También J. Ricart, Jornaleros de Cristo, (Barcelona 1960) 282-289; y la nota necrológica en La Vanguardia, (Barcelona 26.II.1958) 19; Ibíd., (Barcelona 2.III.1958) 26.
60. «La escuela tomista de Barcelona fue uno de los frutos de la actitud espiritual que caracterizaba a Schola Cordis Iesu, pero que no era una exigencia del apostolado del Corazón de Jesús y de la infancia espiritual. El padre Orlandis sentía el Apostolado de la Oración, al que quería que se sintiese vitalmente vinculada Schola Cordis Iesu, la sección barcelonesa por él fundada, como un servicio ferviente a la Iglesia en el apostolado del Corazón de Jesús». F. Canals, «La escuela tomista de Barcelona, fructificación de Schola Cordis Iesu, ejercicio del “encargo suavísimo” del Corazón de Jesús a la Compañía»: Cristiandad 918 (2008) 15-17 en FCV 1, 380-384; Cf. Id., «La escuela tomista de Barcelona en Schola Cordis Iesu»: Cristiandad 904 (2006) 21-22 en FCV 1, 377-379.
61. «Entre los discípulos, que formó en el tomismo, se encontraban Jaime Bofill y Francisco Canals (1922-2009), con quien se empezó a conocer, a partir de los setenta, la denominada Escuela Tomista de Barcelona. Este grupo intelectual de profesores e investigadores ha desarrollado la filosofía del Aquinate en distintas actitudes y direcciones», M. Garrido et alii (coord.), El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Cátedra (Madrid 2005), p. 429. Véase también E. Forment, Historia de la filosofía tomista en la España contemporánea, Encuentro (Madrid 1998) 47; I. Guiu, «La escuela tomista de Barcelona»: Cristiandad 713 (1990) 27-29. X. Prevosti, La teología de la historia según Francisco Canals Vidal, Balmes (Barcelona 2005) 19-88.
62. Cf. E. Forment, Id a Tomás, (Pamplona 1998) 156. «Entre estos discípulos de Canals se encuentran los profesores universitarios José Mª Petit, José Mª Alsina, Antonio Prevosti, Margarita Mauri, Ignacio Guiu, José Mª Romero, Francisca Tomar, Evaristo Palomar, Misericordia Anglés, Juan Martínez Porcell, Magdalena Bosch, Javier Echave-Sustaeta del Villar, José Manuel Moro, Antonio Amado y Eudaldo Forment. También los profesores de Filosofía: Santiago Fernández Burillo, Juan García del Muro, Pau Giralt, Ignacio Azcoaga Bengoechea, Hug Banyeres, Enrique Martínez, Alex Verdés, Nuria Paredes, Teresa Signes, Fernando Melero, Gregorio Peña, Laura Casellas, Javier Barraicoa, Lluís Seguí Pons, Miguel Angel Belmonte y José Mª Montiu. Igualmente, pueden citarse a los historiadores José Manuel Zubicoa y José Mª Mundet y a los escritores Miguel Subirachs, Jordi Gil, Jorge Soley y José Luis Ganuza», Ibíd, p. 156.
63. F. Canals, «Mis recuerdos del padre Orlandis (2): Acerca de su tomismo»: Cristiandad 811 (1999) 25-29, 25.
64. Ibíd., p. 28.
65. «El carácter originario de su estudio de Santo Tomás explica que no aceptase como fieles al Angélico las sistematizaciones que, como efecto de las polémicas sucesivas, no atendían a la presencia, en su síntesis, de la herencia patrística, en especial de san Agustín, y del neoplatonismo de los Padres griegos, recibido de su maestro Alberto Magno en la obra del Pseudodionisio. Y olvidaban también sus inspiradas exposiciones sobre algunos libros de la Sagrada Escritura», Ibíd., p. 28.
66. Ibíd., p. 28.
67. F. Canals, Unidad según síntesis. Lección magistral leída en la Universitat Abat Oliba CEU en su investidura como Doctor Honoris Causa, (Barcelona 2005) 31.
68. Id., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador, Scire (Barcelona 2004), p. 38.
69. «No puedo olvidar que si mi maestro Ramón Orlandis inspiró y alentó en nosotros el estudio de la felicidad como plenitud de la vida personal y de la necesaria pertenencia a ella del amor –sugerencia que puso en marcha el trabajo doctoral de Jaime Bofill– o de la naturaleza locutiva del acto intelectual –lo que me orientaría en el estudio que se inició con mi tesis doctoral para llevar después a la redacción de Sobre la esencia del conocimiento–, también insistió en la necesidad de un estudio de la Estética hegeliana con la aristotélica, al que movía Tomás Lamarca –quien, por su muerte demasiado prematura, no pudo llevarlo a realización», F. Canals, Tomás de Aquino, un pensamiento..., p. 348-349.
70. FCV 6, 11-248.
71. «Esta tesis de la formación del verbo mental sólo por indigencia la hallamos formulada clásicamente en autores tan representativos como Cayetano, probablemente el introductor de esta doctrina en la tradición tomista [en nota: Cf. In STh. I, q. 27, ad 3 dubium], o en el clásico manual de Gredt [en nota: Elementa, o. c., nn. 462, 2 y 465, 3.]», F. Canals, Tomás de Aquino, un pensamiento..., p. 134.
72. «Si se atiende a la estructura del artículo, y al lugar que ocupa en la cuestión De Mente, in qua est imago Trinitatis, se comprenderá que el intento consiste nada menos que en buscar el modo como el alma se conoce a sí misma; […] La cuestión planteada no es pues un simple problema psicológico; por el contrario de él está pendiente la posibilidad misma de explicar el carácter “absoluto” del sujeto cognoscente como tal. Esto explica tal vez que en este pasaje se contenga de un modo concentrado y pregnante una síntesis abreviada de la doctrina de santo Tomás acerca del conocimiento […]. Por esto, y porque solo ascendiendo desde este modo de comprender este conocimiento es posible llegar a concebir la estructura del entender perfecto en cuanto tal, tomaremos nosotros este texto como el punto de partida y el presupuesto fundamental en nuestro trabajo», FCV ٦, ٤٦.
73. FCV 6, 324 [Para una fundamentación de la metafísica, VII]. Véase el cap. 11, La estructura de la «intelección en sí»: una doble «fase» del acto intelectual, de la tesis doctoral de Canals: FCV 6, 206-229.
74. Según la distinción ya tradicional de Constant, y que retoma Berlin en su ensayo sobre La traición de la libertad, la liberta política «negativa» de los modernos e sla libertad liberal de la no intromisión del Estado en la vida privada. La libertad política «positiva» de los antiguos, sería la libertad, más o menos democrática, de la efectiva participación del ciudadano en la gestión del Estado», A. Verdés, «Ser y auto-conocimiento en la libertad a partir de santo Tomás. Algunos postkantianos, heideggerianos y demás»: Espíritu 149 (64/2015) 151-169, p. 151.
75. «Nemo enim aliquid volens facit, quod non in corde suo prius dixerit», Agustín de Hipona, De Trinitate IX, 7.
76. Tomás de Aquino, De veritate, q. 24, a. 2, in c.: «totius libertatis radix est in ratione constituta».
77. «Cuando Aristóteles atribuye al linaje de los hombres el “vivir por las palabras discursivas” o cuando santo Tomás afirma que “la raíz de toda libertad está constituida in ratione”, o sea en el concepto, están apuntando a la estructura misma y al funcionamiento de la inclinación libre», F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, p. 612-613
78. Ibíd., p.36. También, en sentido inverso, reconocía Canals que la misma experiencia de la imposibilidad de una volición libre sin un juicio intencional expreso es una «prueba» del carácter locutivo del conocer: «Una “comprobación” de la naturaleza esencialmente locutiva del conocimiento intelectual podemos encontrarla en la imposibilidad de un apetito elícito sin imagen intencional expresa y, consiguientemente, en la imposibilidad de una volición libre sin juicio expresado interiormente por el sujeto consciente», Id., Tomás de Aquino, un pensamiento…, 128.
79. Explícitamente sostiene Canals que, al decir santo Tomás de Aquino que la raíz de la libertad está en la ratio, no debe interpretarse como si se tratase del carácter discursivo del razonar, es decir del raciocinio propio del entendimiento humano en cuanto limitado e imperfecto: «todo el contexto del pensamiento de santo Tomás de Aquino muestra que no puede entenderse como raíz de la libertad “la facultad de raciocinio discursivo”, pues en este caso habría que negar la libertad del acto divino de creación. La “ratio” que es raíz constitutiva de la raíz de la voluntad es aquella palabra mental a que aludía también san Agustín, como vimos, al decir que “nadie obra algo queriendo, si no lo ha dicho primero en su corazón”», F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 609, nota 18.
80. Tomás de Aquino, De veritate, q. 24, a. 2, in c: «tota ratio libertatis ex modo cognitionis dependet […] unde totius libertatis radix est in ratione constituta. Unde secundum quod aliquis se habet ad rationem, sic se habet ad liberum arbitrium».
81. J. Bofill, «Ontología y libertad» en Obra filosófica, Edicions Ariel (Barcelona 1967) 99-106, p. 102-103. En un plano aún más ontológico, con Canals y Bofill, A. Verdés establece el siguiente paralelismo entre la duplex cognitio y la libertad: universalidad trascendental y autonomía vitalmente espiritual: «Así como la luz del ser, respecto de la verdad, tanto puede ser la luz que proporciona el ente y sus primeros principios, como la propia luz intelectual del alma que “abstrae” connaturalmente el ente. Así también la libertad del ser, respecto del bien, tanto podría referirse a la libertad que proporciona el ente, según su “universalidad trascendental” respecto de toda cosa particular, como a la libertad que proporciona el acto de ser inmaterial del alma, según su “autonomía vitalmente espiritual”», A. Verdés, «Ser y auto-conocimiento en la libertad a partir de santo Tomás. Algunos postkantianos, heideggerianos y demás»: Espíritu 149 (64/2015) 151-169, p. 166.