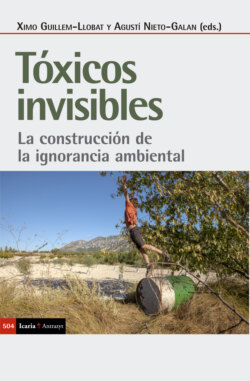Читать книгу Tóxicos invisibles - Ximo Guillem-Llobat - Страница 7
ОглавлениеIntroducción: Toxicidades, Invisibilidades e Ignorancias
Agustí Nieto-Galan y Ximo Guillem-Llobat
El historiador norteamericano Robert Proctor definió hace unos años el cáncer como una enfermedad consecuencia inevitable de nuestras sociedades industriales «desreguladas», incapaces de establecer una colaboración eficaz entre gobiernos, científicos, empresas y activistas para luchar contra la toxicidad de miles de productos sintéticos que invaden nuestras vidas (Proctor, 1995). En efecto, Proctor denunciaba la incapacidad de los poderes públicos y de la sociedad civil para regular y controlar la expansión creciente de los pesticidas, los aditivos alimentarios y los contaminantes en el agua y el aire, y así frenar las consecuencias negativas para la salud, asociadas a estos compuestos químicos.
Esta debilidad de lo público para enfrentarse a la toxicidad se agrava además con las estrategias de las élites económicas y políticas para desregular, crear incertidumbre o simplemente esconder e invisibilizar información relevante sobre los peligros de diversas sustancias. Naomi Oreskes y Erik M. Conway han acuñado el concepto «mercaderes de la duda» para referirse por ejemplo al papel de los expertos (científicos profesionales), contratados por la industria privada norteamericana, para sembrar incertidumbre sobre la existencia y los efectos del cambio climático, la lluvia ácida o la disminución de la capa de ozono. Expertos estos que también sembraron dudas sobre las consecuencias perniciosas del tabaco para la salud; empresas que subvencionaron campañas de desprestigio contra la bióloga Rachel Carson (1907-1964), quien, con su denuncia sobre los efectos de los pesticidas, y en particular del ddt, convirtió su libro Silent Spring (Carson, 1962) en un best-seller mundial y en uno de los pilares del pensamiento ambiental moderno (Oreskes, Conway, 2010).
De manera análoga, Proctor y Londa Schiebinger inventaron hace unos años el término «agnotología» para referirse a una nueva ciencia del estudio de la ignorancia, aquella que precede al conocimiento o que se construye en paralelo o como alternativa a dicho conocimiento; una ignorancia que, cuando afecta a la salud o al medio ambiente, acaba teniendo graves consecuencias para la vida de las personas y los lugares que habitan (Proctor, Schiebinger, 2008). Tradicionalmente, se ha prestado mucha atención al estudio de lo que conocemos, pero no ha existido la misma preocupación por la ignorancia. Proctor y Schiebinger intentaron en su libro hacernos reflexionar sobre las sutilezas de esta ignorancia y sobre las consecuencias que acarrean las ideas preconcebidas sobre este término a la hora de analizar conflictos relativos a la toxicidad como los presentados en este libro.
La ignorancia puede entenderse como algo inevitable, un estado original, natural, con el que conviven millones de personas, y que se vería progresivamente reducido en la medida que avanzase la investigación y la educación. Pero existe un segundo tipo de ignorancia que sería el resultado de un conjunto de decisiones tomadas de manera selectiva por toda o parte de la comunidad científica en un determinado contexto histórico. Dicha comunidad podría aceptar unos procedimientos y parámetros (a la vez que descartar otros) para, por ejemplo, evaluar el impacto ambiental y sanitario de un accidente, una nueva infraestructura o un proceso industrial. En dicho caso, la ignorancia se puede considerar como un acto pasivo, al ser el resultado lógico de la aplicación de unas determinadas normas o prácticas consensuadas.
Si en este tipo de ignorancia no se podía descartar una cierta intencionalidad, esta sería mucho más evidente en la tercera categoría indentificada por Proctor: la llamada «agnogénesis». Se refería así a una ignorancia, concebida como una construcción activa y premeditada —incluso maquiavélica—, producto de una estrategia calculada para crear informaciones dudosas, generar incertidumbre en la población, o manipular datos, a menudo presentados con una cierta apariencia de objetividad científica. Este tercer tipo de ignorancia está relacionado con los antes mecionados «mercaderes de la duda» y, en general, el libro de Proctor y Schiebinger se basa en ejemplos parecidos. Sin duda estos casos merecen una atención especial, pero, al poner el énfasis en ellos parecería que la ignorancia solo es el producto de una «mala» ciencia, de una ciencia desviada por fuerzas disruptivas externas como la industria o las administraciones públicas y sus científicos cautivos, que quizás podría llegar a compensarse con una adecuada política de divulgación científica. (Frickel, Edwards, 2014). Esta crítica ha llevado a otros autores a estudiar con especial interés los procesos de construcción estructural o pasiva de ignorancia, es decir, el segundo tipo de la taxonomía propuesta por Proctor (Elliot, 2015).
El hecho de que una cierta ignorancia se pueda derivar del normal funcionamiento de la ciencia no significa, sin embargo, que no podamos señalar su intencionalidad o identificar posibles alternativas. La frontera entre la negligencia deliberada y la involuntaria no siempre es clara. Cuando, por ejemplo, se evalúa la toxicidad de determinadas sustancias, los datos cuantitativos, impersonales, derivados de un tratamiento estadístico, que se ha hecho cada vez más habitual en la epidemiología, invisibilizan otras informaciones, que solo se pueden obtener con estudios comunitarios, testimonios personales e información más cualitativa, tal y como ocurre en el caso de la llamada epidemiología popular (Brown, 1997). Sin embargo, estos estudios alternativos o complementarios, aunque a menudo reivindicados, no siempre han sido viables.
Las preguntas que se formulan y aquellas que dejan de formularse en la investigación científica, y concretamente en la evaluación de riesgos, son también fuente de ignorancia. La selección puede responder a intereses diversos, a valores imperantes en contextos políticos y sociales determinados, así como a tradiciones científicas específicas. A lo largo del siglo xx, el establecimiento de valores estándares en la ciencia en general, y en el ámbito sanitario y ambiental en particular, ha constituido también una vía muy importante de construcción de ignorancia. Los procesos de estandarización de alimentos, fármacos, emisiones, etc., siempre han comportado complejos procesos de negociación y controversia. No obstante, con el paso del tiempo, estos estándares suelen presentarse como medidas «objetivas» de la toxicidad o inocuidad de una sustancia. Esto ocurre cuando, por ejemplo, deja de considerarse que el valor límite de un tóxico se calculó asumiendo datos siempre cuestionables de su biodisponibilidad, la exposición potencial de la población o incluso sus efectos sobre la salud (Elliot, 2015).
Otro elemento importante en la construcción de la ignorancia selectiva (la estructural o pasiva) es el relativo, no ya al procedimiento por el cual se evaluaba la toxicidad de una sustancia, sino a su comunicación a la sociedad. En este proceso divulgativo podían, y pueden, invisibilizarse muchos elementos presentes en los resultados de las evaluaciones expertas. Ante las evidencias de la toxicidad de suelos, aguas y aires, a menudo el dilema de las élites consiste precisamente en decidir qué tipo de información debe difundirse a través de los medios y qué aspectos del problema deben permanecer ocultos por razones de estado o intereses corporativos. Partiendo de la evidencia de que la información es poder y capacidad de control social, los detalles de determinados problemas de toxicidad que aparecen en la esfera pública son a menudo el resultado de complejas negociaciones entre lo político y lo científico, nunca exentas de determinados intereses. Incluso las actividades divulgativas, aparentemente inocuas o simplemente entretenidas, presentadas en diversos formatos —desde la prensa escrita, hasta documentales, radio, films o televisión— refuerzan una determinada posición dominante y hegemónica. Los teóricos de la comunicación científica han estudiado con todo detalle el poder y la influencia que tiene la propia divulgación en el reforzamiento de la autoridad y el estatus del propio experto, pero también en la capacidad de invisibilización de controversias o conflictos sobre la toxicidad de determinados espacios o sustancias (Hillgartner, 1990).
Estas últimas formas de ignorancia son claramente negativas, pero como ya comentábamos, Proctor también insiste en su obra en la existencia de una ignorancia natural que precede al conocimiento y que sería fuente y estímulo para futuras investigaciones. Tanto esta forma de ignorancia como aquella que de manera intencionada se produce en la ciencia cuando se opta por una evaluación anónima por pares o la creación de un grupo control en los ensayos clínicos, podrían percibirse como positivas y necesarias para el correcto desarrollo de la propia ciencia. Es evidente, por tanto, que no todas las formas de ignorancia son necesariamente problemáticas y que merecen ser tenidas en consideración desde todas sus manifestaciones. La ignorancia natural, sin embargo, no forma parte del objetivo de estudio de este volumen colectivo.
Autores como David J. Hess han popularizado en los últimos años una forma de ignorancia como consecuencia de la ciencia no hecha (undone science), que, normalmente, se da en contextos de fuerte desigualdad de poder en los conflictos entre movimientos sociales y élites políticas e industriales. En estas situaciones, suele observarse que, cuando los movimientos sociales se dirigen a la ciencia para avalar sus planteamientos con relación a la toxicidad de un espacio o una sustancia, encuentran un vacío en el conocimiento médico y ambiental y una falta de posibilidades para impulsar las investigaciones necesarias. Por el contrario, sus adversarios, capaces de movilizar recursos económicos mucho más abundantes, cuentan a menudo con investigaciones científicas que avalan sus posicionamientos. Por ello, Hess plantea que la undone science se debe entender como un no-conocimiento que se produce sistemáticamente por la desigual distribución de poder en la sociedad (Hess, 2017).
Toda esta taxonomía de ignorancias, más o menos flexible y adaptable a la complejidad histórica y a la casuística de los estudios que se presentan en este libro, no puede analizarse sin tener en cuenta su profunda dimensión política, en nuestro caso, asociada a la toxicidad o las toxicidades en plural, y en consecuencia, sin una apelación a la responsabilidad de los actores históricos concretos (expertos, científicos, funcionarios, políticos, periodistas, empresarios, las personas que sufren la lenta violencia de la toxicidad, las voces silenciadas, etc.). Nos referiremos a sustancias cuya toxicidad se ha evaluado de formas muy diversas en distintos contextos geográficos, culturales, profesionales, etc., teniendo en cuenta múltiples factores y complejos procesos de negociación. En efecto, la toxicidad, la evaluación de sus riesgos y sus estrategias para combatirla o invisibilizarla tiene su propia historia. A menudo vemos fuertes discrepancias en la evaluación de una determinada toxicidad en tiempos y lugares diferentes e incluso cercanos. Los procesos de visibilización e invisibilización de los tóxicos han dado lugar a regulaciones muy restrictivas en algunos casos y muy permisivas en otros. De ahí la riqueza y diversidad de los estudios de caso concretos y de su diversidad, que este libro trata de rescatar en los capítulos que siguen.
Autoras como Soraya Boudia y Nathalie Jas (2019) se han referido a tres modos diferentes de regulación: la regulación por la norma, por el riesgo y por adaptación. El primero implicaba la prohibición de uno u otro producto y el establecimiento de valores límite. El segundo comportaba estudios expertos sobre el riesgo de exposición a productos o espacios tóxicos y una valoración coste/beneficio (un nuevo contrato social que aceptaba el riesgo). Y el tercero todavía iba más allá para asumir que vivimos en un mundo tóxico y que por tanto solo podemos aspirar a reducir nuestra exposición con estrategias determinadas que eviten el contacto con el tóxico considerado. Cada uno de estos modos fueron surgiendo en diferentes momentos, en las últimas décadas, pero no se sucedieron unos a otros, sino que todavía coexisten en la actualidad. El hecho de que se priorizase uno u otro modo de regulación en las cuestiones tratadas en los sucesivos capítulos tuvo implicaciones importantes en las posibilidades de éxito y en las consecuencias finales de la exposición a tóxicos. En algunos casos, los modos aparentemente más restrictivos se convirtieron de facto en vías de desregulación efectiva, al establecerse valores límite, demasiado permisivos, o al llegar a conclusiones que resultaban inaplicables. La regulación por el riesgo planteaba muchos interrogantes en el cálculo del coste/beneficio y la cuantificación del riesgo, pero además se caracterizaba por mostrar una mayor preocupación por la eficiencia del mercado que por la salud. La regulación por adaptación también corría el riesgo de aceptar de manera casi resignada un determinado nivel de toxicidad y no hacer frente a las causas que lo generan. Más allá de su percepción e impacto sobre unas u otras poblaciones, los agentes químicos aquí estudiados causan, y han causado dolor, ejerciendo así una violencia lenta sobre las personas, cuyos mecanismos de protesta y resistencia suelen ser limitados, invisibilizados, y siempre asimétricos con relación a los grupos hegemónicos, que requieren de toda la pericia del historiador para desenmascarar sus estrategias.
En las siguientes secciones de esta introducción presentaremos los ejemplos históricos que el lector encontrará a lo largo de este volumen. Nos centraremos primero en estudios relacionados con productos químicos de potencial toxicidad como el alcohol, el ácido cianhídrico y los compuestos de arsénico, y en su circulación a través de la sociedad. Tal y como nos mostrará el cuarto estudio incluido en esta sección, estos y otros tóxicos acabaron por regularse con el establecimiento de valores límite debatidos habitualmente en el ámbito internacional, y apropiados con intenciones diversas en ámbitos nacionales y locales. Lo productos tóxicos específicos nos llevan a continuación a espacios problemáticos, tóxicos, que podríamos calificar de enfermos, a los que nos referiremos en la segunda sección de esta introducción. Se estudian espacios generados a partir de accidentes nucleares o de vertederos de residuos urbanos, pero también de proyectos industriales especialmente contaminantes. En las minas de Riotinto y Almadén y las zonas industriales de Flix, Huelva o Puchuncaví (Chile), el poder corporativo generó, y continúa generando zonas de toxicidad irreversible, o de «sacrificio». Por otro lado, la ambigüedad ambiental del parque natural de la Albufera de Valencia y la invisibilización de buena parte de sus vertidos tóxicos nos plantea en el último estudio incluido en este libro las limitaciones que presentan determinadas formas de protección de los espacios considerados como «naturales».
Productos peligrosos
Productos químicos como los alcoholes, los compuestos cianhídricos y los derivados del arsénico, pero también el ddt y otros organoclorados, los metales pesados, los residuos lixiviados, los elementos radioactivos, los derivados del cobre, e incluso los peces muertos, los malos olores, los insectos exterminados, las plantas liberadas de determinadas plagas, los suelos contaminados, entre muchos otros, se podrían considerar como agentes «no humanos», que nos hacen reflexionar sobre el papel activo de los tóxicos en su circulación a través de la sociedad, incluso ante determinadas estrategias, no siempre exitosas, para su invisibilidad (Latour, 2005). Aunque aparentemente hablamos de productos químicos de los que podemos estudiar sus propiedades de manera fría y objetiva, de hecho, nos enfrentamos a agentes de naturaleza profundamente política, estrechamente ligados a determinados protagonistas históricos que actúan en tiempos y espacios muy concretos.
En el capítulo inicial de libro se analiza cómo, en las décadas finales del siglo xix, expertos, productores y comerciantes vitivinícolas y responsables políticos articularon discursos sobre el riesgo de las diferentes especies de alcoholes empleados en la producción de vinos y licores, que fueron muy distintos y en gran medida contrapuestos. La defensa de la salud pública se convirtió en el argumento estratégico sobre el que sustentar los intentos por frenar las importaciones masivas de alcoholes artificiales procedentes de las industrias alemanas, que habían puesto en jaque la producción y comercialización del vino español en los mercados nacionales e internacionales. Diversos expertos (químicos, farmacéuticos, médicos y agrónomos) aportaron datos y argumentos, no siempre coincidentes, que fueron difundidos en la prensa y utilizados por los representantes del sector vitivinícola y las autoridades para reclamar y elaborar una respuesta normativa favorable a sus respectivos intereses económicos y políticos. Los esfuerzos por sustentar con datos y argumentos la supuesta toxicidad específica de los alcoholes artificiales fueron acompañados por esfuerzos similares por destacar la inocuidad cuando no los beneficios del vino y sus licores, en una estrategia en la que la visibilización de un riesgo pasaba por la invisibilización de otro (Suay-Matallana, García Belmar).
La dimensión inevitablemente política —en términos de lucha por el poder y la imposición de una determinada hegemonía— del caso del alcohol, se puede extrapolar también a otros productos tóxicos. De hecho, la contaminación con ácido cianhídrico y con arsénico (como pesticidas), o más adelante el uso del ddt, nos explican probablemente mucho mejor la Restauración borbónica, el régimen de Franco o el proceso de la Transición, que una clase tradicional de historia política o social. Los campesinos que fumigaban campos con ácido cianhídrico en las primeras décadas del siglo xx se vieron, por ejemplo, claramente perjudicados por una administración que primaba a la industria en determinadas políticas de salud laboral y descuidaba el mundo agrario y las clases populares rurales, que eran mucho más invisibles. Se trataba en el fondo de una violencia lenta que se extendió a buena parte del siglo xx, tal y como evidencia el sufrimiento de los campesinos que han convivido con pesticidas en el campo español. Un sufrimiento que se combinaba con ambiciosas campañas de publicidad, que alentaban el uso masivo, por ejemplo, del peligroso ácido cianhídrico. Así, los documentales de Leandro Navarro, los manuales de fumigación dirigidos a capataces o los artículos en la prensa constituían un arsenal para la invisibilización del riesgo en el mundo rural de los inicios del siglo xx (Guillem-Llobat).
La simple asociación de las plagas de insectos perjudiciales para la agricultura con las «plagas de rojos o marxistas» y la eficacia de los pesticidas, en particular, los compuestos de arsénico destinados a combatir la plaga del escarabajo de la patata, con el establecimiento de hecho de un nuevo orden social, constituyen ejemplos paradigmáticos de la simbiosis entre lo natural, lo sintético (o artificial) y lo social, y nos invitan a trazar, con mirada crítica, el itinerario de los tóxicos a través de una determinada sociedad. En contextos autoritarios, como la dictadura de Franco, la toxicidad sufrida por los campesinos reforzaba de manera explícita la propia represión social y política, como si se tratara de un fenómeno estructural. Los derivados del arsénico se convierten así en una especie de organismos sociotecnológicos, preciados desde la divulgación agraria de las élites y las campañas patrióticas y autárquicas del régimen, pero de nuevo dramáticos venenos de facto para la población rural (Bertomeu-Sánchez).
A pesar de los reiterados intentos de presentar la contaminación, la toxicidad y el conflicto ambiental como una cuestión «técnica» o «tecnocrática», reservada a los expertos y a las decisiones de las administraciones públicas, no es posible esconder su profunda dimensión política. La historia ambiental, la ecología política y la economía ecológica han mostrado de manera evidente en las últimas décadas cómo determinadas estructuras de poder, de dominación y explotación se esconden detrás de la circulación de los productos tóxicos, así como el alto precio social y económico de la contaminación y la degradación de recursos naturales que pagan las clases más desfavorecidas (Martínez Alier, 2019).
Por otro lado, el papel de los expertos o científicos en general es particularmente relevante a la hora de visibilizar o invisibilizar la toxicidad de una u otra sustancia. Con frecuencia se ha tendido sin embargo a exagerar su capacidad de influencia en la toma de decisiones ante un determinado problema de contaminación. El científico, ingeniero, cargo técnico de la administración pública o de la industria privada puede tener una responsabilidad importante en la gestión de la toxicidad, inevitablemente asociada a su propia ambición profesional, aunque a menudo sus informes y estudios suelen ser poco tenidos en cuenta. La ciencia de los expertos parece a menudo débil ante el conflicto que genera la toxicidad y en determinadas tomas de decisiones. Se trataría por tanto de una «powerless science», tal como la definen las historiadoras Soraya Boudia y Natalie Jas (Boudia, Jas, 2014).
En otros casos las promesas de los expertos, desde su optimismo científico, de cómo la propia ciencia académica puede solucionar determinados problemas ambientales, parecen un poco ingenuas ante su dificultad para imponer su criterio en este tipo de conflictos. No olvidemos tampoco el papel del experto en algunos casos, como redactor de informes financiados por las corporaciones para sembrar dudas sobre las causas de la toxicidad y esconder así algunas de sus consecuencias perniciosas; en el fondo, como constructor de nuevas ignorancias al servicio de determinados intereses económicos siempre bajo la retórica de la objetividad y la neutralidad (Oreskes, Conway, 2010). Los expertos juegan además un papel determinante en la definición de estándares de regulación de la toxicidad, un tema clave para comprender los mecanismos de invisibilidad, tal y como ya indicábamos al referirnos a los diferentes tipos de ignorancia. Desde una cierta retórica cientificista, y después de largos estudios académicos, se fijan determinados umbrales de toxicidad en aguas, aires, suelos, que a menudo se convierten después en leyes, cuya aplicación práctica resulta a menudo problemática.
Como ya se ha discutido, a menudo se juega con complejos mecanismos de regulación, que cambian en función de determinados intereses empresariales o estatales. No es extraño por ejemplo que el ministro franquista Laureano López Rodó, en su intervención en el Congreso de Naciones Unidas de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en 1972, reafirmara la idea de la variabilidad de estándares de toxicidad en función de cada ciudad, región o país, y la gran dificultad para establecer regulaciones internacionales, abriendo así la veda a interpretaciones locales, más o menos contingentes, sobre los límites de concentración de un determinado tóxico en función de determinados intereses. Este es un típico ejemplo de invisibilización selectiva de la toxicidad en la España del desarrollismo al inicio de los años setenta, justo en la antesala de la crisis del petróleo de 1973. En Estocolmo, los expertos ministeriales le proporcionaron al equipo diplomático de López Rodó datos correctos sobre determinados niveles y casos de contaminación en España, pero obviaron muchos otros, denunciados por la sociedad civil emergente e incluso por algunas movilizaciones populares. En el fondo, en Estocolmo, el régimen buscaba un discurso tecnocrático sobre tóxicos que generara una imagen apolítica de la contaminación. En el caso de un régimen dictatorial, sin libertades públicas, sin una esfera pública de debate sobre estas cuestiones, el experto parece a menudo atrapado entre la dificultad para imponer su propio criterio científico y los vasallajes de su propia profesión (Nieto-Galan).
Espacios enfermos
Las llamadas «zonas de sacrificio» surgieron en el contexto de la Guerra Fría para referirse a zonas de residuos nucleares, pero el concepto resulta también aplicable a otros ejemplos descritos en este libro. En las zonas de sacrificio actúa una violencia invisible, lenta, irremisible, infringida además sobre unas víctimas casi invisibles, cuyo sufrimiento no aparece a menudo en las estadísticas correspondientes, y abunda, como ya se ha comentado, en la pobreza y marginación, en el precio social de la contaminación y la toxicidad. Se trata de espacios de alta toxicidad que las autoridades sanitarias consideran recomendable esconder a la opinión pública e incluso renunciar de facto a su regeneración.
Las consecuencias para la población colindante de la radioactividad de las bombas nucleares que cayeron accidentalmente en Palomares (Almería), en 1966, han quedado invisibilizadas para sus habitantes. Como suele ocurrir con la radioactividad, los daños acumulados y la violencia lenta parecían imperceptibles durante años. En un contexto de secretismo como el de la Guerra Fría y de la ocupación militar norteamericana, la radioactividad de Palomares se convirtió en un problema diplomático de primer orden, de manera que la información médica de las víctimas expuestas de manera continuada a la radiación pasó a ser un asunto de estado. Además, las negociaciones no siempre sencillas entre expertos militares, científicos y diplomáticos construyeron unos determinados estándares o umbrales de radioactividad (lógicamente discutibles). Así, una zona de alta sensibilidad política y diplomática se convirtió en una zona de experimentación sobre las consecuencias de la radioactividad, con toda la carga ética que ello representa, una cuestión todavía no resuelta medio siglo más tarde (Florensa).
Volviendo a la debilidad del experto a la hora de influir en un determinado proceso de invisibilización de la toxicidad, sabemos, por ejemplo, que los estudios geológicos desaconsejaban construir un vertedero de residuos urbanos en una zona cárstica como el Garraf, cerca de Barcelona, pero el resultado final parece contradecir la opinión científica. Al inicio de los setenta, de poco sirvieron informes expertos, reuniones, artículos en la prensa, etc., que se oponían a la construcción del vertedero en esa zona. Ya en el siglo xxi, y bajo una retórica pública optimista y tecnofílica en favor de la llamada restauración del paisaje, se construyó un proyecto sobre los escombros del antiguo vertedero, para convertirlo así, retóricamente, en un espacio metropolitano recuperado e integrado en el parque «natural» del Garraf, pero escondiendo la potencial toxicidad de los residuos acumulados durante décadas en el subsuelo. Todo ello avalado por informes técnicos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Junta de Sanidad en los que se presentaba el Garraf como un lugar adecuado para verter los residuos y se albergaban dudas sobre la relación entre el vertedero y la contaminación de los pozos. Se hacía así invisible un espacio enfermo por la acumulación continuada de residuos urbanos (Gil-Farrero).
Habitualmente, las zonas de sacrificio se encuentran junto a empresas o grandes corporaciones responsables de la toxicidad y de su ocultación a través de complejos mecanismos legales o incluso propagandísticos. Tal y como destacan los historiadores ambientales, los productos tóxicos, especialmente los derivados del petróleo, se han convertido en un arma violenta del desarrollo industrial. Productos farmacéuticos, pesticidas, plásticos o gasolina, son fruto de una fuerte alianza entre los estados y las grandes corporaciones, con promesas de bienestar para la población, al precio de causar efectos disruptivos sobre los sistemas vivos y sobre todo el planeta, de consecuencias imprevisibles, que permanecen invisibles para la opinión pública (Barca, 2014). De hecho, en su polémico libro, The Corporation, el escritor norteamericano Joel Bakan presenta las grandes corporaciones como entes patológicos, sin empatía hacia los demás, externalizando todos los costes posibles, sin sentido de la responsabilidad hacia la sociedad, a la que tratan de manera superficial como un objeto más de marketing (Bakan, 2003). Podemos discutir las afirmaciones de Bakan, pero, en el contexto de nuestra economía global neoliberal, las empresas y en particular las grandes corporaciones parecen ser agentes muy relevantes en la construcción de invisibilidad, como ocurre en diversos capítulos de este libro, que deben ser tenidas en consideración.
Corta Atalaya, la mina a cielo abierto más grande de Europa, situada en el término de Minas de Riotinto (Huelva), no puede dejarnos, por ejemplo, indiferentes desde el punto de vista estético. Se trata de una muestra de la explotación milenaria de las riquezas metálicas de la zona, monopolizada por diversas empresas a lo largo de la historia y apropiadas en las últimas décadas como fuentes de inspiración de obras de arte del llamado capitalismo químico. Diversos artistas han reflejado la belleza y la grandiosidad del paisaje, pero al mismo tiempo han invisibilizado buena parte de la toxicidad y la contaminación inherente a estas explotaciones. Financiados por las propias industrias mineras, artistas como Eva Lootz se han convertido de facto en legitimadores, más o menos explícitos, de la extracción de materias primas, mientras que, en otros casos, como el de Isaías Griñolo, han constituido importantes herramientas de denuncia. La exposición propuesta por Griñolo de 2006 titulada: «Las fatigas de la muerte: la lógica cultural del capitalismo químico» se convirtió en objeto de dura controversia por su denuncia de la contaminación de la zona de Huelva por los vertidos industriales de fosfoyesos. Las denuncias de Griñolo tienen, de hecho, mucho que ver con la producción industrial del Polo Químico de Huelva, y la toxicidad de uno de los proyectos emblemáticos del desarrollismo franquista (Galech).
Tal como hemos visto en ejemplos anteriores, los regímenes dictatoriales han sido clave en la construcción de un mundo tóxico, pero existen claras continuidades con las sociedades «democráticas» del capitalismo neoliberal con las que han cohabitado o que les han sucedido. No olvidemos la gran capacidad de las corporaciones para crear ignorancia, para construir invisibilidad, para generar dudas ante determinados conflictos ambientales y protestas vecinales, para desarrollar ambiciosas campañas de propaganda, de publicidad de sus productos, siempre intrínsecamente asociada a determinadas prioridades ideológicas.
El silencio de los trabajadores de Ercros en Flix solo puede superarse después de un trabajo casi etnográfico in situ; o a través, por ejemplo, de algunos estudios de epidemiología popular, antes citados. En ese contexto, la propia invisibilidad de los trabajadores, anónimos, desconocidos, callados y satisfechos con las posibilidades económicas y profesionales que les ofrecía la fábrica, se completa con la invisibilidad de la intoxicación lenta de sus cuerpos ante la acumulación, durante décadas, de residuos tóxicos en el río, pero también en los suelos colindantes a la fábrica, que nunca se terminan de limpiar. Además, los litigios legales de la empresa Ercros han permitido eludir buena parte de sus responsabilidades con la toxicidad del río, mientras que su discurso corporativo nunca ha aceptado los niveles de toxicidad presentados por algunos expertos y publicados en revistas científicas. No parece casual que, para la realización del documental Atur o Misèria, sus autores no hayan podido obtener información directa de Ercros, ni entrevistar a ninguno de sus representantes. Tampoco parece razonable que la mayoría de tests de toxicidad de las aguas y tierras de Flix hayan sido dirigidos por expertos contratados por la propia empresa (Pujadas, Hortas).
Otras víctimas por excelencia que aparecen en el libro son las de Puchuncaví (Chile), hacinadas en otra zona de sacrificio. Se trata de los llamados «hombres verdes», cuyos cuerpos han integrado la toxicidad de los compuestos de cobre hasta cambiar el color de su piel. Se han organizado, de nuevo desde abajo, a través de una especie de activismo íntimo, para establecer determinadas estrategias de cuidado físico y psíquico ante el dolor sufrido y para tomar progresivamente conciencia política de su situación subalterna y de su invisibilización. De hecho, el desastre de la zona de sacrificio de Puchuncaví tiene unos responsables claros: es la fundición de codelco, antiguamente enami, la empresa pública del cobre chilena, que, con el paso de los años, convirtió una localidad dedicada básicamente a la agricultura y la pesca en un paisaje dantesco de humos, vertederos y contaminación. Además, no por casualidad, buena parte de la contaminación del codelco tuvo lugar durante la dictadura de Pinochet. No se entenderían todas las prácticas de cuidado hacia las víctimas de la toxicidad de la industria del cobre en Puchuncaví sin la movilización y organización colectiva de grupos de mujeres, vecinos, víctimas, etc. y de su propia construcción de la toxicidad y de determinadas estrategias de resistencia (Rodríguez-Giralt, Tironi).
Para rescatar las voces de las víctimas, necesitamos por supuesto una especial sensibilidad hacia una historia social desde abajo (from below), que tiene una larga tradición y que se ha extrapolado de la historia del movimiento obrero y de las clases populares industriales hacia un análisis de las relaciones entre la toxicidad, la contaminación y la pobreza. La inevitable invisibilidad de los actores «de abajo» hace todavía más urgente acceder a nuevas fuentes (diarios personales, entrevistas orales, documentales de investigación, etc.), a menudo escasas o inasequibles, pero imprescindibles para poder estudiar las desigualdades sociales asociadas a los tóxicos. Las voces de las víctimas de la toxicidad y su frecuente invisibilización son otra muestra palpable del carácter político del problema que tenemos entre manos (Nixon, 2013).
Las tensiones entre el discurso ambiental de las primeras élites franquistas —más interesadas por un cierto conservacionismo, con tintes nacionalistas de lo políticamente correcto— y el nacimiento de un nuevo ambientalismo crítico con el régimen con una nueva sensibilidad social (como en el caso del Manifiesto de Benidorm de 1974), e incluso con algunos movimientos populares de protesta ante determinados episodios graves de toxicidad (Corral Broto, 2016), demuestran la relación, todavía poco explorada, entre ambientalismo y progresiva democratización del país desde el final del franquismo a la Transición. Este es el caso, por ejemplo, de la paradoja entre la declaración formal de la Albufera de Valencia como parque natural de protección especial, la desecación progresiva de sus acuíferos y el continuo vertido de residuos tóxicos en sus aguas por parte de numerosas industrias, invisibles en términos de su responsabilidad ambiental. A pesar de su conversión en parque natural y de un cierto imaginario idílico propio de campañas de marketing, sabemos que, en la década de los setenta, más de 300 industrias funcionaban ilegalmente en las zonas próximas a la Albufera. De ahí los conflictos entre arroceros, activistas y la administración pública, ante la invisibilidad de las industrias contaminantes y la ignorancia de la opinión pública sobre la gravedad del problema. Las acciones de denuncia de la toxicidad de la Albufera por parte de la organización ecologista Acció Ecologista-Agró (aea) contribuyeron sin duda a la sensibilización social del problema y a la conversión de la laguna en parque natural en 1986, a pesar de la continuada invisibilización de un parte de la contaminación que perduró posteriormente. Se trataría por tanto de un complejo proceso de construcción selectiva de la ignorancia, en el que el espacio natural protegido convive con fuertes tensiones entre campesinos, científicos y políticos (Hamilton).
En contextos democráticos (o en algunos casos al final de un período dictatorial como el franquismo), otros protagonistas toman un papel relevante a la hora de denunciar invisibilidades y ocultaciones de contaminación y riesgos ambientales. Se trata de los activistas, quienes, con diferentes perfiles (miembros de asociaciones ecologistas, científicos o expertos implicados en determinadas luchas ambientales, miembros de partidos políticos, intelectuales, académicos, asociaciones de vecinos, etc.), juegan un papel relevante en muchos de los conflictos referentes a la toxicidad y deben ser tenidos en cuenta en nuestras reconstrucciones históricas. Las fuentes periodísticas y la documentación producida por determinados activistas todavía hoy son útiles para revisar una narración llena de censuras e invisibilidades ante una crisis ambiental cuya toxicidad de larga duración aún no hemos evaluado de manera suficientemente rigurosa en nuestro presente.
De alguna manera, con sus diferentes matices y posiciones ideológicas, expertos y activistas constituyen una especie de polo dialéctico con cuyas interacciones se construye poco a poco una determinada visibilidad tóxica al mismo tiempo que se forjan determinadas invisibilidades. El complejo papel de unos y otros sobrevuela de facto los capítulos de este libro.