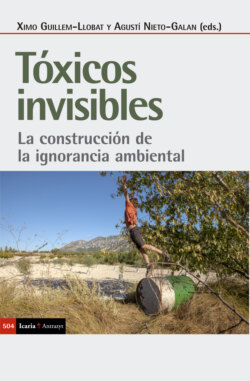Читать книгу Tóxicos invisibles - Ximo Guillem-Llobat - Страница 8
ОглавлениеI. El vino español y el espíritu alemán: el debate sobre los alcoholes artificiales
a finales del siglo xix
Ignacio Suay-Matallana y Antonio García Belmar
Figura 1
–Después de beber cuatro botellas de ginebra alemana, empezó a leer.
–Leyó mientras bebía la quinta.
–Los vapores se le subieron a la cabeza y la proximidad de la luz determinó su combustión.
–Y al parecer ardía, aunque él no se dio cuenta, porque cuando quiso hacerlo, notó que no tenía cabeza.
–Y siguió ardiendo.
–Y como la materia jamás muere, y solo se transforma, nuestro amigo, por acción amilicante del alcohol, quedó hecho una patata.
«Efectos del alcohol alemán». Café con Gotas, n. 9, (22/01/1888). Fundación Penzol.
En enero de 1888, el semanario satírico ilustrado Café con gotas dedicaba la doble página central de su noveno número a ilustrar la viñeta los «Efectos del alcohol alemán». Gobernado por la universal ley de la química —según la cual todo se transforma sin que nada se pierda, en un constante ciclo de la materia —, el alcohol alemán, inflamado por el fuego de una candela, desencadenaba una metamorfosis «amilicante» que transformaba a un distraído lector en una patata como las utilizadas para fabricar la «ginebra alemana», con la que acompañaba sus lecturas. Quien alcohol de patata bebe, en patata se convertirá, parece haber querido advertir el autor anónimo de esta viñeta. A través de esta ingeniosa secuencia gráfica, las leyes de la química, la industria alemana, los licores y los efectos destructivos del alcohol industrial se combinan para suscitar la reflexión y la sonrisa de los lectores. Desde hacía meses, un debate sobre la toxicidad del «espíritu alemán» inundaba las páginas de la prensa española y confrontaba las razones y los intereses de químicos, médicos, industriales, productores, comerciantes y políticos ubicados en diferentes posiciones profesionales, institucionales y geográficas. ¿Qué pudo llevar a los estudiantes de las facultades de medicina y de derecho de la Universidad de Santiago de Compostela a dedicar a esta cuestión la doble página central de uno de los números de la revista Café con gotas que ellos mismos editaban en esos años? (Santos, 1999)
La vid había sido la materia prima tradicional del vino y de los alcoholes destilados para producir licores. Desde mediados del siglo xix, los laboratorios y las industrias alemanas habían ensayado nuevos procedimientos para obtener alcohol a partir de productos como la patata, la remolacha o las semillas y cereales ricos en almidón. Los alcoholes artificiales, producidos a gran escala en las fábricas alemanas y a muy bajo coste, inundaron las bodegas, los almacenes y las tabernas de los países productores, exportadores y consumidores de vino. Entre ellos, España, que en 1886 había llegado a importar más de un millón de hectolitros de estos alcoholes (Pan-Montojo, 1994: 212-220). La expansión de los alcoholes alemanes se vio favorecida por el avance de las plagas de oídium y filoxera, que arrasaron las vides europeas provocando un cambio profundo en el mercado vinícola. No obstante, las regiones vitivinícolas españolas, menos afectadas por las plagas, aprovecharon la crisis para acometer grandes inversiones destinadas a la plantación de miles de viñas y el aumento de la producción, destinada a abastecer el mercado internacional.
Los productores y comerciantes de vino consiguieron una situación privilegiada en el mercado internacional, donde los altos precios incrementaban enormemente el beneficio. La diplomacia trabajó activamente para llegar a acuerdos comerciales con otros gobiernos, entre ellos el de Alemania, con el que se firmó un ventajoso acuerdo en 1883 que facilitó la exportación de vino español. En contrapartida, este acuerdo también abrió las puertas a la importación de alcoholes artificiales producidos en los más modernos destiladores industriales de las fábricas alemanas, que fueron imponiéndose en la producción de vinos y licores destinados al desabastecido mercado nacional, así como en el encabezado de los vinos destinados a la exportación. El frágil equilibrio mantenido durante los años de expansión del mercado vitivinícola se rompió cuando las nuevas plantaciones de vid comenzaron a vendimiarse y el enorme aumento de la oferta provocó una caída brusca de los precios del vino y los licores en los mercados internacionales (Arbat, 1980). De las cuarenta pesetas que se pagaron como media por hectolitro de vino en 1886, en apenas dos años se pasó a apenas diez pesetas por hectolitro (Pan-Montojo, 1995: 208).
La solución a esta crisis era compleja y muchas de las posibles salidas topaban con un mismo obstáculo: el llamado «espíritu alemán». No era posible recuperar el precio del vino reduciendo su producción mediante el descepado, dado que aún no se habían amortizado las enormes inversiones destinadas a extender las tierras de viticultivo. Tampoco era sencillo desviar los excesos de producción hacia el mercado nacional, dado que la empobrecida población campesina y obrera —para la que el vino constituía un pilar básico de su alimentación— ya venía consumiendo desde hacía años los económicos vinos y licores producidos con alcohol artificial y colorantes (Campos, 1997: 132; Uría, 2003). El recurso tradicional de desviar los excedentes de producción vínica hacia las destilerías tampoco era ya viable, dado que los precios de producción del alcohol vínico no podían competir con los precios de los alcoholes producidos en las industrias alemanas, a partir de la patata y los cereales. No fueron pocas las voces que reclamaron la renegociación de los tratados internacionales y el recurso a las políticas proteccionistas, con el fin de limitar las importaciones de alcohol industrial mediante la imposición de aranceles, pero poco se podía hacer en este terreno sin poner en peligro los acuerdos de exportación de vino (Pan-Montojo, 1995: 251-280).
La salida a este complejo problema político, económico, diplomático y social fue apuntada por personas como el viticultor alicantino Juan Maisonnave. En su opinión, por encima de cualquier otro interés, debía prevalecer el principio Salus populi suprema lex est (Maisonnave, 1887: 1-2). La salud de la población se perfilaba para este influyente productor y político alicantino como la única estrategia posible para encontrar una salida viable a la grave crisis económica con la que se enfrentaba el poderoso gremio de productores, comerciantes e industriales vitivinícolas. Una estrategia que pasaba por señalar a los alcoholes artificiales como los responsables de graves daños a la salud de los individuos y de las poblaciones y reclamaban, en consecuencia, que los gobiernos centrales y locales regularan su empleo para la producción de vinos y licores destinados al consumo humano. En definitiva, se trataba de defender la salud de la población para salvar la salud de los mercados.
Diferentes actores científicos, económicos y políticos se esforzaron en construir un régimen del riesgo que justificara una regulación restrictiva del uso de los alcoholes industriales para el consumo humano. Mediante estrategias y discursos muy variados, todos ellos aportaron y difundieron las pruebas y los argumentos que ayudaron a sustentar la tesis del supuesto poder «tóxico» de los alcoholes artificiales, a la vez que minimizaban los riesgos derivados del consumo del vino y de los alcoholes llamados naturales, es decir, los derivados del vino. Dedicaremos un primer apartado a identificar a dichos actores y ubicarlos en los contextos profesionales, institucionales, académicos y geográficos desde los que se pronunciaron. Contrastaremos, a continuación, los argumentos y las pruebas empíricas aportadas por quienes defendieron la supuesta toxicidad específica de los alcoholes industriales frente a los de quienes aportaron las voces disidentes que pusieron en cuestión la posibilidad de atribuir una toxicidad específica a los alcoholes dependiendo de su origen. Finalmente, abordaremos el modo en que este debate llegó hasta los órganos reguladores encargados de elaborar la normativa que frenara el uso de los alcoholes industriales destinados a la producción de los vinos y licores, y los mecanismos contemplados para garantizar su aplicación efectiva. En este punto, cambiaremos la escala del análisis para centrarnos en un contexto local especialmente significativo como fue la ciudad de Alicante, capital administrativa de un importante territorio productor de vino y puerto desde el que salía buena parte de dicha producción hacia los mercados internacionales, a la vez que se importaba una ingente cantidad de alcohol industrial.
Voces y altavoces
El uso de alcoholes industriales en la elaboración de vinos y licores no fue ni la primera ni la única ocasión en la que la química y los químicos se habían visto involucrados en una polémica sobre falsificaciones o adulteraciones de alimentos y bebidas. El incipiente desarrollo de la industria alimentaria durante la segunda mitad del siglo xix fue acompañado de una creciente preocupación por las nuevas formas de adulteración con sustancias químicas de los alimentos, bebidas y otros productos comerciales, añadidas durante el proceso de producción (Stanziani, 2005; Guillem, 2010). La química se perfilaba a la vez como causa y solución de esta nueva forma de fraude alimentario, haciendo que el análisis y los analistas químicos se convirtieran en una especialidad y un colectivo de gran relevancia social y económica. Los laboratorios municipales y de aduanas creados en diferentes ciudades y puertos fueron los principales espacios de control de la «pureza» de los productos comerciales y alimentarios. Los dictámenes que emitieron los químicos, médicos y farmacéuticos al frente de estos laboratorios sobre temas tan controvertidos como la calidad de las aguas, la presencia y toxicidad de sustancias adulterantes en alimentos y bebidas o la pureza de los productos de la industria agroquímica fueron claves en la resolución de diversos conflictos económicos, sociales y judiciales. En ellos se puso a prueba en cada ocasión tanto el prestigio, la autoridad y el reconocimiento público de estos expertos como los conocimientos y técnicas en las que sustentaban la validez del resultado de sus análisis (Atkins, 2007: 967-989; Atkins, Stanziani, 2008: 317-338). La química analítica y los analistas químicos que se habían enfrentado en la década de 1870 a las primeras formas de adulteración de vinos con sustancias colorantes como la anilina y la fucsina volvían a tener un papel central en esta nueva crisis comercial desencadenada por los alcoholes industriales, a finales de la década de 1880 (Stanziani, 2003: 154-186).
Las primeras voces que alertaron sobre los peligros de los alcoholes artificiales y reclamaron la regulación de su uso para el consumo humano surgieron precisamente de los laboratorios municipales, gubernamentales o de aduanas. Entre los analistas químicos más activos en el debate sobre la toxicidad del alcohol industrial había reconocidos farmacéuticos locales que desarrollaron, en los recién creados laboratorios municipales, las tareas de certificación que habían venido desempeñando tradicionalmente en los laboratorios de sus boticas. Este fue el caso de, por ejemplo, José Soler Sánchez (1840-1908), que dirigió el laboratorio municipal de Alicante, desde su fundación en 1886, en plena polémica sobre los alcoholes industriales. Además de su prestigio profesional como miembro de una saga de farmacéuticos, Soler contaba con el prestigio añadido de haber sido catedrático de química inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid y ocupar la cátedra de física y química del Instituto de enseñanza secundaria de Alicante, una ciudad sin universidad donde el instituto era la institución académica de mayor rango. Esa doble condición de académicos y expertos en laboratorios se dio en otros activos participantes en el debate sobre los alcoholes artificiales como Gabriel de la Puerta Ródenas (1839-1908), que compaginó su actividad en el laboratorio central de análisis químicos del Ministerio de Hacienda, con la cátedra de química inorgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid. Fue en esos laboratorios químicos y cátedras universitarias donde se configuraron los argumentos que sostenían la toxicidad específica de los alcoholes industriales a la vez que defendían la inocuidad del alcohol vínico o etílico. Y fue en estos mismos lugares donde surgieron también las escasas voces disonantes que pusieron en cuestión los argumentos sobre los que se había construido el consenso.
Entre los expertos en agronomía encontramos también algunos de los personajes más activos e influyentes en este debate, al combinar sus intereses como productores agrícolas y vitivinícolas con sus actividades como autores de manuales y diccionarios de agronomía y viticultura, editores de revistas especializadas y de divulgación agronómica y prolíficos articulistas en la prensa cotidiana. Contaban con un gran prestigio entre los lectores locales por su trabajo como divulgadores de las novedades científicas y técnicas aparecidas en las revistas, tratados y exposiciones agronómicas de otros países y por sus enseñanzas y consejos en pro de la modernización de la producción vitivinícola. Desde esta posición autorizada, sus opiniones sobre la cuestión de los alcoholes industriales fueron de gran relevancia. Un tercer grupo estaba conformado por el heterogéneo y confrontado colectivo de productores vitivinícolas, almacenistas, industriales alcoholeros y comerciantes de vino y licores. A la cabeza de los primeros se encontraban influyentes personajes como el viticultor y senador Juan Maisonnave Cutayar (1843-1923), presidente de la Sociedad Española Vitícola y Enológica y miembro del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, o el banquero, político y senador Adolfo Bayo Bayo (1831-1907), representante de la Asociación de Agricultores de España.
Cada uno de estos grupos utilizó de forma diferente los medios que tuvieron a su alcance para hacer llegar su voz. Los expertos químicos y médicos hablaron desde sus laboratorios, sus cátedras y sus puestos académicos y se valieron de los manuales y tratados de análisis químico, de informes con el membrete de la Real Academia de Medicina o del Real Consejo de Sanidad y de artículos en revistas especializadas para exponer y confrontar sus argumentos. Los vinicultores y viticultores también se organizaron, junto con individuos del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, para reclamar medidas concretas al gobierno y la administración. Uno de los acuerdos que más apoyos logró fue la petición de nuevas leyes que persiguieran y castigaran la adulteración de alimentos y bebidas inspiradas en las aprobadas en Francia y Gran Bretaña en 1851 y 1855. Fruto de estas presiones el Ministerio de Fomento creó, en enero de 1887, una comisión en la que expertos químicos (como De la Puerta) e ingenieros agrónomos, iban de la mano de productores (como Maisonnave). Se pretendía ofrecer una respuesta urgente y contundente al problema de los alcoholes, ya que en solo tres meses tenían que proponer «medidas preventivas y represivas» que impidieran las adulteraciones. También quedaba encargada de proponer al gobierno las medidas que considerara favorables a los «legítimos intereses vinícolas del país». El grupo de los agrónomos y publicistas utilizó recursos propios, como las revistas de agronomía que ellos mismos editaban o los tratados técnicos que publicaron en editoriales especializadas. Por su parte, las corporaciones de productores y comerciantes recurrieron a la convocatoria de congresos y reuniones nacionales organizadas en espacios públicos como paraninfos universitarios y teatros locales, que sirvieron de potentes altavoces para hacer llegar sus reivindicaciones y recabar los apoyos necesarios, hasta constituirse en un «público movilizado» capaz de conseguir una respuesta política y regulatoria favorable a sus intereses (Hess, 2016: 7). Pero ninguna de estas voces hubiese podido alcanzar la influencia que tuvo sin recurrir a la prensa cotidiana. Este potente instrumento de comunicación, que en ese año de 1887 contaba con 1128 cabeceras de ámbito local y nacional (Peláez, 2010: 66), permitió situar el debate en la esfera pública y buscar los apoyos necesarios para lograr los fines perseguidos. La prensa cotidiana se hizo eco de los argumentos publicados por los expertos en su tratados y revistas especializadas, pero también fue utilizada por estos como primer destino de sus escritos. Y, por supuesto, fue el espacio predilecto entre los representantes de los gremios de productores, comerciantes e industriales, frecuentemente vinculados editorial o políticamente con esta diversidad de diarios.
El alcohol y los alcoholes
La distinción entre el «alcohol», el del vino, y los «alcoholes», el resto, fue crucial a la hora de articular el discurso acerca de la diferente naturaleza y acción tóxica de uno y de los otros. El único alcohol que hasta la llegada de los alcoholes industriales había contenido el vino y los licores era el alcohol etílico, procedente de la fermentación y destilación del mosto de uva recolectada en los campos de vid. Los defensores de las virtudes del vino se refirieron a él como «alcohol vínico», «alcohol real», «alcohol puro», «alcohol natural» o simplemente «alcohol», sin más. Para el resto de los alcoholes, los producidos a partir de la destilación de patatas, cereales o remolachas, se utilizaron términos como «espíritu alemán», subrayando su origen extranjero; «alcohol impuro», denunciando la mezcla de componentes que lo conformaba; «alcohol amílico», destacando la presencia del que se consideraba como el más tóxico de todos los alcoholes; «alcohol artificial», mostrando su condición de producto no natural; o «alcohol industrial», asociando este alcohol a los polémicos alimentos producidos industrialmente y aludiendo a los usos industriales a los que inicialmente estuvieron destinados, antes de comenzar a usarse para el consumo humano en el encabezado de vinos o en la producción de los llamados vinos y licores «artificiales» (Goldberg, 2011: 294-313). Es interesante observar que el término «industrial» solo se utilizó para designar los alcoholes obtenidos en las destilerías que utilizaban patatas, cereales o remolachas como materia prima, pero no para designar al alcohol obtenido en las destilerías que utilizaban vino, industrias también a todos los efectos.
La proliferación de términos con diferente significado y carga simbólica para referirse al alcohol del vino y al resto de los alcoholes, además de su función como recurso discursivo en el contexto de una controversia, desvela la presencia de una cuestión mucho más profunda que subyació al debate y que permeó los argumentos esgrimidos de uno y otro lado: la definición y los límites entre los conceptos de «natural» y «artificial» y sus consecuencias a la hora de evaluar, en este caso, la calidad, la salubridad o la preferencia de unos alcoholes respecto de otros, dependiendo de su origen y de su modo de preparación (Bensaude-Vincent, Newman, 2007: 1-19). El alcohol del vino y sus destilados fue defendido como un producto «natural», a pesar de sus complejos procesos de producción agrícola, transformación vitivinícola y destilación industrial. Además, era presentado como una sustancia «pura», compuesta de un único alcohol, el «verdadero», el «real», que ni siquiera necesitaba de un adjetivo que lo identificara frente al resto de los alcoholes. El origen determinaba su condición de producto natural y puro, y por ende su inocuidad, cuando no beneficio para la salud. Por el contrario, los alcoholes industriales, fermentados mediante procedimientos «artificiales» a partir del almidón de tubérculos —producidos en las entrañas de la tierra y asociados todavía en gran medida a la alimentación animal—, eran presentados como alcoholes «impuros», tanto por su condición de «mezclas» de diferentes alcoholes como por la presencia de sustancias residuales, causantes de graves efectos tóxicos sobre el organismo humano. La toxicidad de los alcoholes artificiales era consustancial a su naturaleza, ya que procedía de las materias primas de origen y de la nocividad de sus componentes. Esta era la tesis principal de quienes defendieron la toxicidad específica de los alcoholes industriales y muchos expertos y divulgadores se dedicaron a sustentarla aportando pruebas de la toxicidad específica de los alcoholes industriales, elaborando explicaciones químicas y fisiológicas de su especial poder venenoso y ofreciendo abundantes ejemplos de las consecuencias que su consumo estaba teniendo para la salud de los individuos, las poblaciones y hasta la «raza». A ellos se enfrentaron quienes negaron esta diferente naturaleza y propiedades de los alcoholes en función de su origen (natural versus industrial) y consideraron que la toxicidad no era más que el resultado de un deficiente proceso de producción que, de realizarse correctamente, conducía irremediablemente a un único tipo de alcohol, el etílico, tan puro como el del vino, si no más, y totalmente indistinguible de este en sus propiedades químicas y su comportamiento fisiológico.
Uno de los primeros en apuntar a los experimentos realizados en Francia sobre la diferente toxicidad de los alcoholes fue el joven y recién doctorado en medicina, Luis Simarro Lacabra (1851-1921), director del, entonces llamado, manicomio de Santa Isabel de Leganés, al afirmar que «los terribles efectos del alcoholismo dependían, no solo del uso de las bebidas espirituosas en general, sino más bien de la especie particular del alcohol que se consume» (Simarro, 1878: 3). Esta distinción tuvo una enorme influencia, pues permitía asociar el problema del alcoholismo con el consumo de determinadas «especies» de alcoholes. Desde sus laboratorios, los químicos se esforzaron en identificar estos alcoholes y describir sus efectos. Los alcoholes eran químicamente diferentes en función de la complejidad de su composición o «estequiometria molecular». La del etílico, con dos átomos de carbón, era una de las más simples, mientras que esta aumentaba progresivamente en los alcoholes propílico, butílico y amílico, el más complejo de todos con cinco átomos de carbón. La mayor «atomicidad» de los alcoholes estaba directamente relacionada con su toxicidad y esto explicaba que el amílico fuera el más tóxico de todos, según afirmó el Consejo de Sanidad en uno de sus informes firmado por Gabriel de la Puerta (De la Puerta, 1887: 56). Para la Academia de Medicina, el vino y sus destilados eran comparativamente más saludables porque contenían solo alcohol etílico, mientras que los alcoholes industriales obtenidos a partir de la patata, la remolacha o los cereales, eran una mezcla de los alcoholes más tóxicos, como el amílico, butílico y propílico, agravada con la presencia de aldehídos, ácidos orgánicos de la serie grasa y otros principios volátiles (Bayo, 1887: 22-23). El origen de los alcoholes era lo que distinguía la pureza y salubridad de los derivados del vino natural y la toxicidad de las «mezclas ponzoñosas» y «abominables preparaciones» surgidas de las fábricas.
Los expertos reconocieron que la ciencia médica apenas aportaba explicaciones que permitieran comprender por qué la toxicidad de los alcoholes aumentaba con su atomicidad. Desde su laboratorio de Alicante, José Soler fue uno de los pocos en apuntar una posible explicación fisiológica a este hecho. En su manual de análisis químico de los alimentos, Soler coincidía con algunos médicos —sin citar cuáles— que habían comprobado en experimentos con animales que, al ingerir un vino mezclado con alcohol industrial, el alcohol etílico y el artificial actuaban como dos alcoholes diferentes, absorbiéndose rápidamente el primero y quedando el segundo en el estómago, con efectos altamente tóxicos (Soler, 1886: 238). La falta de una explicación de la acción de los alcoholes sobre la economía animal no era motivo, sin embargo, para dudar de la diferente «potencia venenosa» o «intensidad tóxica» de los alcoholes. Los «bellísimos experimentos» que reconocidos químicos y médicos franceses habían realizado en las más prestigiosas academias de ciencias y de medicina del país vecino fueron ampliamente utilizados como pruebas irrefutables de la mayor toxicidad de los alcoholes contenidos en el alcohol artificial (Cajigal, 1884). A tales experimentos se les atribuía el haber conseguido cuantificar los efectos que los diferentes alcoholes tenían sobre animales y personas. Los síntomas de la embriaguez eran similares para los alcoholes vínicos y los industriales, pero las cantidades de cada alcohol necesarias para producir determinados efectos, la muerte entre ellos, eran completamente diferentes, teniendo el alcohol amílico un «poder envenenador» cinco veces mayor que el etílico. El interés de estos experimentos llevó a que diversos autores locales los reprodujeran en sus propios laboratorios. Este fue el caso del químico y médico Pablo Colvée Roura (1849-1903), quien publicó los resultados de los experimentos que confirmaban el incomparablemente mayor poder tóxico de los alcoholes industriales con relación al observado en el etílico, observado por los experimentadores franceses (Colvée, 1888: 27).
La cuantificación de la diferente fuerza tóxica de cada una de las especies de alcoholes aportaba un fuerte sustento experimental a quienes atribuyeron a los alcoholes industriales la causa de la terrible epidemia de alcoholismo que arrasaba toda Europa. Según Simarro, esta estaba llegando a España donde «el alcoholismo crónico apenas se conoce», a diferencia de los pueblos del norte que «careciendo del estímulo del sol, se ven precisados a buscar en los alcoholes el excitante necesario para esta vida atropellada que la civilización nos impone» (Simarro, 1879: 3). Para Balbino Cortés Morales (1807-1889), antiguo administrador de la aduana de Alicante, y presidente del Consejo de Agricultura, el consumo de alcohol industrial no solo añadía «alcoholes venenosos» sino que otorgaba al vino una «fuerza superior», causante de la «plaga del alcoholismo» que se estaba extendiendo en toda Europa (Cortés, 1886: 137-138). Esta tesis fue recogida por la comisión nombrada por el Ministerio de Fomento en enero de 1887, para cuyos ponentes el alcohol industrial estaba en el origen de la «epidemia de nuestros días», mientras que el alcohol vínico solo tenía «peligros muy relativos» pues podía generar «borrachos, pero no alcoholizados» (Bayo, 1887: 23-24). Para la comisión ministerial, el alcoholismo era una enfermedad física y mental muy reciente, causada por el consumo de alcohol industrial. El Consejo de Sanidad también reforzó la tesis de la seguridad de los licores «naturales» producidos a partir del mosto, a los que desvinculaba del «alcoholismo crónico», atribuido expresamente al consumo de los alcoholes industriales.1
La lista de trastornos atribuida a los alcoholes industriales fue interminable. Se los responsabilizaba de que los manicomios y presidios se estuvieran llenando de personas arrastradas a la locura y al crimen por la ingesta de vinos y licores artificiales que llevaban a estados de «frenesí destructor» y que conducían a una «embriaguez homicida» causante de atroces asesinatos, como afirmaba el boticario Francisco Moreno Villena, de Casas de Ves, municipio manchego productor de vino, quien añadía a los males provocados por los alcoholes industriales «lesiones del cerebro y la médula espinal», empobrecimiento orgánico, dispepsias, ulceras gástricas y hasta la tuberculosis (Moreno, 1886). José María Cajigal Ruiz (1832-1894), miembro de una familia de boticarios de Santander y director del laboratorio municipal de esta ciudad, alertaba sobre el aumento de casos de la «terrible enfermedad que se llama delirum tremens» debido al consumo de vinos y licores artificiales y atribuía a estas «bebidas ponzoñosas» males como «idiotismo del viejo» o el «embotamiento de las funciones cerebrales», de quienes bebían esas «abominables preparaciones» (Cajigal, 1884). Colvée también vio en estos alcoholes la causa de la creciente presencia en las calles de «viejos prematuros, epilépticos, sordo-mudos, hidrocéfalos, escrupulosos y tísicos» (Colvée, 1888: 30). Hubo incluso quien, en su afán por mostrar los peligros del alcohol de la patata, no dudó en rescatar viejas teorías que siglos atrás vincularon el contagio de la lepra al consumo del pernicioso tubérculo (De Hidalgo, 1887a, 1887b).
Del mismo modo que los experimentos sobre animales y humanos habían servido para sustentar las tesis sobre la fuerza tóxica de los alcoholes industriales y sus consecuencias para la salud de los individuos, los datos epidemiológicos sirvieron de apoyo a quienes vieron en los alcoholes de la industria la causa de las alteraciones del orden social y la salud física y moral de las poblaciones, atacadas por esos nuevos venenos temperamentales y morales. El informe de la comisión ministerial presidida por Bayo, utilizaba datos supuestamente ofrecidos por el gobierno francés para subrayar que el alcohol industrial «atacaba a la salud pública de manera traidora» y causaba el 14% de los ingresos en manicomios, el 10% de los hospitalarios, el 13% de los suicidios y el 40% de los crímenes. A pesar de no contar con investigaciones propias, la comisión ministerial no dudó en extrapolar estos datos estadísticos para afirmar que no se podía dudar de «la verdad de tan triste estadística» y que el aumento de «suicidios, crímenes y locos» crecía en la misma proporción que la introducción del alcohol extranjero (Bayo, 1887: 18-19). Cajigal relacionó el problema moral con el social al recordar que para la clase obrera el alcohol era «uno de los alimentos más reparadores y más nutritivos» por lo que las personas que adulteraban el alcohol eran criminales que explotaban «el vicio, la ignorancia y la miseria de los pobres» provocando «el embrutecimiento, el idiotismo, la inmoralidad y la locura» (Cajigal, 1884).
Finalmente, no faltó quien advirtió del peligro de que los males causados por los alcoholes industriales sobre los individuos, las familias y las naciones se perpetuaran de una generación a otra, provocando la «degeneración de las razas», como afirmaban Bayo y Gabriel de la Puerta, como ponentes de los dictámenes emitidos por el Ministerio y la Academia de Medicina. Colvée acudió a los recientes escritos de Charles Darwin sobre la evolución humana para afirmar que «todas las enfermedades de origen alcohólico se transmiten hasta la tercera generación y se agravan paulatinamente hasta que se extingue la familia» y a las estadísticas extranjeras para asegurar que el «50% de locos son oriundos de bebedores, que muchos suicidas nacen de ellos», lo que llevaba a comprender que «tan extendido hábito tiende a degenerar las razas» (Colvée, 1888: 30).
La cruzada y los herejes
La destilación del alcohol a partir del vino era un proceso tan «industrial» y «artificial» como el de producción de los alcoholes procedentes de patatas o remolachas y la mayor o menor «pureza» de los productos resultantes no dependía de la materia prima utilizada sino de la pericia técnica empleada en el proceso de producción. Si este era conducido de manera adecuada, el alcohol resultante era el mismo, independientemente del producto del que se obtuviera. La pureza no dependía del origen, sino del proceso de producción. Esta fue la tesis que defendieron quienes denunciaron la «cruzada» organizada contra los alcoholes artificiales en un país, en el que, según afirmaba Amalio Gimeno Cabañas (1852-1936), «nada más fácil que hacer opinión, nada más fácil que dejar caer una idea en la multitud a fin de que brote pronto, se agrande y crezca en pocos días», hasta conseguir que «el vulgo (y es vulgo casi todo el mundo en ciertas cuestiones) se apodere rápidamente de ella y la haga propia» (Gimeno, 1887: 7). Gimeno fue titular de la cátedra de terapéutica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, hasta su marcha a la Universidad Central de Madrid en 1888, desde donde siguió una fulgurante carrera política y académica que le llevó a presidir la Real Academia de Medicina, ser diputado en cortes por la jurisdicción de Valencia, afiliado al partido liberal y, posteriormente, ministro. Consciente del poder del lenguaje en la configuración de las opiniones y del uso que de él se había hecho en esta controversia, Gimeno dedicó un contundente escrito de más de cuarenta páginas a detallar la evolución de la crisis los alcoholes y precisar el significado de las palabras usadas para designar cada uno de ellos, sus propiedades y los procesos seguidos para su obtención.2 Para Gimeno, no eran más puros los alcoholes del vino por proceder del mosto de la uva. La pureza no dependía del origen del alcohol, sino de que estos estuvieran mejor o peor destilados o rectificados, siendo así que los alcoholes industriales, por ser producidos con los procedimientos técnicos más avanzados, podían llegar a ser más «puros» que los destilados en las «antiguas y mezquinas destilerías agrícolas». Además, gritaba Gimeno en mayúsculas, el alcohol producido a partir de la destilación del mosto de vino fermentado es «el mismo alcohol, exactamente el mismo alcohol» (Gimeno, 1887: 9) con idénticos caracteres físicos y químicos que el obtenido por la fermentación y destilación de otras sustancias como patatas o cereales.
Gimeno dedicó más de la mitad de su escrito a «hacer ver la injusticia y la ignorancia de los que han tratado de poner en la cuenta de los alcoholes industriales puros los daños de la salud pública que deben imputarse a todo lo que alcohol se llame». La cuestión ya no era discernir cuál de los dos alcoholes (vínico o industrial) era más nocivo, sino determinar si era nocivo para la salud el alcohol etílico (el único presente en ambos si estaban bien rectificados). La respuesta para Gimeno estaba bien clara: la higiene, la patología y la toxicología enseñaban que el vino y sus alcoholes era siempre un poderoso veneno, responsable de una larga serie de alteraciones en los individuos que «degenerando a la familia y perpetuando por la ley de la herencia es fermento de la enfermedad y del crimen». La amplia bibliografía sobre el alcoholismo demostraba que resultaba falso atribuir a los alcoholes industriales la responsabilidad del aumento del alcoholismo como lacra social. Para Gimeno, que se basaba en numerosas estadísticas publicadas en Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y otros países europeos, el aumento del alcoholismo se debía única y exclusivamente al aumento del consumo de alcohol. Es decir, para Gimeno la clave del aumento del alcoholismo y de sus efectos perjudiciales se debía a la cantidad y no a la calidad.
Gimeno tampoco perdió la oportunidad para cuestionar los argumentos acerca de la toxicidad relativa de los diferentes tipos de alcoholes y su relación con la «atomicidad». Volvió sobre los experimentos de autores franceses y algunos españoles, como los del Vicente Vera López (1855-1935), químico del Laboratorio Central de Medicina Legal, para mostrar la incoherencia de los resultados, la dificultad para comparar unos con otros, dadas las diferentes condiciones en las que se habían hecho, la variedad de especies animales utilizadas y lo precipitado de cualquier conclusión que pudiera derivarse de ellos. Era un tema abierto, decía, sobre el que era necesario esperar antes de pronunciarse. Sobre los usos de la «ley atómica» para explicar la supuesta mayor toxicidad de los alcoholes a medida que aumentaba el número de «equivalentes» de carbono e hidrógeno, Gimeno argumentaba que el metílico era el más tóxico de todos, a pesar de que tenía la fórmula química más simple de toda la serie de alcoholes al contar con un único átomo de carbono. En conclusión, Gimeno abogaba por un control de la calidad de los alcoholes, procurando que se utilizaran para el consumo humano únicamente alcoholes convenientemente rectificados o destilados sucesivamente, independientemente del producto del que se hubieran obtenido. Vicente Vera secundó los argumentos de Gimeno y añadió otro de especial relevancia: la distinción entre la «dosis fisiológica» y la «dosis tóxica». No podía hablarse de una supuesta inocuidad del alcohol del vino y sus destilados frente al carácter nocivo del resto. Todos los alcoholes eran para Vera susceptibles de ser consumidos, dentro de las dosis fisiológicas, que podían ser mayores o menores dependiendo de los alcoholes y las personas, mientras que superada esta dosis fisiológica se alcanzaba la dosis tóxica y todos ellos pasarían a ser nocivos para la salud. Por ello, la regulación del consumo de todos los alcoholes era la única forma de frenar el alcoholismo crónico.
Las reacciones no se hicieron esperar y, lejos de zanjar el debate, los escritos de Gimeno y Vera encendieron aún más las discusiones, que circularon ampliamente en la prensa cotidiana. Pero, para entonces, la resolución de la «cuestión de los alcoholes» estaba ya en otros foros, el de las comisiones nombradas por el gobierno para fijar las regulaciones que resolvieran la crisis económica por la que atravesaba el gremio de productores de vino en aras de la defensa de la salud de la población.
Leyes y laboratorios
Los argumentos y las pruebas esgrimidas por los expertos recibieron una acogida muy diferente dentro del heterogéneo y confrontado sector vitivinícola, que se apropió de manera selectiva de estos discursos para fundamentar sus respectivas estrategias gremiales. Así lo pudieron constatar quienes relataron en la prensa cotidiana los avatares del congreso de vitivinicultores que, durante tres días de junio de 1886, reunió en el paraninfo de la Universidad Central de Madrid a cosecheros, productores, almacenistas, comerciantes e industriales alcoholeros de toda España, junto a expertos químicos y altos cargos de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio. Los productores y cosecheros apostaron por la aplicación de políticas proteccionistas que limitaran la importación de alcoholes industriales y su prohibición para fines que no fueran estrictamente industriales. Los comerciantes y almacenistas consideraron que la defensa de la libertad de los mercados estaba por encima de cualquier otra consideración. Para los productores y cosecheros las pruebas de la toxicidad de los alcoholes artificiales eran irrefutables y la prohibición de su uso para el consumo humano una obligación ineludible para los gobiernos responsables de la defensa de la salud de la población. Mientras que, para los comerciantes y almacenistas, el problema se reducía a mejorar los procesos de producción y garantizar que los alcoholes para el consumo humano estuvieran adecuadamente producidos y rectificados, de modo que contuvieran mayoritariamente alcohol etílico, sin importar si este procedía de la fermentación de vino o bien de patatas u otros almidones. Los corresponsales reprodujeron en la prensa los argumentos de unos y otros, desvelando las tensiones existentes entre los diferentes agentes. El químico y senador Gabriel de la Puerta fue el encargado de redactar las conclusiones de la sesión dedicada a la «cuestión de los alcoholes industriales» en las que el control sanitario jugó un doble papel, ya que no se discriminaban los alcoholes según su procedencia, sino por su calidad. Por ello, De la Puerta recomendó establecer grados de pureza mínimos para los alcoholes destinados al consumo humano, así como la creación de laboratorios y la contratación de «químicos expertos» encargados de «distinguir bien los alcoholes puros y rectificados de los impuros».3
La falta de un consenso entre los expertos y el enfrentamiento dentro del sector vitivinícola hizo que las comisiones gubernamentales nombradas para redactar las normativas que regularan la producción, la importación y el comercio de los alcoholes acabaran más preocupadas por alcanzar un equilibrio entre las partes que en dictar normas efectivas contra un problema que, por otra parte, tenía contornos difusos y definiciones engañosas. Encuentros de productores similares al del paraninfo se celebraron en otras ciudades, como el organizado por Juan Maisonnave en agosto de 1888 en el Teatro Provincial de Alicante, con la asistencia de cientos de personas y respaldado con más de cuatro mil cartas de adhesión.4 Las conclusiones de los congresos vitivinícolas marcaron la pauta de las numerosas normativas dictadas en los meses posteriores. Un ejemplo de ello fue la circular publicada en la Gaceta de Madrid dictando instrucciones para el uso de los alcoholes industriales en el encabezamiento de vinos, afirmando que no existía ninguna base legal para declarar el alcohol industrial nocivo a la salud, incluso cuando era detectado en la mezcla por los análisis. Según la norma, «el carácter de saludable o nocivo de la mezcla» no dependía de «las sustancias empleadas para su extracción» sino «del grado de refinación o rectificación que reciben los alcoholes, según las opiniones más admitidas en la ciencia» (Circular, 1887: 288). La norma sentenciaba que la calidad y salubridad de los alcoholes no la concedía la materia prima, sino el proceso de producción. No había alcoholes de naturaleza pura o impura, solo alcoholes correcta o incorrectamente destilados.
Las normativas recogían también una reclamación unánime de expertos y productores, ya apuntada en los informes emitidos por las instituciones académicas y las comisiones gubernamentales: la creación de laboratorios de análisis químicos en todos los puntos de producción, distribución y consumo de vino, así como el nombramiento de farmacéuticos para la inspección de vinos. Los laboratorios químicos se situaban así en el centro del debate, convertidos ahora en los encargados de determinar la composición de los vinos y licores importados o exportados a través de las aduanas, comercializados en tiendas y mercados de los municipios y producidos en las regiones vitivinícolas y establecer su grado de rectificación, esto es, la concentración de alcohol etílico. La creación de laboratorios municipales y enológicos, junto con la designación de expertos en análisis químicos en las aduanas había sido una reivindicación de productores y cosecheros, que veían en esta medida una forma de luchar contra el fraude de los vinos y licores adulterados. Fue también la concesión hecha desde los órganos reguladores a este sector, lo que permitió sumarlo al acuerdo. Sobre esta base se redactaron las más de quince normativas promulgadas entre 1887 y 1888.
La nueva regulación consiguió apaciguar el ánimo de los sectores en conflicto y ofrecer a la opinión pública una apariencia de respuesta gubernamental ante el clima de crisis sanitaria creado por las crónicas alarmistas ampliamente difundidas a través de la prensa cotidiana. Pero apenas consiguió atajar el problema, principalmente porque encomendaba a los analistas químicos unas funciones para las que no estaban preparados ni técnica y ni materialmente. Sus métodos analíticos, eminentemente cualitativos, les permitían determinar la presencia de sustancias adulterantes en los alimentos y bebidas, pero difícilmente podían determinar la concentración, cuestión que en el caso de los alcoholes era determinante, puesto que no se trataba solo de determinar si había o no alcoholes diferentes al etílico, sino si las proporciones era aceptables. Por otra parte, la amplia red de laboratorios de análisis químico que las diferentes normas promulgadas preveían crear en aduanas, municipios y regiones productoras de vino fue escasa en número y pobre en dotación humana y material. Un ejemplo paradigmático de este hecho se encuentra en la ciudad de Alicante, capital de una de las principales regiones productoras y puerto exportador de vinos e importador de alcoholes. La prensa alicantina celebró que las aduanas de Barcelona y Valencia hubieran sido capaces de detectar nuevas remesas de alcohol impuro procedentes de Alemania, gracias a los nuevos ensayos químicos aprobados por el gobierno, y se congratuló del nombramiento del médico y farmacéutico José Gadea Pro (1862-1928) como inspector de géneros medicinales de la aduana de Alicante. Sin embargo, al igual que sucedía en otros enclaves aduaneros, los cargos de «inspectores farmacéuticos» de aduanas trabajaban a tiempo parcial y los análisis eran realizados en los laboratorios de sus farmacias particulares, siendo imposible hacer frente a los numerosos análisis que implicaba el trasiego de mercancías en puertos y aduanas y al rigor técnico que muchos de ellos requerían (Suay-Matallana, Guillem-Llobat, 2018). La normativa también instó a gobernadores provinciales y autoridades locales a ocuparse de inspeccionar los alcoholes industriales, aunque hubieran sido previamente analizados en las aduanas (Real Orden, 1888: 73).
El Consistorio de Alicante creó su laboratorio municipal en julio de 1887 y lo puso en manos del prestigioso farmacéutico y profesor de química José Soler. A pesar de ello, la actividad real del laboratorio fue muy limitada, debido a las escasa financiación, dotación material y recursos humanos disponibles (Guillem-Llobat, Perdiguero, 2014: 124-126). En los diez primeros años de funcionamiento apenas alcanzó a realizar una media de entre tres y cuatro análisis por semana, la mayoría de ellos sobre productos diferentes al vino, como chocolate, azúcar, especias o aceites (García Belmar, 2012: 82-85). Por último, las estaciones enológicas fueron otros espacios creados para controlar la calidad del vino. La gran producción vinícola de la provincia de Alicante, junto con la influencia del productor alicantino Maisonnave fueron determinantes para que esta ciudad fuera una de las cinco en las que se proyectó la creación de una estación enológica. La normativa indicaba que eran los municipios quienes tenían que asumir la mayor parte de los gastos de construcción e instalación, lo que llevó a que, a pesar de algunos intentos de las autoridades locales y provinciales y al nombramiento de un director, la estación alicantina nunca entrara en funcionamiento y fuera definitivamente suprimida en 1899.
Conclusiones
La «cuestión de los alcoholes» discutida en la década de 1880 ofrece una interesante oportunidad para explorar los mecanismos a través de los cuales se construye un régimen de riesgo alrededor de la toxicidad de una sustancia y cómo la salvaguarda de la salud pública puede convertirse en una estrategia al servicio de intereses económicos y políticos. El debate movilizó a personas, intereses, argumentos, datos, espacios y canales de comunicación muy diferentes, que interaccionaron desde posiciones distintas y, a menudo, desiguales.
Los diferentes protagonistas se esforzaron por sustentar todos sus argumentos en datos experimentales, analíticos o estadísticos, cuya validez fue respaldada por el prestigio de los expertos, la autoridad de las instituciones académicas dónde se hicieron públicos o el reconocimiento de las tradiciones científicas a las que pertenecían. Pero esos mismos datos fueron leídos de forma muy diferente en función de intereses muy distintos y, a menudo, confrontados. Poner en duda públicamente los datos del oponente fue una estrategia discursiva de enorme eficacia. Donde unos vieron pruebas concluyentes, otros encontraron encomiables tentativas de comprensión de un problema complejo, cuya resolución definitiva estaba todavía lejos de alcanzarse. Por el contrario, fue de uso común la extrapolación al caso español de observaciones sobre el incremento del alcoholismo en otros países y la presentación como datos epidemiológicos irrefutables de lo que no eran más que apreciaciones subjetivas. El recurso al prestigio de los autores citados, fundamentalmente extranjeros, fue ampliamente utilizado para afianzar la fiabilidad de sus opiniones, aunque estas tuvieran que ver con asuntos ajenos a su especialidad académica o profesional, algo muy habitual en este asunto en el que, como recordaba Gimeno, todos eran, por fuerza, «vulgo». A las lecturas sesgadas de los datos hay que añadir un sesgo introducido por las propias investigaciones que los generaron. El interés químico y toxicológico por los nuevos alcoholes, acrecentado por su presencia en los destilados obtenidos de productos diferentes a la vid, que las nuevas tecnologías habían hecho posible, ayudó a concentrar sobre ellos la atención de químicos, médicos, farmacéuticos y agrónomos. Esta sobreproducción de investigaciones sobre los nuevos alcoholes no vínicos eclipsó los trabajos sobre los alcoholes etílicos, a pesar de seguir siendo estos los más consumidos, con una abrumadora diferencia. Cuanto más se sabía sobre la supuesta toxicidad de los alcoholes industriales de la patata o los cereales más inocuos parecían el vino y sus destilados.
Es evidente que estas lecturas fueron interesadas, pero es importante observar que lo fueron en todos los casos, por razones diferentes y no necesariamente convergentes. Los responsables de los laboratorios municipales eran conscientes del reto técnico al que los alcoholes industriales les enfrentaban. Sus métodos de análisis cualitativos apenas eran capaces de determinar con precisión la presencia en una bebida de alcoholes con comportamientos químicos muy similares y, mucho menos, de ofrecer datos cuantitativos de la proporción en la que se encontraban. Desde este punto de vista, la prohibición drástica de los alcoholes industriales por «impuros» era más fácil de gestionar que una normativa basada en una noción cuantitativa de «pureza» que implicaba determinar con precisión los grados de concentración de un determinado alcohol. Si a esta dificultad técnica se unía una indefinición sobre la toxicidad real de cada alcohol y las proporciones admisibles en una bebida, su trabajo se complicaba enormemente. Su credibilidad y prestigio también estaban en riesgo, pues eran responsables de laboratorios municipales dependientes de consistorios en cuyos plenos y órganos directivos se sentaban los productores, bodegueros y comerciantes cuyos productos debían de ser objeto de inspección. El mismo problema tenían los inspectores aduaneros, que compaginaban esta actividad con la de farmacéuticos locales, para quienes no resultaba sencillo posicionarse en un conflicto en el que sus conocimientos eran vistos, a la vez, como causa y como solución del problema.
Los datos se prestaban también a una evidente lectura política. El vino y los licores constituían un componente esencial de la dieta de amplios sectores de una población empobrecida y desnutrida. Convertir el alcoholismo en un problema de adulteración de las bebidas con productos industriales extranjeros y considerar que el papel de los gobiernos era el legislar y poner los medios técnicos para perseguir esta forma de fraude, permitía eludir el debate sobre las graves injusticias sociales que el alcoholismo ponía de manifiesto, además de proteger el consumo de un producto extremadamente rentable. No era la única lectura posible. La controversia sobre los alcoholes industriales caía en medio de un profundo debate político sobre la intervención de los estados en la regulación de los mercados. Y, también, en la pugna sobre los límites competenciales entre los estados y los municipios, muy importante en esas décadas finiseculares.
La crisis de los alcoholes ha desvelado otros debates más profundos y de larga duración. La discusión sobre el alcohol y los alcoholes era también una discusión sobre los límites entre lo natural y lo artificial, entre lo puro y lo impuro y entre lo venenoso y lo inocuo. ¿Era el alcohol industrial tóxico por ser artificial o lo era por la toxicidad de sus componentes y los productos de los que se obtenía? ¿Residían los beneficios del alcohol del vino en su origen natural? ¿Podían ser los alcoholes artificiales iguales que los naturales? ¿Era posible obtener productos naturales mediante procedimientos artificiales? ¿Dónde residía la diferencia entre lo natural y lo artificial? Estas y otras muchas preguntas son las que subyacieron al debate sobre los alcoholes y a ellas y a las contradicciones que de sus respuestas se derivaban tuvieron que enfrentarse sus protagonistas. Contradicciones especialmente intensas en un tiempo de alabanzas a la ciencia y la tecnología como motores del progreso humano.
Autores como De Hidalgo Tablada vieron con claridad estas contradicciones. Para este agrónomo y promotor de la modernización del campo, no debían confundirse las críticas a los vinos «artificiales», producidos gracias a los conocimientos de la química y los avances de la tecnología, con una resistencia al progreso de las ciencias y la industria. Afirmaba que nada tendría en contra de ellos si, como el vapor en el transporte terrestre y marítimo o la electricidad en las comunicaciones a distancia, las industrias del vino y los licores hubieran logrado mejorar el producto final mediante procedimientos más simples y económicos que los «naturales» utilizados hasta entonces. No era el caso, subrayaba De Hidalgo Tablada, pues el resultado no era, ni de lejos, el mismo, y, además, nunca podría serlo: por más que la química hubiese identificado hasta el último componente del vino, nunca sería capaz de sintetizar algo ni siquiera parecido al vino procedente de la uva cultivada en el campo (De Hidalgo, 1887c). Por todo ello, la crisis de los alcoholes industriales enfrentó a los grandes intereses económicos, agrícolas y comerciales vinculados al vino con el viejo debate sobre las fronteras entre lo natural y lo artificial, que tenía siglos de antigüedad y que se prolonga hasta nuestros días.
1. «El informe sobre alcoholes», Semanario Farmacéutico, XVI (7), 13/11/1887, p. 56.
2. «¡Qué trasiego de nombres químicos! ¡Qué modo de manejar el etílico y el amílico! ¡Qué confusión tan lamentable y qué afán de exhibir conocimientos improvisados!», exclamaba Gimeno (Gimeno, 1887: 9).
3. «Los alcoholes de industria», El Diario de Murcia, 09/08/1887, pp. 1-2.
4. «Última hora», El Constitucional, 18/08/1887, p. 3.