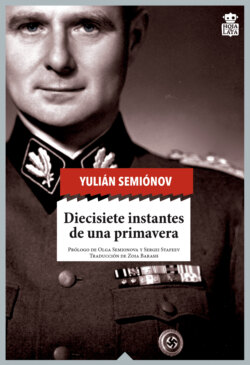Читать книгу Diecisiete instantes de una primavera - Yulián Semiónov - Страница 8
TERNURA
ОглавлениеAl artista del pueblo de la República Federativa Rusa Viacheslav Tíjonov.
Nota de los editores: Para la transliteración de los nombres rusos al castellano hemos seguido las normas de la Asociación Española de Profesores de Lengua Rusa, adoptadas a su vez por el Servicio de Traducción Española del Parlamento Europeo.
«¿Por qué corre así? Las baldosas son viejas, están mal colocadas, se torcerá un pie», pensaba Isaiev asustado, observando a Sashenka, que corría por el andén de la estación Kasanskaya. Incluso frunció el ceño, porque imaginó su caída y le pareció terrible. Nada hay tan ofensivo como una mujer joven y bella cayendo en plena calle.
«No tiene por qué correr así —pensó de nuevo—. De todos modos, ya estoy en casa».
Rosa también corría de la misma manera, asustada, por la oscura calle de Cantón; la perseguían dos hombres; uno le tiró una botella, que le dio en el cuello. Rosa cayó al asfalto, y Maxim Maximóvich sintió que se le enfriaban las palmas de las manos: primero se enfriaba la piel, después, se entumecía, y cuando la sangre brotaba, notaba en las manos un calor insoportable.
—¡Ahora! —gritó a Sashenka—. ¡Espera! ¡Detente! ¡No corras así! ¡Detente, Sashenka!
—Lo que necesita es una mujer. Una buena mujer. ¿Le gustan flacas o como las de Rubens?
—No me gusta jugar a la psicoterapia, doctor. No estoy enfermo. Tengo ganas de dormir todo el tiempo, pero cuando me acuesto, no me viene el sueño. Me siento cansado. Las mujeres no ayudan.
—¿Seguro?
—Seguro.
—Entonces es que no ha encontrado a la adecuada. Algo en ellas le habrá irritado. La mujer tiene que ser armoniosa, y así usted se cansará; la armonía cansa mucho… Tome el ejemplo de un museo: después de la tercera sala ya le entran unas ganas insoportables de dormir, pero tratando de no parecer un nuevo rico, mira usted los cuadros con ojos desorbitados y se queda largo rato leyendo los nombres de los pintores en las placas metálicas para salvarse de los bostezos. ¿No es cierto?
—Me gusta la pintura.
—¿Qué quiere decir? ¿Es usted una excepción? ¿No bosteza en los museos?
—No bostezo.
—No es lo normal. A todo el mundo le entra sueño en los museos. Usted dice: «No soy psicópata». Pero, en mayor o menor grado, todos somos psicópatas, aunque algunos saben fingir.
«Tengo que soportar una semana más —pensó Isaiev—; dentro de una semana me meteré en un barco, me dormiré enseguida y acabará este horror. Pero tendrá que recetarme algo fuerte, porque de otro modo no aguantaré, sé que no aguantaré…»
—En la farmacia inglesa me dijeron que había llegado un «preparado del sueño» que es una garantía contra el insomnio.
—¿Y usted aún cree en garantías? —El doctor lanzó una carcajada y, levantándole el párpado izquierdo, echó su aliento de borracho en la cara de Isaiev—. Mire hacia abajo. Hacia mí. A la izquierda. Ahora a la derecha.
«Moscú huele distinto, huele a tilos en flor —se dijo Isaiev—. En otoño también huele a tilos en flor, si uno va al bosque por la mañana temprano cuando el campo parece una cortina de brocado que cubre el cielo y hay que pintarlo de una manera dura y precisa, sin adornos y sin tratar de embellecerlo aún más… Es posible que aquí huela a tilos en flor, porque ha llovido recientemente y el andén es negro y está resbaladizo, hinchado por las aguas primaverales; caerse en este andén no es vergonzoso: uno resbalaría sobre él como lo hacía en la infancia por las plaquitas de hielo de diciembre, y no habría ningún desamparo ni humillación en ello, pero que no caiga Sashenka. Por lo visto, lo ha comprendido. Me está mirando, camina más despacio, la locomotora resopla con más lentitud y ya es posible saltar al andén; aunque no, no hay que darse prisa; es decir, sí hay que darse prisa, aunque me acuerdo demasiado bien del cuento de Kuprín en el que un ingeniero, que se apresuraba por ver a su familia, cayó bajo las lentas ruedas del tren en el momento en el que solo faltaban los dos últimos minutos, los más largos y superfluos de todo el camino… ¡Oh, cómo la quiero! Pero la quiero como estaba en aquel momento en el muelle de Vladivostok, asustada, mía, hasta la última gota mía; toda ella al descubierto, y me pertenecía, y todo lo sabía de antemano: cuando estaba triste y cuando reía, y ahora han pasado cinco años y es la misma, pero tal vez completamente distinta, pues yo soy otro, y, ¿cómo lo pasaremos juntos? Dicen que las separaciones son la prueba del amor. No se trata de contraespionaje: es el amor. Aquí todo lo determina la confianza. Si tratásemos alguna vez de probar el amor como lo hemos aprendido a hacer con la lealtad, se produciría una traición, más terrible que la de una noche casual de ella con alguno o la de una mujerzuela ocasional conmigo.
»¡Tren, para! ¡Tranquilízate! ¡Cobra aliento! Ya hemos llegado. Para.»
El doctor abrió los dedos y solo entonces sintió Isaiev dolor en el párpado.
—El «preparado del sueño» —dijo el doctor, encendiendo un largo habano— lo hace, en Cantón, Israel Mijailovich Rudnik. Como nuestro sistema estatal, pasado y actual, provoca desconfianza crónica en todo el mundo civilizado, Rudnik envasa su invento en cajitas inglesas. Se las han hecho aquí, en Shanghái, y las vende como rosquillas. Lo más asombroso es que la gente de Yoffe, del Consulado General, ha comprado un gran lote del «preparado inglés». Parece que en el Kremlin hay alguien que no puede dormir.
«Pues yo me dormiría aquí —pensó Isaiev—. En la consulta de los médicos, si uno no tiene cáncer, se siente la tranquilidad de lo inmortal. Las ilusiones son la garantía más segura del bienestar humano. Por eso al cine lo llamaban “la gran ilusión”. Deberían hacer películas sobre la felicidad; pero no, siempre filman desgracias, siempre sufrimientos.»
—¿Le gusta la miel? —preguntó el doctor sentándose a la mesa—. ¿La de tilo o la miel blanca?
—Únicamente a los tontos no les gusta —contestó Isaiev—. Pero yo soy pragmático, doctor. No creo en curaciones con miel, hierba y paseos. Creo en las pastillas.
—Excelentísimo señor, un verdadero galeno se parece a una ramera del puerto; ya que usted me paga, estoy dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. ¿Quiere píldoras? Pues enseguida lo arreglaremos. Pero si quiere dormir, miel, paseos y hierba.
—¿Raíz de valeriana, hierbabuena y un poco de salvia?
El doctor miró a Isaiev por encima de las gafas. Cuando miraba a través de ellas, sus ojos parecían muy grandes, como los de una mujer encinta y, de la misma forma, vigilantes.
«La medicina será impotente hasta que la humanidad no acabe con la mentira —pensó Isaiev—. Le estoy diciendo mentiras. Hablando con más exactitud, no le digo la verdad. Si le hubiera dicho que no puedo dormir porque espero regresar a casa, y allí, entre los míos, no necesitaré ningún remedio, y que el insomnio comenzó hace un mes, porque Walter me habló de la próxima salida (no se puede hablar a un hombre de felicidad si no se la pueden ofrecer enseguida), entonces sabría dónde radica la causa de mi insomnio.»
—Buenos días, mi amor…
—Maximushka… Maxim Maximich… Maxim…
—Buenos días, Sashenka. ¿Cómo estás?
«¿Qué estoy diciendo? Las palabras están gastadas como monedas. (¿Eran acaso esas palabras las que le había dicho todos aquellos años, cuando soñaba con ella? ¿Por qué nos avergonzamos de expresarnos? ¿Es sincero el hombre solo cuando habla consigo mismo, en secreto y sin emitir sonido alguno?»
—Qué raro. «¿Cómo estás?», ¿por qué me lo preguntas, Maxim?
—Siempre me pareció que tenías los ojos grises y ahora veo que son azules.
—¿Por qué no me besas?
«¡Qué labios tan suaves y tiernos tiene…!»
Seguramente, solo las mujeres que aman tienen esos labios, dóciles, que se esfuerzan en callar y no pueden callar, ni tampoco hablar; por eso tiemblan todo el tiempo y tienes miedo de que digan lo que tanto temes oír; por eso, bésalos, Maxim, besa esos labios secos, suaves, y no mires su cara, ni trates de comprender por qué cierra los ojos y tiene lágrimas en las mejillas. ¿Tal vez con ellas se vaya la desgracia? ¿Quién es el culpable de su desgracia? ¿Tú? Tú. ¿Quién más? Tú la dejaste durante estos cinco largos años; no la pudiste encontrar, aunque la buscaste; no le escribiste ni una sola vez una sola palabra. ¿Quién más puede ser el culpable de su desgracia? Su desgracia… Nuestra desgracia, o, más exactamente aún, mi desgracia. Porque yo puedo perdonar, pero nunca olvidar…
—¿No ha tenido sífilis? —le preguntó el doctor—. Entonces le tranquilizaremos la «cabeza» con mercurio. Durante una epidemia de tifus, muchos contrajeron sífilis y no lo sospecharon. Hace poco hicimos una autopsia curiosa; destripamos al coronel Rosenkranz. Pensamos que se trataba de una apoplejía; bebía mucho, pero en la «cabeza» le encontramos un tumor sifilítico de tercer grado. Sus hijas están en edad de casarse. Y aquí viene un problema para una mente ágil: ¿dónde está la frontera entre la moral y el deber? Tenemos que obrar de manera inmoral: llamar a las muchachas para hacerles un reconocimiento. Los chinos y los ingleses insisten. Shanghái —dicen— es el puerto más limpio de China. Rosenkranz, antes de morir, no pegó ojo durante tres semanas; se desgañitaba. Pensábamos que tenía el síndrome de la resaca y que le había subido la presión. Pero no… no le hablo de sífilis por casualidad.
—¿Cuánto le debo, doctor?
—Veinticinco dólares. Para la leche de los pequeños y la avena, que acaba de subir de precio. Hace un año cobraba quince, pero ahora estoy acumulando papelitos verdes. Quiero irme a Australia, allí no hay tanto amarillo, casi no hay ningún compatriota, tampoco muchos médicos… Entonces, ¿qué pildoritas vamos a tomar? ¿Las inglesas de Cantón o las de Israel Mijailovich? ¿O prefiere la miel con agua por la noche y un paseo hasta que le brote el sudor en la espalda?
—Deme las píldoras.
Tacataca, tacataca. El golpear de los cascos como una música. La mata de pelo del cochero es ondulada, color trigo.
—Ahora empezará a cantar —susurró Sashenka—; cuando venía para aquí, cantaba muy bien.
—«¿A lo largo del río, a lo largo de Kazanka?».
—No: «¿Por qué estás sentada hasta la medianoche en la ventana abierta…?».
—«¿Por qué estás sentada, por qué te angustias? ¿A quién, bella, esperas?». Ni un solo transeúnte en la calle. ¡Qué raro!
—No, Maximushka, allí hay gente. ¿Ves cuántos son?
—No veo a nadie, ni oigo nada…
—¿Oyes el tacataca, tacataca?
—Dame tu mano. No, la palma. Las tienes más suave que antes… Me gustan mucho tus manos, ¿sabes? Me despertaba por la noche, sentía tus manos en mi espalda y tenía miedo de abrir los ojos, aunque sabía que no estabas a mi lado. Fue terrible. A veces veía a mi padre vivo, alegre, y de repente me abrazabas y sentía las líneas que tienes en las palmas y tus dedos tiernos, largos, de yemas suaves y calientes… ¿Me sentías tú también en tus sueños?
Tacataca, tacataca…
—¿Sabes qué más cantaba, Maximushka?
—Cantaba: «Vuelan los patos, vuelan los patos y dos gansos».
—¿Por qué no me contestas, Sashenka?
—No sé qué decirte, querido mío…
—¿Es usted de Petersburgo o un personajillo de la capital? —preguntó con interés el doctor Petrov, guardándose el dinero en la cartera verde y ajada.
—Del Báltico.
—¿Letón?
—Casi…
—Habla muy bien el ruso.
—Mezcla de sangres.
—Un hombre feliz. No importa cuál, pero es una patria. ¿Por qué no se va a Revel?
—No me sienta bien el clima —contestó Isaiev, guardándose la receta en el bolsillo.
—¿Llueve mucho?
—Sí, mucha humedad, y el tiempo cambia cinco veces al día.
—Aunque en Petersburgo cambiara el tiempo cien veces al día —suspiró el doctor—, y no me llamaran más que con el meñique, iría corriendo con los ojos cerrados, corriendo.
—Ahora ya dejan entrar.
—He perdido la fe. Primero era «maten al burgués», después, «aprendan del burgués». Antes, unos impuestos rigurosísimos, y ahora, «enriquézcanse»… En general, temo a los niños, mi querido señor; hacen mucho ruido, son crueles y egoístas. ¿Y si los niños, además, dirigen un Estado? Cuando impriman las leyes en bronce, cuando aprendan a cumplir los compromisos, cuando se hagan europeos… Eso solo será posible con la tercera generación: cuando el hijo de la cocinera termine sus estudios universitarios, el nieto de la cocinera dirigirá el Estado. Creo en esto: disminuirán las emociones y los amaestrará el progreso. Mi difunto suegro tenía pasaporte británico, ¿sabe?, pero era ruso; tenía la nariz como una patata y se atracaba de tortas y caviar, que cogía con las manos. Pero cuando llegaba a Petersburgo, casi lo recibían con salvas de cañones. Nos gustan los extranjeros, somos respetuosos con el forastero… Obtendré un pasaporte en Australia, cambiaré mi apellido Petrov por Peterson, y entonces volveré y entraré en un caballo blanco. Cuando diga: «Toma, sírveme, vete al diablo», me perdonarán. A un extranjero se le perdona todo…
En la calle, Isaiev sintió náuseas, y ante sus ojos se elevaron dos grandes círculos verdes. Eran luminosos, vacilantes como los círculos alrededor de la Luna durante los fríos navideños en la Rusia sin bosques. «Así era la Luna, cuando iba con papá de Orsk a Oremburgo —recordó—. Me llevaba en sus rodillas y pensaba que dormía, pero continuaba tarareando la canción de cuna: “Duerme, duerme bien, en la casa se apagaron las luces, los pájaros se durmieron, los pececitos se durmieron en el estanque, duerme”. Después, tarareaba la melodía, porque memorizaba mal los versos, y de nuevo comenzaba a susurrar lo de los pájaros dormidos en el jardín. Si estuviera vivo, seguramente podría dormirme ahora, me obligaría a oír su voz y sabría que existe en el mundo una persona que me espera. No me volvería loco a causa de la espera, ni por la fe o la falta de fe, la esperanza y la desesperación».
El farmacéutico, dando la vuelta a la receta del doctor Petrov, suspiró.
—Le doy la última cajita, sir. —El viejo chino hablaba un inglés de Oxford que a Maxim Maximóvich le pareció algo vacilante e iridiscente, como los círculos que tenía ante sus ojos, algo irreal y cómico—. Es un preparado maravilloso, una combinación de la medicina tibetana, nacida de la comprensión del gran misterio de las hierbas, y la farmacología moderna europea.
—¿Dónde aprendió inglés?
—Trabajé durante treinta años de criado en casa del doctor Woods.
—¿Qué edad tiene?
—Todavía soy relativamente joven —sonrió el farmacéutico—. Solo tengo ochenta y tres años; para un chino es la edad de la «naciente sabiduría».
—¿Y cuántos me echa a mí? —preguntó Isaiev, llevándose a la boca una píldora de la cajita del preparado del sueño.
—Me es difícil decirlo —contestó el farmacéutico—. Todos los europeos me parecen asombrosamente iguales… Es la misma cara. Tendrá usted cuarenta y cinco años, ¿no?
—Gracias —dijo Isaiev y se tragó otra píldora—. Gracias. Se ha equivocado en dieciocho años.
—¿Acaso tiene más de sesenta?
—No. Tengo veintisiete.
—¿Tu ventana está en el quinto piso y tiene cortinas azules?
—¿Cómo lo sabes, Maximushka?
—Ya lo ves…
—¿Alguien te lo escribió?
—Nadie me lo escribió. Pero estas cortinas las hiciste en Vladivostok, cuando me mudé de Gniloi Ugol a Poltavskaya; cortinas azules con lunares blancos y fruncidos a los lados.
—Fruncidos. Nunca te había oído esa palabra, y me daba vergüenza pronunciarla en tu presencia.
—¿Por qué, Sashenka?
—No lo sé. Nosotros nos inventamos el uno al otro. Conocemos algo de este ser inventado, otro algo lo ignoramos y, poco a poco, nos vamos olvidando del que empezamos a amar y nos volvemos a nosotros mismos, y el agua coge su nivel. Al hombre que se quiere hay que temerle un poco: por si se va, por si se enamora de otra; las mujeres son tontas, quieren amurallar al hombre con falta de libertad, y después, ellas se cansan de la tranquilidad, como los vencedores en las luchas del circo.
—¡Qué escalera tan oscura!
—Los niños quitan las bombillas.
—¿Por qué hablas tan bajito?
—Te tengo miedo.
—Cerveza, por favor. Rubia. Fría. Muy fría.
El propietario del pequeño bar alemán le sirvió la cerveza a Isaiev. Casi siempre se sentaba a su mesa y hablaban de Alemania: Karl Nitche había nacido en Múnich, donde Maxim Maximóvich había vivido cinco años con su padre.
—Con este calor, lo mejor es tomar la cerveza algo caliente, mi querido Max. Se le puede enfriar la garganta si la toma helada con este calor. ¡Qué mala cara tiene! ¿Está enfermo?
—Sano como un toro, Karl. Un poco cansado.
Dos muchachotes se sentaron junto a la escalera que conducía al sótano y gritaron como cupletistas, a dos voces:
—¡Camarero, cerveza!
—Son rusos —susurró Karl—. Ahora pedirán vodka y pan negro. Los rusos, aunque delgados, jóvenes y educados, se comportan como puercos. Perdone un momento…
Se levantó de la mesa y gritó hacia el sótano, apoyándose en el pasamanos de la escalera:
—¡Dos cervezas, rápido!
«Estaría bien saber si estos muchachos me vieron en la farmacia o esperaron a que saliera del médico —pensó Isaiev—. Seguramente, me esperaban cerca de la consulta. Pero no me he dado cuenta de que me siguieran. Mal asunto, pero que muy malo…» «Creo que estoy dormido —se dijo Isaiev—. También a ella la engaño con mi respiración acompasada, con mi mano pendiendo de la cama y el cuello estirado. Me veo desde fuera incluso cuando duermo. ¡Qué horror! Y si le digo que me doy cuenta de que está a mi lado, de que me mira a la cara, de que veo temblar la venita azul de su cuello, de que se cubre el pecho con el brazo izquierdo y de cuánto dolor veo en sus ojos, me consideraría como el último canalla, porque podría creer que la estoy mirando a través de los párpados semicerrados. ¿Tal vez la miro así? No. Mis ojos están cerrados; simplemente, la veo porque estoy acostumbrado a sentir todo lo que está cerca de mí. Yo pensaba que esto me ocurriría solamente allí, detrás de la frontera; pensaba que en casa todo esto desaparecería y me convertiría de nuevo en un hombre común, como todos, y no sentiría esta constante tensión; pero, por lo visto, es imposible, y siempre seré así: alguien que solo cree en sí mismo y en dos enlaces: Rosa y Walter, y en nadie más. Tengo que engañarla, tengo que volverme torpemente y abrir los ojos, pero no de pronto, para no asustarla, sino poco a poco: primero, estirarme, después, empezar a murmurar algo, y, por fin, de un tirón, sentarme en la cama y abrir los ojos. Así tendrá tiempo de cubrirse con la sábana; sin duda se tapará con la sábana y se secará los ojos, porque está llorando.»
Últimamente, Isaiev vivía en un hotel cerca del puerto, y todas las ventanas de su cuarto daban al mismo. Se pasaba horas apoyado en el alféizar viendo los barcos de Rusia. Al principio, se paraba junto al muelle donde atracaban los buques soviéticos, pero después de haber visto a su lado a dos mozos de la Unión de Liberación que fingían contemplar los barcos solo cuando él advertía su presencia, dejó de ir al puerto. «Cuídate, que alguien te cuidará», le decía el cazador Timoja, temiendo pronunciar el nombre de Dios en vano, porque los rojos «no entienden nada de eso y, además, se ríen».
A pesar de que los jóvenes del contraespionaje blanco habían empezado a seguirlo, Isaiev había transmitido en varias ocasiones a Yerzinski1 el informe de que los exiliados de Shanghái —y, por supuesto, los de Dairen— no eran ya una una fuerza real y que los juegos de complots, chequeos y planes a largo plazo no eran sino un medio de conseguir dinero en algún sitio para dar de comer a sus familias. Los más listos se dedicaron al comercio, y los más ricos se fueron a los Estados Unidos; en la política, en el «movimiento de liberación», quedó gente desgraciada, condenada, tontos que cifraban sus esperanzas en un milagro: la explosión interna, la guerra en Occidente, la intervención desde Oriente. Los exiliados políticos reunían dinero en cantidades míseras, mandaban emisarios, unas veces, a Tokio, y otras, a París, pero los echaban de todas partes. Moscú ofrecía concesiones, y esto era una ventaja real y no quimérica. Los exiliados eran mirados como los parientes pobres que molestan y a los que no se les puede echar, pero tampoco se les puede dar dinero; acabarían por malcriarse definitivamente.
Sin embargo, Yerzinski criticó fuertemente a Isaiev:
—Hay que analizar con más profundidad y amplitud —replicó—. La situación es tal, que el exilio no interesa en modo alguno a los gobiernos de Europa, y, además, están divididos entre ellos. No obstante, si en el mundo aparece una fuerza extremista organizada y dirigida, el exilio encontrará un apoyo más amplio. Los contactos de Savinkov permiten señalar como tal fuerza a los fascistas de Mussolini y a los nacionalsocialistas de Hitler.
—¿Enciendo la luz, Maximushka?
—Pero aún se ve, ¿no?
—Sí. Pero a mí me parece que ya es de noche.
—Ven, Sashenka…
—¿Tomarás té?
—Ven a mí…
—He calentado el agua en el samovar. ¿Quieres lavarte, después del viaje?
—Quiero que te acerques a mí, Sashenka.
«Me parte el corazón su modo de mirarme. Se ha puesto los brazos en el pecho, como si rezara. Niña, amor mío, ¡qué miedo he pasado por ti durante todos estos años! No me mires así. Estaré callado. No preguntaré nada de nada. Tampoco me preguntes. No debemos humillarnos con mentiras.»
Después de la muerte de Yerzinski, a Isaiev le pareció que lo habían olvidado. Dirigió a la Lubianka ocho cartas pidiendo permiso para ir a Moscú: sus nervios se resentían. No había respuesta. Pero, un mes antes, Walter le había transmitido la orden de que se alojara en este hotel y esperase la llegada de nuevos documentos para salir de China, y todo el mes lo había pasado insomne, andando por la ciudad hasta sentir mareos o náuseas; se sentaba en el banco de un parque, cerraba los ojos, se hundía en una pesada modorra de diez minutos, y, entonces, le parecía como si alguien le diera un golpe en la cabeza. «¡No te duermas! ¡Abre los ojos! Tienes que resistir una semana más. ¡No te duermas!».
Isaiev estaba sentado en el alféizar, viendo cómo la penumbra invadía la ciudad. Esperaba, al fin, sentir deseos de dormir, pero mientras más se acercaba el día de la partida, más terrible le era volver a la habitación. Los cinco años pasados en Shanghái, Cantón y Tokio se vengaban ahora con un frío interior y una constante sensación de escalofrío y de miedo. Lo mismo le ocurría en la infancia, cuando planeaba con su padre ir a Grenoble y estaba esperando este viaje todo el año como una fiesta, mientras se preguntaba: «¿Y si luego no hiciéramos el viaje?». Esperaba sin cesar tener ganas de acostarse y de estirarse hasta que los huesos crujieran, con los brazos debajo de la cabeza, viendo la cara de Sashenka cerca, muy cerca, y dormirse después, y despertarse cuando solo faltaran cinco días para la partida.
—Te quiero mucho, Maxim; tal vez solo ahora he llegado a comprender cuánto te quiero…
—¿Por qué solo ahora?
—Porque se espera lo soñado, pero se quiere lo nuestro.
—¿No es al contrario?
—Tal vez sea al contrario. Ahora no tenemos por qué hablar, querido. Estamos diciendo tonterías como si jugáramos al escondite. Déjame quitarte la corbata, agáchate.
«Antes no sabía quitarme la corbata», pensó Isaiev, y tomó entre sus manos los helados dedos de ella y se los apretó.
Llamaron a la puerta suave y cautelosamente; pero como quiera que el pasillo estaba cubierto con una gruesa alfombra que ahogaba los pasos, la suave llamada pareció un trueno. Maxim Maximóvich, llevándose la pistola al bolsillo de la chaqueta, dijo:
—Adelante.
Walter vestía un traje de dril blanco, manchado con gotas de vino tinto.
—Toma —dijo alargando el sobre—, para ti. —Su tonante dialecto bávaro resultaba hoy especialmente brusco.
En el sobre estaba un pasaporte alemán a nombre de Max Otto von Stirlitz y el billete de primera clase para Sidney.
Walter cerró los ojos y empezó a hablar; memorizaba fácilmente los datos cifrados después de apuntarlos dos veces en varias hojitas de papel:
Camarada Vladímorov:
Entiendo la magnitud de sus dificultades, pero la situación es tal, que no tenemos derecho a aplazar para manaña lo que podemos hacer hoy. La documentación que le enviamos «para Stirlitz» es totalmente segura y le ofrece la posibilidad, dentro de dos o tres años, de infiltrarse en las filas de los nacionalsocialistas de Hitler, quien ha publicado hace poco su programa de acción: Mein Kampf. Nuestros hombres le encontrarán en Hong Kong, Hotel Londres, habitación 96, reservada a nombre de Stirlitz, y le entregarán fotografías, álbumes familiares y cartas para usted, de Stirlitz padre. El trabajo de aprenderse la historia le llevará diez días.
MENZINSKI
—Ahora vete —dijo Isaiev—. Vete, Walter, porque tengo mucho sueño. Quiero dormir mucho.
Walter vio la cajita del preparado del sueño y sonrió.
—La psicoterapia es una gran cosa —comentó—. Rudnik hace este preparado de aspirina y valeriana. Es una engañifa.
—Es posible —convino Isaiev—. Pero ahora quiero dormir, no por Rudnik ni por su preparado. Todo ha vuelto a su cauce y hasta estoy contento, porque un hombre liberado del presidio teme la libertad.
—Debes dormir, Maxim.
—No puedo.
—Por favor, duérmete, querido.
—No puedo ni tengo deseos de dormir.
—Te suplico que duermas… Cuando despiertes, será de noche, volverán a pasar estos cinco años y será como si nunca nos hubiéramos separado.
—¿A qué olía la casa de Timoja?
—A miel y a estopa.
—¿A qué mas?
—No me acuerdo.
—A nieve. A nieve de marzo.
—Por favor, por favor, duérmete, Maximushka.
—No me gusta engañarte.
—Vuélvete; te acariciaré y te dormirás.
—¿Me has querido siempre?
—Sí.
—¿Siempre, siempre?
—Sí.
—¿Y…?
—¡Sí, sí, sí, duerme!
—¿Por qué lo dices tan rudamente?
—Porque tú me lo has preguntado así.
—¿No tengo nada que preguntar?
—Nada. Duerme, querido, por favor, te lo suplico, duerme… Ya ha pasado todo y estás en casa… Duerme…
—Desde Berlín es más fácil regresar a casa que desde aquí.
—Sí. Tienes razón. Lo entiendo todo. Pero ahora vete; me acostaré y me dormiré. Me siento como un perro que se ha cansado de ladrarle a un hueso. Y no sé bien lo que digo. Puedo decir alguna inconveniencia y te ofenderías. Vete, vete, Walter…
Volvió a casa en junio de 1946: diecinueve años, siete meses y cinco días después de su encuentro con Walter en Shanghái, en la duodécima planta del Hotel Británico.
Moscú
1 Félix Yerzinski (1877-1926), comunista polaco, fundador de la Policía secreta bolchevique, la Checa, dedicada a combatir la contrarrevolución.