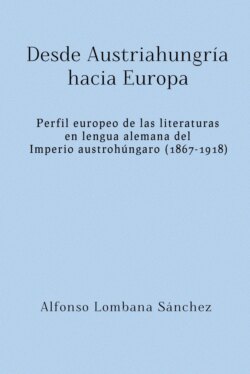Читать книгу Desde Austriahungría hacia Europa - Alfonso Lombana Sánchez - Страница 17
1.1.2. Fundamentación teórica Cultura
ОглавлениеEl fundamento teórico de este estudio se enmarca dentro de los presupuestos de las dos disciplinas más involucradas en el estudio de la cultura y de la literatura, esto es, respectivamente la Teoría de la Cultura y la Teoría de la Literatura. Sin embargo, la cantidad de posibles definiciones para los conceptos de «cultura» y de «literatura» es inmensa; por ello, es necesario establecer primeramente algunos puntos comunes para delimitarlos en este estudio. De esta cuestión pretende ocuparse el siguiente apartado.
El desacuerdo acerca de una definición objetiva de cultura es notable. El resultado de la oscilación de variantes epistemológicas se traduce en las diversas concepciones de cultura de las diferentes lógicas del estudio cultural (Wirth, 2008), así como en las trasformaciones que el concepto ha experimentado históricamente (Reckwitz, 2006). De los múltiples volúmenes compiladores sobre las teorías, tendencias y consideraciones acerca del término de «cultura» se induce que lo más importante a la hora de trabajar «culturalmente» no son las definiciones sino las aplicaciones, es decir, que por encima de definiciones holísticas, estructuralistas, etc. ha de prevalecer la reflexión sobre las repercusiones de cultura.
Las primeras hipótesis y propuestas conceptuales que han definido así «cultura» coinciden con la que puede considerarse fecha de nacimiento de las Teorías y Ciencias Culturales (Schößler, 2006, p. 3), esto es, en torno al 1900. Con estas definiciones se dio un notable paso adelante rumbo a una noción de cultura compiladora y descriptiva. En el siglo XIX se había fragmentado el concepto incorporando a la versión teórica una faceta social, lo que motivaría nuevas definiciones más descriptivas y funcionales, ya alejadas de las nociones prescriptivas e inamovibles precedentes. Así, junto a las definiciones «normativas» de cultura tendremos desde el siglo XIX también toda una galería de definiciones descriptivas en las que las formas de vida y los individuos ocuparán el centro de estudio. De este mismo punto de partida surgen las definiciones que evolucionaron durante todo el siglo XX hasta su punto actual en la Teoría de la Cultura. Heinrich Rickert sintetizó bien esta noción de cultura hablando del sistema de valores:
«Die Religion, die Kirche, das Recht, der Staat, die Sitten, die Wissenschaft, die Sprache, die Literatur, die Kunst, die Wirtschaft und auch die zu ihrem Betrieb notwendigen technischen Mittel sind, jedenfalls auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung, Kulturobjekte oder Güter genau in dem Sinn, dass der an ihnen haftende Wert entweder von allen Gliedern einer Gemeinschaft als gültig anerkannt oder seine Anerkennung ihnen zugemutet wird» (Rickert, 1921, p. 23).
«La religión, la Iglesia, la Justicia, el Estado, las costumbres, la ciencia, las lenguas, la literatura, el arte, la economía, así como todos los medios técnicos necesarios para su funcionamiento son en algún punto de su desarrollo objetos culturales o productos en tanto que en ellos se puede o se ha querido poder reconocer la validez de sus miembros o de su conjunto».
Esta noción de cultura conlleva la participación de los individuos como «generadores de cultura» (Rickert, 1921, p. 21). En esta dirección apuntó Georg Simmel con su definición de cultura como consumación del ser humano:
«Kultivierung […ist] nicht nur die Entwicklung eines Wesens über die seiner bloßen Natur erreichbare Formstufe hinaus, sondern nun auch Entwicklung in der Richtung eines inneren ursprünglichen Kerns, Vollendung dieses Wesens gleichsam nach der Norm seines eigenen Sinnes, seiner tiefsten Triebrichtungen» (Simmel, 1993 [1908], p. 366 y sig.).
«Cultivo no es solamente el desarrollo de un cuerpo llevándolo más allá de su mera forma natural, sino que es también una evolución rumbo a un núcleo interno más antiguo, una consumación de esta esencia según la norma de su propia razón de ser, de sus más internas expansiones».
En la misma línea está Jacob Burckhardt, que defince cultura así:
«Die ganze Summe derjenigen Entwicklungen des Geistes, welche spontan geschehen und keine universale oder Zwangsgeltung in Anspruch nehmen» (Burckhardt, 1978 [1905], p. 57 y sig.).
«La suma total de todos aquellos desarrollos del individuo que suceden espontáneamente y que no aspiran por necesidad a una validez universal».
Su cara externa es la sociedad y a la cabeza de estos desarrollos se encuentra el lenguaje como una de las revelaciones más directas y concretas de la esencia de los pueblos (Burckhardt, 1978 [1905], p. 57 y sig.). Esta definición ha evolucionado en paralelo a la connotación semiótica de cultura, a lo que contribuyó además Ernst Cassirer al concebir una de las primeras definiciones orientadas y al explicar «cultura» como un conjunto de símbolos:
«Sprache, Mythos, Kunst und Religion sind Bestandteile dieses Universums. Sie sind die vielgestaltigen Fäden, aus denen das Symbolnetzt, das Gespinst menschlicher Erfahrungen gewebt ist. Aller Fortschritt im Denken verfeinert und festigt dieses Netz. Der Mensch kann der Wirklichkeit nicht mehr unmittelbar gegenübertreten; er kann sie nicht mehr als direktes Gegenüber betrachten» (Cassirer, 1996 [1944], p. 50).
«Lengua, mito, arte y religión son partes esenciales de este universo. Son los hilos múltiples mediante los cuales está tejida la red simbólica, la telaraña de la experiencia humana. Cualquier desarrollo intelectual afina y fortalece esta red. El ser humano no tiene acceso directo a la realidad; no puede contemplarla como un contacto directo».
Herederas de esta oleada de definiciones son también las propuestas de Max Weber y Sigmund Freud. El primero funde la cultura con lo económico (Weber, 2010 [1920]), mientras que el segundo se ciñe al individuo para definir cultura vinculándola con el «Menschliches Begehren». Este «deseo humano» es el que marca, define y delimita la cultura, tal y como lo refleja en Das Unbehagen in der Kultur (Freud, 1997 [1930], p. 213 y sig.), su obra más concentrada en lo cultural.
La segunda oleada de hipótesis se debe a la segunda mitad del siglo XX. En este sentido se han arrojado otras muchas definiciones de «cultura», que han abarcado un amplio abanico de perspectivas en función de la rama epistemológica y corriente de pensamiento. Andreas Reckwitz perfila dos grandes grupos de teorías de la cultura, que denomina «(neo)estructuralistas» e «interpretativas» (Reckwitz, 2006). Entre las primeras adscribe las teorías de Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault o Pierre Bourdieu. Entre las segundas, las de Alfred Schütz, Clifford Geertz o Charles Taylor, entre otros. Desde la segunda mitad del siglo XX, cultura se ha convertido sin duda en un término central y dominante de los estudios de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin embargo, no existe una única acepción consensuada de cultura.
De la enorme paleta de nombres, teorías, matices y corrientes se pueden extraer infinitas definiciones coherentes y válidas que, sin embargo, siguen dejando desierto el acuerdo acerca de una concreción del término. En su epílogo de la edición de 2006, Reckwitz expone sucintamente las que considera como las cuatro tendencias actuales más importantes: (1) performatividad; (2) materialidad y artefactos; (3) postestructuralismo y deconstrucción y (4) teorías culturales modernas (Reckwitz, 2006, p. 708 y sig.). En estos cuatro grupos encajan todas las teorías culturales del siglo XX en agrupaciones que perfilan sus discrepancias, pero también su cercanía. Y, en todas ellas, «cultura» se concibe como un fenómeno aglutinador que actúa como espacio comunicativo del individuo. Los matices de cada uno son sin embargo los que mayoritariamente influyen a la hora de su explicación sin su aplicación. El estudio de la cultura aquí previsto es el heredero de las propuestas del postestructuralismo y se ve orientado en su esencia ante las necesidades pragmáticas en un concepto de «cultura» abierto y dinámico. Los postulados evitan por tanto el callejón sin salida de la imposibilidad de definir «cultura» y reorientan su atención a sus funciones e influencias, así como a su repercusión en la realidad. Aquí se explican por tanto las antes referidas «funciones vitales» de la Teoría de la Cultura, que entienden las preguntas de la actualidad como retos que deben resolver e interpretar con su instrumental metodológico (Jaeger, et al., 2011, p. X [vol. 2]). Con esta acepción, la Teoría de la Cultura asume una postura pragmática a la hora de hablar de cultura, esto es, una definición abierta, y presenta un concepto dinámico con el reto de hacerlo lo suficientemente flexible como para adaptarlo a las necesidades puntuales. En esta búsqueda se hace especialmente ostensible la posición intermediaria de la Teoría de la Cultura, que funciona como una intención expansiva y no como una disciplina tradicional.
Las definiciones pragmáticas de cultura articulan un discurso útil del concepto, pero no se comprometen en su definición estática. Andreas Reckwitz ha estudiado en su obra la compleja evolución de «cultura» y ha llegado así a un juicio de todas las definiciones presentando una propuesta generosa, amplia y lo suficientemente abierta como para garantizar su aplicación. La definición de Reckwitz se erige como la más correcta para explicar la noción de «cultura» en este estudio:
«Kultur erscheint [...] als jener Komplex von Sinnsystemen oder – wie häufig formuliert wird – von symbolischen Ordnungen, mit denen sich die Handelnden ihre Wirklichkeit als bedeutungsvoll erschaffen und die in Form von Wissensordnungen ihr Handeln ermöglichen und einschränken» (Reckwitz, 2006, p. 84).
«Cultura se erige como aquel complejo sistema conceptual o –según se formula frecuentemente– de órdenes simbólicos con los que los sujetos activos construyen con un significado su realidad y que permite y delimita a la vez su conducta en los órdenes del saber».
En la misma línea, Uwe Wirth habla de una «red»:
«Gewebe aus «Konjekturen und Projektionen», dessen Knotenpunkte Mythen, Metaphern, materielle Bilder, ideologische oder epistemische Weltbilder sind» (Wirth, 2008, p. 64).
«Tejido de conjeturas y proyecciones cuyos puntos de unión son mitos, metáforas, imágenes materiales y visiones universales ideológicas o epistemológicas».
En ambas definiciones se recoge un concepto que desde los años noventa venía manejando la Teoría de la Cultura, y que puede verse como la definición fundacional de Nünning de cultura:
«Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen […], der sich in Symbolsystemen materialisiert» (Nünning, 1995b, p. 179; Nünning & Sommer, 2004, p. 18)
«Complejo global de representaciones, formas de pensamiento, maneras de percepción, valores y significados que se materializan en sistemas simbólicos».
Reckwitz (2006, p. 84), Wirth (2008, p. 64) y Nünning (1995b, p. 179) arrojan tres definiciones complementarias que ejemplifican un mismo punto de partida, que es una connotación postestructuralista y una perspectiva histórica. Los tres son igualmente una definición semiótica y orientada del concepto de cultura, en cuya trascendencia se redescubre su cara social y mental, lo que se logra desplazando a un segundo plano la materialidad. Si recordamos parte de la motivación cultural, estas fueron precisamente sus intenciones fundacionales:
«Als eine geeignete Grundlage für eine kulturwissenschaftlich ausgerichtete Literaturwissenschaft bietet sich ein semiotischer, bedeutungsorientierter und konstruktivistisch geprägter Kulturbegriff an, demzufolge Kulturen nicht nur eine materiale Seite haben, sondern auch eine soziale und mentale» (Nünning & Sommer, 2004, p. 18).
«Como punto de partida idóneo para una Teoría de la Literatura culturalmente expandida se erige un concepto de cultura semiótico, intencionado en su significado y constructivista; según este, las culturas no tienen solamente una cara material, sino que presentan también una cara social y otra mental».
«Cultura» queda así expuesto como un concepto abstracto que define performativa y dinámicamente un espacio comunicativo y complejo.
Las tres propuestas de definición de «cultura» expuestas recogen las directrices de un concepto abstracto y teórico, pero lo hacen huyendo de la materialidad. Sin embargo, en ellas pasa desapercibida precisamente su vertiente práctica, esto es, la corroboración empírica de la existencia de cultura. «Cultura» es por tanto un concepto teórico inabarcable e inexplicable cognitivamente, del que paradójicamente podemos certificar empíricamente su existencia. La explicación del conjunto tan diverso resulta casi incomprensible, pues ciertamente sus «formas» son tantas que es casi imposible su síntesis. El estudio de la cultura se verá atrapado rápidamente en un camino sin salida de no orientarlo intencionadamente en una dirección. Precisamente por la ausencia de fragmentos culturales tangibles se han sucedido los desacuerdos y el naufragio de definiciones de cultura anteriores.
La cultura es un ente complejo, externo y conceptual, y su existencia reside únicamente en el ámbito de lo teórico. Si bien su existencia tiene una repercusión eminentemente práctica, todo cuanto tendremos de una cultura será únicamente su producción, esto es, sus proyecciones y manifestaciones mentales, sociales, prácticas, artísticas, etc. La relación de ambos, es decir, la definición de «cultura» a partir de «objetos culturales» que no son la cultura en sí sino solo su reflejo, plantea un problema singular que no se da en otras ciencias a la hora de seleccionar el material:
«Bei einer kulturwissenschaftlichen Logik der Forschung lässt sich ebenso wenig wie bei einer naturwissenschaftlichen klar zwischen der Ebene der Beobachtung und der Ebene der Theoriebildung trennen» (Wirth, 2008, p. 40).
«En la lógica de una investigación cultural no se pueden separar, como tampoco lo permiten las Ciencias Naturales, el estadio de la observación y el de la conceptualización teórica».
La situación que parece llevar a la aporía entre teoría y práctica cultural la resuelve Hans Ulrich Gumbrecht acuñando una diferenciación entre Sinnkultur («cultura mental») frente a Präsenzkultur («cultura presencial») (Gumbrecht, 2004), que responde con el concepto de «presencia» a la problemática aquí planteada. Las «presencias» son, en definitiva, una solución para denominar los productos culturales, los hechos y presencias tangibles, esto es, «las cosas de este mundo» (Gumbrecht, 2004, p. 11). El análisis de presencias «mundanas» reorienta los objetivos del estudio cultural y los aparta de las definiciones globales de «cultura» hacia la búsqueda de matices, rasgos, detalles de ellas mismas, y no de su totalidad.
La realidad empírica impide la definición científica fidedigna de cualquier cultura, pero no así su interpretación puntual a partir de las manifestaciones surgidas en ella, por ello todo estudio cultural será una hipótesis cultural. Este enfoque desdeña la comprensión global y total(itaria) de cultura y se centra más bien en sus aspectos singulares. De este modo, «cultura» sigue siendo un concepto teórico subyacente a los individuos del que su comprensión se reduce a su impacto:
«Eine Kultur selbst, sei es eine fremde, sei es die eigene, kann weder verstanden noch interpretiert werden, denn sie ist keine Handlung und kein Sinngebilde, vielmehr ein Rahmen, ein – mehr oder weniger dichter – Kontext solcher Phänomene» (Mecklenburg, 2008, p. 162).
«Cualquier cultura, sea extraña o propia, no puede entenderse ni interpretarse, ya que no es una conducta, sino una conceptualización, más bien incluso un marco o un contexto más o menos exhaustivo de estos fenómenos».
La aceptación de una cultura «teórica» deriva por necesidad en su aproximación siempre a través de sus manifestaciones, que son las que nos permiten interpretar el marco de origen. El estudio aquí propuesto trabaja por ello con «presencias», sirviéndose de ellas para la extracción de hipótesis para la construcción de un contexto cultural. Este razonamiento encaja con la intuición de Geertz, que veía la cultura como un adivinable «sistema de símbolos» (Wirth, 2008, p. 40), al reconocer que el análisis cultural se reducía a «adivinar significados, evaluar conjeturas, y sacar conclusiones explicativas de las mejores conjeturas» (Geertz, 1973, p. 21). Es por ello que en los estudios sobre fenómenos culturales resulta determinante la definición del espacio:
«Die Logik der Kulturforschung […] hängt entscheidend davon ab, wie man den bedeutsamen Raum zwischen mehreren Ereignissen, zwischen Ereignissen und Beobachtungen, aber auch zwischen mehreren Beobachtungen definiert» (Wirth, 2008, p. 47).
«La lógica de la investigación cultural depende de forma decisiva de cómo se defina el espacio relevante no solo entre varios acontecimientos y observaciones, sino también entre varias observaciones entre sí».
Al analizar la cultura a partir de las manifestaciones culturales no sólo se obvia una definición comprensible de la misma, sino que además se persigue un constructo de un contexto cultural determinado. La visión extraída de dichas manifestaciones es su visión delimitada, reducida, concreta y subjetiva: ergo su hipótesis. De este modo, la definición de cultura aquí sostenida permanece fiel a las propuestas teóricas vigentes (Reckwitz, 2006, p. 84; Nünning & Sommer, 2004, p. 18; Wirth, 2008, p. 64), pero va más allá buscando su funcionalidad, su aplicación y su impacto. La funcionalidad de cualquier cultura se observa en el momento en que se configura una nueva visión de cultura comprensible, una propuesta teórica «delimitada», y esta lleva en el presente estudio el nombre de «contextos culturales».