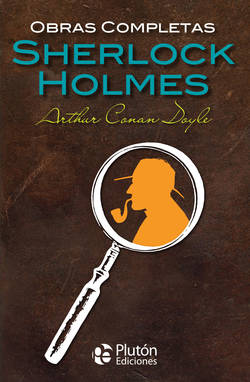Читать книгу Obras completas de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle, Исмаил Шихлы - Страница 10
ОглавлениеCapítulo III:
John Ferrier habla con el profeta
Jefferson Hope y sus cantos se habían ido de Salt Lake City hacía tres semanas. A John Ferrier le dolía el corazón cuando pensaba en el regreso del joven y en la pérdida inminente que sufriría al quedarse sin su hija adoptiva. Pero la cara feliz y radiante de ella le servía para congraciarle con aquel momento más de lo que hubiera podido conseguir cualquier otra motivo. Siempre había tenido el propósito, arraigado en lo más profundo de su decidido corazón, de que nada podría inducirle a consentir en que su hija se casase con un mormón. No contemplaba de ningún modo como matrimonio una boda de esa clase, sino que la tenía por una vergüenza y un deshonor. Pensara lo que pensara de las costumbres mormonas, permanecía inflexible acerca de ese único extremo. Se veía obligado a mantenerse en silencio, porque el manifestar una opinión heterodoxa resultaba peligroso por aquel entonces en la Tierra de los Santos.
Sí, era un asunto peligroso, tan peligroso que ni siquiera el más santo se atrevía a vociferar algo, aguantando el aliento y sus opiniones religiosas, por temor a que alguna frase salida de sus labios pudiera ser repetida equivocadamente y que ello le acarrease una rápida sanción. Los que habían sido antaño víctimas de la persecución se habían convertido ahora en perseguidores por cuenta propia, y perseguidores de las más horribles características. Ni la Inquisición de Sevilla, ni la Wehmericht alemana, ni las sociedades secretas de Italia, fueron capaces de poner en marcha una maquinaria más formidable que la que envolvió como una nube el estado de Utah.
Su invisibilidad y el misterio en que se envolvía hicieron doblemente terrible a esta organización. Parecía ser omnisciente y omnipotente. Y, sin embargo, ni se la veía ni se la oía. Todo aquel que hablaba contra la Iglesia se desvanecía, sin que nadie supiese adonde había ido ni lo que había sido de él. La esposa y los hijos esperaban en su casa, pero ningún padre regresó jamás para informarlos de lo que le había ocurrido a manos de sus jueces secretos. La consecuencia de una frase impremeditada o de un acto precipitado era el aniquilamiento inmediato, pero nadie sabía de qué índole podía ser aquel poder que estaba suspendido sobre sus cabezas. No es de extrañar que las personas viviesen temiendo y temblando siempre y que ni siquiera en los más apartados lugares se atreviesen a musitar las dudas que los oprimían.
Este poder vago y terrible se ejercía al inicio tan solo contra los recalcitrantes que, habiendo abrazado la fe mormona, querían más tarde pervertirla o dejarla de lado. Pero muy pronto fue ganando mayor amplitud. Escaseaban las mujeres adultas, y la poligamia resulta una doctrina estéril cuando se carece de población femenina. Empezaron a circular extraños rumores... de emigrantes asesinados y de salvajes saqueos en ciertas regiones en las que nunca se habían visto indios. Aparecían en los harenes de los ancianos mujeres nuevas, mujeres que languidecían y lloraban, y en cuyos rostros quedaban huellas de un horror inextinguible. Ciertos caminantes rezagados en las montañas hablaban de cuadrillas de hombres armados, enmascarados que se cruzaban con ellos de noche, subrepticia y calladamente. Estos cuentos y rumores tomaron cuerpo y forma y fueron corroborados una y otra vez hasta que se concentraron en un nombre secreto: el de la cuadrilla de los Danitas, o de los Ángeles Vengadores, que siguen siendo hoy en día, en los ranchos aislados del Oeste, un nombre siniestro y de mal agüero.
Lo que se fue sabiendo de la organización sirvió para incrementar, más bien que para disminuir, el horror que inspiraba en las mentes de los hombres. Nadie sabía quiénes eran los miembros de aquella sociedad implacable. Se mantenían en el secreto más hondo los nombres de aquellos que participaban en los hechos de sangre y de violencia que tenían lugar bajo la bandera de la religión. El mismo amigo a quien alguien comunicaba sus recelos sobre el Profeta y sobre la misión que decía tener podía ser uno de los que se presentasen de noche con fuego y espada a exigir una terrible reparación. De ahí que cada cual temía a su convecino y que nadie hablaba de las cosas que llegaban más al alma.
John Ferrier se hallaba una hermosa mañana a punto de salir para sus trigales, cuando oyó el ruido de la puerta exterior que se abría; miró por la ventana y vio que venía hacia la casa por el sendero un hombre grueso, de cabello rubio y de mediana edad. Se le subió el corazón a la garganta, porque no era otro que el gran Brigham Young en persona. Lleno de sobresalto, pues no ignoraba que aquella visita no presagiaba nada de bueno, corrió Ferrier a la puerta para recibir al jefe de los mormones. Sin embargo, este último recibió fríamente sus saludos y fue tras él con expresión severa, entrando en el cuarto de estar.
—Hermano Ferrier —dijo, tomando una silla y mirando al granjero fijamente, a través de sus blondas pestañas—, los creyentes de verdad hemos sido buenos amigos para ti. Te recibimos cuando te morías de hambre en el desierto, partimos contigo nuestro alimento, te llevamos sano y salvo hasta el Valle de los Elegidos, te hicimos entrega de una magnífica extensión de tierra y dejamos que te enriquecieses bajo nuestra protección. ¿No es así?
—Así es —contestó Ferrier.
—Solo una cosa te pedimos en pago de todo esto: que abrazaras nuestra verdadera fe y que te acomodases en todo a nuestras normas. Tú lo prometiste y, si es verdad lo que se rumorea entre todos, has mostrado negligencia en cumplirlo.
—¿En qué he mostrado negligencia? —preguntó Ferrier, extendiendo las manos en ademán suplicante—. ¿No he hecho mis aportaciones al fondo común? ¿No he asistido al templo? ¿No he...?
—¿Dónde están tus esposas? —preguntó tranquilamente Young, mirando a su alrededor—. Hazlas venir aquí para que pueda saludarlas.
—Es cierto que no me he casado —contestó Ferrier—. Pero es que las mujeres escaseaban y otros tenían mejores títulos que yo, que no vivía solitario, porque tenía a mi hija para atenderme en mis necesidades.
—Es de esa hija de la que quiero hablarte —dijo el jefe de los mormones—. Ella ha llegado a ser la flor de Utah y ha encontrado favor a los ojos de muchos que ocupan lugar muy alto en el país.
John Ferrier dejó escapar en su interior un gemido.
—Se cuentan de ella cosas que me resisto a creer; se cuenta de ella que está comprometida con no sé qué gentil. Son seguramente rumores de lenguas sin oficio. ¿Cuál es el mandamiento decimotercero del código del santo Joseph Smith? “Todas las doncellas pertenecientes a la verdadera fe deben contraer matrimonio con uno de los elegidos, porque la que se casa con un gentil comete un grave pecado”. Siendo esto así, es imposible que tú, que profesas la santa fe, toleres que tu hija viole ese mandamiento.
John Ferrier no contestó, pero jugueteó nervioso con su fusta.
—Este es el punto único que nos servirá para poner a prueba tu fe. Así lo ha decidido el Consejo Sagrado de los Cuatro. La muchacha es joven y no queremos que se case con un hombre ya encanecido, y no queremos tampoco quitarle por completo la facultad de elegir. Nosotros los ancianos tenemos muchas vaquillas, pero tenemos que proveer también a nuestros hijos. Stangerson tiene un hijo y Drebber tiene un hijo, y cualquiera de los dos acogería con la mayor alegría a tu hija en su casa. Que ella misma elija entre los dos. Son jóvenes y ricos y pertenecen a la verdadera fe. ¿Qué dices a esto?
Ferrier permaneció callado por un breve espacio de tiempo, con el ceño fruncido. Por fin dijo:
—Denos tiempo. Mi hija es muy joven, apenas si ha entrado en la edad del matrimonio.
—Tendrá un mes para elegir —dijo Young, levantándose de su asiento—. Al finalizar ese plazo tendrá que darnos su contestación.
Estaba ya cruzando el umbral cuando se giró con el rostro encendido y los ojos centelleantes para decir con voz tonante:
—Sería mejor para ustedes, John Ferrier, que tú y ella yacieran como esqueletos blanqueados en lo alto de la Sierra Blanca, antes que oponer sus débiles voluntades a las órdenes de los Cuatro Santos.
Se alejó de la puerta con un ademán amenazador, y Ferrier oyó el ruido de sus fuertes pisadas alejándose por el camino de gravilla. Aún estaba Ferrier sentado, con los codos en las rodillas, meditando cómo exponer el asunto a su hija, cuando notó que una mano suave se apoyaba en la suya, y al alzar la vista la vio, en pie, a su lado. Le bastó una mirada al rostro pálido y asustado de la joven para comprender que ella había oído la conversación.
—No pude evitarlo —dijo, contestando a su mirada—. Su voz resonaba por toda la casa. ¡Padre!¡padre! ¿Qué vamos a hacer?
—No tengas miedo —contestó él, atrayéndola hacia sí, acariciando con su mano ancha y áspera sus castaños cabellos—. De una manera u otra lo arreglaremos. No disminuye tu cariño por ese mozo, ¿verdad?
Un sollozo y un apretón de mano fueron la única respuesta que ella le dio.
—No, por supuesto que no. No me gustaría que me dijeses que había disminuido. Es un mozo bien parecido y es un cristiano, lo cual es ser bastante más de lo que son estas gentes de aquí, a pesar de tanto rezar y predicar. Mañana sale una expedición para Nevada, y yo me las arreglaré para enviarle un mensaje explicándole el conflicto en que estamos inmersos. O yo no conozco a ese mozo, o regresará a una velocidad que dejará pequeña a la del telégrafo eléctrico.
Lucy se echó a reír por entre sus lágrimas al escuchar aquella descripción de su padre.
—Cuando él llegue nos aconsejará lo que mejor se puede hacer. Es por usted por quien yo tengo miedo, padre. Se oyen contar... se oyen contar unas cosas espantosas acerca de los que se oponen al Profeta, siempre les ocurre algo terrible.
—Pero nosotros no nos hemos opuesto a él todavía —contestó su padre—. Tiempo tendremos de esperar la tormenta cuando lo hagamos. Tenemos por delante un mes entero, hacia fines de ese plazo creo que haremos bien en alejarnos de Utah.
—¡Irnos de Utah!
—Algo por el estilo.
—¿Y la granja?
—Convertiremos en dinero todo cuanto nos sea posible, y lo demás tendremos que dejarlo. Si he de decirte la verdad, Lucy, no es esta la primera vez que se me ha ocurrido hacerlo. Yo no estoy por someterme a nadie, como lo hace esta gente con su condenado Profeta. Yo he nacido norteamericano y libre, y todo esto me resulta nuevo. Probablemente soy demasiado viejo para aprender. Si ese hombre anda ramoneando por los alrededores de esta granja, quizá tropiece con un escopetazo de postas que caminan en sentido contrario.
—Pero no nos dejarán marchar —le objetó su hija.
—Espera que venga Jefferson, y pronto lo arreglaremos. Entretanto, no te preocupes, cariño, y no dejes que se te irriten los ojos de llorar, porque si él te ve así la tomaría contigo. No hay ningún motivo para asustarse y tampoco existe peligro alguno.
John Ferrier sentenció estas consoladoras palabras con seguridad; pero Lucy puso especial atención en que aquella noche tuvo un cuidadoso esmero en ponerle el cerrojo a las ventanas y en limpiar y cargar la vieja escopeta que colgaba en una pared del dormitorio.