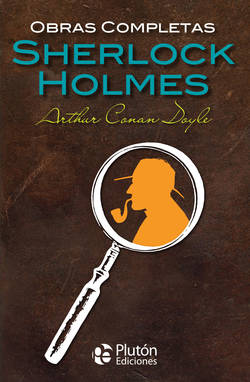Читать книгу Obras completas de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle, Исмаил Шихлы - Страница 9
ОглавлениеCapítulo II:
La flor de Utah
Este no es lugar apropiado para relatar las penurias por las que pasaron los emigrantes mormones hasta que llegaron al refugio final. Habían avanzado con una constancia que casi no tiene paralelo en la historia, desde las vertientes occidentales de las Montañas Rocosas hasta las orillas del Mississippi. Con tenacidad anglosajona habían vencido todos los escollos que podía la naturaleza ponerles en el camino: el hambre, la sed, la fatiga, los salvajes, las fieras y la enfermedad. Pero aquella larga travesía y los horrores que se iban acumulando habían quebrantado hasta las voluntades de los más fuertes. Todos se arrodillaron para hacer una plegaria que les salía del corazón cuando vieron a sus pies el ancho valle de Utah bañado por la luz del sol, y oyeron de labios de su jefe que aquella era la tierra prometida y que habían de ser suyos aquellos acres de tierras vírgenes para siempre.
Young mostró muy pronto que era tan buen administrador como jefe decidido. Se trazaron mapas y se prepararon planos, en los que se hizo el proyecto de la futura ciudad. Alrededor de esta se concedieron terrenos para granjas en proporción a los méritos de cada cual. Al comerciante se le estableció en su comercio y al artesano en su oficio. Surgieron las calles y las plazas como por ensalmo. En el campo se hicieron labores de drenaje y de vallado, se plantó y se limpió de manera que, al llegar el verano siguiente, toda la región estaba dorada de trigales maduros. Todo prosperó en aquella extraordinaria colonia. En primer lugar, el gran templo que habían erigido en el centro de la ciudad se hizo cada vez más alto y más espacioso. Desde el primer arrebol del alba hasta que cerraba el crepúsculo vespertino, no cesaba de oírse el golpear de los martillos y el chirriar de la sierra en el monumento que los emigrados erigían a Aquel que los había llevado a buen puerto, atravesando mil peligros.
Los dos extraviados, John Ferrier y la muchachita, que habían compartido su fortuna y a la que adoptó por hija, acompañaron a los mormones hasta el fin de su peregrinación. La pequeña Lucy Ferrier fue llevada con bastante comodidad en la galera del anciano Stangerson, refugio que ella compartía con las tres mujeres del mormón y con su hijo, muchacho de doce años, terco y audaz. Habiéndose repuesto, con la elasticidad propia de la niñez, de la emoción que le causó la muerte de su madre, la niña se convirtió pronto en mimada de las mujeres, y se adaptó a esta nueva clase de vida en su casa ambulante de techo de luna. Entretanto, Ferrier, repuesto de sus privaciones, se distinguió como guía útil y cazador infatigable. Tan rápidamente se ganó el aprecio de sus nuevos compañeros que, una vez llegados al final de sus andanzas, acordaron por unanimidad que se le otorgase un trozo de tierra tan espacioso y tan fértil como el de cualquiera de los colonos, con excepción de los del mismo Young y de los de Stangerson, Kemball, Johnston y Drebber, que eran los cuatro principales ancianos.
John Ferrier se construyó en su granja una sólida casa de troncos, que en años sucesivos recibió tantos ensanches que acabó siendo un chalet espacioso. Era hombre de sentido práctico, inteligente en sus tratos y hábil de manos. Su constitución férrea le permitía trabajar desde la mañana hasta la noche en la mejora y el laboreo de sus tierras. Por esta razón, su granja y todo cuanto le pertenecía prosperaron de manera extraordinaria. En tres años había aventajado a sus convecinos, a los seis estaba en la abundancia, a los nueve era rico, y a los doce no había en toda Salt Lake City media docena de hombres que pudieran compararse con él. Desde el gran mar interior hasta las montañas de Wahsatch no había nombre mejor conocido que el de John Ferrier. En una sola cosa, y solo en una, Ferrier hería las susceptibilidades de sus correligionarios. No hubo razonamiento ni persuasión que lograse inducirlo a que tomara mujeres siguiendo la norma de sus compañeros. Nunca dio razones por aquella persistente negativa, y se alegró con mantenerse en su determinación de una manera resuelta e inflexible. No faltaron algunos que le acusaron de tibieza en la religión que había adoptado, y otros que lo atribuían a avaricia y a desgana de incurrir en gastos. Otros, por último, hablaban de ciertos amores juveniles y de una joven de cabellos blondos que se consumió de nostalgia en las costas del Atlántico. Fuese cual fuese el motivo, Ferrier permaneció rigurosamente célibe. En todos los demás aspectos se amoldó a la religión de la flameante colonia, y ganó fama de ser hombre ortodoxo y de recta conducta.
Lucy Ferrier fue creciendo en la casa de troncos y ayudó a su padre adoptivo en todas sus iniciativas. El aire bueno de las montañas y el balsámico olor de los pinares sirvieron a la muchacha de niñera y de madre. Con los años fue creciendo y haciéndose cada vez más fuerte, sus mejillas se colorearon más y su caminar se hizo más elástico. Muchos caminantes que cruzaban por la carretera que pasaba junto a la granja Ferrier sintieron revivir en su espíritu pensamientos hacía mucho tiempo olvidados, al contemplar su figura esbelta y juvenil paseando por los campos de trigo, o al verla cruzar montada en el caballito mustang de su padre, al que gobernaba con la gracia y soltura de una verdadera hija del Oeste. Así es como el capullo se hizo flor, y el mismo año que vio a su padre convertido en el más rico de los granjeros, la convirtió a ella en un ejemplar de muchacha norteamericana tan preciosa como la que más en toda la vertiente del Pacífico.
Pero no fue el padre el primero en descubrir que la niña se había desarrollado hasta convertirse en mujer. Eso ocurre muy raras veces. Ese cambio misterioso es demasiado sutil y demasiado gradual para que pueda ser medido por fechas. Y la que menos se entera de ello es la propia doncella, hasta que el tono de una voz o el contacto de una mano hacen estremecer su corazón, y comprende, con una mezcla de orgullo y de temor, que ha despertado dentro de ella una naturaleza nueva y de mayor vuelo. Son pocas las que no recuerdan ese día y no conservan la memoria del pequeño incidente que anunció el alborear de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, la ocasión fue en sí misma seria, independientemente de su influencia futura en el destino de la joven y en el de otros muchos, además de ella.
Era una mañana calurosa de junio, y los Santos del Último Día andaban tan atareados como las abejas, cuya colmena habían elegido para emblema de su pueblo. Tanto en los campos como en las calles resonaba el mismo rumor de actividad humana. Por las polvorientas carreteras desfilaban largas filas de mulas fuertemente cargadas que iban todas en dirección hacia el Oeste, porque en California había estallado la fiebre del oro, y la rata continental cruzaba por la ciudad de los Elegidos. Venían también rebaños de ovejas y de ganado vacuno desde las tierras lejanas de pastos, y cortejos de emigrantes en los que hombres y caballos estaban cansados por igual de su marcha interminable. Por entre toda aquella multitud abigarrada, abriéndose camino con la habilidad de un perfecto jinete, galopaba Lucy Ferrier, la cara sonrosada encendida por el ejercicio y su extensa cabellera castaña flotando a las espaldas. Llevaba un encargo de su padre para realizar en la ciudad, y marchaba a cumplirlo como lo había hecho otras muchas veces, con toda la decisión de la juventud, pensando únicamente en su tarea y en cómo tenía que realizarla. Aquellos aventureros, sucios de viajar, se la quedaban observando con asombro, y hasta los estólidos indios, que se trasladaban de un lado a otro con sus pieles, aflojaban su habitual estoicismo contemplando maravillados la belleza de la doncella de rostro pálido.
Había llegado ya a los arrabales de la ciudad cuando se encontró la carretera bloqueada por un gran rebaño de ganado vacuno, conducido por media docena de pastores de las llanuras de aspecto salvaje. Llevada por su falta de paciencia, intentó atravesar este obstáculo lanzando su caballo por lo que creyó que era un espacio libre entre la masa. Sin embargo, apenas se hubo metido, la manada se cerró a sus espaldas, y se vio encerrada por completo en aquel río movedizo de animales vacunos, de fiera mirada y largos cuernos. Acostumbrada como estaba a manipular el ganado, no se alarmó al verse en aquella situación, sino que aprovechó todas las circunstancias de impulsar a su caballo hacia adelante, con la esperanza de abrirse camino por entre la cabalgata. Desgraciadamente, ya fuese accidentalmente o de manera deliberada, los cuernos de uno de los animales chocaron violentamente contra el costado del mustang, y lo enloquecieron. Instantáneamente se alzó sobre sus patas traseras, dando un bufido de rabia, y saltó y corcoveó de una manera que habría desarzonado al jinete más diestro. La situación estaba llena de peligros. Cada avance del desquiciado caballo le hacía chocar otra vez con los cuernos, y ese choque servía para enfurecerlo más. Todo lo que la muchacha podía hacer era procurar mantenerse en la silla, porque el deslizarse de la misma equivalía a una muerte horrorosa bajo las pezuñas de aquellos animales indómitos y asustados. Como no estaba acostumbrada a tales circunstancias inesperadas, empezó a darle vueltas la cabeza y a aflojarse la presión de sus manos en la brida. Sofocada por la nube de polvo que se levantaba y por el vaho de aquellos animales forcejeantes, quizá hubiese abandonado sus esfuerzos, presa de desesperación, a no ser por una voz cariñosa que resonó a un costado suyo, dándole la seguridad de su ayuda. En ese momento, una mano morena y forzuda agarró al asustado caballo por la barbada, y abriéndose camino entre el rebaño, no tardó en sacarlos a terreno libre.
—¿Está herida, señorita? —preguntó respetuosamente su salvador.
La joven levantó la vista hacia aquel rostro moreno y fogoso, y se rio con naturalidad, diciendo sin rodeos:
—Lo que estoy es tremendamente asustada. ¿Quién iba a pensar que mi Pancho se iba a asustar de una manada de vacas?
—Gracias a Dios que se mantuvo usted en su silla —dijo el otro con seriedad.
Era un joven alto, de aspecto bravío, jinete en un fuerte caballo ruano y vestido con burdas ropas de cazador; llevaba colgado de los hombros un largo rifle.
—Me parece que usted es la hija de John Ferrier —dijo a manera de comentario—. La vi salir a caballo de su casa. Cuando hable con él, pregúntele si se acuerda de Jefferson Hope, de San Luis. Si se trata del mismo Ferrier, mi padre y él fueron íntimos.
—¿Y por qué no viene y se lo pregunta usted mismo? —interrogó ella con recato.
Al joven pareció gustarle aquella indicación, y sus negros ojos centellearon de placer.
—Así lo haré —dijo—. Hemos permanecido en las montañas durante dos meses, y no estamos presentables para una visita. Tendrá que recibirnos tal como estamos.
—Él tiene mucho que agradecerles y yo también —contestó ella—. Me adora. Si esas vacas me hubiesen pisoteado, él no se habría consolado jamás.
—Tampoco yo —dijo su compañero.
—¡Usted! Bueno, yo no creo que a usted le hubiese importado mucho. Ni siquiera es usted amigo nuestro.
Al oír ese comentario, la morena cara del joven cazador se puso tan sombría, que Lucy Ferrier se echó a reír ruidosamente.
—Bueno, no me expresé bien —dijo—, porque ya es usted un amigo. No deje de venir a visitarnos. Tengo que seguir adelante, porque, de otro modo, mi padre no volvería a confiarme ningún asunto suyo. ¡Adiós!
—Adiós —contestó él, alzando su ancho sombrero e inclinándose hacia la mano pequeña de la joven. Esta hizo dar media vuelta a su mustang, le sacudió un latigazo con la fusta y salió disparada carretera adelante en medio de una nube ondulante de polvo.
El joven Jefferson Hope continuó a caballo con sus compañeros, sombrío y taciturno. Se habían quedado en las montañas de Nevada buscando minas de plata, y regresaban a Salt Lake City con la esperanza de conseguir capital suficiente para explotar algunos filones que habían descubierto. El joven había fijado en el negocio un interés tan vivo como cualquiera de sus compañeros, hasta que el incidente aquel desvió sus pensamientos por otros conductos. La vista de la hermosa muchacha, tan fresca y sana como las brisas de la sierra, había removido hasta lo más profundo su corazón volcánico e indomable. Cuando ella desapareció de su vista, el joven entendió que había llegado a una crisis en su vida, y que ni las especulaciones en minas de plata ni ningún otro asunto podrían tener nunca para él tanta importancia como este de ahora, que los absorbía todos por entero. El amor que había nacido en su corazón no era el capricho súbito y mudable de muchacho, sino más bien la pasión furiosa e indómita de un hombre de fuerte voluntad e imperioso temperamento. Estaba acostumbrado a triunfar en todo cuanto emprendía. Se juró en su corazón que tampoco en esta empresa fracasaría si el esfuerzo y la perseverancia humanos eran capaces de llevarlo al éxito.
Aquella noche se presentó en la casa de John Ferrier, y a ella volvió muchas veces, hasta que su rostro se hizo familiar en la granja. John, encerrado en el valle y absorbido por su trabajo, había tenido pocas ocasiones de enterarse durante los últimos doce años de las noticias del mundo exterior. Jefferson Hope pudo dárselas, y lo hizo en un estilo que interesó a Lucy tanto como a su padre. Había sido uno de los exploradores avanzados en California y podía contar muchas historias extraordinarias de fortunas que se habían hecho y de fortunas que se habían perdido en aquellos días felices e insensatos. Había sido explorador, cazador, buscador de minas de plata y ranchero. En cuantos lugares se ofrecían aventuras emocionantes, allí estaba Jefferson Hope buscándolas. No tardó en tener las simpatías del anciano granjero, que hablaba de manera elogiosa de sus buenas cualidades. En esos casos, Lucy permanecía silenciosa, pero el rubor de sus mejillas y sus ojos brillantes y felices demostraban con demasiada claridad que su corazón juvenil ya no le pertenecía. Quizá su honrado padre no hubiese observado esos síntomas, pero con seguridad que no pasaron por alto para el hombre que había conquistado su afecto.
Cierto atardecer del verano el joven llegó al galope por la carretera y frenó delante de la puerta. Lucy estaba en el umbral de la casa y fue a su encuentro. El joven pasó la brida por encima de la cerca y se adelantó a pie por el sendero.
—Lucy —le dijo, agarrándola de las dos manos y mirándole con ternura a la cara—, me marcho. No le pido ahora que venga conmigo, pero ¿está dispuesta a venir cuando yo vuelva por aquí?
—¿Y cuándo será eso? —le preguntó ella, sonrojándose y riéndose.
—De aquí a un par de meses como mucho. Entonces, cariño mío, vendré y te reclamaré. No hay nada capaz de interponerse entre nosotros.
—¿Y qué será de mi padre? —preguntó ella.
—Él me ha dado su consentimiento, para el caso en que resulte bien la explotación de las minas. Sobre eso no tengo miedo alguno.
—Pues bien: puesto que usted y mi padre lo arreglaron todo, ya no hay nada que hablar —dijo ella cuchicheando y arrimando su mejilla al ancho pecho del joven.
—¡Gracias a Dios! —exclamó él con voz áspera, inclinándose y besándola—. Entonces, asunto arreglado. Cuanto más tiempo me quede, más duro se me hará el arrancarme de aquí. Ellos me están esperando en el cañón. Adiós, corazón mío... adiós. Dentro de dos meses me verás aquí.
Mientras hablaba se apartó de ella con gran esfuerzo y, saltando sobre su caballo, se alejó a galope furioso, sin volver siquiera la vista atrás, como si temiera que si volvía la vista una sola vez para mirar lo que dejaba, le fallase su resolución. La joven quedó de pie en la puerta, siguiéndole con los ojos hasta que desapareció. Volvió a la casa como la muchacha más dichosa de todo Utah.