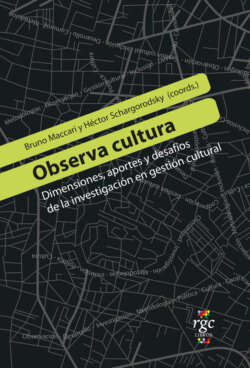Читать книгу Observa cultura - Bruno Maccari - Страница 5
ОглавлениеPresentación | Claves de la investigación cultural: entre las necesidades de reconocimiento y los desafíos del desarrollo profesional
[ Bruno Maccari y Héctor Schargorodsky ]
La conformación del sector cultural y el fortalecimiento de las políticas culturales, en tanto ámbito de trabajo, de generación de recursos y de promoción estratégica para el desarrollo social, requiere de la contribución de múltiples actores públicos y privados. Como parte de ese entramado de políticas y estrategias, los observatorios culturales y centros de investigación han jugado un rol cada vez más relevante. Su función y alcance han sido argumentados en la necesidad de contar con información actualizada y de calidad para poder analizar las dinámicas de cada contexto cultural. La complejidad que adquiere el campo cultural en la sociedad contemporánea necesita del fortalecimiento de este tipo de instituciones, en cuanto espacios estratégicos, para analizar la realidad y contribuir así a su mejor conocimiento y, en definitiva, para apoyar el diseño de políticas que favorezcan su desarrollo.
A nivel internacional, los observatorios culturales surgen a finales del siglo XX –primero en el contexto europeo y luego en otros continentes– como una práctica impulsada sobre todo desde universidades, ámbitos de gestión cultural pública y organismos internacionales, con el propósito de “obtener una visión amplia de determinados fenómenos y acontecimientos culturales” (Ortega y San Salvador, 2010, p. 2). Se registran antecedentes de observatorios culturales fundados con anterioridad a 1970 y durante la década de 1980, sin embargo, el proceso de multiplicación de estos centros –en la acepción más contemporánea de observatorio cultural– suele ubicarse en la década de 1990, y en particular durante el último lustro del siglo XX. Los estudios de Ortega y Del Valle (2010) sostienen que es precisamente entre 1995 y 1999 cuando se constituye la gran mayoría de los observatorios culturales a nivel internacional. Los observatorios surgen en el contexto de la sociedad de la información, y en el rol prioritario que adquiere el conocimiento como motor de los procesos de desarrollo. Desde esta concepción, el uso eficaz de la información permite una traducción en forma de conocimiento y, sobre todo, constituye un insumo estratégico para el campo de la gestión, el diseño de políticas y las diversas iniciativas en materia de inversión cultural.
Pese a la rapidez con la que se han multiplicado los observatorios culturales, y al rol estratégico que estos adquieren en los procesos de conocimiento, análisis y fortalecimiento del sector, se trata de un fenómeno todavía poco estudiado. Según Ortega y San Salvador (2010) –especialistas de referencia en la temática–, “la ausencia de una definición de observatorio ampliamente aceptada dificulta la identificación de los observatorios culturales y, consecuentemente, limita el análisis del fenómeno” (p. 3). Asimismo, Negrón y Brodsky (s/f) –quienes también han relevado estos espacios– rescatan la flexibilidad y ductilidad del concepto que, en línea con la complejidad propia del campo cultural, permite reunir bajo la categoría de “observatorios culturales” a una multiplicidad de servicios e instrumentos (p. 2).
Al presente, existe ya un cierto consenso respecto al desempeño, funciones y servicios desarrollados por los observatorios y centros de investigación cultural. Tradicionalmente, se ha puesto el acento en la capacidad de estos espacios para sistematizar fuentes de información, realizar análisis periódicos sobre el comportamiento e impactos de la actividad cultural, e implementar estudios cuantitativos y cualitativos sobre la realidad sectorial que contribuyan, en definitiva, a una mejor toma de decisiones en el plano de la gestión y al fortalecimiento de las políticas públicas en materia cultural.
Esta diversidad de enfoques viene siendo abordada y analizada desde distintas perspectivas institucionales y académicas. Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2006), los observatorios nacen con la necesidad de sistematizar las diferentes fuentes de información existentes y ofrecer una fuente de información global. Para la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura (IFACCA, 2005), la razón de ser de los mismos radica en la tarea de vincular las fuentes de información existentes para contar con un análisis sistemático que permita un mejor diseño de las políticas culturales. Desde la óptica de Ortega y San Salvador (2010), el rol central de los observatorios es “facilitar la transferencia y acceso a la información y conocimiento cultural con el fin de fomentar el debate, promover el diálogo, contribuir a la reflexión y estimular la creación de pensamiento; mejorar el proceso de toma de decisión; y servir de apoyo a las políticas culturales” (p. 8). Negrón y Brodsky (s/f), por su parte, se focalizan en las tareas de monitoreo, centralización y difusión de la información, y en la vocación de los observatorios culturales para “aportar al proceso de toma de decisiones respecto al desarrollo cultural” (p. 2).
El universo de espacios, centros y programas de investigación nucleados bajo la figura de los observatorios culturales puede ser organizado de distintas maneras. Entre los abordajes más extendidos se destacan las clasificaciones por titularidad y dependencia institucional –existen observatorios gubernamentales, universitarios, privados, cooperativos y de gestión mixta–; por alcance territorial –observatorios con foco regional, nacional, provincial o local–; por ámbito de análisis –donde conviven abordajes integrales de la actividad cultural con el estudio de sub-sectores específicos, el análisis de aspectos transversales o el seguimiento de cuestiones técnicas puntuales–, por metodología de trabajo –entre las que se destacan censos, encuestas, estadísticas, mapas, diagnósticos, informes, estudios, etc.–, y por catálogo de servicios –es decir la realización de investigaciones y publicaciones, la conformación de espacios de formación, la organización de jornadas y congresos, los servicios de asistencia técnica y consultoría, el desarrollo de bancos de información, entre otros–. Esta diversidad de encuadres, formatos y funciones conforma una casuística múltiple que puede ser identificada y analizada también a la luz de las experiencias locales y regionales.
Este libro forma parte de la labor que el Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lleva adelante en el campo de la investigación académica, y en él se exponen los puntos de vista de un conjunto de calificados autores en torno a la cuestión de la investigación cultural y sus diversas estrategias, usos y alcances en el marco de la profesionalización creciente experimentada por el sector. En su contenido se conjugan perspectivas académicas, con aportes profesionales e institucionales, que hacen a la multiplicidad de actores reunidos en torno a la labor investigativa, sus usos y potencialidades de trabajo. Se ha buscado también integrar los distintos abordajes y dimensiones de la investigación cultural, considerando al mismo tiempo el amplio entramado de actores, agentes, instituciones, agencias y demás actores de relevancia que, a lo largo de estas dos décadas ininterrumpidas, han contribuido al desarrollo del Observatorio Cultural FCE-UBA. Cabe señalar además que algunos de los textos tienen su origen en el evento “ObservaCultura” que se realizó en noviembre de 2017 en coincidencia con el vigésimo aniversario de su fundación.
En el campo de las organizaciones dedicadas a la investigación en gestión cultural, no es frecuente –al menos en América Latina– identificar iniciativas institucionales que hayan logrado mantenerse vigentes durante más de veinte años. Por lo general, suelen exponerse las razones y factores de fracaso, pero deben existir argumentos para la justificación de esa permanencia y actividad ininterrumpida. En ese sentido, este libro busca, por un lado, dar cuenta del proceso histórico y sectorial que promueve la sistematización y profesionalización de las iniciativas de investigación cultural a nivel nacional y, por el otro, orientar y analizar ciertas causas que, si no justifican la existencia por sí mismas, al menos brindan algunas claves para descifrar por qué siguen siendo útiles iniciativas de investigación cultural como las del Observatorio Cultural. Desde nuestra perspectiva, buena parte de esa vigencia, actividad y relevancia pasan por su pertenencia al ámbito universitario, su perfil técnico, su deliberada estrategia de autosustentabilidad, su capacidad para encarar proyectos de manera flexible, su aporte a la circulación de profesionales e ideas, su vinculación sectorial y sus alianzas institucionales.
A partir de este contexto institucional, el libro sitúa a la investigación cultural en el centro de un campo a la vez autónomo e integrado, que se despliega desde distintas perspectivas –filosóficas, comunitarias, de género–, y al mismo tiempo propone un amplio abanico de articulaciones que vinculan a la investigación con objetivos estratégicos asociados a la inclusión social, el desarrollo, la diversidad y la cooperación internacional, entre otros.
Entre lo político y lo operativo, el libro busca poner de relieve las principales dimensiones de la investigación cultural y sus alcances, integrando abordajes que van desde su conceptualización como insumo clave para la profesionalización y el diseño de las políticas sectoriales a la identificación de las implicancias y dinámicas que adquieren las iniciativas de investigación. A partir de los aportes de reconocidos especialistas, el libro se estructura a lo largo de ocho capítulos que presentan distintos aspectos de la investigación en gestión cultural, y la forma en que esta ha aportado a los procesos de desarrollo y consolidación del campo profesional de la gestión cultural.
La publicación se inicia con un trabajo de Héctor Schargorodsky –fundador y actual director del Observatorio Cultural FCE-UBA– dedicado a situar a la investigación como condición estratégica para la profesionalización y el desarrollo de las políticas sectoriales, identificando los logros alcanzados por el sistema universitario y, sobre todo, aportando propuestas y estrategias para superar sus dificultades y desafíos pendientes.
Los siguientes capítulos, de autoría colectiva, están dedicados a identificar las diversas dimensiones, usos y potencialidades de la investigación y la formación cultural a partir de reflexiones y testimonios aportados por reconocidos especialistas internacionales en la materia. El capítulo 2, en el que participan colegas de Europa y América Latina, permite situar a la investigación cultural en sus múltiples dimensiones de desempeño, poner de relieve su carácter transversal y su contribución a los procesos de desarrollo de diversa índole y naturaleza. En él se reúnen los aportes de Lluís Bonet –quien trabaja el binomio investigación/comunidad, para rescatar el rol de la academia en los procesos de vinculación comunitaria–; de Frederic Vacheron –que desarrolla el vinculo investigación/inclusión para jerarquizar la gestión del conocimiento como estrategia para la inclusión social y el desarrollo–; de Jordi Baltà –quien, bajo el binomio investigación/desarrollo, analiza el papel de la investigación en los procesos de desarrollo sostenible–; de Mónica García –quien desarrolla el vinculo investigación/cooperación para jerarquizar el rol prioritario que adquiere la cooperación en el fomento de la investigación y la diversidad cultural–; y de Vitor Ortíz –quien reflexiona sobre la dimensión política de la investigación cultural en el marco de los procesos de debilitamiento de las democracias contemporáneas–.
El capítulo 3, que está concebido desde una perspectiva regional centrada en la vinculación entre investigación y formación cultural, busca relevar un conjunto de antecedentes e hitos que, a partir de las perspectivas y experiencias de distintos referentes, dan cuenta del camino de profesionalización creciente de la gestión cultural a nivel regional y sus vinculaciones con la investigación cultural. Aquí se incluyen los aportes de Enrique Saravia dedicados a relevar los antecedentes y desafíos de formación e investigación cultural desde la experiencia brasilera; de Gerardo Grieco, que presenta la experiencia pionera del CLAEH en el proceso de profesionalización de la gestión cultural en el Uruguay; de Ana Wortman, que releva el surgimiento y desarrollo de las investigaciones sobre Estudios Culturales en el marco de los Institutos de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA); de Bárbara Negrón, que da cuenta del trabajo del Observatorio de Políticas Culturales en su aporte a la inclusión de la cultura en la agenda pública chilena; y de Rodolfo Hamawi, que profundiza sobre el anclaje territorial de las universidades a partir de la experiencia de la Universidad Nacional de Avellaneda y sus procesos de transferencia de conocimientos.
La segunda parte de la publicación está dedicada a profundizar tres perspectivas específicas y complementarias de la investigación cultural que adquieren especial relevancia en el contexto actual y en sus abordajes contemporáneos. En el capítulo 4, “Aportes de los estudios socioantropológicos en y desde la(s) diversidad(es) para la investigación cultural”, Marcela País Andrade aborda la cuestión de las políticas culturales públicas desde una perspectiva de género(s)/feminista, analizando las paradojas planteadas por las categorías de identidad y diversidad, problematizando la perspectiva sexogenérica del campo y las complejidades que conllevan esas categorías para la configuración del sujeto cultural en lo que define como un contexto de precariedad y/o precarización de la vida.
En el capítulo 5, “Aspectos filosóficos y metodológicos en la investigación cualitativa de las políticas culturales”, José Tasat se propone reflexionar en torno a los supuestos epistemológicos que sustentan los estudios culturales, buscando poner en relieve sus procesos de validación y los paradigmas hegemónicos/antagónicos desde los cuales se conciben sus investigaciones para promover un dispositivo de intervención que facilite los procesos de planificación y gestión de la acción cultural en territorio.
En el capítulo 6, titulado “Una perspectiva cultural para los desafíos urbanos”, Romina Solano reflexiona sobre los significados de pensar culturalmente las ciudades y analiza las principales problemáticas surgidas en las grandes urbes latinoamericanas para dar cuenta del potencial que adquieren la investigación y el campo académico en los procesos urbanos, y en la recuperación del rol de la cultura como espacio central del debate público y de la construcción de una mejor manera de vivir en comunidad.
Finalmente, el último tramo del libro está dedicado a un análisis de caso tomando al Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires como experiencia pionera de investigación cultural dentro del sistema universitario argentino. Bruno Maccari realiza un recorrido histórico, sectorial e institucional donde sitúa a la institución en el mapa de centros y programas de investigación a nivel nacional, analiza los principales hitos y ejes de trabajo de este centro, y da cuenta del proceso colectivo que contribuyó a la formalización y reconocimiento de programas, centros de investigación y observatorios culturales en la Argentina.
El último capítulo está dedicado a los proyectos de investigación más relevantes que ha realizado el Observatorio Cultural. Su equipo de investigación presenta los proyectos mediante un esquema transversal, con el propósito de dejar registro de su desempeño en materia de formación, asistencia técnica, divulgación y consultoría.
Queremos agradecer enormemente al conjunto de colaboradores, aliados e instituciones que posibilitaron el desarrollo y la consecución de este trabajo. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los/as autores/as de cada uno de los artículos e investigaciones que conforman el libro por compartir sus testimonios, perspectivas y experiencias. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente a las autoridades del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM) de la Universidad de Buenos Aires por su acompañamiento constante a las actividades e iniciativas del Observatorio Cultural. Hacemos extensivo el reconocimiento al conjunto de universidades, organizaciones e instituciones y, fundamentalmente, a nuestros colegas del sector, que han colaborado con los proyectos y estudios del OC/FCE-UBA a lo largo de sus más de veinte años. Nuestro agradecimiento especial al equipo de investigadores del Observatorio Cultural, encabezado por Cecilia Báez y Graciana Maro, colaboradoras indispensables que cotidianamente sostienen y estimulan la labor y vigencia de este espacio. Finalmente, deseamos expresar nuestro agradecimiento hacia RGC Ediciones, sello editorial de referencia a nivel regional en la materia, por su confianza, acompañamiento y compromiso para con nuestro trabajo y para un mejor conocimiento, profesionalización y fortalecimiento del sector cultural en su conjunto. Confiamos en que esta publicación permitirá un mejor acercamiento a este campo de trabajo de creciente interés y gran potencial para fortalecer la consolidación del sector cultural.
Bruno Maccari y Héctor Schargorodsky
Buenos Aires, marzo 2021
Referencias
Negrón, B. y Brodsky, J. (s/f). Los observatorios culturales hoy. En Manual Atalaya. Apoyo a la gestión cultural. Recuperado de: http://atalayagestioncultural.es/capitulo/herramientas/los-observatorios-culturales-hoy
OEI (2006). Las políticas y las legislaciones culturales: los observatorios de políticas culturales. En Agenda Iberoamericana de la Cultura: antecedentes y perspectivas de la cooperación cultural en Iberoamérica. Recuperado de: http://www.oei.es/agendacultural/politicas4.htm
Ortega, C. y San Salvador Del Valle, R. (2010). Nuevos retos de los observatorios culturales. En GC: Boletín Gestión Cultural, n. 19, Enero 2010. Recuperado de: http://www.gestioncultural.org/boletin/files/bgc19-COrtegaRSansalvador.pdf