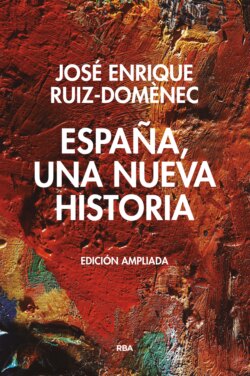Читать книгу España, una nueva historia - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 39
EXORCIZAR LOS PREJUICIOS
ОглавлениеGothi in Hispania ingressi sunt, escribe la crónica de Zaragoza en el año 494: los visigodos llegaron a España, se podría traducir no sin cierta polémica por la adaptación de los términos del siglo V al vocabulario actual. La historia de los visigodos es la de un pueblo nómada que en número no superior a los doscientos mil construyó un Regnum en la Hispania romana; es la historia de una civilización desaparecida con poca, o ninguna, relación con nuestra vida actual. ¿O acaso sí?
En 1959, Ramón Menéndez Pidal, conocido internacionalmente como historiador del Cid, señalaba en un intencionado ensayo con el título de Los españoles en la historia que el reino de los visigodos fue el primer intento de creación de un Estado español, en el que habría tenido lugar por influencia de san Isidoro una formulación explícita de un sentimiento nacional. En el acalorado debate sobre si los visigodos eran españoles o no lo eran, Menéndez Pidal indagó sobre el «partidismo» que agitaba las dos facciones políticas cuyo trágico enfrentamiento puso fin a ese primer boceto de España, a sabiendas de que esa forma de presentar la historia visigoda era esencialmente una proclama política. Si arriesgó la tesis fue porque había calculado su efecto en las futuras investigaciones, que no era otro que la necesidad de conocer con exactitud los intereses sociales de las facciones en litigio. Comparando la situación española a finales de la década de 1950 con la situación vivida por el reino de los visigodos en su momento crítico tras la muerte de Recesvinto en 672 abría de nuevo la posibilidad de utilizar la historia como maestra de la vida, según el tópico ciceroniano heredado del helenismo. Pero una interpretación que ensalce semejantes posturas ideológicas y semejantes símbolos del honor patrio tenía escasa cabida en las maneras de hacer historia de los años sesenta y siguientes. Porque, al calificar a los visigodos de «epígono», Jaume Vicens puso en marcha un nuevo enfoque y su postura renovadora se prolonga en cualquier manual posterior digno de ser considerado; así, José Ángel García de Cortázar titula «Epigonismo visigodo» el primer capítulo de su aportación a la Historia de España editada por Alfaguara.
Desde los trabajos de Roger Collins ya no pensamos así. Este inevitable cambio de perspectiva hace que la historia sea un organismo vivo, adaptado a su tiempo. La historia actual nos exige ver de frente, sin engaños, y nos invita a fijar la atención sobre el significado de las instituciones, costumbres, acontecimientos, arte y literatura de los visigodos. Quizás el secreto de libros importantes como el de Herwig Wolfram, donde los visigodos formaban parte de una epopeya de las grandes migraciones de pueblos, o el de Peter Heather sobre la amalgama cultural reside en centrar la atención sobre las características particulares de cada gens, sobre los mensajes de identidad comunitaria lanzados por las élites políticas y militares.
A comienzos de los años sesenta, Ramon d’Abadal puntualizaba en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia que el reino de los visigodos en realidad era un proyecto formado, al menos, por tres unidades territoriales: el reino de Tolosa, que se extendía desde la firma de la federación con Roma, del foedus, hasta la batalla de Vouillé en 507, en la que Alarico II perdía su reino y su vida a manos del rey franco Clodoveo; en segundo lugar, el intermedio del ostrogodo Teodorico asentado en Rávena junto a Boecio; y, al fin, el reino de Toledo comenzado por Leovigildo en el año 572. Sus investigaciones se centraron en las figuras relevantes de la política y en sus características morales. Luego, tras sus huellas, algunos historiadores se fijaron en la tosquedad de las formas de vida visigodas, pero también en la firmeza con la que muy pronto buscaron asemejarse a la de los patricios romanos.
¿Qué es esa historia de envidias y ambiciones, esa «costumbre detestable» de la que habla Gregorio de Tours, esa «enfermedad de los godos» según Fredegario? Para Abadal era un hábito político aprendido de los malos ejemplos de la disolución imperial romana. ¿Podría pensarse que estos reyes actuaran de forma diferente a los emperadores, cuyo ejemplo seguían? El conocimiento de los visigodos obliga a profundizar en el significado de lo que, desde los estudios del eminente profesor Peter Brown, se suele denominar Antigüedad Tardía, un período histórico de larga duración, pero no de decadencia, donde la legitimidad del poder procedía de los obispos, es decir, del arbitraje de la retórica cristiana en la solución de conflictos sociales, religiosos o morales.