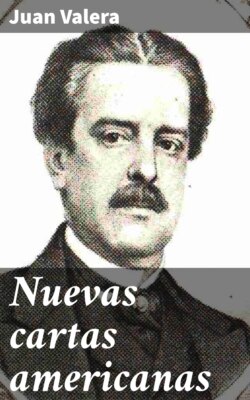Читать книгу Nuevas cartas americanas - Juan Valera - Страница 11
I.
ОглавлениеMuy señor mío: Con mucho placer he recibido y leído la interesante obra de usted cuyo título va por epígrafe, y que acaba de publicarse en Montevideo.
Me parece que á usted le sucede lo mismo que á mí en lo tocante á pronosticar sobre el porvenir de la lengua castellana en esas regiones. No vemos sino allá, dentro de muchos siglos, la posibilidad de que se olvide ó se pierda por ahí dicha lengua, y salgan ustedes hablando italiano, francés ó algún idioma nuevo, mezcla de todos.
Es verdad que el territorio rioplatense es inmenso y poco poblado aún. Sólo la República Argentina comprende cerca de tres millones de kilómetros cuadrados: mayor extensión que Francia, Alemania, Inglaterra y España juntas. Y si añadimos las tierras del Uruguay y del Paraguay, la grandeza territorial de lo que llamamos país rioplatense se presta á contener y á alimentar en lo futuro centenares de millones de seres humanos. A fin de que tanta tierra sea poblada y cultivada, la inmigración entra ya y seguirá entrando por mucho. Cada año va la inmigración en aumento.
Según los datos que me da Ernesto Van Bruyssel (La Republique Argentine), en 1886 sólo á Buenos Aires llegaron cerca de 70.000 inmigrantes, y en 1887 más de 120.000. Si así continúa creciendo la inmigración, donde predomina el elemento italiano, tal vez dentro de diez ó doce años haya más gentes venidas de Italia que de origen español, desde las fronteras de Bolivia hasta el extremo austral de la Patagonia, y desde Buenos Aires y Montevideo hasta más allá de Mendoza.
En los quince años que van desde 1855 á 1870 ha entrado en la República Argentina un millón de emigrados. Bien podemos, pues, calcular, no haciendo sino duplicar el número en los años que quedan de siglo, que al empezar el siglo XX habrá en la República Argentina cinco millones más de población no criolla, ó venida de fuera, y principalmente de Italia. Yo entiendo, con todo, que en el pueblo argentino hay fuerza informante para poner el sello de su propia nacionalidad á esta invasión pacífica y provechosa, y que en 1900, lo mismo que en 1889, habrá allí una nación de carácter español y de lengua castellana, sólo que ahora consta esta nación de cuatro ó cinco millones de individuos y en 1900 acaso conste de 18 ó de 20 millones.
El aumento de la población se infiere del aumento de la riqueza que la inmigración trae consigo. En veinte años, de 1866 á 1886, la renta del Estado argentino se ha quintuplicado. De nueve millones de duros ha subido á más de cuarenta y cinco. Durando la paz, con suponer igual aumento proporcional en otros veinte años, no es aventurado predecir que el presupuesto de ingresos de la República Argentina podrá ser, á principios del siglo XX, y sin recargar las contribuciones y sin aumentarlas, de más de doscientos millones de duros.
Todo induce á presumir, que si no sobrevienen imprevistas perturbaciones, la principal Confederación del Río de la Plata, será en el siglo XX una potencia tan fuerte y rica como lo es ahora la república norte-americana de origen británico. Las huellas de este origen no se han borrado de entre los yankees. Natural es que no se borren tampoco entre los argentinos y uruguayos las huellas de su origen español.
La lengua es el signo característico que tardará más en perderse. La lengua además no es lazo sólo que une entre sí á los argentinos, sino vínculo superior que no puede menos de estrechar y ligar en fraternal concierto á dicha república con muchas otras, todas, digámoslo así, oriundas de España, y que se extienden por las tres Américas, desde más allá de la Sierra Verde y del Río Bravo del Norte hasta la Tierra del Fuego.
Las cuestiones de Gramática y de Diccionario, de unión de Academias de la lengua, de literatura española é hispano-americana, de versos y de novelas, escritos y publicados en español en ese Nuevo-Mundo, no son meramente literarias, críticas ó filológicas: tienen mucho más alcance, aunque uno no se le quiera dar.
No me parece que divago al decir lo que va dicho, con ocasión del excelente aunque modesto trabajo de usted que, si bien es meramente filológico, tiene mayor trascendencia[A].
Nuestro Diccionario de la lengua castellana no es sólo el inventario de los vocablos que se emplean en Castilla, sino de los vocablos que se emplean en todo país culto donde se sigue hablando en castellano, donde el idioma oficial es nuestro idioma.
Será provincialismo ó americanismo el vocablo que se emplee sólo en una provincia y que tenga á menudo su equivalente en otras; pero el vocablo que no tiene equivalente y que se emplea en más de una provincia ó en más de una república ó en regiones muy dilatadas, y más aun cuando designa un objeto natural, que acaso tiene su nombre científico, pero que no tiene otro nombre común ó vulgar, este vocablo, digo, siendo muy usual y corriente, es tan legítimo como el más antiguo y castizo, y debe ser incluído y definido en el Diccionario de la lengua castellana. La Academia Española no puede menos de incluirle en su Diccionario.
Así como nosotros, los peninsulares europeos, hemos impuesto á los hispano-americanos un caudal de voces, que provienen del latín, del teuton, del griego, del árabe y del vascuence, los americanos nos imponen otras voces que provienen de idiomas del Nuevo Mundo y que designan, casi siempre, cosas de por ahí.
Es curiosísimo el catálogo razonado que ha hecho usted de estas voces (de las usadas en la región rioplatense) y las definiciones y explicaciones que da sobre cada una de ellas. Sin duda, su libro de usted será documento justificativo de que los individuos de la Academia Española tengan que valerse y se valgan para aumentar su obra léxica en la edición décimotercera.
Casi todos los vocablos que usted pone y explica en su libro, ó no están incluidos en nuestro Diccionario ó están mal ó insuficientemente definidos en él. Y sin embargo, no pocos de estos vocablos, á más de estar en poesías, en novelas, en relaciones de viajes y en otras obras en idioma castellano posteriores á la independencia, es casi seguro que se hallan en libros ó documentos españoles de antes de la independencia, escritos por los viajeros, misioneros, sabios y demás exploradores de esos países, que dieron á conocer en Europa su flora y su fauna.
En los tiempos novísimos han estudiado y descrito la naturaleza de la América del Sur Humbold, Burmeister, Orbigny, Darwin, Martius y otros extranjeros; pero nuestros compatriotas se les adelantaron en todo, como lo demuestran los trabajos y publicaciones de Montenegro, Acosta, los padres Lozano, Cobo, Gumilla y Molina, Mutis, Oviedo, Azara, Pavón, Ruiz y otros cien, de que trae catálogo el Sr. Menéndez Pelayo en su Ciencia española.
Los nombres, pues, que se dan ahí vulgarmente á plantas y árboles, aves, cuadrúpedos, peces, insectos y reptiles, no están fuera de nuestra lengua común española, por más que aparezcan y suenen, en nuestros oidos, como peregrinos é inusitados.
Tal vez deban incluirse en nuestro Diccionario, si no lo están ya, y creo que no lo están, las más de las voces que usted define, como las siguientes:
Nombres de árboles, plantas y hierbas.—Aguaraibá, alpamato, arazá, biraró, burucuyá, caá, camalote, caraguatá, curí, chalchal, chañar, chilca, gegen, guayabira, guayacán, gembé, ibaró, isipó, lapacho, molle, ñandubay, ñapindá, ombú, pitanga, sarandí, sebil, tacuara, taruma, tataré, timbó, tipa, totora, urunday, yatay y yuyo.
Peces.—Bagre, manduví, manguruyú, pacú, patí y zurubí.
Aves.—Biguá, caburé, chingolo, macá, macaguá, ñacurutú, ñandú, urú, urutao y yacú.
Cuadrúpedos.—Aguará, bagual, cuatí, guazubirá, puma, tamanduá, tucutuco y tatú en vez de tato.
Insectos, reptiles, etc.—Alua, camoatí, manganga, tambeyuá, tuco, yaguarú y yarará.
Me dice usted en la amable dedicatoria con que me envía su libro, que, «caso de que me digne pasar la vista por él, me agradecerá mis advertencias.»
Yo me prevalgo de este ruego para hacer algunas.
Aunque usted describe bien los objetos naturales que sus vocablos designan, echo yo de menos, para mayor claridad y universal inteligencia del objeto, el nombre científico con que los naturalistas le marcan y señalan, y la familia en que le clasifican.
Válganme algunos ejemplos. Empecemos por la voz caá. Usted, hablando con franqueza, no nos declara lo que significa en guaraní, y es menester inferirlo por conjeturas, y comparando lo que usted dice con lo que dice D. Miguel Colmeiro en su Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales ó notables del antiguo y nuevo mundo. Caá, con evidencia, ha de significar en guaraní planta, yerba, árbol: lo vegetal de modo genérico, y no solo mate, como usted afirma. Supongamos, no obstante, que caá significa mate. Sin haber oído hablar jamás á los guaraníes y sin saber palabra de su idioma, cualquiera adivina el valor de ciertos adjetivos que entran á cada instante en composición de nombres; v. gr. merí, pequeño, y guazú, grande. Así vemos claro que caamerí y caaguazú, y caaquí y caaminí, todo es mate, según sean las hojas de que se compone grandes ó pequeñas, tiernas ó más ricas y jugosas.
Hasta aquí todo va bien, y caá y mate pueden ser lo mismo; pero cuando nos define usted caapau, bosquecillo, conjunto de árboles aislado, vemos claro que pau ha de significar conjunto ó montón, y caá árbol, arbusto, planta, yerba, mata y no mate, á no ser por excelencia, como también llaman al mate yerba por excelencia.
El Sr. Colmeiro trae en su Diccionario todos estos compuestos de caá: caataya, caamerí, caapiá, caapeba, caapin, caatiguá y caavurana; y como con tales nombres se designan plantas gramíneas, meliáceas, ciperáceas, hipericineas y de otras cuantas y diversas familias, queda más demostrada la vaga generalidad del significado de la palabra caá.
Guayacán. El Diccionario de la Academia Española trae también esta palabra; pero ¿el guayacán que describe es el mismo que describe usted? Yo creo que no. Usted nos describe el guayacán del Chaco y del Paraguay; la Academia el de las Antillas, y como Colmeiro me da diez especies de guayacanes ó guayacos, no sé con cuál quedarme. El guayacán ya es diospyros lotus, ya guayacum sanctum, ya guayacum officinale, ya porliera higrométrica, y ora pertenece á la familia de las leguminosas, ora á la de las ebenáceas, ora á otra familia.
Arazá. No está en el Diccionario de la Academia. Colmeiro la trae, y pone, como usted, dos clases: el arazá arbóreo y el rastrero. Convendría, con todo, que dijese usted, como dice Colmeiro, que ambas clases pertenecen á la familia de las mirtaceas.
Bastan los ejemplos aducidos, que para no cansar no aumento, á fin de comprender la conveniencia de determinar mejor los objetos que se describen.
Diré ahora otro requisito que echo de menos en su libro de usted. Echo de menos las autoridades. Me explicaré.
Nada hay más borroso é inseguro que los límites entre lo vulgar y lo técnico ó científico de las palabras. Cada día, á compás que se difunde la cultura, entran en el uso familiar, general y diario, centenares de vocablos que antes empleaban sólo los sabios, los peritos ó los maestros en los oficios, ciencias y artes á que los vocablos pertenecen. De aquí que todo Diccionario de la lengua de cualquier pueblo civilizado, sin ser y sin pretender ser enciclopédico, vaya incluyendo en su caudal mayor número de palabras técnicas, sabias ó como quieran llamarse. Pero aun así, importa poner un límite á esto, aunque el límite sea vago y no muy determinado.
Dos indicios nos pueden servir de guía. Por muy patrióticos que seamos, no es dable que nos figuremos que somos un pueblo más docto, en este siglo, que el pueblo inglés ó el francés. Nuestro Diccionario de la lengua vulgar, no debe, pues, sin presumida soberbia, incluir más palabras técnicas que los Diccionarios de Webster y de Littré, pongo por caso.
El otro indicio es más seguro. Consiste en citar uno ó más textos, en que esté empleado el vocablo, que se quiere incluir en el Diccionario, por autores discretos y juiciosos, que no escriban obra didáctica. En virtud de estos textos es lícito inferir que es de uso corriente el nuevo vocablo y debe añadirse al inventario de la riqueza léxica del idioma.
Convengo en que á veces es de tal evidencia el uso frecuente de un vocablo que la autoridad ó el texto puede suprimirse. Así por ejemplo, ombú. El Diccionario de la Academia no trae ombú, y, sin embargo, apenas hay cuento ni poesía, ni escrito argentino de otra clase, donde no se mienten los ombúes.
Es voz tan común por ahí como en esta Península álamo ó encina.
En ocasiones cita usted los textos, y así demuestra la necesidad de la introducción de la palabra en nuestro vulgar Diccionario. Sirva de ejemplo la voz chaco, montería de cierto género que dió nombre propio á la gran llanura que se extiende desde la cordillera de Tucuman hasta las márgenes del Río de la Plata. La voz chaco está empleada por el padre Lozano, Historia de la conquista del Paraguay, etc., y por Argote de Molina en su Discurso sobre el libro de montería del rey D. Alonso.
Con frecuencia falta texto autorizado que pruebe el empleo vulgar de la palabra, y, cuando haga usted nueva edición de su libro, conviene que le añada. El vocabulario ganaría mucho con esto; y esto ha de ser muy fácil para usted. Si usted no siempre lo ha hecho, es porque pensó sólo en sus paisanos uruguayos y argentinos al escribir su obra, y no en los demás pueblos de lengua española, donde vocablos comunísimos ahí tienen que aparecer exóticos.
Su vocabulario de usted es además poco copioso é importa aumentarle. El número de palabras que faltan no debe ser corto, cuando yo, que conozco tan poco de la literatura de ese país, puedo citar palabras que en su vocabulario de usted no están incluídas. Así por ejemplo, seibo. Rafael Obligado, en una de sus más lindas composiciones, En la ribera, del Paraná se entiende, dice: