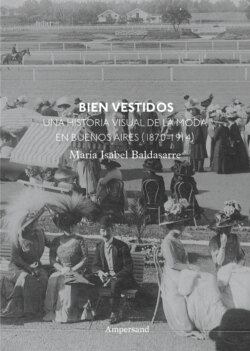Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 10
1. UNA GEOGRAFÍA DEL CONSUMO DE MODA
ОглавлениеDurante las décadas que aborda este libro la ciudad de Buenos Aires sufrió una permanente transformación que impactó en la ubicación, el crecimiento y la especialización de sus negocios de ropa. El mapa de su red comercial en 1870 es muy diferente de aquel configurado para la primera década del siglo XX. Sin embargo, un par de constantes se mantienen a lo largo de este lapso. En primer lugar, el entorno sur de la Plaza de Mayo, el barrio de Montserrat, fue la zona donde se ubicaron la mayor parte de los negocios y de los realizadores que se consagraron a la producción y venta de indumentaria sobre medida o ya confeccionada. El área era aledaña a la franja portuaria por donde se introducían textiles y productos importados, en primer lugar, el puerto de La Boca (Riachuelo) y luego el puerto de la ribera del Plata (el futuro y fallido Puerto Madero).
A principios de la década de 1870 se instaló en esa zona un tipo de comercios que serían modélicos en cuanto a una forma metropolitana y moderna de acceder y comprar prendas de vestimenta, así como de sociabilizar y pasar el tiempo libre: las tiendas departamentales. Estas no hicieron más que multiplicarse y profesionalizar sus mecanismos de promoción y venta (fig. 1.1).
1.1. Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas, Tienda A la Ciudad de Londres, 1910, Archivo General de la Nación, inv. 12778.
Si comparamos cualquier guía comercial de 1870 con alguna de fin de la primera década del 1900, veremos que no solo se multiplicaron los negocios, los sastres y las modistas, sino que las estrategias publicitarias y de comunicación con la clientela se volvieron cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, en 1873 la guía comercial de Buenos Aires registraba 126 casas de sastrería, mientras que los censos y anuarios estadísticos nos informan que estas eran 466 en 1887, 711 en 1895 y en 1.007 en 1908 (Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1896 y 1908). Asimismo, era notable el aumento de trabajadoras y trabajadores manuales dedicados a la industria de la confección y, particularmente impactante, el incremento en el rubro de las bordadoras, las modistas y los sombrereros. (1) Por supuesto, la población total de la ciudad se cuadriplicó entre 1870 y 1900, pero los números de trabajadores manuales dedicados a la industria de la moda no siguieron la proporción del crecimiento poblacional sino que la superaron con creces, lo que nos habla de consumos que comenzaron a ser satisfechos localmente y por hacedores más competentes, o sea que se volvieron más sofisticados. Del mismo modo, estas décadas asistieron al decrecimiento de los establecimientos corrientes de introducción de prendas de vestimenta, como las roperías, que alternaron entre 35 y 50 desde 1870 a 1880, para llegar a 125 en 1895 y a partir de allí disminuir a 105 en 1900 y a 66 en 1908.
No obstante, y como sucede con todo proceso histórico que en general no es lineal ni unidireccional, la instalación de las tiendas por departamentos no implicó la desaparición de realizadores independientes y cuentapropistas. Al contrario, todo contribuyó a la ampliación del consumo de moda y a la configuración de circuitos que no serían excluyentes sino complementarios.
La ocularidad, como ya se ha señalado, una práctica central para el sistema de la moda, se hizo extensiva a la compra y venta de indumentaria. El mirar como el primer paso para la valoración y adquisición de una prenda era una práctica ya conocida y estimulada por los modestos comerciantes de comienzos del período aquí analizado. Por ejemplo, un aviso de Adolfo L. Arriola que ofertaba en 1873 camisas, delantales y vestidos, aludía precisamente a la capacidad visual para ver y sentirse atraído por lo nuevo: “Para el porvenir de la patria / Nadie fue ciego lo bastante! / Ciegos no hubo / y por eso corre un rumor en todas partes, / De que siendo ciego por no ver, / Ver siempre algo nuevo es menester” (La Nación, 19.01.1873).
La calle Florida fue uno de los escenarios privilegiados de esta historia. Era la arteria que condensaba las relaciones públicas en Buenos Aires; uno de los principales ámbitos, aunque no el único, donde se desarrollaba el espectáculo de ver y ser visto. Ya en 1878, una crónica evocaba “el recuerdo de la calle Vivienne de París, o de Regent Street en Londres” ante las arañas de las tiendas y las almacenes resplandecientes que transformaban los objetos más prosaicos, como un sombrero masculino, en piezas de lujo, similares a los bronces que se exhibían junto a las sombrillas en el bazar de Manigot (“La vida porteña”, La Familia, 09.06.1878: 242). Enfatizando aún más estos efectos, Marcos Arredondo describía, a fin del siglo, los múltiples objetos que invadían la vista al caminar por la calle Florida:
En el centro de la calle, a igual altura, semejando una serie de lunas no interrumpida, corre la hilera de las blancas bombas eléctricas y resplandecen los altos edificios, se destacan las veredas negras de gente, las deslumbrantes vidrieras llenas de lujosas confecciones.
Una tienda levanta en columna sus piezas de género por entre una variedad infinita de encajes y volados que se cruzan y se confunden en ondulaciones y pliegues interminables; una casa de moda exhibe un juego de sombreros y corpiños a la última novedad, sobre grandes maniquíes hinchados de algodón y pequeños bustos de cera blanca, con las pequeñas cabezas artísticas modeladas, naufragando en sus copiosas cabelleras rubias, encrespadas y lucientes… (Arredondo, 1896: 98-99)
En las tiendas departamentales que se instalaron en Buenos Aires hacia comienzos de la década del setenta, el placer escópico fue particularmente estimulado. Se buscaba atraer a los potenciales consumidores a través de montajes atractivos para que se imaginaran cómo se vería aquella prenda en su propio cuerpo. Los comercios incentivaban el mirar sin comprar (lo que en el mundo angloparlante se conocía como el just looking) con la certeza de que los ojos que se dejaban llevar por los brillos de una seda, la textura de una cabritilla, los hilos de un encaje o la suavidad de una pluma provocarían el deseo de poseer y portar esas prendas. Los maniquíes de la casa Dupuy, hacia 1886, (2) son prueba de cómo los dueños recurrían al montaje estratégico a la hora de captar a sus clientas. Las figuras estaban dispuestas para observar de la mejor manera posible el volumen total del vestido, a veces de tres cuartos y otras de perfil para destacar la exuberancia del polisón y sus adornos. La cercanía con las telas, las sombrillas, los abanicos y los fichus de encaje apelaban en primer término a la mirada y a la capacidad de evocar cómo se verían esos vestidos en los cuerpos de sus portadoras. La posibilidad de palpar las telas era el gesto que a continuación acompañaba el proceso de encantamiento operado por los modelos (fig. 1.2). Lo mismo sucedía por ejemplo con la vidriera de ropa masculina exhibida por Al Palacio de Cristal sobre la calle Artes (actual Carlos Pellegrini) en 1899. En ella, el transeúnte podía identificar, en un golpe de vista, los precios de los productos o detenerse a observar los detalles de los pantalones de “fin de estación” que colgaban ordenadamente en filas detrás de los maniquíes de medio cuerpo. Un cuadro de un torero completaba la escenografía de esta vidriera, que recurría a la exposición de las obras artísticas como mecanismo para asociar el comercio con una esfera al parecer más desinteresada o noble (fig. 1.3). La artisticidad también se replicaba en la fachada del comercio, en la que vitrales (con el nombre del dueño de la tienda) y un programa escultórico que aludía al comercio (representado por el dios Hermes) y a la industria (la rueda) era coronado por una figura sedente que representaba el progreso y ostentaba en la mano levantada una lámpara eléctrica. El remate recreaba así la idea de un templo laico.
El abarrotamiento y el horror vacui distinguieron muchos de los montajes de estas tiendas que adscribieron a la visualidad propia de la época en que la abundancia y la proximidad de los objetos eran marcas distintivas. Del mismo modo que las exhibiciones de arte se depuraron en búsqueda de una experiencia visual más prístina o sosegada, a lo largo del siglo XX los comercios apuntaron a un tipo similar de economía visual, muy diferente de aquella decimonónica que proponía una suerte de inmersión en la que el efecto global era más importante que las cualidades particulares de cada prenda.
1.2. Estudio Witcomb, Sección de modas. Casa Dupuy, 1886, Archivo General de la Nación, inv. 587.
1.3. Tienda Al Palacio de Cristal, Archivo General de la Nación, inv. 12635.
En esta línea, para comienzos de la segunda década del 1900 ya se registraban “vidrieras teatrales” muy sofisticadas que recreaban escenas, reales o soñadas, a tono con las tendencias de avanzada de los países centrales. En ellas, los maniquíes, delicadas figuras importadas de Europa con cabeza y brazos articulados de cera, emulaban situaciones del entorno doméstico o recreaban fantasías sobre lo que podía esperarse de la mujer y del mundo moderno (fig. 1.4).
1.4. “Ante las vidrieras de ‘El Siglo’”, PBT, a. 9, n.° 372, 13.01.1912.
La prensa fue un actor central en el éxito de estos comercios, al establecerse un diálogo fluido entre lo que las tiendas y las publicaciones exhibían y volvían deseable, y lo que estas mismas instancias hacían posible. Tal como señala Erika Rappaport, en la cultura del consumo propuesta por las tiendas departamentales “leer, mirar y comprar” conformaban un mismo “trayecto metropolitano” (Rappaport, 2001: 111). Es decir, los vestidos se admiraban en los maniquíes de los negocios y en los figurines y publicidades de las revistas que proporcionaban las direcciones y precios de dónde conseguirlos ya hechos, así como los moldes y las indicaciones para su confección casera.
Este capítulo se ocupa de las transformaciones del comercio minorista de indumentaria, del lugar que tuvo dentro de él lo importado y de las representaciones escritas y visuales de lo que significaba comprar y consumir prendas. Les propongo además de reconstruir parte de la historia de los sitios de la ciudad en los que se ofrecía vestimenta, detenernos en cómo el ejercicio del mirar y comprar fue representado por textos e imágenes. Estas representaciones condensaron de un modo ejemplar muchos de los sentidos que entonces se construyeron respecto de estas prácticas inéditas. En ellas, se vieron plasmadas las expectativas, principalmente de los sectores medios, respecto de qué significaba esta accesibilidad ampliada a productos y hábitos antes reservado a unos pocos, la necesidad de educar a los nuevos públicos en estas nuevas prácticas y también los temores sobre lo que este consumo podía provocar entre sus capas sociales. Textos e imágenes también cobijaron construcciones generizadas respecto del consumo, naturalizado como una predisposición específicamente femenina que venía a despertar sus pulsiones y a llenar sus pasiones intrínsecas.