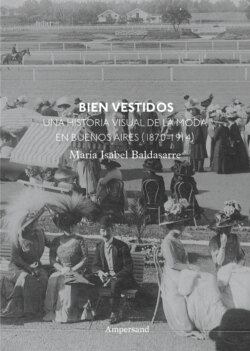Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 14
SI ES DE AFUERA ES MEJOR: IMPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN LOCAL
ОглавлениеEl imaginario de “lo importado” fue un factor poderoso en el proceso de exhibición, promoción, venta y compra de bienes de indumentaria. Una idea recurrente atravesaba los reclames de las tiendas: la “llegada”, el “ingreso”, el “recibimiento” de los productos. Los bienes importados permitían corporizar una idea de modernidad accesible pero también distante (Orlove, 1997: 9). Es decir, lo foráneo fue ponderado muy tempranamente como marca de calidad, ya que había una ganancia, un excedente, en el poder adquirir y lucir estas telas, vestidos, pantalones y sombreros que habían tenido que cruzar el océano durante varias semanas para estar al alcance de sus consumidores. Al respecto, Buenos Aires tuvo un sitio central, incluso en el mapa regional, gracias al dinamismo de su puerto, que permitió el ingreso constante de mercaderías. De hecho, el último cuarto del siglo XIX estuvo signado por los planes de reforma y modernización de su puerto comercial, que culminaron con el cuestionado proyecto de Madero iniciado en 1887 y finalizado recién hacia el fin de la centuria (Silvestri, 2003: 98-99).
A comienzos del período, los avisos de los importadores y rematadores que traían remesas de sus viajes a Europa y los ofrecían en venta en sus casas se repetían día tras día en la prensa. Tras su llegada, se anunciaba la fecha y hora en que se subastaba el surtido de mercaderías, que incluía géneros, camisas, trajes, calzones, corsés, medias, abanicos, crinolinas, miriñaques y pañuelos para merceros, tenderos, roperos y zapateros, mecanismo que hoy llamaríamos de ventas al por mayor. Muchas veces, estos mismos sueltos aclaraban que su stock también estaba orientado a la clientela minorista, como los “padres de familia” (La Nación, 30.01.1876).
Como ya he mencionado, la mayor parte de los dueños de talleres, así como los trabajadores manuales que se dedicaban a la hechura de prendas, eran extranjeros, proceso similar al que se dio en sitios como Nueva York, donde la inmigración de Europa del Este y de Italia fue central en la consolidación de la industria del vestido (Buckley & Clark, 2017: 44).
Por ejemplo, en 1895 el 91 % de las 1.111 tiendas y mercerías censadas para la ciudad de Buenos Aires pertenecía a inmigrantes. Del mismo modo, el 72 % de los 4.614 empleados que allí se desempeñaban no eran nacidos en el país. De estos comercios, solo un 4,5 % vendía exclusivamente producción nacional, mientras que el resto ofrecía mercadería mixta o exclusivamente extranjera (Segundo Censo de la República Argentina, 1898, III: 364). En 1902, la revista La Columna del Hogar se quejaba precisamente de que “en los talleres de modas, vestidos, flores” no se veían trabajando “niñas hijas de familias argentinas” sino que eran las “las extranjeras […] las que dirigen y explotan estos talleres, verdaderas minas de oro, gracias al amor al lujo de las argentinas” (“Educación femenina”, 10.8.1902: 352). Todo esto contribuía a asociar la esfera de la moda, no solo su diseño y confección, sino también su comercialización, con un universo “venido de fuera”.
Este imaginario respecto de lo importado estuvo vigente a lo largo de todas estas décadas, incluso para la ropa económica. Por ejemplo, el periódico anarquista La Protesta, en 1907, incluía avisos como el de la Sastrería de Antonio García o la de V. Errico que prometían un “surtido completo de casimires franceses e ingleses” (La Protesta, 30.04.1907 y 13.12.1907).
Por otra parte, para comienzos del siglo XX, las grandes tiendas departamentales francesas (Au Bon Marché, Grands Magasins du Louvre, Au Printemps y La Samaritaine) (13) tenían representantes locales encargados de enviar los catálogos y “muestras de los tejidos”. Llegaban incluso a exhibir modelos en las agencias de Buenos Aires para que los clientes pudiesen seleccionar con mayor precisión sus pedidos que, si superaban los 100 francos, eran expedidos sin costo. (14)
Es interesante contraponer este ideario, y las procedencias más citadas, con las estadísticas de Aduanas y del Comercio Exterior. Estas aportan índices valiosos para conocer qué productos y de qué destinos se importaban y cómo fueron variando a lo largo de las décadas que se abordan en este libro. Por ejemplo, resulta significativa la pujanza de naciones introductoras que no aparecen en el desiderátum de las tiendas ni en sus publicidades. En este ámbito, la producción foránea era identificada casi exclusivamente con Londres y París y las telas con Lyon, con alguna excepción, como los sombreros italianos y (y ya comenzado el siglo XX) los corsés y la ropa deportiva con los Estados Unidos. En suma, puede pensarse que la retórica de lo importado funcionaba más como un señuelo para propiciar la compra que como una marca de origen efectivo y comprobable.
Por ejemplo, en 1870, el primer año en que se publicó este anuario estadístico, se desprende que los mayores productores del calzado que se importaba al país eran Francia y luego Inglaterra. Por su parte, los sombreros provenían de esta primera nación, que enviaba en proporción seis veces más que sus contrincantes, Inglaterra y Bélgica. En cuanto a la ropa hecha, las procedencias principales también eran Francia e Inglaterra, países que superaban cumplidamente a los que iban a la zaga, como Bélgica, Italia o Alemania (Estadística de las Aduanas de la República Argentina, 1870). Durante esta década, la importación de calzado estuvo mayormente capitalizada por Inglaterra, que introducía en valor entre el doble y el triple que Francia. A medida que transcurrió el decenio la tendencia se equiparó para terminar, en 1879, cediendo la primacía al calzado galo. En el rubro de sombrerería, Francia ostentó siempre el primer lugar en el caudal de importaciones.
Francia e Inglaterra compartían la hegemonía en relación con la ropa interior o blanca, quintuplicando los valores de prendas despachadas desde Bélgica o Italia. En cuanto a la ropa “en general” –confecciones y prendas de paño (pantalones, sacos o vestidos)– la hegemonía absoluta la tenía Francia que, año a año, cuanto menos duplicaba la importación recibida de Inglaterra.
El monto total de importación de estos productos (sombreros, calzado, ropa hecha y blanca) tuvo un pico de crecimiento hacia 1872-1873 para declinar raudamente a partir del año sucesivo, producto del impacto de la crisis mundial que llevó al gobierno nacional a gravar las importaciones y hacerlas más caras por la devaluación del tipo de cambio (Rocchi, 2006: 19). A partir de allí, la importación de indumentaria permaneció estable –en leve disminución– entre 1877 y el fin del decenio. Si pasamos a los años subsiguientes, en 1881 se registró un boom en el ingreso de prendas confeccionadas, que luego se estabilizó en los años venideros, volviendo a alcanzar los niveles de mediados de la década previa.
A partir de 1884, los anuarios se vuelven más detallados y podemos saber con más precisión las cantidades de prendas importadas, generalmente expresadas en docenas o kilos, así como los principales países proveedores. Para mediados de la década, Francia sobresalía en la exportación de la mayoría de las prendas de ropa interior como enaguas, calzoncillos, camisas y cuellos y puños, mientras que las camisetas eran un rubro liderado por Inglaterra. Mientras tanto, la importación de sombreros estuvo disputada entre Francia e Inglaterra, pero hacia el final de los años 80 y comienzos de los 90, se vislumbra una fuerte importación de chambergos ingleses, al ritmo de la apertura de las sastrerías con impronta londinense en la ciudad.
Las cantidades de ropa interior despachadas al país se incrementaron mínimamente en la segunda parte de la década (1887-1889) para disminuir sensiblemente luego de 1890. Algunos ítems específicos dentro de este rubro, como enaguas, batas y corsés, no hicieron más descender. Esta reducción fue producto de la debacle que sufrió la Argentina al despertar la década. Para el primer quinquenio de 1890 los derechos de importación de muchos productos fluctuaron entre un 45 y un 60 %, en un intento por paliar, mediante la recaudación fiscal, la crisis económica, y luego política, que azotó al país. Esto los volvía objetos costosos en términos comparativos, lo que explica la baja intempestiva en los volúmenes de muchos de los importados, como camisas para hombres, corsés, camisetas, cuellos y puños, medias de algodón y sombreros de fieltro. Sin embargo, tratándose de artículos de primera necesidad se puede suponer que los usuarios comenzaron a satisfacer sus demandas de estos imprescindibles con la industria local, seguramente gracias a los talleres de las tiendas departamentales y a las casas de ropa blanca.
Por otra parte, en el último lustro de 1880, la producción alemana surgió como una presencia poderosa, instalándose a la delantera en rubros específicos como medias y corsés. Esta tendencia se sostuvo a lo largo de toda la década sucesiva, al punto que entre 1895 y 1900 Alemania ocupó un primer lugar en la exportación de estos y otros ítems como cuellos y puños de camisa.
En un marco más amplio, el comercio exterior alemán se extendió de modo exponencial entre 1870 y 1913, mientras se vislumbraba un relativo declive en las exportaciones de Francia e Inglaterra (Pierenkemper & Tilly, 2005: 147). En particular, la industria textil germana se posicionó durante el período en segundo lugar, luego de la británica, con una fuerte penetración en los mercados sudamericanos (Brown, 1995: 497). No es casual entonces que este desarrollo se viese reflejado en el volumen de prendas de indumentaria que, para esta fecha, afluían a la plaza porteña. Así, esta nación superaría a las dos tradicionales exportadoras de “ropa hecha para uso externo”, ingresando al país ella sola, entre 1893 y 1895, más que lo que Francia e Inglaterra exportaban juntas.
Las estadísticas aportan precisiones sobre el origen de los insumos para la realización de las prendas, siendo Inglaterra la principal proveedora de casimires para trajes y sacos, así como encajes, puntillas y tules implicados en las prendas femeninas o infantiles. Los objetos suntuosos –como pañuelos o medias de seda, sombrillas, alhajas y relojes de bolsillo– estaban, como era de suponer, capitalizados por la industria del lujo francesa.
En síntesis, luego de un crecimiento sostenido en la importación de textiles desde la década del setenta en adelante, en el segundo lustro de 1890 los volúmenes ingresados disminuyeron ostensiblemente, en paralelo con la instalación de nuevas tiendas y el ensanchamiento o la apertura de sedes de las ya existentes. Al respecto, como ha estudiado Fernando Rocchi, el último cuarto del siglo XIX asistió al surgimiento de muchas industrias nacionales. Entre ellas, las productoras de indumentaria tuvieron un particular impulso, sobre todo a partir de los años noventa, fruto de la ampliación de la sociedad de consumo (Rocchi, 2006: 17-20, 66).
Así, las importaciones de la ropa de primera necesidad (camisas de algodón, camisetas, calzones, corsés y ropa para uso externo) se estabilizaron en cantidades bajas a lo largo de la primera década del 1900 y el estallido de la guerra, y no llegaron a alcanzar los caudales de los años previos a la crisis. No obstante, algunos ítems, como las medias de algodón importadas en su mayor parte de Alemania, sí lograron una suba a partir del segundo quinquenio de l900 y 1913 y las cantidades ingresadas se acercaron a las de comienzos de la década de 1890. Esto se explicaba tal vez en la primitiva mecanización de la industria local que tornaba costosas y poco competitivas las medias argentinas. Algo similar sucedió con los puños y cuellos de camisa, que registraron un ascenso sustantivo en las cantidades de importación, sobre todo hacia el final de la primera década del siglo, para alcanzar su pico en 1912-1913. Como veremos en el capítulo 4, en el contexto porteño estos accesorios se enlazaban directamente con las nuevas oportunidades profesionales que se abrían para los sectores medios, permitiendo a sus usuarios ostentar una apariencia moderna e impecable sin la necesidad de cambiar toda la prenda o de lavarla a diario.
Por su parte, el calzado de cuero fue uno de los pocos productos cuya importación en 1914 (71.328 docenas) superó la cúspide obtenida en 1889 (59.720 docenas), aunque por supuesto hay que tener en cuenta que la población de la ciudad y del país se multiplicó por 2,6 y 2,2 respectivamente entre esos años. En cuanto a las procedencias, entre 1900 y 1915 Inglaterra ocupó un sitio preponderante en la importación de camisas de algodón, sombreros de fieltro, cuellos y puños y calzado de cuero. Al final del período, surgían también los Estados Unidos como fabricante significativo de corsés.
En un marco general, si algunos ítems importados registraron un alza –sobre todo en los años que fueron del Centenario a la Primera Guerra–, en otros casos los montos y valores difirieron en mucho de aquellos registrados veinte años antes. Todo ello producido en el marco de un intenso crecimiento poblacional, nacional y sobre todo metropolitano, que permite afirmar que la sustitución de importaciones comenzaba a responder a las demandas vestimentarias de los y las porteñas.
De hecho, Rocchi señala que, para 1910, la mitad de la demanda de indumentaria que satisfacía el mercado era provista por prendas ya confeccionadas en fábricas locales, al igual que la mayor parte del calzado, con excepción de los modelos más finos, que seguían siendo importados (2006: 59, 92). Para esa fecha, el censo de Buenos Aires registraba, entre otras industrias dedicadas a la vestimenta, 75 camiserías, 10 fábricas de corsés, 21 fábricas de gorras, 8 fábricas de camisetas y medias, 3 de cuellos y puños de camisa, 26 de sombreros, 71 de calzado de cuero y 20 de zapatillas. Había además otros establecimientos, más pequeños, que también contribuían a esta producción, como las corseterías, que entonces sumaban 71, las tradicionales sastrerías que contaban 901 y 103 talleres de moda y confecciones (Martínez, 1910, I: 151-155). No obstante, si la industria de “artículos para el vestido y el tocador” había experimentado un progreso importante, la materia prima que la alimentaba seguía siendo en gran parte extranjera (Martínez, 1910, I: LXXXI).
A lo largo de las décadas observadas, comenzaron a oírse matices en la celebración fervorosa de lo importado. La proliferación de prendas traídas de Europa podía atentar contra el desarrollo de la confección local y así lo subrayaba tempranamente un aviso de la Sastrería de Lorea (situada desde 1873 en Rivadavia 571 en frente a la plaza homónima) que se jactaba de ofrecer en 1876 un nutrido y barato stock que incluía “una infinidad de sacos cruzados de los más modernos” y “pantalones de última moda y de todas las medidas”, bajo la “idea progresista” de “dar trabajo a las familias y a todos los que saben bien trabajar de sastres” y de tal manera dar competencia “a todos los introductores que con este mal sistema […] arruinan á Buenos Aires, quitando el pan a la clase laboriosa que es la más útil del país” (La Nación, 01.01.1876). Sin embargo, las telas eran traídas de las “mejores fábricas de Europa” y la casa recibía de forma constante las publicaciones para sastres editadas en París, garantizándose así el estricto estar al día y la calidad marcada por los centros de la moda.
Lentamente, la producción nacional le iría ganando terreno a los productos importados, que quedarían reducidos a las materias primas y a los artículos de lujo (Daireaux, 1889, 2: 129). Así, por ejemplo, las publicidades recreaban diálogos ficticios en los que una amiga declaraba a la otra que ya no necesitaba traer la ropa de cama, de mesa y de punto de París y de Londres ya que ahora podía encontrar todo eso en la casa Adhémar (fig. 1.16). Del mismo modo, una viñeta humorística que ofrecía camisas y ropa blanca de confección local exhibía un duelo de espadachines en el que una camisa argentina había logrado vencer a su par extranjera (fig. 1.17).
1.16. “Maison de Blanc. L Adhémar y Cía.”, La Ilustración Sud-Americana, a. 4, n.° 83, 01.06.1896, p. 260.
1.17. “Esmerada confección de camisas”, Buenos Aires Ilustrado, a. 1, n.° 7, octubre de 1893.
En un marco más vasto, establecimientos como La Argentina, de A. de Micheli, se especializaron en la fabricación de camisas para hombre logrando competir en “calidad, corte y precio” con las marcas europeas. El hecho de ser un producto nacional lo eximía de gravámenes, lo que permitía una disminución de los precios. No obstante, De Micheli seguía importando aquellos artículos que no habían logrado todavía la “perfección deseada” en su fabricación local, como era el caso de los sombreros Borsalino (de Alejandría) y R. Paton & Co. (de Londres) (La Ilustración Sud-Americana, n.° 240, 30.12.1902: 386) y también artículos económicos como los puños y cuellos de camisa.
En 1890 se había instalado en Belgrano la fábrica de sombreros y tejidos de G. Franchini. Para el fin de la década, la firma tenía 750 operarios (400 hombres, 250 mujeres y 100 muchachos) y producía por día más de tres mil quinientos sombreros de diferentes clases, que se vendían en plazo o se exportaban a países limítrofes “como si fueran europeos”. Un artículo de Caras y Caretas señalaba que solamente un 5 % de los sombreros consumidos en el país habían pasado por la aduana y que se ofrecían como ingleses y franceses chambergos de producción nacional que imitaban sus diseños (Mercurio, “G. Franchini y Cía. – Fábrica de sombreros y tejidos”, Caras y Caretas, 25.03.1899). Con relación a los tejidos, Franchini fabricaba casimires, ponchos, frazadas y mantas a razón de 1.000 a 1.200 metros diarios, siendo su boca de expendio un depósito en la calle Piedad 861 (Finanzas, Comercio é Industria en la República Argentina, 01.01.1899: 49-52).
Muchas de estas nuevas industrias combinaban la producción nacional con la importación de productos, como por ejemplo la fábrica de ropa blanca Kulcke, Frankel y Compañía. Había sido fundada en 1904 por Max Kulcke –proveniente de Guben y llegado en 1886 para unirse a la Fábrica Nacional de Calzados– y por Manuel Frankel, húngaro arribado a Buenos Aires en 1893. Para 1910, además de importar “artículos generales para hombre” manufacturaba diariamente 150 docenas de camisas y camisones, 80 de calzoncillos y 400 de cuellos y puños, para lo que utilizaba 350 máquinas de coser a vapor, además de máquinas para lavar y almidonar. Solamente en el rubro de cuellos y puños se desempeñaban más de cien operarios (Lloyd 1911: I, 452).
Establecida en 1901 como negocio de ropería militar (orientado al ejército, a la marina y a la policía) el negocio de Ángel Braceras inauguraba en 1908 sus extensos locales en Ceballos 341-69, en los que se ejecutaban toda clase de confecciones. Solo los dos talleres de ropa para señoras empleaban a 189 sastres y ajustadores y 200 oficiales, mientras que la sección de uniformes contaba con 328 obreros. Se sumaba también una legión de operarios –alrededor de 2.000– que realizaban labores desde sus casas.
Allí podía acudir una porteña para realizarse un traje sobre medida y a su gusto en 24 horas y contar además con una disminución significativa en su precio. Al promocionar la fábrica, la prensa auguraba una acción similar en otros rubros que permitieran, por ejemplo, abaratar los costos de ítems como los de alimentación (“Gran Fábrica Nacional de Confecciones de Ángel Braceras”, Caras y Caretas, 13.06.1908).
Los importes reducidos se explicaban en la masividad de la producción, viable gracias a la enorme cantidad de empleados y a la introducción de modernas maquinarias, como aquellas que permitían marcar y cortar las telas en pocos minutos. Sin embargo, las ofertas de confecciones Braceras eran relativas. En 1908 sus trajes tailleur de casimir inglés costaban entre $28 y $38, bastante menos que aquellos similares ofrecidos por La Piedad o El Siglo en $45. Pero también existían otros comercios, como A la Ciudad de Buenos Aires, en los que se podían conseguir por montos similares a los de Braceras. Es decir, se trataba de un rango de precios variable que sin dudas obedecía a los detalles de las prendas, como los forros de seda, las terminaciones o la calidad de la tela empleada.
En 1909, Braceras abrió un local en la esquina de Victoria y Chacabuco para exposición y ventas, en el que las porteñas podían acceder a los modelos “estilo Paquin” de París (La Vida Moderna, 31.03.1909) (fig. 1.18). La alusión a Jeanne Paquin, famosa couturière francesa quien años después abriría una sucursal de su maison en Buenos Aires, funcionaba para Braceras y sus clientas casi como un calificativo de modernidad “a la francesa” más que como una referencia específica a sus costosos diseños. De hecho, algunas de estas publicidades se referían al “gran Paquin” en masculino. En 1910, la Fábrica Nacional de Confecciones, como pasó a llamarse, dejó de atender pedidos al por menor para dedicarse solo a la venta mayorista. Ese año fue remodelada con un “ensanche colosal” de 12.890 m2 para albergar ahora a hasta 5.000 obreros y surtir a todos los comerciantes del ramo en la capital y en las provincias (Caras y Caretas, 03.12.1910).
1.18. “Confecciones Braceras. Señoras: no se vistan este invierno!”, La Vida Moderna, a. 3, n.° 103, 31.03.1909, p. 32.
Importado vs. nacional, nacional vs. importado, todo el movimiento comercial descripto más arriba se produjo al ritmo de una reducción y estancamiento de las cantidades de prendas introducidas del extranjero. Sin sustitución de importaciones, esto es, sin producción local, es imposible entender el engrandecimiento de las tiendas departamentales. Con todo, los avisos continuaban promocionando el origen importado como marca de calidad de lo ofrecido. Los modelos foráneos eran emulados por la confección vernácula y el lugar de producción permanecía invisibilizado para quienes no quisieran indagar sobre los orígenes de lo adquirido. La moda y lo moderno, siguieron, durante todas estas décadas, ostentando la marca de lo venido de otra parte.