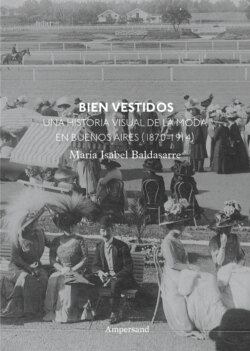Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 13
SURTIDO, LIQUIDACIÓN Y PRECIO FIJO
ОглавлениеEs complejo definir con certeza el conjunto de consumidores que compraban sus productos en los comercios y tiendas mencionadas. Sabemos que algunas de ellas eran muy exclusivas, como la Maison Carrau o James Smart, pero otras tenían tal dimensión, y el recambio en su oferta era tan habitual, que requerían un caudal de compradores capaz de hacer redituable la producción y logística de tal volumen de mercadería. Además, los clientes no se limitaban a aquellos que en efecto podían ingresar al comercio, sino que los catálogos, editados dos veces al año (otoño-invierno y primavera-verano) y remitidos gratis a quien lo solicitara, ampliaban enormemente el público adquisidor. Comprar a la distancia, tanto para los distribuidores como para los clientes, también apelaba a la dimensión sensual de los materiales. Los catálogos incluían muestras de tejidos, bordados y encajes como testimonios de la diversidad de texturas, colores y superficies al alcance de quien quisiera encargar ya fuera un vestido o varias docenas de ellos para ofrecerlos a la venta.
Las fuentes subrayaban justamente que las tiendas departamentales ofrecían al público “una variedad infinitesimal de objetos, géneros y mercaderías, a precios, por lo general, más bajos que los de otras casas, pues las grandes ventas que realizan les permiten vender en estas condiciones, realizando sobre cada artículo una ganancia muy pequeña” (Martínez, 1904: 79). Asimismo, los “artículos de gran lujo” se encontraban “al lado de los de primera necesidad, los unos en la forma digna de las fortunas más elevadas, y los otros al alcance de los más modestos bolsillos” (Álbum Ilustrado de la República Argentina. Periódico quincenal con vistas y retratos, 15.08.1891: 102). Es decir, se gestaba la noción de que todos, en mayor o menor medida, podían aspirar a estos objetos de deseo y participar del festival implicado en su consumo.
De hecho, los precios, analizados en términos comparativos, son índices de la potencialidad de la adquisición por parte de distintos sectores sociales, en un contexto de alza del salario real y de mejora del poder adquisitivo (Cuesta, 2012). Tomemos por ejemplo los avisos de A la Ciudad de Londres y El Progreso publicados en La Ilustración Sud-Americana de 1894. En ellos se anuncia que una jaquette para dama costaba $28, lo mismo que un traje de saco pantalón y chaleco para niño (fig. 1.15). Eran valores prohibitivos para un carpintero, que tenía un ingreso promedio de $3,50 m/n por día ($70 m/n por mes), (12) para una empleada doméstica que ganaba entre $45 y $50 mensuales o para un cocinero que llegaba a los $75 (Buchanam, 1998: 239). Se trataba de productos onerosos, asequibles para comerciantes o profesionales como médicos, contadores o abogados. Sin embargo, los sectores de menores recursos sí podían acceder, en esas mismas tiendas, a otro tipo de artículos “de ocasión”, que les permitían, aunque en menor grado, experimentar dichos rituales de consumo. Un corte para hacer un vestido en percal costaba $2,45, una camisa de madapolán para dama $1,60, un sombrero de paja $0,95 y un foulard de seda $0,25, el equivalente a un kilo de pan en ese entonces. A saber, las tiendas aprovechaban de las liquidaciones y saldos para vender artículos a veces casi al costo garantizándose así la concurrencia de un público en el que las acciones de ingresar al local y de comprar se instalaban como un hábito. Es lícito pensar en la viabilidad de estas adquisiciones si tenemos en cuenta que aproximadamente un 10 % de la canasta básica de un trabajador se destinaba a la vestimenta (Cuesta, 2012: 166), algo que los historiadores también señalan para el panorama contemporáneo europeo (De Grazia, 1996: 152-153).
Unos años después, en 1908, un sueldo municipal promedio iba de los $55 a los $120. A quien debía mantener una familia con este salario le resultaría prohibitivo adquirir un traje de brin puro a $34,50 ofrecido por Tienda La Piedad o un sobretodo en casimir para hombre en Gath y Chaves a $45. No obstante, sí era factible quizás hacerse de una pollera tableada de brin a $4.20 en A la Ciudad de Buenos Aires o una camisa de bramante para dama a $0,75 en A la Ciudad de Londres (PBT, 15.02.1908 y 7.03.1908).
Además, las nuevas profesiones abiertas por el desarrollo mismo de los comercios constituían un público cautivo que debía verse bien y adquirir, aunque menos no fuese, prendas económicas que le garantizaran una apariencia respetable: “Una cajera de una casa de comercio de Buenos Aires, con un sueldo mensual de doscientos pesos, tiene su tocador más provisto y más surtido de vestuario que una elegante y aristocrática dama del siglo XIV”, exageraba una crónica que, no obstante, daba cuenta de cómo el abaratamiento de los costos de producción había estimulado de gran manera el consumo (“Los ricos en Buenos Aires”, El Hogar, 09.11.1910).
1.15. “Gran tienda El Progreso”, La Ilustración Sud-Americana, a. 2, n.° 33, 01.05.1894, p. 261.
Las liquidaciones, rebajas y ocasiones eran frecuentes a fin de temporada y, tal como mostraba la prensa, congregaban a una gran cantidad clientes que se agolpaban en la calle esperando el ingreso para comprar (“Un curioso espectáculo”, PBT, 22.02.1908: 79). Los repetidos descuentos tenían como objetivo agotar el stock vigente para alimentar y reproducir una lógica propia de renovación y novedad. En otras palabras, había ofertas para todos los bolsillos y la proliferación de estos negocios es inexplicable si no atendemos a la masividad de su clientela, que no se restringía exclusivamente a la elite, sino que se expandía para incorporar a capas medias y medias bajas.
La inauguración de la última sede de Gath y Chaves en octubre de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, puede servir como una suerte de punto culmine de este boom del comercio minorista en la ciudad de Buenos Aires. La promocionada apertura venía así a imponerse a una nueva y fuerte competidora, la casa Harrods, inaugurada en agosto de 1912 en Florida esquina Tucumán con un imponente inmueble. Cuando la renovada filial de Gath y Chaves abrió para dar acceso a los invitados, “una verdadera ola humana se precipitó dentro al interior” ávida por contemplar el nuevo establecimiento. La marea humana inundó todos los centímetros cuadrados del local, desde el tea room hasta los pasillos y las escaleras (“Nuevo Palacio de la casa Gath y Chaves”, El Hogar, 07.10.1914). Mientras tanto, autos y bicicletas pertenecientes a la firma hacían sonar sus bocinas alrededor del edificio. En definitiva, la potencia de estos comercios trascendía las paredes de sus locales. A través de sus anuncios, sus catálogos, sus luces y sus sonidos, habitaban y se apropiaban de la ciudad y de las provincias, transformando en clientes, física o virtualmente, a todos aquellos que pudieran permitírselo.