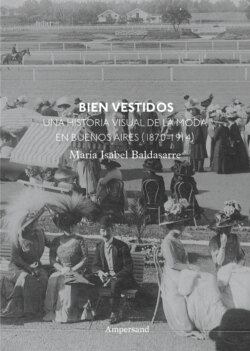Читать книгу Bien vestidos - María Isabel Baldasarre - Страница 15
MUJERES QUE COMPRAN Y HOMBRES QUE PAGAN
ОглавлениеLa posibilidad de ingresar en las tiendas, de mirar, seleccionar, preguntar y consumir o de elegir no hacerlo se instaló entre los y las porteñas como una práctica nueva que se transformaría en costumbre: había llegado para quedarse. Y muy rápido las publicidades, las crónicas y las caricaturas registraron al llamado “bello sexo” como el más aficionado a este tipo de distracciones. Esta ecuación, por supuesto, excedió el caso local. La cultura de las tiendas departamentales instaló como prescripción cultural el consumo como una práctica femenina. Además, gran parte de las compras domésticas que se realizaban fuera de los domicilios eran llevadas adelante por las mujeres de clase media y alta (Rappaport, 1996: 164-166). Esta costumbre inédita representaba una amenaza: la peligrosidad que el gasto desmedido podía tener para clientas capaces de perder su fortuna y su honor guiadas por un apetito insaciable. “No es posible resistir a la moda. Esta es un torrente que lo arrastra todo. Oponer la razón á la moda es una locura” advertía una máxima de la revista La Mujer en 1899, y a continuación concluía: “En las mujeres tienen grandes ventajas la modestia y el pudor: porque aumentan la hermosura y sirven de vela á la fealdad”. En una doble operación muy frecuente en la época, sobre la que me extenderé en el capítulo 5, se estimulaba a las mujeres a consumir, a dejarse seducir por la diosa-moda, pero se les instruía que debían ser modestas, pudorosas y gastar con precaución.
En esta línea, las representaciones giraban con frecuencia en torno a uno de los tópicos centrales de la literatura del período, “el lujo y su irresistible (y peligroso) atractivo” (Vicens, 2014: 89). Esta idea del boato y la moda como corruptores se corporizaba en el escenario de los negocios y tiendas departamentales, sitios de sociabilidad femenina por excelencia. A “ese paraíso del sexo amable… y gastador” que era A la Ciudad de Londres (La Familia, 09.06.1878: 242) las damas podían ir a pasar el tiempo, solas o acompañadas, tanto como reunirse a tomar el té en el Salón que Gath y Chaves instaló para tal fin en su Anexo abierto en 1908.
Imágenes y textos tenían un componente normativizador que se proponía moderar la enorme seducción por la compra, corruptora de la mesura que debía reinar en la vida hogareña. Enmarcadas en una perspectiva androcéntrica, las chanzas sobre la frivolidad y el derroche de las mujeres hacían parte de las mismas revistas que promocionaban, desde el discurso y las publicidades gráficas, las primicias de estas tiendas departamentales, que eran además sus principales anunciantes.
¿Cómo fueron representados textual y visualmente los hombres y las mujeres que trabajaban y consumían en estas tiendas? Varios elementos aparecen de forma recurrente. Por un lado, se remarcaba lo original de estas nuevas prácticas y cómo se habían extendido entre sectores (como los habitantes rurales) hasta entonces no acostumbrados a ellas. Por otra parte, la tienda permitía un novedoso contacto entre los sexos, y era interpretada como un lugar viable para el cortejo que, de acuerdo con algunos relatos, muchas veces rozaba lo que hoy se considera acoso.
Respecto de la imposibilidad de las damas para decidirse a la hora de las compras existen ejemplos muy tempranos, como una viñeta publicada en 1865 en El Correo del Domingo en que una muchacha prometía volver otro día después de haber hecho revolver toda la tienda al dependiente (fig. 1.19). La imagen se burlaba de la vacilación femenina, pero por otro lado dejaba en evidencia la viabilidad del poder preguntar, sacar y tocar la mercadería para finalmente no comprar nada, incluso antes de la instalación local de las tiendas departamentales.
Unos años después, en 1878, un artículo de “Correrías y Modas” de El Álbum del Hogar, sección que frecuentemente tomaba a las tiendas departamentales como sus “escenarios predilectos” (Vicens, 2014: 99), reconstruía la conversación de dos hipotéticas amigas donde una preguntaba a la otra a quién se había encontrado en la tienda, a la que esta respondía:
–En la tienda había algunas compradoras y un regular número de esas bestias negras […] que piden y rechazan y vuelven y revuelven y se agitan y charlan hasta por los codos y concluyen por tomar el portante sin comprar nada…
–Es cierto y cuando se enojan, concluyen con amenazar al tendero con retirarle su protección…
–Sí, pero en cambio, cuando las tales embromadoras son bonitas, lo cual sucede muy pocas veces, los mozos de las tiendas se vengan amenizando con una cuchufleta las explicaciones sobre géneros! (Carmen, “Correrías y Modas”, El Álbum del Hogar, 07.07.1878).
Los vendedores debían lidiar con estas “bestias negras” que agitaban el comercio sin comprar, pero aprovechaban para el flirteo si se trataba de damas, siendo ocasión para darles la mano y “oprimirla suavemente entre las suyas” y “hacerse los románticos”, como reconocía la misma jovencita.
1.19. Viñeta humorística, El Correo del Domingo, n.° 95, 29.10.1865.
La burla sobre la imposibilidad femenina de elegir frente a lo variado de la oferta siguió muy presente, incluso en el siglo entrante, cuando los editoriales se mofaban del tiempo invertido por dependientes para, tras “dos horas de trajín y medio litro de saliva”, intentar “vender por valor de setenta y tres centavos y aún tener que rebajar el pico y mandar la mercadería a domicilio” (Augusto Loredo, “De Tiendas”, La Mujer, 24.07.1900).
Por otra parte, en una suerte de equiparamiento de objetos de deseo, la fascinación que ellas sentían por las prendas podía hacerse extensiva a los hombres que poblaban el local, como satíricamente enunciaba el semanario El Mosquito, que retrataba a los hermanos Brun, dueños de A la Ciudad de Londres, como “seductores temibles” a los que “no hay mujer que se les resista” (El Mosquito, 15.05.1881) (fig. 0).
1.20. “Ciudad de Londres. Fiestas Mayas”, El Mosquito, a. 18, n.° 959, 15.05.1881.
Al respecto era elocuente una ilustración de un artículo informativo sobre la tienda de telas San Miguel (Piedad 902-936), en el que un grupo de cuatro elegantes mujeres evaluaban paños y conversaban en un salón mientras eran observadas por trece hombres (fig. 1.21). Si la presencia femenina y el lujo distinguían a esta representación de otras que mostraban los comercios como recintos más opresivos, abarrotados y exclusivamente masculinos (fig. 1.22), esto no transformaba de modo automático a los salones de San Miguel en un ámbito sin riesgo. Los vendedores estaban atentos y pendientes de las damas, rodeándolas. La escena tenía poco de plácido y reposado para volverse más bien una suerte de acecho (“De compras en la tienda San Miguel”, La Ilustración Sud-Americana, 01.04.1894: 160). Así, la imagen terminaba de corroborar lo que traslucía el suelto: “…cuando sobrevienen los cambios de estación, se ven concurridos mañana y tarde los bazares y las tiendas, y la renovación de los trajes sirve de motivo o de pretexto para una exhibición de caras bonitas y de talles esbeltos y graciosos”. Es decir, por más que los comercios apuntasen a la mujer como su compradora ideal, en última instancia su agencia era puesta en cuestión en cuanto “pretexto” para exhibirse y darse a ver a otros, en este caso a dependientes y tenderos.
1.21. “De compras en la tienda San Miguel”, La Ilustración Sud-Americana, a. 2, n.° 31, 01.04.1894, p. 160.
1.22. Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas, Interior de una tienda en la calle Reconquista, 1902, Archivo General de la Nación, inv. 155003.
El topos del romance, o la aspiración a él entre el vendedor y la compradora, persistió en la prensa (“Cupido en el mostrador”, PBT, 02.09.1911), volviendo evidente que la tienda como ámbito “seguro” al que las señoritas y señoras podían asistir solas se convertía, para empleados y compradores hombres, en un sitio habilitado para el flirt. Este “galanteo” aquejaba también a las vendedoras que, muchas veces, debían batallar con los piropos insistentes de los clientes.
La capacidad de las mujeres para engatusar a sus prometidos, padres o maridos con el fin de gastar sus patrimonios para comprarse vestidos, sombreros o zapatos fue también una figura recurrente en crónicas y viñetas humorísticas (fig. 1.23). De hecho, puede rastrearse una genealogía de estas imágenes que aluden precisamente a una diferencia genérica en relación con la capacidad femenina de discernir en materia de moda y gusto y de disfrutar de su consumo y la masculina para asistir sin chistar y proveer el dinero para llevarlo adelante o para escuchar impasible como las señoritas pasaban el tiempo hablando de “bobadas” en vez de “cosas más elevadas” (“Charla Femenil”, Almanaque Sud-Americano, 1902: 155). A veces ella era tan imprudente como para hacer peligrar el bolsillo de su marido (El Hogar, 01.07.1914) o para elegir un candidato solamente por su capacidad para proveerla de nuevos modelos (“Cálculo Prudente”, El Hogar, 15.07.1914). En la repartija de las destrezas genéricas, la mujer entendía de modas y trajes y el hombre de precios y, como veremos en el próximo capítulo, mucho del saber fashionista femenino descansaba en la práctica extendida de la costura.
Sin embargo, encontramos algunas representaciones que ponían en cuestión esta simple asociación entre sexos y prácticas afines. El lucimiento de una mujer muchas veces no era mera vanidad sino que testimoniaba la capacidad pecuniaria de su cónyuge. En una ecuación habitual en la época, la dama burguesa, su respetabilidad y su apariencia hablaban con creces de la posición social de su marido (“¡Pobrecita!..., El Hogar, 19.02.1915).
Del mismo modo, no eran solamente las mujeres quienes en su afán de imitación caían rendidas frente a lo que ofrecían las últimas modas de París. También los hombres aparecían representados como consumidores sofisticados y elegantes, como “leones” que cruzaban Florida “revelando en sus ademanes, el uno que iba á comprar guantes, el otro á hacerse peinar, este á echar un vistazo antes de tomar su definitiva dirección, aquel á husmear los pasos de su dulcinea, unos á mirarse en las vidrieras de Burgos, otros á hacerse mirar…” (Ego, “Vida porteña”, La Familia, 04.08.1878: 338). Asimismo, podían ser víctimas de la indecisión ante la exuberancia de la oferta, como los adelantados clientes de Perissé o aquel elegante que ansiaba tener más de una cabeza para poder lucir los infinitos modelos de bombines, galeras y panamás, exhibidos en la vidriera de una sombrerería (“Angurria”, PBT, 20.05.1911) (fig. 1.24). Estas representaciones, a las que sumaré más adelante las publicidades, remitían a aquello que sostiene Christopher Breward al observar al consumo del siglo XIX no como una práctica necesariamente femenina, sino como un foro más abierto en el que se formaban y contraponían identidades sociales, sexuales y culturales que fueron con frecuencia asumidas por hombres (Breward, 1999: 101).
1.23. A. Melina, “Una víctima de las tiendas”, PBT, a. 1, n.° 14, 24.12.1904, p. 53.
1.24. Rojas, “Angurria”, PBT, a. 8, n.° 338, 20.05.1911.
Tenderos y vendedores también fueron objeto de crónicas y caricaturas en cuanto actores protagónicos de estas nuevas costumbres. Para 1901, se suponía que casi 12.000 personas (incluyendo niños) trabajaban como dependientes en tiendas, mercerías, roperías, camiserías y sombrererías, y muchos de ellos percibían una remuneración deficiente que equivalía a la de “obreros humildes”. Además, por las exigencias propias de su trabajo, esta se veía mermada aún más ya que estaban obligados “á vestir decentemente”, lucir impecables e ir seguido a la peluquería (“Los obreros y el trabajo”, La Prensa, 04.09.1901).
Algunas veces fueron mostrados como seres amenazantes, vivillos que buscaban justamente aprovecharse de la ingenuidad y falta de experiencia de las compradoras para dejarlas “sin un centavo en el portamonedas” y venderles “el algodón por seda; el esparto por lana inmejorable y el meltón liviano por franela” (“Historia breve y cabal…”, PBT, 19.04.1913). Pero no todo era ambición y felicidad en sus vidas. También se los retrataba agotados. Las liquidaciones y rebajas convertían el local en una “procesión” que no terminaba nunca (J. Víctor Tomey, “Liquidando”, PBT, 08.03.1913). Incluso, era frecuente que viviesen en el mismo ámbito en el que trabajaban, en condiciones de limpieza y confort deficientes.
Sin embargo, ellos eran eslabones de una máquina comercial que buscaba justamente vender civilidad a través de la apariencia. Por lo tanto, el aspecto impecable era imperioso como garantía de la seriedad y la profesionalización con que cumplían su rol y por tanto extensivas al negocio que los empleaba. En 1915, en fotos de comercios porteños tomadas por el equipo de Caras y Caretas, los vendedores más jóvenes de una sombrerería y una casa de encajes posaban engominados y serios, aspirando a homologarse con la clientela burguesa que era la principal destinataria de sus productos (fig. 1.25).
1.25. Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas, Mercerías. Interior de una tienda de encajes y puntillas, 1915, Archivo General de la Nación, inv. 12667.
Unos años antes, la revista PBT había publicado un artículo denominado “Hombres con oficio de mujer” que precisamente registraba la abundancia de varones atendiendo las demandas de la indumentaria femenina, detrás del mostrador. Los números censales ratificaban la percepción de PBT: en 1914 más del 80 % del personal de comercios porteños de vestido y tocador eran hombres y más del 70 % de ellos eran extranjeros (Martínez, 1916, VIII: 211). La sátira por la feminización implícita en estas tareas fue una figura retórica recurrente en la prensa y la literatura finisecular, que consideraba a estas labores, así como el trato permanente con la clientela femenina, impropias para la masculinidad hegemónica del período (Wynne, 2015). La incomodidad de encontrar un hombre recomendando el corsé más flexible, parecía obedecer, de acuerdo al artículo de PBT, a una estrategia comercial que respondía a la que se consideraba la principal aspiración femenina, encontrar un buen partido en el mercado matrimonial: “una mujer que entra en una tienda a comprar un corsé lo compra más fácilmente y más caro vendiéndoselo un joven agraciado, rubio, si es posible, con un bucle sobre la frente y con una suave mirada romántica, que si lo vende una muchacha” (Juan de Sardón, “Hombres con oficio de mujer”, PBT, 17.05.1913).
Sin embargo, a comienzos de siglo muchas señoritas se desempeñaban como vendedoras en los departamentos de confecciones de A la Ciudad de Londres y El Progreso y en tiendas específicamente femeninas como Moussion y Gadan (“Profesiones y empleos para la mujer. Empleadas de oficinas. Empleadas de comercio”, La Columna del Hogar, 17.03.1901: 122). Al respecto, se advertía la peligrosidad de esta presencia; las féminas habían ya ganado tanto terreno en tiendas como en las “funciones del comercio” y muy pronto sería el momento en que “nos prueben los pantalones o nos vendan los boletos del tramway”, advertía un cronista oculto bajo el seudónimo de Cetrus (“La mujer en el mostrador”, PBT, 17.08.1907). Sin embargo, las condiciones laborales de vendedoras y dependientas distaban mucho de ser las ideales. Tal era la denuncia de la militante socialista Carolina Muzilli, quien en 1913 advertía que, si sus aspectos y “complicados peinados” las volvía “pequeñas obras de arte”, en realidad eran “maniquíes” manejados por el jefe de sección (Muzilli, 1916: 20). Además de recibir una paga en general menor a la de sus pares masculinos y de tener que “soportar los caprichos de cualquier estólido cliente”, debían permanecer horas y horas paradas durante jornadas laborales muy extensas. (15) Esto llevó a que, en 1912, el Departamento Nacional del Trabajo sancionara la “Ley de la Silla” que obligaba a los dueños de las casas de comercio a facilitar a sus empleadas la posibilidad de “sentarse en los momentos en que se hallan desocupadas, en espera del cliente” (“La Ley de la Silla”, La Semana Universal, 20.11.1912). (16)
Al igual que sus colegas varones, las dependientas también debían mostrarse impolutas, pero, como integrantes de aquel género propenso al gasto y al despilfarro, buscaban muchas veces innovar su apariencia con escasos recursos. ¿Cuánto gasta una mujer para vestir?, se preguntaba un artículo de 1906. Era imposible tener una respuesta única a esta pregunta, ya que había mucha diferencia entre una gran dama que debía cambiar su traje “al menos cuatro veces por día” y la mujer de un “mecánico” o de “un pequeño negociante” que debía hacer “prodigios de ingenios y acumular economías”. Sin embargo, esta gastaba “relativamente más en accesorios que la mujer rica; ya que con el objeto de variar el estilo monótono de su toilette” compraba “blusitas, cuellos cinturones, cintas y muchas chucherías”. La moza de clase media, en general, acudía a modistas que no cobraban caro, e incluso hacía sus prendas por “sí misma” o con la ayuda de alguna costurera. Por su parte, aquella “obligada a ganarse la vida” debía renunciar a encargar sus vestidos “á una modista de fama” para contentarse con medias y guantes baratos y alhajas de imitación y ropa interior de costo insignificante. Sin embargo, más allá de las diferencias de presupuesto, el artículo concluía que el “instinto femenino” era “gastar, gastar y gastar” y aquella que no podía hacerlo era simplemente porque se negaba “a ella misma la satisfacción de sus deseos” (“La mujer elegante. Lo que cuestan algunas toilettes”, El Hogar, 15.06.1906).
El artículo sintetizaba algunos de los temas abordados en este capítulo y que desarrollaré a continuación. En primer término, registraba cómo, en el siglo XIX, el proceso de distinción y sofisticación de la moda se canalizó mayormente en el lucimiento femenino. Fue a la mujer burguesa a la que se le adjudicó la responsabilidad de gastar y brillar en representación del poderío y la posición de su marido y su familia. Pero también, en los sectores de menores recursos existió una voluntad de emulación y consumo, que a veces podía ser saciada con alguna chuchería o prenda de liquidación adquirida en esos mismos comercios que satisfacían las demandas del público más elegante. De otro modo no se explica la proliferación incesante de tiendas, mercerías, zapaterías, sombrererías, modistas, sastres y baratillos en Buenos Aires durante el período abordado.
Este empeño en la apariencia, el hecho de tener que ataviarse con las prendas adecuadas a los distintos protocolos sociales, debía ser saciado de alguna manera. Muchas veces la carencia de capital económico fue contrarrestada por el trabajo manual. Para muchas, las prácticas del hacer reemplazaron los rituales del consumo y las visitas incesantes a las tiendas departamentales.
1- De acuerdo a los informes censales, en 1869 había en Buenos Aires 39 bordadoras, 267 en 1887, 709 en 1895 y 1.955 en 1910; las modistas eran 194 en 1869, 2.434 en 1887, 4.991 en 1895 y 16.086 en 1910; los sastres eran en 1869: 1.127, en 1887: 3.687, en 1895: 4.626 y en 1910: 10.358; los sombrereros pasaron de 117 en 1869 a 305 en 1887 y se multiplicaron a 1.022 en 1895 y a 1.797 en 1910. Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires (1896: 598-600) y Censo General de Población, Comercio é Industrias de la Ciudad de Buenos Aires (1910, I: 53-56). El Censo del Comercio de 1914 registraba que el 87 % de los 5.899 propietarios de comercios de vestido y tocador eran extranjeros.
2- Fue establecida en 1855; su primera ubicación fue en Chacabuco 45 y en 1875 se mudó a Perú 39-47, entre Victoria y Rivadavia.
3- Las equivalencias a los montos actuales se han realizado utilizando el sitio: <http://www.historicalstatistics.org/Currencyconverter.html>.
4- Poseía una sucursal, la Gran Sombrerería del Comercio, en Cangallo 107-109.
5- Para el caso de Santiago de Chile véase el riguroso análisis de Jacqueline Dussaillant (2011) y para San Pablo es fundamental el trabajo de Heloisa Barbuy (2006). Por su parte, Marissa Gorberg (2013) se ha centrado en el caso específico de la tienda carioca Parc Royal.
6- De acuerdo con esta fuente Jean Brun había llegado al país en 1870, y los primeros dos años trabajó como empleado en la casa de Darte y Gerbe.
7- Eugenio Burnichon (1869-1936) hijo de Juan Bautista Burnichon (ca. 1833-1890) y Noemí Chapon, nacido en Buenos Aires.
8- En los años siguientes la tienda no hizo más que crecer y en 1920 inauguró su “Anexo Niños” sobre Florida y Sarmiento, comunicado con la casa central por un pasaje subterráneo construido especialmente.
9- De acuerdo al Censo General de 1887, de las 2.434 modistas, 1.684 eran extranjeras; de los 3.687 sastres 3.281 eran extranjeros y 135 extranjeras; mientras que sobre 7.354 zapateros 5.794 eran extranjeros y 754 extranjeras. Por su parte, el Segundo Censo de la República Argentina informa que en 1895 había en Buenos Aires 384 casas de moda, de las cuales 350 pertenecían a extranjeros, y 711 sastrerías, casi todas (682) propiedad de extranjeros (p. 272). El “Censo Industrial de la Capital Federal”, incluido en el Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires de 1908 (pp. 341-345), informa que de las 79 camiserías de la ciudad 65 pertenecían a extranjeros, así como 117 de las 223 fábricas de calzado, 157 de los 224 talleres de confecciones, 70 entre las 89 corseterías, 297 sobre las 388 modistas, y 56 sobre 66 roperías, 844 sobre 1.007 sastrerías, 84 sobre 105 sombrererías y 409 sobre 489 zapaterías.
10- Según Álvaro Armando Vasseur en sus Memorias, las jóvenes hermanas Carrau habían llegado de Arrás, Francia, en 1878, e instalaron un local de moda femenina en la calle Ituzaingó que se mudó a la esquina de Florida y Cuyo recién en 1896. Sin embargo, las fuentes nos apuntan que la casa ya estaba instalada sobre Florida 33 al menos desde 1882 (Ruiz, 1882).
11- De hecho, Alberto B. Martínez en el Censo General de la Ciudad de Buenos Aires de 1910 sostenía que esto dificultaba la clasificación de los comercios y disminuía la importancia numérica registrada por el Censo (I: LXXVII).
12- Los precios están expresados en pesos moneda nacional ($ m/n), que era la moneda de entonces.
13- Estas tiendas abrieron en París en la década de 1850-1860: Au Bon Marché en 1852, Les Grands Magasins du Louvre en 1855, Au Printemps en 1865 y La Samaritaine en 1867. Todas crecieron exponencialmente durante la segunda mitad del siglo, inaugurando imponentes pabellones de consumo. Véase Suzanne Tise, “Les grands magasins” (en: Armijon, 1989: 74-105).
14- Este sistema también se instaló en otras ciudades latinoamericanas, como Río de Janeiro. Véase Barbuy (2006:178).
15- Ya en 1904, las militantes de la Unión Gremial Femenina habían puesto en la agenda la necesidad de asientos para las vendedoras en casas de comercio (Lobato, 2007: 173).
16- En 1907, por iniciativa de Alfredo Palacios, el Congreso Nacional sancionó la ley 5291 que regulaba el trabajo de mujeres y niños. Sin embargo, de acuerdo al registro de Muzilli sus pautas se infringían en la mayoría de las grandes tiendas departamentales. Sobre la sanción de la ley véanse Kandel (2008), Aguilar (2014) capítulo 2.