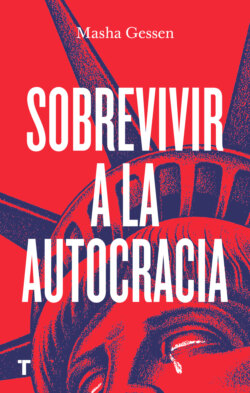Читать книгу Sobrevivir a la autocracia - Masha Gessen - Страница 10
ii esperando el incendio del reichstag
ОглавлениеInmediatamente después de las elecciones de noviembre de 2016, esa mayoría derrotada de los estadounidenses que habían votado por Hillary Clinton parecieron dividirse en dos facciones, en función del grado de pánico alcanzado. El presidente saliente Barack Obama, que durante los días siguientes parecía querer convencer al país de que la vida seguía, era un buen ejemplo de una de estas facciones. El 9 de noviembre dio una breve y decorosa charla en la que mencionó tres argumentos. El más memorable de ellos fue que el sol había salido esa mañana.
Ayer, antes del recuento de votos, grabé un vídeo que quizá hayan visto en el que les decía a los ciudadanos de EEUU que, independientemente del lado en que estuvieran, independientemente de que su candidato ganase o perdiese, el sol saldría a la mañana siguiente.
Y eso es un pequeño pronóstico que se ha hecho realidad: hoy ha salido el sol.20
Obama reconoció sus “diferencias significativas” con Trump, pero dijo que su conversación a primera hora de la mañana con el presidente electo le había tranquilizado, ya que, a fin de cuentas, demócratas y republicanos, Trump y él mismo, tenían objetivos comunes.
Todos queremos lo mejor para este país. Eso es lo que escuché en los comentarios de Trump anoche. Eso es lo que escuché cuando hablé con él directamente. Y es algo que me reconforta. Eso es lo que el país necesita: un sentimiento de unidad, de inclusión, respeto por nuestras instituciones, por nuestra forma de vida, por el imperio de la ley y respeto mutuo.
Obama terminó con una nota optimista:
Lo importante es que todos avancemos, asumiendo la buena fe de nuestros conciudadanos, porque esa presunción de buena fe es esencial para una democracia dinámica y funcional. Así es como este país ha avanzado durante doscientos cuarenta años. Así es como hemos vencido límites y defendido la libertad en todo el mundo. Así es como hemos extendido nuestros derechos fundacionales para que lleguen a todos nuestros ciudadanos. Así es como hemos llegado tan lejos. Y por eso estoy convencido de que nuestro increíble viaje como americanos continuará.
Todo presidente es, además de comandante en jefe, un cuentacuentos en jefe. El cuento de Obama, que se alimentaba y construía a partir de los cuentos de sus predecesores, era que la sociedad estadounidense avanzaba imparable hacia un mundo mejor, más libre y más justo. Puede haber tropiezos, dice la historia, pero siempre se corrigen. Es en este sentido que Obama entendía su cita favorita de Martin Luther King júnior: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”. También es la premisa en la que se basa la creencia en el excepcionalismo estadounidense, o lo que el jurista Sanford Levinson llama “religión civil estadounidense”: que la Constitución de EEUU proporciona a perpetuidad un modelo perfecto para la política.21 En 2016, a medida que Trump empezaba a sacar ventaja a sus adversarios para la nominación republicana, a muchos de nosotros nos tranquilizaba pensar que las instituciones de EEUU eran más fuertes que un solo candidato o un solo presidente.
Pero tras las elecciones, este argumento sonaba hueco.
En un artículo mío publicado en The New York Review of Books el mismo día en que Obama celebraba que el sol había salido según lo programado, advertí a los lectores: “Las instituciones no os salvarán”. Me basaba en mi experiencia en Rusia, Hungría e Israel, tres países muy diferentes de EEUU, por supuesto, pero también muy diferentes entre sí. Sus instituciones habían cedido de maneras curiosamente similares. No tenía manera de saber que las instituciones estadounidenses fallarían de la misma forma, pero sí sabía lo suficiente para decir que la fe absoluta en las instituciones estaba fuera de lugar. Muchas personas compartían esta intuición: la facción en la que más había cundido el pánico. Una expectativa común se instaló entre ellos: la expectativa del incendio del Reichstag.
El incendio del Reichstag, la sede del Parlamento alemán, se produjo la noche del 27 de febrero de 1933. Adolf Hitler había sido nombrado canciller cuatro semanas antes, y ya había empezado a imponer restricciones a la prensa y a ampliar los poderes de la policía. Pero, más que esos primeros pasos tóxicos de Hitler, es el incendio lo que se recuerda como el acontecimiento tras el cual nada volvería a ser lo mismo, ni en Alemania ni en el resto del mundo. El día posterior al incendio el Gobierno emitió un decreto que permitía a la policía realizar detenciones sin cargos, de manera preventiva. Las fuerzas paramilitares de Hitler, las SA y las SS, se dedicaron a detener a todos los activistas que podían y a llevarlos a campos de internamiento. Transcurrido poco menos de un mes, el Parlamento aprobó una “ley habilitante” que instituyó el Gobierno por decreto, y estableció un estado de emergencia que duraría todo el tiempo que los nazis estuvieron en el poder.
El incendio del Reichstag se utilizó para crear un “estado de excepción”, como lo llamaba Carl Schmitt, el jurista predilecto de Hitler. Según Schmitt, el estado de excepción se da cuando una emergencia, un acontecimiento único, sacude el orden preestablecido de las cosas. Este es el momento en que el soberano da un paso adelante e instituye nuevas normas extralegales. La emergencia permite un gran salto cualitativo: una vez reunido el poder suficiente como para declarar el estado de excepción, el soberano, mediante dicha declaración, adquiere mucho más poder sin ningún tipo de control. Esto vuelve el cambio irreversible y el estado de excepción permanente.
Todo acontecimiento decisivo de los últimos ochenta años se ha comparado con el incendio del Reichstag. El 1 de diciembre de 1934, Serguéi Kírov, jefe del Partido Comunista en Leningrado, fue asesinado por un pistolero. Su asesinato se recuerda como el pretexto para instituir el estado de excepción en la Unión Soviética. A ello siguieron juicios amañados y detenciones masivas que llenaron el Gulag de personas acusadas de traición, espionaje y conspiración terrorista. Para gestionar semejante volumen de casos, el Kremlin creó las troikas, grupos de tres personas que dictaban sentencia sin revisar siquiera el caso ni por supuesto escuchar a la defensa.
En el pasado más reciente, Vladímir Putin se ha apoyado en una sucesión de acontecimientos catastróficos para crear excepciones irreversibles. En 1999 estallaron una serie de bombas en apartamentos privados de Moscú y varias ciudades del sur de Rusia y acabaron con la vida de cientos de personas. Esto permitió a Putin declarar que se podía ejecutar sumariamente a quienes calificaba de “terroristas”; también le sirvió como pretexto para una nueva guerra en Chechenia. En 2002, el asedio de tres días a un teatro en Moscú sirvió para demostrar el principio de ejecución sumaria; las fuerzas del orden rusas llenaron el teatro de gas somnífero, entraron en el edificio y dispararon sobre los secuestradores mientras estos yacían inconscientes. El Kremlin usó también el asedio del teatro como pretexto para impedir que los medios de comunicación, bastante amedrentados ya por entonces, trataran de cubrir cualquier operación antiterrorista. Dos años después, más de trescientas personas, en su mayoría niños, murieron tras un ataque a una escuela en Beslán, en el sur de Rusia. Putin aprovechó esta tragedia para anular las elecciones al Gobierno local, aboliendo así de facto la estructura federal del país.
El razonamiento que transforma la tragedia en mano dura no es ajeno a EEUU. Durante la crisis que siguió a las Leyes de Extranjería y Sedición a finales del siglo xviii, los federalistas en el poder y los republicanos de la oposición se acusaron entre sí de traición, de falta de prudencia y de ser marionetas jacobinas. Los tribunales, repletos de federalistas, no perdieron el tiempo a la hora de cerrar los periódicos de sus oponentes. Medio siglo después, el presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus, el derecho a no ser encarcelado sin que un juez haya determinado la legalidad del arresto. Su objetivo era poder retener de manera indefinida a los rebeldes, que él consideraba un peligro para la Unión, pero a los que “los tribunales, actuando según las leyes ordinarias, pondrían en libertad”. Hubo que esperar hasta 1866 para que el Tribunal Supremo declarase esta práctica inconstitucional.
La siguiente gran guerra fue la Primera Guerra Mundial. Cualquier discurso que se percibiese como crítico o perjudicial para el esfuerzo de guerra estadounidense se castigaba con penas de hasta diez años de cárcel. El historiador Geoffrey Stone ha calificado la Ley de Sedición de Woodrow Wilson (1918) como “la ley más represiva de la historia de EEUU”.22 Miles de personas fueron arrestadas, muchas sin orden de detención, y 249 activistas anarquistas y comunistas fueron deportados a la Rusia soviética. No fue hasta mucho más tarde que los jueces del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes júnior y Louis Brandeis comenzaron la racha de disensiones que en última instancia acabarían restaurando y aclarando las disposiciones de protección a la libertad de expresión.
Durante la Gran Depresión, tribunales estatales, legisladores y fuerzas del orden actuaron de común acuerdo –y con la aprobación tácita del Gobierno federal– para desnaturalizar y deportar a miles de estadounidenses de origen mexicano, la mayor parte de los cuales eran ciudadanos por derecho de nacimiento.
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo otro asalto presidencial a la Constitución: el internamiento de más de cien mil estadounidenses de ascendencia japonesa. Después llegó el macartismo, y el Gobierno empezó a espiar al enemigo desde dentro; las acusaciones de traición, con o sin pruebas, arruinaron una vida tras otra. La siguiente generación de estadounidenses vivió el secretismo, el engaño y la paranoia de los años de la guerra de Vietnam, que culminaron en la elección de un presidente que se dedicaba a perseguir y poner escuchas a sus oponentes.
Durante el siglo xxi, el Congreso dio enormes poderes de vigilancia a los servicios de inteligencia y a las fuerzas nacionales del orden. La Administración de George W. Bush mintió al mundo entero para declarar una guerra en Irak y creó un sofisticado mecanismo legal para facilitar el uso de la tortura. La Administración de Obama siguió concentrando poder en el brazo ejecutivo, usando órdenes ejecutivas y forzando los límites de la elaboración de políticas por parte de los organismos federales mientras suprimía la denuncia de irregularidades y mantenía a raya a los medios de comunicación.
Dicho de otra forma, cada generación de estadounidenses ha tenido ocasión de ver al Gobierno arrogarse poderes excepcionales con fines represivos e injustos. Estos estados de excepción intermitentes reposan sobre el estado de excepción fundamental y estructural que afirma el poder del hombre blanco sobre todos los demás. En esta historia Trump no emerge como excepción, sino como consecuencia lógica. Se apoya en una historia de cuatrocientos años de supremacía blanca y quince de movilización de la sociedad estadounidense contra los musulmanes, los inmigrantes y el Otro. Un historiador futuro del siglo xxi podría apuntar al 11 de septiembre de 2001 como el incendio del Reichstag de EEUU.
En este sentido, ni siquiera el incendio del Reichstag original se corresponde con lo que es en nuestro imaginario –un acontecimiento único que cambiaría el curso de la historia de una vez y para siempre–. El Reichstag ardió cinco años antes del Anschluss, seis años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos años estuvieron llenos de grandes y pequeños acontecimientos, cada uno de ellos un paso hacia la posibilidad del futuro más sombrío. Por tentador que resultase imaginar que Trump tendría la deferencia de anunciar el punto de no retorno con un gesto arrollador e inconfundible (e incluso imaginar que ante ese anuncio todos renunciaríamos de forma justificada a cualquier esperanza o que la desesperación nos haría héroes), su tentativa autocrática tampoco ha sido una única acción, sino más bien una serie de ellas que han cambiado la naturaleza del Gobierno y la política estadounidense paso a paso.
Magyar describe cómo los ambiciosos líderes poscomunistas construían sus autocracias socavando gradualmente las divisiones entre las ramas del Gobierno, desmantelando los tribunales y acaparando la autoridad fiscal. Por supuesto, este modelo no se puede trasladar sin más a la realidad estadounidense, en parte también porque algunas de las divisiones oficiales entre ramas del Gobierno hace tiempo que están muy debilitadas. El Departamento de Justicia, por ejemplo –que ostenta la autoridad fiscal en última instancia–, forma parte de la rama ejecutiva, y la independencia de su funcionamiento está determinada por la tradición. El monopolio de poder político, que Magyar identifica con un factor de riesgo importante, no es algo infrecuente en EEUU: Trump disfrutó de él durante sus dos primeros años en el cargo, cuando ambas cámaras del Parlamento se hallaban bajo control republicano, pero algunos de sus predecesores ya se habían beneficiado antes de esa misma circunstancia. Aún así, está claro que su presidencia es diferente de las anteriores.
Los estadounidenses tienden a hablar mucho más de las instituciones que del otro factor que Obama mencionaba en su discurso tranquilizador tras las elecciones: la presunción de buena fe. Es cierto que, pese a una historia de constante injusticia, el número de estadounidenses de diversa condición que han accedido a los derechos y la protección de la ciudadanía es cada vez mayor. Una visión suficientemente generosa y a largo plazo de la historia de EEUU reafirma la narrativa del progreso continuo hacia la justicia. El cuidadoso diseño de nuestras instituciones es la única razón de esta historia de progreso. La otra es que los ciudadanos americanos y los funcionarios públicos han actuado generalmente de buena fe. Algunos de ellos mintieron, muchos hicieron trampas, muchos manipularon el sistema en su propio beneficio, pero en general lo hicieron con arreglo a creencias sinceras y un sistema coherente de valores. Sus abusos de poder habitualmente se limitaron a áreas discretas definidas por la ideología y esto suponía que incluso cuando el sistema de control y equilibrio fallaba, la Administración siguiente podía enmendar el daño (aunque merece la pena apuntar que Obama no consiguió cerrar Guantánamo). Ningún actor político poderoso se había propuesto destruir el sistema político en sí, hasta que Trump ganó la candidatura republicana. Probablemente se tratase del primer candidato importante que no se presentaba a presidente sino a autócrata. Y ganó.