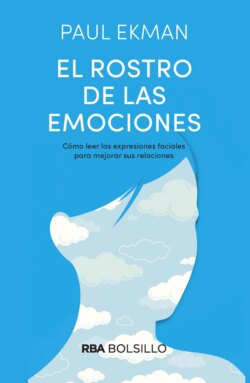Читать книгу El rostro de las emociones - Paul Ekman - Страница 7
1 LAS EMOCIONES EN LAS DISTINTAS CULTURAS
ОглавлениеEn este libro expongo todo lo que he aprendido sobre las emociones durante los últimos cuarenta años y que creo que puede ser de ayuda para mejorar la vida emocional. La mayor parte de lo que he escrito, aunque no todo, se basa en mis propios experimentos científicos o en las investigaciones de otros científicos estudiosos de las emociones. En cuanto a la investigación, mi propia especialidad ha consistido en desarrollar la habilidad de leer y medir las expresiones faciales de las emociones. Con este bagaje, he podido apreciar —en los rostros de extraños, amigos y familiares— sutilezas que muy pocas personas aciertan a detectar, con lo cual he aprendido mucho más de lo que he tenido tiempo de demostrar experimentalmente. Cuando lo expuesto se basa únicamente en mis observaciones, lo recalco con expresiones del tipo «he observado», «creo», «me parece», etc. Y cuando escribo basándome en experimentos científicos, cito en una nota la investigación concreta que apoya lo afirmado.
Gran parte de lo expuesto en esta obra se halla bajo la influencia de mis estudios interculturales sobre la expresión facial. Las pruebas obtenidas cambiaron para siempre mi visión de la psicología en general y de la emoción en particular. Dichos descubrimientos, realizados en lugares tan distintos como Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Japón, Brasil, Argentina, Indonesia y la antigua Unión Soviética, condujeron a desarrollar mis ideas sobre la naturaleza de la emoción.
Al inicio de mis investigaciones, a finales de los cincuenta, ni siquiera me interesaba por la expresión facial; en cambio, lo que sí me interesaba era el movimiento de las manos. Mi método para clasificar los movimientos de las manos me permitía distinguir a los pacientes neuróticos de los psicóticamente deprimidos, y me indicaba su grado de mejora en respuesta al tratamiento.1 A principios de los sesenta ni siquiera existía una herramienta con la que medir directamente y con precisión los complejos y a menudo rápidamente cambiantes movimientos faciales de los pacientes deprimidos. No tenía ni idea de por dónde empezar, de modo que ni empecé. Sin embargo, al cabo de veinticinco años, tras haber desarrollado una herramienta para medir el movimiento facial, volví a las filmaciones de aquellos primeros pacientes e hice importantes descubrimientos, cuya descripción se encuentra en el capítulo 5.
A no ser por dos golpes de suerte, creo que no habría orientado mis investigaciones hacia la expresión facial y las emociones en 1965. Quiso la fortuna que la ARPA (Advance Research Projects Agency) del Ministerio de Defensa, me concediera una beca para la realización de estudios interculturales sobre el comportamiento no verbal. Yo no había solicitado esa beca, pero debido a un escándalo —un proyecto de investigación que se utilizó como tapadera para llevar a cabo actividades antiinsurgentes— se suspendió un gran proyecto de la ARPA, con lo que el presupuesto destinado a él se tenía que gastar en el transcurso del año fiscal en investigaciones en el extranjero, y en algo que no fuese polémico. El azar me llevó a entrar en el despacho del responsable de gastar aquella suma. Resultó que estaba casado con una tailandesa y que le impresionaban las diferencias que apreciaba en su comunicación no verbal. Así pues, me propuso investigar qué era lo universal y qué lo culturalmente variable. Al principio me mostré reacio, pero ante aquel reto no podía decir que no.
Di comienzo al proyecto convencido de que la expresión y el gesto eran factores socialmente aprendidos y culturalmente variables, una convicción compartida por todas aquellas personas de quienes solicité consejo: Margaret Mead, Gregory Bateson, Edward Hall, Ray Birdwhistell y Charles Osgood. Recordaba que Charles Darwin sostenía lo contrario, pero mi convencimiento de que estaba en un error era tan profundo, que ni me molesté en leer su libro.
El segundo golpe de suerte fue conocer a Silvan Tomkins. Tomkins acababa de escribir dos libros sobre las emociones en los que decía que las expresiones faciales eran innatas y universales en nuestra especie, pero no disponía de pruebas que apoyaran sus afirmaciones. No creo que hubiese llegado a leer sus libros ni a conocerlo personalmente de no haber coincidido en el envío de unos artículos sobre comportamiento no verbal al mismo periódico y en la misma época (el de Silvan era un estudio del rostro y el mío un estudio sobre el movimiento corporal).2
La profundidad y la amplitud del pensamiento de Silvan me causaron una honda impresión. Pese a ello creía que, como Darwin, probablemente se equivocaba al sostener que las expresiones eran innatas y, por consiguiente, universales. Yo estaba encantado con que hubiese dos partes en la discusión, con que no fuese únicamente Darwin, que había escrito hacía cien años, quien se opusiese a Mead, Bateson, Birdwhistell y Hall. No era una cuestión resuelta. Había una discusión real entre científicos famosos, personas respetadas; y yo, a mis treinta años, tenía la oportunidad de —y el dinero para— dirimirla de una vez para siempre: ¿las expresiones son universales o, como las lenguas, son específicas de cada cultura? ¡Irresistible! En realidad no me importaba quién estuviera en lo cierto, aunque no creía que fuese Silvan.*
En mi primer estudio mostré unas fotografías a personas pertenecientes a cinco culturas —Chile, Argentina, Brasil, Japón y Estados Unidos— y les pedí que me dijesen la emoción que aparecía en cada expresión facial. La mayor parte de las cinco culturas coincidió en sus apreciaciones, lo cual sugería que las expresiones podrían ser universales.3 Carrol Izard, una psicóloga discípula de Silvan y que trabajaba con otras culturas, realizó casi el mismo experimento y obtuvo los mismos resultados.4 Tomkins no nos había dicho nada a ninguno de los dos, con lo que cuando averiguamos que no estábamos solos en el intento, de entrada, nos molestó. Pero lo cierto es que para la ciencia es mejor que dos investigadores que trabajan independientemente lleguen a las mismas conclusiones. Al parecer, pues, Darwin tenía razón.
Había un problema: ¿cómo es que habíamos encontrado que personas pertenecientes a muchas culturas distintas coincidían acerca de la emoción mostrada en una determinada expresión cuando tantas personas inteligentes opinaban justamente lo contrario? Los que afirmaban que las expresiones de los chinos o japoneses o de algún otro grupo cultural tenían significados muy distintos no eran sólo los viajeros. Birdwhistell, un respetable antropólogo especializado en el estudio de la expresión y el gesto —un discípulo de Margaret Mead—, había escrito que había abandonado las tesis de Darwin cuando vio que en muchas culturas la gente sonreía al sentirse desgraciada.5 La afirmación de Birdwhistell se adecuaba al punto de vista dominante en la antropología cultural y en gran parte de la psicología: todo lo socialmente importante, como las expresiones emocionales, debe ser producto del aprendizaje y, por consiguiente, distinto en cada cultura.
Para conciliar nuestros hallazgos sobre la universalidad de las expresiones con las observaciones de Birdwhistell acerca de los cambios observados entre una cultura y otra, propuse la noción de reglas de manifestación. Desde mi punto de vista, se trata de reglas socialmente aprendidas y que a menudo son culturalmente distintas. Son reglas sobre el manejo de la expresión sobre quién puede mostrar qué emoción, a quién y cuándo. Por esta razón en casi todas las competiciones deportivas públicas, el perdedor no manifiesta la tristeza ni la decepción que siente. Las reglas de manifestación se plasman en la típica advertencia de los padres: «Borra esa sonrisa de satisfacción de tu cara», y pueden imponernos que reduzcamos, exageremos, ocultemos por completo o encubramos la expresión de la emoción que estemos sintiendo.6
Esta formulación fue sometida a comprobación en una serie de estudios que demostraron que los japoneses y los estadounidenses, cuando estaban solos, mostraban la misma expresión facial en respuesta al visionado de películas de operaciones quirúrgicas y accidentes, pero cuando un científico se sentaba con ellos a ver las películas, los japoneses más que los estadounidenses ocultaban sus expresiones negativas esbozando una sonrisa. En privado, expresiones innatas; en público, expresiones dirigidas.7 Al ser el comportamiento público lo que tanto antropólogos como la mayoría de viajeros observan, tengo mi propia explicación y la prueba de que funciona. Por el contrario, la gestualidad simbólica —como asentir con la cabeza indicando un sí, el moverla de lado a lado indicando un no y el gesto de A-OK—* son, sin duda alguna, culturalmente específicos.8 En esto, tanto Birdwhistell como Mead y la inmensa mayoría de los científicos behavioristas estaban en lo cierto, pese a que en lo referente a las expresiones faciales de la emoción erraban.
Había un resquicio, y si yo lo podía ver, también Birdwhistell y Mead, de quienes sabía que buscarían cualquier cosa para refutar mis hallazgos, lo verían. Cabía la posibilidad de que todas aquellas personas estudiadas por mí —y por Izard— hubieran aprendido el significado de las expresiones faciales occidentales viendo a Charlie Chaplin o a John Wayne en la pantalla cinematográfica o la televisión. El aprendizaje en los medios de comunicación o haber estado en contacto con personas de otras culturas podía explicar por qué gente de culturas distintas coincidía acerca de las fotografías de caucásicos que les mostraba. Lo que yo necesitaba era una cultura visualmente aislada en la que la gente no hubiese visto nunca películas, ni televisión, ni revistas, y escasos forasteros, o ninguno. Si pensaban que lo mostrado en mi álbum de expresiones faciales eran las mismas emociones que detectaban los chilenos, argentinos, brasileños, japoneses y estadounidenses, habría dado en el clavo.
Mi entrada a la Edad de Piedra fue a través de Carleton Gajdusek, un neurólogo que llevaba trabajando más de una década en lugares aislados de las montañas de Papúa Nueva Guinea intentando descubrir la causa de una extraña enfermedad llamada kuru, que estaba acabando con la mitad de la población de una de las culturas locales. La gente creía que era cosa de brujería. Cuando llegué, Gajdusek ya había descubierto que se trataba de un virus lento, un virus con un período de incubación de muchos años, durante el cual no había ninguna manifestación de síntomas, como el virus del sida. Todavía no sabía cómo se transmitía. Luego resultó que era por canibalismo. No se comían a sus enemigos, que si habían muerto en combate era probable que gozaran de buena salud. Se comían sólo a sus amigos fallecidos por algún tipo de enfermedad, muchos de kuru. Además, no los guisaban, con lo que las enfermedades se propagaban con facilidad. Al cabo de los años, Gajdusek fue galardonado con el Premio Nobel por el descubrimiento de los virus lentos.
Afortunadamente, Gajdusek se había dado cuenta de que las culturas de la Edad de Piedra no tardarían en desaparecer y por ello había rodado más de treinta mil metros de película en los que se recogía la vida cotidiana de la gente de cada una de las dos culturas. El propio Gajdusek no las había visto, pues ver una sola vez las filmaciones de aquellas personas le hubiera ocupado casi seis semanas. Fue entonces cuando aparecí yo.
Encantado con la idea de que alguien deseara ver sus películas por motivos de tipo científico, me prestó una copia, y con mi colega Wally Friesen nos pasamos seis meses examinándolas meticulosamente. Las filmaciones contenían dos pruebas muy convincentes de la universalidad de la expresión facial de las emociones. En primer lugar, nunca vimos una sola expresión que no nos resultase familiar. Si las expresiones faciales son totalmente aprendidas, entonces aquel pueblo aislado debería haber mostrado expresiones nuevas que nunca antes hubiéramos visto. No había ninguna.
Seguía siendo posible que aquellas expresiones familiares fueran manifestaciones de otras emociones muy distintas. Sin embargo, aunque las filmaciones no siempre mostraban lo que había sucedido antes o después de una determinada expresión, cuando lo hacían, nuestras interpretaciones quedaban confirmadas. Si las expresiones indican emociones distintas en cada cultura, entonces un forastero no familiarizado con la cultura en cuestión no debería poder interpretar las expresiones acertadamente.
Intenté adivinar de qué manera Birdwhistell y Mead rebatirían esta afirmación. Lo que me imaginaba que dirían era: «No importa que no existan expresiones nuevas; las que ustedes vieron tenían en realidad otro significado. Usted las interpretó bien porque ya iba advertido por el contexto social en el que se dieron. Usted nunca vio una expresión desconectada de lo sucedido antes, durante o después, pues en tal caso no hubiera sabido lo que significaba». Para salvar dicha objeción invitamos a Silvan, que vivía en la Costa Este, a pasar una semana en mi laboratorio.
Antes de su llegada, editamos las películas para que únicamente viera las expresiones sacadas de su contexto social, sólo primeros planos de caras. Silvan no tuvo ningún problema. Todas y cada una de sus interpretaciones encajaban en el contexto social que no había visto. Y aún más, él sabía perfectamente cómo había obtenido dicha información. Wally y yo percibíamos el mensaje emocional contenido en cada expresión, pero nuestros juicios se basaban en la intuición; lo normal era no poder determinar con exactitud, salvo en la sonrisa, qué elemento del rostro portaba el mensaje. Silvan, sin embargo, se acercaba a la pantalla y señalaba exactamente los movimientos musculares concretos que indicaban aquella emoción en concreto.
También le pedimos su impresión general sobre aquellas dos culturas. Un grupo le parecía bastante amigable. El otro mostraba una rabia explosiva, tenía un carácter muy receloso, rayano en la paranoia, y era homosexual. Su descripción correspondía a los anga. Su apreciación se adecuaba a lo descrito por Gajdusek, que había trabajado con ellos. Este grupo había atacado repetidamente a los funcionarios australianos que habían intentado mantener una delegación gubernamental en la zona. Entre sus vecinos eran conocidos por su feroz desconfianza. Los hombres llevaban una vida homosexual hasta el momento de casarse. Unos años después, el etólogo Irenäus EiblEibesfeldt tuvo que salir por piernas, literalmente, para salvar su vida cuando pretendía trabajar con ellos.
Tras aquel encuentro decidí dedicarme al estudio de la expresión facial. Iría a Nueva Guinea e intentaría obtener pruebas que apoyasen lo que yo entonces ya sabía que era cierto: que como mínimo algunas expresiones faciales de la emoción son universales. Trabajaría para desarrollar una forma objetiva de medir el comportamiento facial de manera que cualquier científico pudiese deducir del movimiento facial lo mismo que Silvan veía con tanta agudeza.
A finales de 1967 realicé un viaje a las tierras altas del sudeste para llevar a cabo una investigación sobre el pueblo fore, que vivía en pequeños asentamientos diseminados a una altura de más de dos mil metros. Yo no conocía el idioma fore, pero con la ayuda de unos chicos que habían aprendido pidgin en la escuela de la misión, podía pasar del inglés al pidgin y de éste al fore, y al revés. Llevaba conmigo fotos de expresiones faciales. En su mayor parte se trataba de las que me había facilitado Silvan para mis estudios sobre culturas alfabetizadas (más adelante, en la página 27, se muestran tres ejemplos). Asimismo, contaba con fotografías de algunos miembros del pueblo fore seleccionadas de las filmaciones, pensando que quizá tendrían alguna dificultad para interpretar las expresiones mostradas por los caucásicos. Incluso albergaba el temor de que, no habiendo visto nunca fotografías, no fueran capaces siquiera de interpretarlas. Algunos antropólogos habían afirmado que las personas que nunca antes han visto fotografías han de aprender a interpretarlas. Los fore, sin embargo, no tenían ese problema. Las entendieron de inmediato y no parecía que la nacionalidad de la persona retratada, fuera estadounidense o fore, les importase mucho. El problema consistió en lo que les pedí que hiciesen.
Los fore no poseían lenguaje escrito, con lo que no les podía mostrar una lista de palabras para que eligiesen la que correspondía a la emoción mostrada. En caso de leerles yo una lista de palabras de emociones, me tendría que preocupar por si la recordaban o no, y por si el orden en que se las leía influiría en su elección. En vez de ello, les pedí que se inventasen una historia sobre cada expresión facial: «Dígame lo que está pasando ahora, lo que ocurrió antes de que esta persona mostrase esta expresión y lo que va a suceder a continuación». Fue como arrancar muelas. No estoy seguro de si fue el proceso de traducción o el que ellos no tuviesen ni la menor idea de lo que yo quería oír o de por qué les pedía que hicieran aquello. A lo mejor, inventar historias sobre desconocidos es algo que los fore, simplemente, no hacían.
Yo conseguí mis historias, pero cada persona tuvo que dedicar mucho tiempo para poder ofrecerme una historia. Acabábamos las sesiones exhaustos. Sin embargo, no hubo escasez de voluntarios, aunque sospecho que corrió el rumor de que lo que les pedía no era fácil. Para que mirasen mis fotografías contaba con un poderoso incentivo: a cada persona que me ayudaba le daba una pastilla de jabón o un paquete de cigarrillos. No tenían jabón, por lo que lo consideraban muy valioso. Cultivaban su propio tabaco, que fumaban en pipa, pero parecían preferir mis cigarrillos.
La mayor parte de las historias concordaban con la emoción que cada fotografía supuestamente describía. Por ejemplo, al contemplar una foto que mostraba lo que la gente en las culturas alfabetizadas juzgaría como tristeza, lo que más a menudo decían los neoguineanos es que el hijo de la persona en cuestión había muerto. Pero el proceso de explicación era poco práctico, y probar que las distintas historias correspondían a una emoción concreta no iba a ser tarea fácil. Sabía que tenía que hacerlo de otra forma, pero ignoraba cómo.
También filmé expresiones espontáneas y pude captar miradas de alegría cuando personas procedentes de alguna aldea vecina se encontraban con amigos. Asimismo, preparé situaciones para provocar determinadas emociones. Grabé a dos hombres tocando sus instrumentos musicales y luego filmé su sorpresa y deleite cuando por vez primera oyeron sus propias voces y su música surgiendo de un magnetófono. Incluso llegué a apuñalar a un chico con un cuchillo de goma que traía conmigo mientras la cámara captaba su respuesta y las reacciones de sus amigos. Pensaron que era una buena broma (tuve la suficiente sensatez para no intentar el mismo truco con ninguno de los hombres). Estos cortes, sin embargo, no podían servir de prueba, puesto que los que sostienen que las expresiones varían en cada cultura siempre podrían argumentar que yo me había limitado a elegir las escasas ocasiones en las que se habían mostrado expresiones universales.
Abandoné Nueva Guinea tras varios meses de estancia. No fue una decisión difícil, puesto que me sentía hambriento de conversación, algo que no podía tener con ninguna de aquellas personas, y de comida, pues había cometido el error de creer que iba a disfrutar de la cocina local. Lo cierto es que llegué a aburrir las batatas y algo parecido a la parte de los espárragos que solemos tirar. Fue una aventura, la más emocionante de mi vida, pero seguía preocupado por no haber logrado las pruebas definitivas que andaba buscando. Sabía que esa cultura no iba a permanecer aislada por mucho tiempo y que en el mundo ya no debían de quedar demasiadas con esas mismas características.
De vuelta a casa me tropecé con una técnica que el psicólogo John Dashiel había utilizado en los años treinta para estudiar el grado de corrección con el que los niños pequeños interpretaban las expresiones faciales. Como eran demasiado pequeños para leer, no se les podía dar una lista de palabras para que eligieran. En lugar de pedirles que contaran una historia —como había hecho yo en Nueva Guinea—, Dashiel, hábilmente, les leyó una y les enseñó unas fotos. Todo lo que tenían que hacer era escoger la que correspondía a la historia que estaban escuchando. Yo sabía que eso me funcionaría. Volví a las historias que habían inventado los neoguineanos y elegí la que más ocurrencias tenía para cada tipo de expresión emocional. Eran bastante simples: «Han venido sus amigos y está contento/a; está enfadado/a y a punto de luchar; su hijo ha muerto y está muy triste; está viendo algo que no le gusta nada o algo que huele mal; está viendo algo nuevo e inesperado».
Con la historia más frecuente relativa al miedo —el temor provocado por un jabalí— hubo un problema: tuve que modificarla para reducir las posibilidades de que también fuera relevante para la sorpresa o la ira. Al final quedó algo así: «Él (o ella) está sentado en su casa. Está solo y en el poblado no queda nadie más. En la casa no hay ningún cuchillo, ni hacha, ni arco, ni flechas. En la puerta de la casa hay un jabalí. El hombre (o la mujer) lo está mirando y tiene mucho miedo. El jabalí sigue en la puerta durante unos minutos y la persona lo contempla con mucho miedo. El jabalí no va a moverse de la puerta y la persona teme que el jabalí le muerda».
Organicé grupos de tres fotografías para enseñarlas mientras se leía una de las historias (véase un ejemplo más adelante). El sujeto sólo tenía que señalar una de ellas. Hice muchos grupos de tres; no quería que ninguna foto apareciese más de una vez, así la persona no elegiría por exclusión: «¡Oh! Ésa era la del niño que se muere, y esa otra es la que dije que la mujer estaba a punto de luchar, o sea, que ésta tiene que ser la del jabalí».
Regresé a Nueva Guinea a finales de 1968 con mis historias y mis fotos; iba acompañado por un equipo de compañeros que me ayudaron a reunir los datos.9 Esta vez me llevé comida enlatada. Nuestra vuelta fue pregonada, supongo, porque aparte de Gajdusek y su cámara, Richard Sorenson —que me fue de gran ayuda el año anterior—, muy pocos forasteros los habían visitado y muchos menos habían repetido. Viajamos por algunos poblados, pero una vez que corrió la voz de que lo que pedíamos era muy fácil, empezó a llegar gente procedente de aldeas distantes. La tarea les divertía y volvían a estar encantados con el jabón y los cigarrillos.
Puse un cuidado especial en asegurar que ningún miembro de nuestro grupo, sin darse cuenta, diera a los participantes alguna pista sobre cuál era la fotografía correcta. Los grupos de fotos estaban montados en páginas transparentes con un código numérico escrito al dorso de cada fotografía. Dicho número se podía ver desde el revés de la página. Nosotros ignorábamos el código correspondiente a cada expresión, y además pusimos un empeño especial en no intentar adivinarlo. Girábamos la página hacia el sujeto y lo disponíamos todo de manera que la persona que tomaba nota de las respuestas no pudiese ver las fotos. Entonces se leía la historia, el sujeto señalaba una de las fotos y uno de nosotros apuntaba el código de la foto escogida.*
En pocas semanas vimos a más de trescientas personas, aproximadamente el 3 % de su cultura, más que suficiente para un análisis estadístico. Los resultados eran muy claros respecto a la felicidad, la ira, la repugnancia y la tristeza. Sin embargo, no distinguían entre el miedo y la tristeza: cuando oían la historia de miedo, escogían la expresión de sorpresa con la misma frecuencia que la de miedo. Y lo mismo sucedía cuando oían la historia de sorpresa. Pero el miedo y la sorpresa sí los distinguían de la ira, la repugnancia, la tristeza y la felicidad. Hasta la fecha no he podido averiguar por qué no distinguían entre miedo y sorpresa. Puede que hubiese algún problema con las historias, o quizá esas emociones se solían entremezclar tanto en la vida de aquella gente, que no las diferenciaban. En las culturas alfabetizadas sí se distingue entre el miedo y la sorpresa.10
De todos los sujetos sólo veintitrés habían visto una película, la televisión o fotografías. Ninguno hablaba inglés ni pidgin. Ninguno había vivido en un asentamiento occidental ni en ningún poblado del gobierno. Ninguno había trabajado para un caucásico. En cuanto a las veintitrés excepciones, todos habían visto películas, hablaban inglés y habían ido a la escuela de la misión durante más de un año. No se apreciaban diferencias entre la mayoría de los sujetos, que tenían muy escaso contacto con el mundo exterior, y la minoría, que sí lo había tenido. Tampoco se observaban diferencias entre hombres y mujeres.
Aún realizamos un experimento más, que no les resultó fácil a nuestros sujetos. Un hablante de pidgin les leía una de las historias y les pedía que pusieran la cara correspondiente si ellos hubieran sido el protagonista del relato. Grabé en vídeo a nueve hombres haciéndolo. Eran nueve personas que no habían participado en el primer estudio. Esas grabaciones las mostré sin editar a estudiantes en Estados Unidos. Si las expresiones fueran específicas de las culturas, dichos estudiantes no podrían interpretarlas correctamente. Sin embargo, las identificaron correctamente, excepto el miedo y la sorpresa: resultó que calificaban la pose tanto de miedo como de sorpresa, exactamente igual que los neoguineanos. He aquí cuatro ejemplos de las poses de emociones adoptadas por los guineanos.
Con ocasión del congreso anual nacional de antropología de 1969 hice públicos nuestros hallazgos. Muchos asistentes mostraron su descontento respecto a lo que habíamos descubierto, pues estaban firmemente convencidos de que el comportamiento humano es producto de la educación y no de la naturaleza. Pese a mis pruebas, las expresiones tenían que ser diferentes en cada cultura. El hecho de haber encontrado diferencias en la gestión de las expresiones faciales en mi estudio con japoneses y estadounidenses no lo hacía suficientemente convincente.
La mejor manera de disipar sus dudas sería repetir todo el estudio en otra cultura aislada y preliteraria. Lo ideal era que lo llevase a cabo otra persona, preferiblemente alguien que quisiera demostrar que yo me equivocaba. Si esa persona encontraba lo mismo que yo, ello reforzaría enormemente nuestra postura. Gracias a otro golpe de suerte, el antropólogo Karl Heider hizo exactamente eso.
Heider había regresado recientemente de una estancia de varios años estudiando a los dani, otro grupo aislado que habita en lo que ahora se llama Irian Occidental, una parte de Indonesia.11 Heider me dijo que tenía que haber algo erróneo en mi investigación, pues los dani ni siquiera poseían palabras para las emociones. Yo le propuse facilitarle todo mi material de investigación y enseñarle a realizar el experimento en la siguiente oportunidad que regresase con los dani. Sus resultados reprodujeron perfectamente los míos, hasta el punto de mostrar la citada incapacidad de distinguir entre el miedo y la sorpresa.12
Sin embargo, incluso hoy en día no todos los antropólogos están convencidos de ello, y existen unos cuantos psicólogos, fundamentalmente los que se ocupan del lenguaje, que afirman que los resultados de nuestro trabajo en culturas alfabetizadas —en el que pedíamos que se identificase la palabra referente a la emoción que correspondía a las expresiones— no demuestran su universalidad, porque los vocablos para cada emoción no tienen traducciones perfectas. La forma en que el lenguaje representa las emociones es, sin duda, producto de la cultura más que de la evolución. No obstante, en estudios realizados sobre más de veinte culturas alfabetizadas occidentales y orientales, el juicio de la mayoría de miembros de cada una de ellas sobre cuál es la emoción mostrada en cada expresión coincide. A pesar de las dificultades de la traducción, no ha habido ni un solo caso en el que la mayoría de dos culturas haya atribuido emociones diferentes a la misma expresión. Nunca. Y, ni que decir tiene, nuestros hallazgos no se limitan a estudios en los que la gente debía etiquetar una fotografía con una sola palabra. En Nueva Guinea utilizamos historias sobre un episodio emocional. También hicimos que representaran emociones. Y en Japón medimos el comportamiento facial en sí mismo, mostrando que cuando las personas estaban solas movían los mismos músculos faciales al ver una película desagradable, independientemente de que fueran japonesas o norteamericanas.
Otro crítico menospreció nuestra investigación de Nueva Guinea porque utilizamos historias que describían una situación social en vez de palabras sueltas.13 Dicho crítico suponía que las emociones son palabras, algo que, desde luego, no son. Las palabras son representaciones de emociones, no emociones en sí. La emoción es un proceso, un tipo particular de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y personal, en el que sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar, con lo que un conjunto de cambios fisiológicos y comportamientos emocionales comienza a encargarse de la situación. Las palabras constituyen solamente un medio de tratar con nuestras propias emociones, y las utilizamos cuando experimentamos emociones, pero no podemos reducir las emociones a palabras.
Nadie sabe con exactitud cuál es el mensaje que nos llega automáticamente al ver una expresión facial. Sospecho que las palabras como rabia o miedo no son los mensajes habituales que se transmiten cuando nos encontramos en determinada situación. Esas palabras las utilizamos cuando hablamos de las emociones. El mensaje que nos llega con más frecuencia se asemeja mucho más a lo que había en nuestras historias, no una palabra abstracta sino una cierta sensación acerca de lo que la persona va a hacer a continuación o de lo que ha motivado que la persona sienta esa emoción.
Existe otro tipo de prueba bastante diferente que también va en apoyo de la afirmación de Darwin en el sentido de que las expresiones faciales son universales, un producto de nuestra evolución. Si no hay necesidad de aprender las expresiones, entonces los ciegos de nacimiento tendrían que manifestar expresiones semejantes a las de quienes no lo son. En los últimos sesenta años se han llevado a cabo numerosos experimentos, y los resultados, que se han repetido una y otra vez, demuestran que lo antes dicho es cierto, especialmente en cuanto a las expresiones faciales espontáneas.14
Nuestros descubrimientos interculturales proporcionaron el impulso para seguir avanzando en busca de respuestas a una multitud de preguntas sobre las expresiones faciales: ¿Cuántas expresiones pueden adoptarse? ¿La información que aportan las expresiones es fidedigna o engañosa? ¿Todo movimiento del rostro indica una emoción? ¿Se puede mentir con la cara igual que con las palabras? Quedaba mucho por hacer, mucho por descubrir. Ahora ya tenemos respuesta a todas esas preguntas y a muchas más.
Descubrí cuántas expresiones puede adoptar una cara —¡más de diez mil!— e identifiqué las que parecen estar más directamente relacionadas con las emociones. Hace más de veinte años, Wally Friesen y yo elaboramos el primer atlas de la cara, una descripción sistemática con palabras, fotografías y filmaciones de cómo medir el movimiento facial en términos anatómicos. Como parte de esta obra tuve que aprender a realizar todos los movimientos de los músculos faciales con mi propia cara. En ocasiones, para verificar que el movimiento que estaba realizando se debía a determinado músculo, insertaba una aguja en la piel del rostro para estimular eléctricamente y controlar el músculo, produciendo así una expresión. En 1978 nuestro instrumento para la medición del rostro —el Sistema de Codificación de la Actividad Facial (FACS)— se hizo público. En la actualidad lo utilizan cientos de científicos en todo el mundo para medir movimientos faciales. Asimismo, los científicos informáticos están trabajando intensamente para lograr que la medición sea automática y más veloz.15
Desde entonces he utilizado el Sistema de Codificación de la Actividad Facial en el estudio de miles de fotografías y decenas de miles de expresiones filmadas o grabadas en vídeo, midiendo el movimiento muscular de cada expresión. He aprendido sobre las emociones midiendo las expresiones de pacientes psiquiátricos y las expresiones de pacientes aquejados de enfermedades coronarias. He estudiado a personas normales en sus apariciones en noticiarios como los de la CNN y también en experimentos llevados a cabo en mi laboratorio a partir de emociones provocadas.
En los últimos veinte años he colaborado con otros investigadores para averiguar lo que sucede en el interior del cuerpo y en el cerebro cuando una expresión emocional se manifiesta en el rostro. De la misma forma que existen expresiones distintas para la ira, el miedo, la repugnancia y la tristeza, parece ser que también existen distintos perfiles de cambios fisiológicos en los órganos corporales, que generan sensaciones únicas para cada emoción. Hasta la actualidad la ciencia no ha comenzado a determinar los patrones de actividad cerebral subyacentes a cada emoción.16
Mediante el uso del Sistema Codificador de la Actividad Facial hemos identificado los signos faciales que denuncian una mentira. Lo que yo llamo microexpresiones —movimientos faciales muy rápidos que duran menos de una quinta parte de segundo— constituyen una fuente importante de filtración y revelan una emoción que la persona trata de ocultar. Existen muchas formas de desenmascarar una expresión falsa: suele ser muy levemente asimétrica y carece de fluidez en su forma de presentarse en el rostro y desaparecer. Debido a mi trabajo sobre las mentiras he tenido la ocasión de entrar en contacto con jueces, policías, abogados, el FBI, la CIA, la ATF y otros organismos de algunos países amigos. A todas esas personas les he enseñado a detectar con más precisión cuándo alguien dice la verdad o miente. Dicho trabajo me ha brindado la oportunidad de estudiar las expresiones faciales y las emociones de espías, asesinos, malversadores de fondos, homicidas, líderes nacionales extranjeros y otras personas que en condiciones normales un profesor jamás llegaría a conocer.17
Cuando ya llevaba más de medio libro escrito, tuve ocasión de dedicar cinco días a hablar de las emociones destructivas con Su Santidad el Dalai Lama. Seis personas más —científicos y filósofos— estuvieron presentes aportando sus ideas y participando en el debate.18 Lo que les oí contar sobre su trabajo y el contenido de aquellas conversaciones redundó en nuevas ideas que han quedado incorporadas a esta obra. Por vez primera entré en contacto con el punto de vista del budismo tibetano sobre las emociones, una perspectiva muy diferente de la que tenemos en Occidente. Me sorprendió comprobar que las ideas sobre las que había estado escribiendo en los capítulos 2 y 3 eran, en parte, compatibles con la visión budista. Esa visión budista sugería ampliaciones y refinamientos de mis ideas que me condujeron a reescribir totalmente ambos capítulos. Sobre todo, aprendí de Su Santidad el Dalai Lama a muy distintos niveles, desde el experiencial al intelectual, y creo que el libro ha salido beneficiado de ello.19 Este libro no trata sobre la visión budista de la emoción, pero aquí y allá menciono puntos de coincidencia y momentos en los que aquella reunión generó percepciones concretas sobre el asunto.
Una de las nuevas áreas en las que la investigación se muestra más activa es la de los mecanismos cerebrales de la emoción.20 Yo escribo con conocimiento de dichos trabajos, pero aún no sabemos lo suficiente sobre el cerebro para dar respuesta a muchas de las preguntas de las que se habla en este libro.